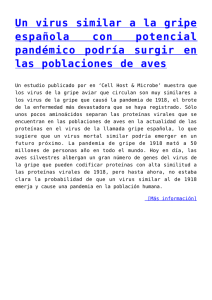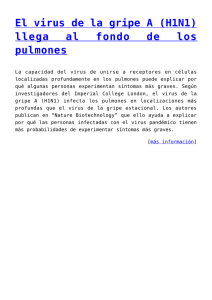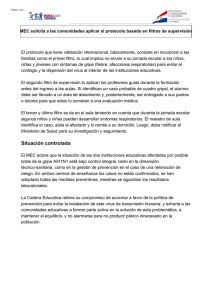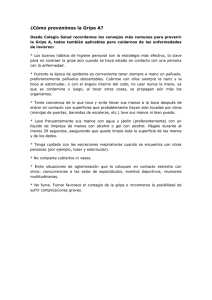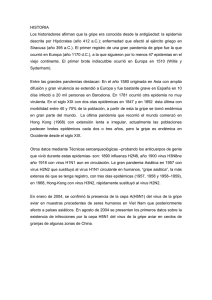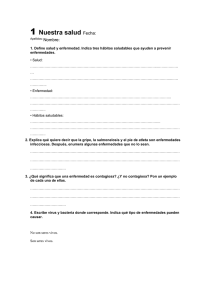023_Historias de la gripe_2
Anuncio
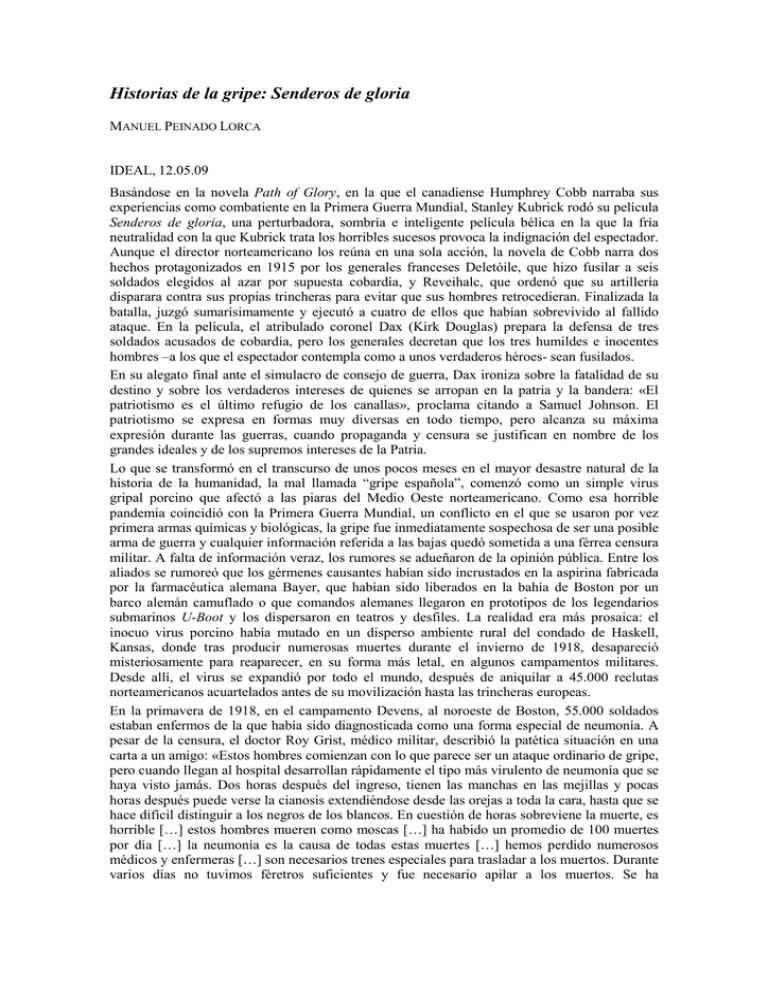
Historias de la gripe: Senderos de gloria MANUEL PEINADO LORCA IDEAL, 12.05.09 Basándose en la novela Path of Glory, en la que el canadiense Humphrey Cobb narraba sus experiencias como combatiente en la Primera Guerra Mundial, Stanley Kubrick rodó su película Senderos de gloria, una perturbadora, sombría e inteligente película bélica en la que la fría neutralidad con la que Kubrick trata los horribles sucesos provoca la indignación del espectador. Aunque el director norteamericano los reúna en una sola acción, la novela de Cobb narra dos hechos protagonizados en 1915 por los generales franceses Deletóile, que hizo fusilar a seis soldados elegidos al azar por supuesta cobardía, y Reveihalc, que ordenó que su artillería disparara contra sus propias trincheras para evitar que sus hombres retrocedieran. Finalizada la batalla, juzgó sumarísimamente y ejecutó a cuatro de ellos que habían sobrevivido al fallido ataque. En la película, el atribulado coronel Dax (Kirk Douglas) prepara la defensa de tres soldados acusados de cobardía, pero los generales decretan que los tres humildes e inocentes hombres –a los que el espectador contempla como a unos verdaderos héroes- sean fusilados. En su alegato final ante el simulacro de consejo de guerra, Dax ironiza sobre la fatalidad de su destino y sobre los verdaderos intereses de quienes se arropan en la patria y la bandera: «El patriotismo es el último refugio de los canallas», proclama citando a Samuel Johnson. El patriotismo se expresa en formas muy diversas en todo tiempo, pero alcanza su máxima expresión durante las guerras, cuando propaganda y censura se justifican en nombre de los grandes ideales y de los supremos intereses de la Patria. Lo que se transformó en el transcurso de unos pocos meses en el mayor desastre natural de la historia de la humanidad, la mal llamada “gripe española”, comenzó como un simple virus gripal porcino que afectó a las piaras del Medio Oeste norteamericano. Como esa horrible pandemia coincidió con la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que se usaron por vez primera armas químicas y biológicas, la gripe fue inmediatamente sospechosa de ser una posible arma de guerra y cualquier información referida a las bajas quedó sometida a una férrea censura militar. A falta de información veraz, los rumores se adueñaron de la opinión pública. Entre los aliados se rumoreó que los gérmenes causantes habían sido incrustados en la aspirina fabricada por la farmacéutica alemana Bayer, que habían sido liberados en la bahía de Boston por un barco alemán camuflado o que comandos alemanes llegaron en prototipos de los legendarios submarinos U-Boot y los dispersaron en teatros y desfiles. La realidad era más prosaica: el inocuo virus porcino había mutado en un disperso ambiente rural del condado de Haskell, Kansas, donde tras producir numerosas muertes durante el invierno de 1918, desapareció misteriosamente para reaparecer, en su forma más letal, en algunos campamentos militares. Desde allí, el virus se expandió por todo el mundo, después de aniquilar a 45.000 reclutas norteamericanos acuartelados antes de su movilización hasta las trincheras europeas. En la primavera de 1918, en el campamento Devens, al noroeste de Boston, 55.000 soldados estaban enfermos de la que había sido diagnosticada como una forma especial de neumonía. A pesar de la censura, el doctor Roy Grist, médico militar, describió la patética situación en una carta a un amigo: «Estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque ordinario de gripe, pero cuando llegan al hospital desarrollan rápidamente el tipo más virulento de neumonía que se haya visto jamás. Dos horas después del ingreso, tienen las manchas en las mejillas y pocas horas después puede verse la cianosis extendiéndose desde las orejas a toda la cara, hasta que se hace difícil distinguir a los negros de los blancos. En cuestión de horas sobreviene la muerte, es horrible […] estos hombres mueren como moscas […] ha habido un promedio de 100 muertes por día […] la neumonía es la causa de todas estas muertes […] hemos perdido numerosos médicos y enfermeras […] son necesarios trenes especiales para trasladar a los muertos. Durante varios días no tuvimos féretros suficientes y fue necesario apilar a los muertos. Se ha desocupado una gran barraca para adaptarla como morgue donde los cadáveres reposan en doble fila […]». En la madrugada del 26 de septiembre de 1918, el general Pershing ordena la preparación de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana para la ofensiva de Meuse-Argonne, la última y decisiva batalla a cuyo fin, mes y medio después, se firmaría el armisticio. A las 6,30 horas de ese mismo día, a miles de kilómetros de distancia, en el campamento Jackson, Carolina de Sur, el médico de guardia certifica la muerte del soldado raso Roscoe Waughn, un joven de 21 años que, aquejado de dolores por todo el cuerpo y con una fiebre de 39 grados, había ingresado en la enfermería del campamento el 19 de septiembre junto con otros veintiocho compañeros. Los oficiales médicos habían anotado la aparición de un brote normal de gripe el día anterior. Cuatro semanas más tarde, diez mil de los treinta y ocho mil soldados del campamento estaban enfermos. Los casos más graves evolucionaban hacia una neumonía mortal que destruía los pulmones. A finales de octubre, la gripe se había cobrado cientos de víctimas mortales, incluyendo cinco enfermeras que atendían a los soldados. Después, misteriosamente, la enfermedad cesó. A las 14 horas del día 26 de septiembre, el capitán médico K. P. Hegeforth comenzó la autopsia del recluta Vaughn, que empieza con la descripción física de un «joven robusto y fuerte de casi 180 cm de altura». Tras abrir la caja torácica, el doctor Hegeforth describe la degeneración total del pulmón izquierdo, transformado en un amasijo amorfo de tejido pulmonar sanguinolento; por el contrario, el pulmón izquierdo apenas presenta signos de la enfermedad. Cumpliendo las instrucciones del Cirujano General del Ejército, el médico corta unas finas láminas de tejido pulmonar, las fija con formaldehido y las rodea con un cilindro de parafina del tamaño de un dedo pulgar. Después, las envía al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Washington, un centro creado por Lincoln tras la Guerra de Secesión, donde se recogen miles de muestras de tejidos procedentes de militares enfermos o heridos en combate. El mismo día que murió el recluta Vaughn, otro soldado raso de 30 años, James Downs, acampado en Upton Camp, Nueva York, sucumbió después de tres días de gripe. Cumpliendo el protocolo, el cirujano militar prepara unas láminas con lo mejor del tejido que puede rescatar de los pulmones del soldado Downs, porque –según anota en su ficha- los pulmones estaban inundados por una «espuma sanguinolenta». Tras cerrar el cádaver del desdichado Downs, envuelve las láminas en parafina, las coloca en una cajita de madera del tamaño de una caja de cerillas, y las envía a Washington. Ochenta años después, otro patólogo que trabaja para el ejército norteamericano, el doctor Jeffrey K. Taubenberger, realiza su actividad cinegética cotidiana: la caza de virus asesinos. Lleva años trabajando infructuosamente para capturar al virus de la “gripe asiática” que había provocado miles de muertos en las epidemias de 1957 y 1968. En 1996, sospecha que el virus puede ser el mismo que provocó la “gripe española”. Solicita muestras de tejidos de soldados afectados por la gripe de 1918 al Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de Washington. Recibe las muestras de setenta de ellos, entre otras las de los soldados rasos Roscoe Waughn y James Downs, cuyos restos afloraron para cumplir un último servicio, para recorrer el sendero hacia la gloria de la inmortalidad científica. Comienzan así sendas historias, la de los cazadores de virus y la del asesino que surgió del frío.