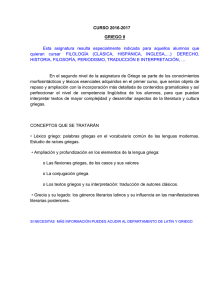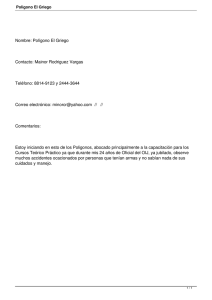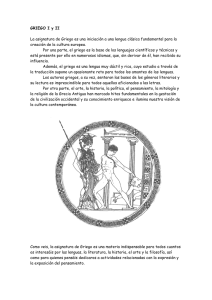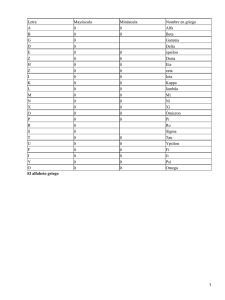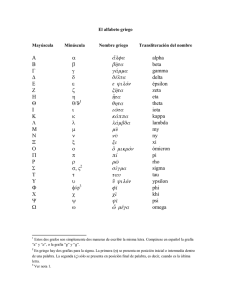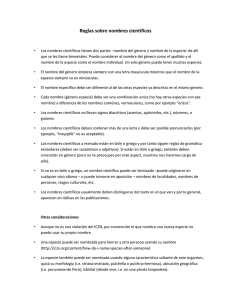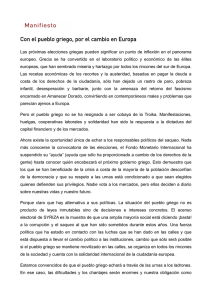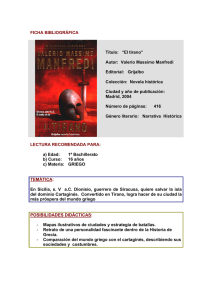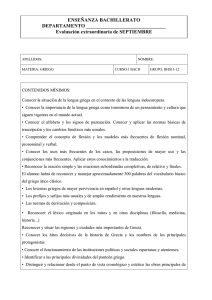El griego en México de la Colonia al porfiriato
Anuncio
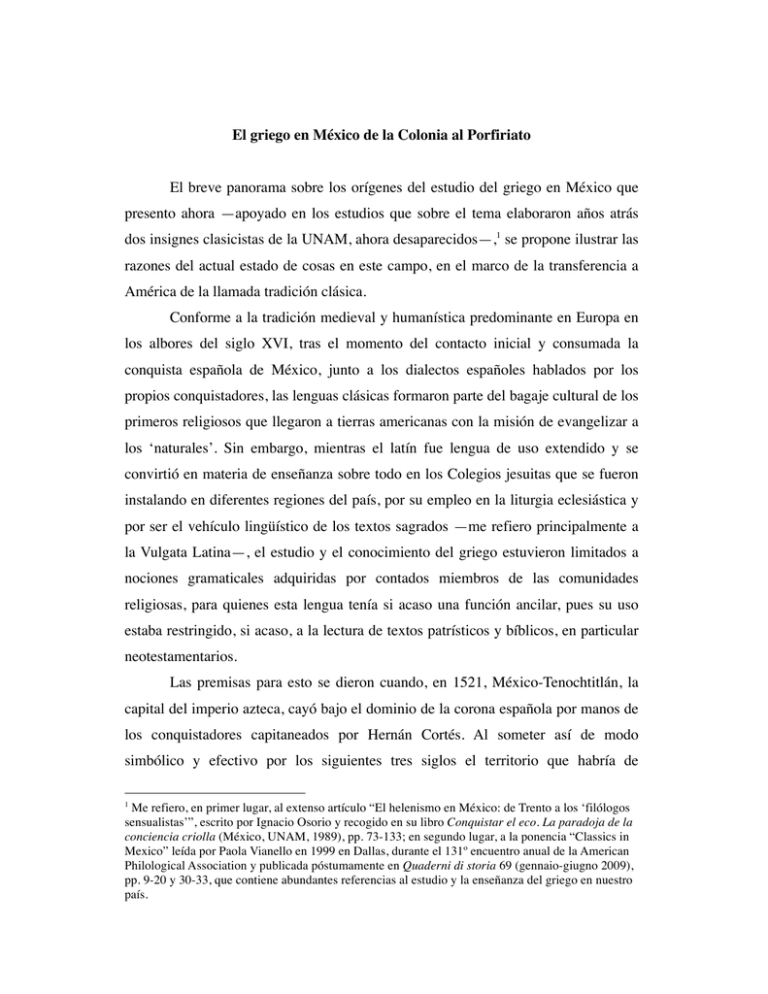
El griego en México de la Colonia al Porfiriato El breve panorama sobre los orígenes del estudio del griego en México que presento ahora —apoyado en los estudios que sobre el tema elaboraron años atrás dos insignes clasicistas de la UNAM, ahora desaparecidos—,1 se propone ilustrar las razones del actual estado de cosas en este campo, en el marco de la transferencia a América de la llamada tradición clásica. Conforme a la tradición medieval y humanística predominante en Europa en los albores del siglo XVI, tras el momento del contacto inicial y consumada la conquista española de México, junto a los dialectos españoles hablados por los propios conquistadores, las lenguas clásicas formaron parte del bagaje cultural de los primeros religiosos que llegaron a tierras americanas con la misión de evangelizar a los ‘naturales’. Sin embargo, mientras el latín fue lengua de uso extendido y se convirtió en materia de enseñanza sobre todo en los Colegios jesuitas que se fueron instalando en diferentes regiones del país, por su empleo en la liturgia eclesiástica y por ser el vehículo lingüístico de los textos sagrados —me refiero principalmente a la Vulgata Latina—, el estudio y el conocimiento del griego estuvieron limitados a nociones gramaticales adquiridas por contados miembros de las comunidades religiosas, para quienes esta lengua tenía si acaso una función ancilar, pues su uso estaba restringido, si acaso, a la lectura de textos patrísticos y bíblicos, en particular neotestamentarios. Las premisas para esto se dieron cuando, en 1521, México-Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, cayó bajo el dominio de la corona española por manos de los conquistadores capitaneados por Hernán Cortés. Al someter así de modo simbólico y efectivo por los siguientes tres siglos el territorio que habría de 1 Me refiero, en primer lugar, al extenso artículo “El helenismo en México: de Trento a los ‘filólogos sensualistas’”, escrito por Ignacio Osorio y recogido en su libro Conquistar el eco. La paradoja de la conciencia criolla (México, UNAM, 1989), pp. 73-133; en segundo lugar, a la ponencia “Classics in Mexico” leída por Paola Vianello en 1999 en Dallas, durante el 131º encuentro anual de la American Philological Association y publicada póstumamente en Quaderni di storia 69 (gennaio-giugno 2009), pp. 9-20 y 30-33, que contiene abundantes referencias al estudio y la enseñanza del griego en nuestro país. convertirse en México, España misma estaba en un estado de desarrollo cultural bastante restringido. Esto era consecuencia tanto de las condiciones imperantes durante la Edad Media europea, dado que la península ibérica no sólo no conoció beneficios comparables a los que trajo el Humanismo en toda Europa y el Renacimiento en Italia, sino que fueron agravadas aún más por la conquista y dominación árabes. En efecto, cuando a principios del siglo VIII estaba ya comenzando en Francia la época benedictina y el renacimiento carolingio estaba a punto de iniciar, en España se daba una interrupción violenta de la tradición clásica a causa de la invasión de los musulmanes, quienes arrasaron las grandes bibliotecas cristianas que contenían los manuscritos literarios latinos y griegos que pudo consultar todavía Isidoro de Sevilla un siglo antes. Así pues, la intervención musulmana hizo desaparecer uno de los motores principales del humanismo en el Quattrocento italiano,2 caracterizado por la búsqueda y hallazgo de códices antiguos, con lo que se imposibilitó también el florecimiento de una labor de crítica textual y edición de clásicos griegos y latinos como la de Aldo Manuzio en Venecia o la de Erasmo de Rotterdam, con la sola y magnífica excepción de la Biblia Políglota Complutense, impresa en hebreo, arameo, latín y griego en Alcalá de Henares entre 1515 y 1517, bajo el reinado de Carlos V.3 Por otro lado, la sociedad ibérica de los siglos XV y XVI, compuesta por los tres estamentos medievales de los bellatores, oratores y laboratores además de las castas de cristianos, musulmanes, judíos y conversos, estaba dominada por monarcas surgidos de una nobleza totalmente inculta, frente a la cual la burguesía naciente en las ciudades prósperas de Castilla, reprimida y afectada de “impregnación caballeresca”, no logró crear una escala de valores propia que socavara la hegemonía de la nobleza y el monopolio cultural del clero.4 2 L. Gil, “El humanismo español en la época de los Reyes Católicos”, en Omar D. Álvarez Salas (ed.), Cultura clásica y su tradición. Balance y perspectivas actuales, México, UNAM, 2008, pp. 115-138 (véase p. 116). 3 L. Gil, “El humanismo español”, cit. p. 121. 4 L. Gil, “El humanismo español”, cit. pp. 116 s. En el México de entonces, la Nueva España, los frailes franciscanos y dominicos iniciaron su labor de evangelización y educación de los indígenas tanto en sus comunidades de origen como en los colegios que los admitían, como el de Santa Cruz de Tlatelolco, donde además de religión cristiana les enseñaban español y latín, pero no griego, que según parece era conocido sólo por pocos de los misioneros. Con la fundación de la Universidad de México en 1551, se implantó aquí el modelo de la Universidad de Salamanca, con una oferta de cursos de Leyes, Gramática y Retórica dictados en latín, además de Filosofía y Teología, salvo que no se creó la cátedra de griego que poseía aquélla y que conservó pese a su supresión en las demás universidades españolas durante los siglos XVI y XVII, debido al clima de Contrarreforma que prevalecía y a la asociación negativa del conocimiento del griego con las tendencias protestantes, al grado de que la Inquisición, que procesó a muchos helenistas, sentenciaba perentoriamente: qui graecizant, lutheranizant. Una evidencia del veto impuesto por el Santo Oficio sobre la difusión del conocimiento del griego se encuentra en la presencia de varios títulos relativos a esa lengua y a su literatura en las listas de libros prohibidos, sobre todo aquellos producidos por sabios del ámbito protestante. De ahí se puede extraer la conclusión de que había una cierta demanda de dichos textos en la Nueva España, así fuera escasa, y de que, por lo tanto, había potenciales lectores para ellos, quizá formados en el extranjero, de forma privada o autodidacta. Un testimonio del conocimiento del griego en el siglo XVI derivado o de estudios realizados en Europa o del empeño autónomo lo encontramos en la traducción que Cristóbal de Cabrera hizo en México, entre 1539 y 1540, de los argumentos que resumen las epístolas de Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Dicho trabajo estuvo basado en la entonces reciente edición de la Biblia Políglota Complutense a la que nos referimos arriba, que fue cotejada con la edición que Erasmo de Rotterdam, acicateado por el proyecto complutense del que estaba enterado por su promotor, el cardenal Cisneros, se apresuró a hacer del Nuevo Testamento. Es interesante notar que éste último, uno de los libros proscritos por la Inquisición, fue facilitado al traductor por el propio arzobispo de México, fray Juan de Zumárraga, quien fue así el promotor de dicho trabajo, si no es que del mismo cultivo del griego por parte de Cabrera.5 Pocos años después de esto, en 1554, fray Alonso de la Vera Cruz publicó su obra Dialectica resolutio, parte de la cual consistía de dos obras de Aristóteles, incluidas en la traducción latina del Argyropoulo: Liber praedicamentorum (las Κατηγορίαι) y Liber posteriorum analethicorum (los Ἀναλυτικὰ ὕστερα). Asimismo, en 1557, en el interior de su Physica speculatio, en función de la exposición que plantea acoge en su propia versión latina vastas secciones de las varias obras de Aristóteles que trataban de los temas ahí propuestos (Physica, De coelo, De anima, etc.). Todo ello da prueba de una dedicación importante por parte de fray Alonso de la Vera Cruz al estudio del griego y, en particular, un amplio interés por la obra filosófica y científica de Aristóteles en el ámbito intelectual novohispano. Esto concuerda con el hecho de que otro clérigo español de la misma época, fray Tomás de Mercado, que en 1553 se ordenó como dominico en la Nueva España, publicó en 1571 una traducción bastante fiel y precisa del Órganon aristotélico titulada In logicam magnam Aristotelis commentarii cum nova translatione textus, destinada a servir de base para los cursos de lógica en los conventos novohispanos. Algunas noticias transmitidas por cronistas o en archivos hablan de un cultivo ocasional del griego durante el resto del siglo XVI, sobre todo por parte de frailes que aprendieron el griego de manera autodidacta o en universidades europeas,6 sin que se conserve hasta nuestros días ningún testimonio fehaciente, a no ser por el proceso inquisitorial en contra de fray Alonso Cabello, encontrado culpable de simpatizar con las ideas reformistas. En efecto, el expediente conservado en el Archivo General de la Nación contiene cuatro hojas tamaño folio con el alfabeto, los diptongos, el artículo y las declinaciones regulares de los nombres griegos, no se sabe si copiadas de alguna gramática o redactadas por el propio 5 6 I. Osorio, “El helenismo”, cit., pp. 80-83. I. Osorio, “El helenismo”, cit., p. 86. Cabello,7 que para desgracia suya se reveló también en esto un buen seguidor del ejemplo de Erasmo de Rotterdam. La situación del conocimiento del griego en México durante el siglo XVI no experimenta cambio alguno con la llegada en 1572 de la orden jesuita, dado que no hay indicios de la enseñanza de dicha lengua en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, por más que sepamos que por lo menos Pedro de Hortigosa (1547-1626) la dominaba, acorde con la idea jesuita de considerar el conocimiento del griego como un recurso útil en contra de los protestantes. En todo caso, la orden jesuita mantuvo firmemente en sus manos en lo sucesivo el monopolio de la enseñanza ‘oficial’ de los clásicos, que ejerció en nombre de su misión de difundir el espíritu de la religión católica romana hasta su expulsión de los dominios españoles en 1767, incluido México, por parte del rey ilustrado Carlos III. Durante los casi dos siglos de su presencia en el territorio novohispano, se puede afirmar con certeza que los jesuitas fueron los principales promotores y diseminadores del latín en México como vehículo de la comunicación erudita en el campo de la religión, del derecho y de la ciencia —sobre todo en la medicina—, pero sin ninguna atención por cuestiones filológicas en sentido estricto (como lo delata la ausencia total de crítica textual), así como los principales responsables de la escasa o nula difusión institucional del griego, como por lo demás era el caso también en la península ibérica misma. Dado el contexto arriba evocado, no resulta extraño que, ya en el siglo XVII, a pesar de las noticias sobre varios jesuitas conocedores de griego en aquella época, casi todos ellos profesores de “Sagrada Escritura”, haya sido un franciscano el autor del primer instrumento didáctico para el aprendizaje de dicha lengua, con la finalidad de dar acceso a las Escrituras escritas en griego. Me refiero a fray Martín del Castillo, cuya Gramática de la lengua griega en idioma español (primera edición en 1678), provista de “todo lo necessario, para poder y por sí solo qualquier afficionado, leer, escrebir, pronunciar, y saver la general y muy noble lengua griega”, conoció una amplia difusión y numerosas reimpresiones en la Nueva España. Como 7 AGN, Ramo Inquisición, vol. 88, folios 164-165v (véase I. Osorio, “El helenismo”, cit., p. 85 n.) el propio autor asienta en el prefacio a dicha obra, no existía entonces una cátedra institucional de griego, pues su Gramática está concebida como una herramienta apta para el aprendizaje autónomo del griego: “considerando no haber en lo remoto de estos payses, maestro que en Academia alguna, enseñe griegos rudimentos”, por lo que el autor se esforzó en “escussar generales reglas, ser breve, y claro por lo cuydado, que llevo, de suplir al principiante en mi escrito, la falta, que tendrá de viva voz de Maestro.” La presencia de dicho título en las listas de libros de varios conventos franciscanos a lo largo del siglo XVIII y el homenaje expreso rendido a Martín del Castillo por parte de un jesuita, Juan Luis Maneiro,8 que la utilizó en la segunda mitad de ese siglo, dan testimonio del perdurable éxito alcanzado por su libro en la Nueva España. Un continuo interés y un cultivo restringido pero consistente de la lengua griega, por lo menos en el ámbito eclesiástico, está confirmado por los títulos de obras escritas en griego incluidas en el catálogo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que, además de los textos de los Padres de la Iglesia y las obras de Aristóteles en edición bilingüe griego-latín, contenía léxicos, compendios de expresiones, gramáticas (la de Castillo, entre otras) y otros prontuarios para el estudio del griego y la lectura de textos en esa lengua. Esta situación da cuenta igualmente del hecho de que, también entre los laicos, las fuentes mencionen varios conocedores aventajados de griego en el siglo XVIII, incluso autores de gramáticas, como Francisco Gálves y Escalona y Cayetano de Cabrera y Quintero, calificado como “el mayor helenista que hayamos tenido” por Manuel de San Juan Crisóstomo (en 1842), aunque nada de su producción nos haya llegado. Diferente es el caso de José de Villerías y Roel, también activo en la primera mitad del siglo XVIII, de quien se han conservado hasta nosotros traducciones al latín bastante elegantes de epigramas griegos de diferentes autores y épocas —desde los clásicos Teognis y Simónides, pasando por los helenísticos Calímaco, Paladas y Teócrito, hasta un epigrama de época renacentista— que reunió bajo el título 8 J. Luis Maneiro, De vitis aliquot mexicanorum, Bolonia, 1792, t. III, p. 196. Graecorum poetarum poëmatia aliquot latina facta, junto con una versión también latina de un tratado de época helenística sobre dialectos griegos titulada Corinthi Grammatici de dialectis linguae Graecae libellus (entre cuyas hojas se encontraron también unas notas didácticas Vocalium graecarum contractione carmine comprehensae quo facilius memoriae mandetur). Más aún, Villerías y Roel no sólo nos es conocido como traductor competente del griego al latín, sino que es el único autor novohispano de quien nos hayan llegado composiciones griegas originales (nueve en total), para las que adoptó el dístico elegíaco tomado del epigrama antiguo. Independientemente de la calidad artística de sus composiciones originales en griego y de la técnica empleada en sus traducciones, la figura de Villerías y Roel constituye sin lugar a dudas un hito en la historia de los estudios helénicos en México. Por aquella misma época, a mediados del siglo XVIII, tenemos también noticias de un importante interés por la lengua y la cultura griegas incluso en algunas provincias novohispanas, como atestigua la correspondencia intercambiada entre 1750 y 1754 entre José Antonio Bermúdez, de Lagos de Moreno (Jalisco) y el canónigo de Guadalajara, José Antonio Flores. De ésta se desprende que Flores era un conocedor bastante experto del griego, lengua en la que decía poseer una biblioteca no despreciable con obras de Homero, Museo [sic], Calímaco, los líricos, los trágicos, los cómicos y los epigramatistas, así como de los oradores Demóstenes y Esquines. Así pues, el hecho de que en el siglo XVIII, por lo menos en la Ciudad de México y en Guadalajara, hubiera cultivadores de la lengua y las letras griegas profanas, tanto que Agustín Castro, uno de los jesuitas exiliados de la Nueva España en 1767 de quien se sabe que tradujo al español poemas de Anacreonte, Safo y Hesíodo, pudo escribir una historia del cultivo de la lengua griega en dicho virreinato, es un indicio claro de una sostenida difusión de los estudios helénicos en esta parte del mundo, aunque este proceso se haya dado por vías externas a los ámbitos universitarios. Sin embargo, los más grandes logros en el conocimiento de la lengua griega en el siglo XVIII habrían de ser mérito de un religioso jesuita, Francisco Xavier Alegre, quien se inició en el convento de Tepotzotlán en 1747, un año antes que Francisco Xavier Clavigero, donde ambos adquirieron el conocimiento del griego por iniciativa autónoma, para consolidar después dicho aprendizaje bajo la guía de compañeros de orden más expertos: Clavigero con un jesuita alemán y Alegre con el siciliano José Alaña, al que conoció en La Habana. Sobre la base de su gran afición y talento natural para el aprendizaje del griego, Alegre emprendió hacia 1750 su traducción de la Batracomiomaquia atribuida tradicionalmente a Homero, de la que completó el libro primero en elegantes hexámetros latinos que hacen eco de la solemnidad épica propia del poema burlesco griego. En 1773, ya en el exilio italiano, publicó las 10 primeras rapsodias de la Ilíada, también en hexámetros latinos, mientras que en 1776 dio a la imprenta en Bolonia la totalidad de las 24 rapsodias, aunque siguió trabajando en perfeccionar su traducción hasta 1788, año de su muerte, el mismo año en que fue publicada póstumamente en Roma la versión corregida. Bajo cualquier óptica, Alegre fue sin duda el más grande helenista del siglo XVIII, en un momento en que el aprendizaje del griego, todavía a expensas de la iniciativa individual, buscaba ya, aunque algo trabajosamente, un camino para convertirse en una enseñanza formal, ya fuera en el ámbito eclesiástico o académico. Esto sucedió en el Seminario Palafoxiano de Puebla, donde el obispo Francisco Fabián y Fuero, eclesiástico español de tendencias ilustradas y modernas que era conocedor y entusiasta del griego, logró crear ahí la primera cátedra de griego en la Nueva España, casi inmediatamente después de la expulsión de los jesuitas en 1767, quienes así se vieron privados de realizar el proyecto que venían madurando justo en esos años. Con la instauración de esta cátedra, dicha institución se puso a la vanguardia en la enseñanza del griego en todo el imperio español, pues en la península ibérica la cátedra de esta lengua en las universidades sólo se empieza a restituir a partir de 1770. Este espíritu progresista, sin embargo, no se contagió con tanta facilidad en el resto de la Nueva España, en cuya capital los intentos por fundarla fracasaron debido al prejuicio reaccionario fundado en la tendencia a la herejía que se achacaba a los helenistas, así como debido a la creencia de que todo lo importante de la producción antigua escrita en griego había sido ya traducido al francés. Aun así, puede decirse que la Nueva España de finales del siglo XVIII estaba ya abriéndose a la influencia de la literatura y la ciencia griegas de carácter profano, en particular Homero, los poetas líricos, los dramaturgos e Hipócrates. Con todo, el latín seguía siendo utilizado para fines de edificación religiosa y moral entre los eclesiásticos, para quienes servía de distractor útil para alejar no sólo del potencial subversivo del griego, sino también de las lenguas extranjeras modernas y de las ideas que en ellas circulaban. Así pues, no es sorprendente que, entre los próceres de la Independencia mexicana, iniciada en 1810 y consumada en 1821, hubiera clérigos como el padre Miguel Hidalgo que, capaces de leer en francés libros que contenían las ideas revolucionarias surgidas en el siglo XVIII, se inspiraron en los héroes de las Vidas Paralelas de Plutarco que leían en traducción a esa lengua. El siglo XIX marcó un hito en el desarrollo cultural de México que, ahora como nación independiente, comenzó a buscar lenta y penosamente su propio camino. Por lo que se refiere al estudio del griego en ese periodo, encontramos un abanico amplio de posturas, que van desde su promoción como herramienta poderosa para revitalizar las ciencias, la literatura y la filosofía, hasta su uso como instrumento de defensa de la Vulgata latina, es decir, de la posición conservadora del Vaticano, pasando por su empleo como arma en contra del Romanticismo. Se puede decir que, parte de la batalla social entre conservadores y liberales sobre el tipo de país que se buscaba construir se libraba en el campo ideológico de las lenguas clásicas, donde el griego representaba siempre un importante (y algo peligroso) fermento de novedad frente a la inercia inmovilizante del latín eclesiástico. Fue así que, entre los años 1833 y 1834, se implantó en el Seminario Tridentino de Morelia la segunda cátedra de griego en México, bajo el patronazgo de Mariano Rivas, quien tenía la convicción de que el acercamiento a los modelos escritos en esta lengua habría de tener un efecto muy productivo sobre el desarrollo de la literatura y la elocuencia, así como de las ciencias y las artes. Para 1852, la cátedra subsistía, como refiere Clemente de Jesús Munguía, quien habla del empleo en ella de la gramática de Vergnés de las Casas y de una metodología didáctica basada en ejercicios prácticos. El ejemplo de Morelia tuvo un efecto multiplicador positivo, pues hacia 1843 se fundó en el Seminario de Guadalajara la cátedra de griego; en 1844 se instituyó en León dicha cátedra en el Colegio de San Francisco de Sales, auxiliar del Seminario de Morelia, mientras que, en 1846, ésta se abrió en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México y, en 1852, en el Colegio de San Nicolás, en la propia Morelia. Para 1870, el griego se volvía obligatorio en todos los seminarios, al par del latín. La promulgación de las leyes de Reforma, en 1859, trajo consecuencias enormes para la educación, en general, y, en particular, para el estudio y la enseñanza del griego. Por un lado, cuando la Iglesia perdió gran parte de su inmenso poder, los fondos bibliotecarios de los conventos y seminarios fueron transformados en acervos públicos, lo que dio acceso a mucho material antes restringido o, incluso, prohibido, con las consecuencias negativas que esto trajo para la conservación de piezas valiosas. Por otro lado, el debate entre conservadores y liberales al que nos referimos arriba, sobre la oportunidad de incorporar el griego a la enseñanza pública, concluyó en 1867 con la creación en la Preparatoria, por iniciativa de Gabino Barreda,9 no de una cátedra formal de esa lengua (que ya había decretado Valentín Gómez Farías desde 1833, aunque sin efecto) frente al curso bianual de latín que ya existía, sino de un curso anual en la Preparatoria, que sería obligatorio para los abogados, médicos, farmacéuticos e ingenieros de minas. Sin embargo, ante la oposición de muchos que consideraban superfluo o poco práctico el estudio de las lenguas antiguas, Barreda redujo dicha propuesta de curso a uno de “Raíces griegas” —puesto en vigor como obligatorio en 1869—, destinado a dar a “conocer con exactitud la etimología de todas las palabras técnicas de las ciencias”10, el cual es el antecedente directo del 9 I. Osorio, “El helenismo”, cit., p. 119: “En el año 1867 Gabino Barreda introdujo el estudio del griego en la Ley orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal”. 10 “Dictamen sobre la Ley orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal del 2 de diciembre de 1867”, en G. Barreda, op. cit. curso de “Etimologías grecolatinas del español” todavía vigente en el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. En cualquier caso, el curso de griego propuesto por Barreda en 1867 ingresó finalmente al plan de estudios de la Preparatoria en 1869 con carácter de “estudio libre”, para pasar en 1891 a curso optativo bianual. El primer catedrático de dicha lengua, Oloardo Hassey, quien inicialmente utilizó la Gramática teórico-práctica de la lengua griega de Canuto Alonso Ortega (reimpresa en México por J. M. Lara en 1867), preparó luego un Enquiridion de raíces griegas, calificado como “la primera obra de su especie que aparece en México”. Hassey fue sucedido poco antes de 1880 por Francisco Rivas, a quien Alfonso Reyes recuerda como “cordialísimo … rabino florido”,11 que para remplazar el Enquiridion de su predecesor hizo redactar por Rafael Romero y León Malpica Soler un Ollendor griego, bajo la supervisión del propio Rivas. Paralelamente al redescubrimiento de la lengua griega atestiguado por la difusión de cátedras en instituciones educativas clericales y laicas, se verifica en los círculos intelectuales del México decimonónico un primer ‘descubrimiento’ profano de la cultura y la historia griegas. El entusiasmo que esto despertó en aquel entonces queda ilustrado por una serie de iniciativas y producciones culturales relativas al mundo griego antiguo, entre las que destacan en particular una imponente serie de traducciones de textos literarios. El interés despertado en la segunda mitad del siglo XIX por la historia de Grecia permaneció sobre todo concentrado entre los intelectuales positivistas, con Justo Sierra como su principal animador. En efecto, quien habría de convertirse en Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes bajo el régimen de Porfirio Díaz escribió un Compendio de Historia de la antigüedad (México, 1879-80), en cuyas notas figuran las obras de Mommsen, Grote, Zeller, Müller, Burnouf, Fustel de Coulanges y Constantin Paparrigopoulos, entre otros importantes estudiosos del momento, lo que constituye la primera vez que se usó en México bibliografía erudita 11 A. Reyes, “Pasado inmediato”, en Obras completas, México, FCE, 1960, t. XII, pp. 190-191. actualizada.12 Del grupo de Sierra surgió también la iniciativa de impartir atractivas conferencias sobre temas históricos, como sobre Leónidas en las Termópilas, Licurgo y su constitución o Grecia y sus colonias. Otro intelectual positivista, Manuel Torres Torija hizo publicar por la Imprenta del Gobierno Federal su obra La evolución de la cultura helénica (1894), en tanto que Ignacio Ramírez, el famoso Nigromante, quien en La religión de los griegos hizo una glorificación polémica del politeísmo griego, escribió también en 1872 un Discurso sobre la poesía erotica de los griegos —al que llamativamente hubo una respuesta crítica de Francisco Pimentel ese mismo año—, abundantemente ilustrado con citas de poemas griegos al parecer traducidos por él (quizá del francés), donde al lado del inmortal Φαίνεταί μοι κῆνος de Safo, insuperable maestra del erotismo griego, figuran no sólo Homero, Simónides y Eurípides, sino también los helenísticos Teócrito, Mosco y Bión, además de la destacada presencia de los epigramatistas Dioscórides, Filodemo, Paladas, Antípates [sic], Diófanes y Rufino. Y es precisamente en la traducción al español de obras literarias griegas donde se manifiesta el impacto evocador, provocativo y estimulante causado en los intelectuales mexicanos del siglo XIX por el redescubrimiento del espíritu griego, a través de su literatura e instituciones culturales. Tras la labor pionera de los integrantes de la Arcadia de México —Fray Manuel Martínez de Navarrete “Nemoroso” o “Silvio” y otros como “Flagrasto Cicné”—, que publicaron en El Diario de México sus traducciones, por lo general indirectas a partir del latín o el francés, sobre todo de poemas de Safo y Anacreonte, predilectos de los neoclásicos, vino en 1837 la Odisea de Homero o sean los trabajos de Ulises en versión española en octavas reales de Mariano Esparza. A esta misma época se remontaría la traducción de la Ilíada publicada en México por José Moreno Jove, conocida solamente por referencias, con la cual se habría completado en el México decimonónico la traducción de las dos más grandes epopeyas griegas. Por su parte, José Joaquín Pesado tradujo de Teócrito el Idilio XI, El Cíclope, mientras que 12 Por ejemplo, el libro de C. Paparrigopoulos (Histoire de la civilization héllénique, Paris, Hachette, 1878) apareció sólo un año antes que el de Sierra, quien lo cita. Manuel M. Flores publicó en 1874 una traducción libre de la oda primera de Safo, casi una recreación bajo el título “Junto a ti”. Con esto llegamos al más importante de los traductores mexicanos del siglo XIX, Ignacio Montes de Oca y Obregón, quien se formó como helenista en Inglaterra y en Italia y que en la Arcadia Romana recibió el sobrenombre de Ipandro Acaico. Su exordio fue con los Idilios de Bión, que publicó en 1868 con “notas críticas y filológicas” y que, junto con sus traducciones de Teócrito y Mosco, incorporó en 1877 a Poetas bucólicos griegos; tradujo también 17 anacreónticas en Ocios poéticos (1878) y las Odas de Píndaro en 1882, para culminar con La Argonáutica de Apolonio de Rodas entre 1919-1920. Las versiones de Montes de Oca tuvieron un amplio eco en todo el mundo hispánico, como demuestran sus numerosas reimpresiones en España, a tal grado que se volvieron canónicas y recibieron juicios elogiosos de personalidades como Menéndez y Pelayo, para quien sus “leves infidelidades” no impiden que permanezca siempre “fiel al pensamiento”, por más que su ocasional separación del texto original esté dictada por consideraciones morales cristianas, más que fundada en decisiones filológicas o estéticas. Con todo y el prejuicio confesional que pesa sobre su labor de traductor, sus versiones revelan siempre a un conocedor experto de la lengua y la cultura griegas y la competencia de un humanista profesional que ningún otro antes que él alcanzó. En la misma línea crítica que Montes de Oca, aunque de mucho menor relevancia, estuvo Atenógenes Segale, que en 1901 incluyó en el primer tomo de sus Obras completas la traducción de nueve anacreónticas, un fragmento de Teócrito y otro de Bión, así como la Olímpica VII de Píndaro, todo ello con bastante fidelidad pero sin que sus versos castellanos resultaran de calidad suficiente. Con este panorama se abre el siglo XX, en un momento en que el conocimiento de los productos literarios griegos se abre considerablemente a sectores más amplios gracias a las traducciones que en creciente número fueron apareciendo, como señalamos arriba. Con ello y con la difusión de las cátedras laicas de griego, sobre todo en la Preparatoria, se resquebraja cada vez más el monopolio ejercido por la Iglesia sobre el estudio del griego, lengua que deja de ser objeto de interés meramente religioso y adquiere cada vez más una dimensión humanística como clave reveladora de una forma de pensamiento y de una cultura capaces de ensanchar los horizontes intelectuales de todo individuo, así como instrumento formativo de una mentalidad progresista y abierta a mensajes de carácter duradero y universal. Fue en el ambiente de la Escuela Nacional Preparatoria donde la semilla del helenismo dejada por Justo Sierra dio sus frutos más prometedores, el primero de los cuales fue Jesús Urueta, catedrático de Lecturas literarias que, en 1903 , pronuncia una serie de conferencias sobre temas de literatura griega: sobre la Ilíada, sobre la tragedia griega, sobre la Antígona de Sófocles y, el 20 de enero de 1904, sobre la Orestíada de Esquilo, ocasión en que recitó trozos del Agamenón secundado por Luis G. Urbina y Amado Nervo. Ese mismo año vino a México el Dr. Garnault, profesor en la Universidad de Burdeos, miembro de la Sociedad de Antropología de París y de la Sociedad Francesa para el avance los estudios griegos, quien entre febrero y mayo dictó en español una serie de conferencias semanales sobre historia del arte universal, al menos seis de las cuales versaron sobre arte griego, desde sus antecedentes egeos, pasando por la época micénica, hasta los grandes escultores del siglo V (Mirón, Policleto y Fidias) y del periodo helenístico (Praxíteles, Escopas y Lisipo). La culminación de dicho proceso acelerado de ‘helenización’ de la intelectualidad mexicana durante el Porfiriato estuvo dada por la constitución, en 1909, del llamado Ateneo de la Juventud, grupo integrado por jóvenes estudiantes — provenientes de la Escuela Nacional Preparatoria y pasados luego, en su mayoría, a la Escuela Nacional de Jurisprudencia— que se agruparon alrededor de Pedro Henríquez Ureña, el “Sócrates” de dicho cenáculo. Identificada la Grecia antigua como el patrón cultural que encarnaba los ideales de espíritu agonístico y crítico a que aspiraban, se lanzaron con Henríquez Ureña a la lectura asidua y apasionada de los autores griegos, con particular predilección por Platón, acordes con el espíritu socrático que los animaba y con la “afición de Grecia” que tenían en común. El máximo representante de dicha corriente intelectual helenizante fue Alfonso Reyes, quien llevó a cabo una empresa cultural sin precedentes en México en el campo de los estudios clásicos en general y de los helénicos en particular, pues a lo largo de su prolífica carrera como escritor fue autor de no menos de diez libros sobre temas griegos, así como de una memorable traducción en verso alejandrino de la Ilíada, de la que sólo alcanzó a completar las primeras nueve rapsodias. Entre sus obras de asunto helénico podemos citar La Crítica en la Edad Ateniense, La Antigua Retórica, Junta de Sombras: Estudios Helénicos, La filosofía helenística, Religión Griega, Mitología Griega. Nunca antes Grecia había resplandecido tanto en México, ni el estudio de su lengua y cultura se había ejecutado no sólo de una manera tan profesional sino también tan íntima, tanto que Reyes consiguió recrear magistralmente el puente que conecta el pasado distante helénico con el tiempo presente mexicano. Así pues, la masa de estudios helénicos legada a la posteridad por Alfonso Reyes quedó para todas las generaciones futuras de helenistas mexicanos como un inmenso κτῆμα εἰς αἰεί, cuya valoración y adecuado aprovechamiento distan mucho de estar concluidos hoy en día. La otra gran figura surgida del Ateneo de la Juventud fue José Vasconcelos, autor de un trabajo sobre Pitágoras —Pitágoras. Una teoría del ritmo, La Habana 1916 (reimpreso con correcciones en México, 1921)— y figura clave en la lucha de la intelectualidad mexicana por mejorar la instrucción pública en la era posrevolucionaria. Vasconcelos tuvo la ambición de introducir a México en la corriente principal de la cultura universal, para conseguir lo cual, además de muchas otras iniciativas y reformas impulsadas desde sus varias gestiones administrativas —como Ministro de Instrucción Pública (1915), como rector de la Universidad Nacional de México (1920-1921) y como Secretario de Educación Pública (1921-1924)—, dedicó enormes esfuerzos a una campaña destinada a producir ediciones económicas de obras de los grandes autores del mundo, en las que los clásicos griegos ocupaban un lugar preponderante. Al fomentar en los estudiantes mexicanos y en sus familias el contacto con la literatura, la filosofía y el arte mundiales, Vasconcelos y sus correligionarios ideológicos buscaron con frecuencia analizar la realidad contemporánea local a través de paralelismos culturales con la antigüedad, sobre todo griega y romana (a veces echando mano de un procedimiento alegórico). Finalmente, la culminación de los esfuerzos de la intelectualidad ateneísta a favor de introducir la cultura helénica en la educación pública de México se dio en 1924, cuando bajo el impulso de Vasconcelos se decidió introducir en el plan de estudios de Letras un curso bianual de lengua y literatura latinas y otro similar de lengua y literatura griegas (de 190 horas cada una), destinados a formar a los futuros maestros de “Raíces griegas” de la Escuela Nacional Preparatoria. Me detengo en este punto, que puede funcionar como demarcación convencional entre el desarrollo de los estudios helénicos en la generación perteneciente al Porfiriato, concluido con el estallido de la Revolución Mexicana de 1910, y la evolución posterior de los mismos que conduce a su estado actual en el México moderno, de lo que se ocupará otro de mis colegas en la sesión vespertina.