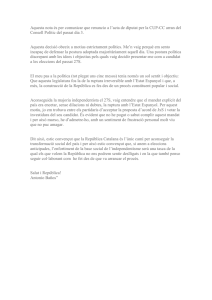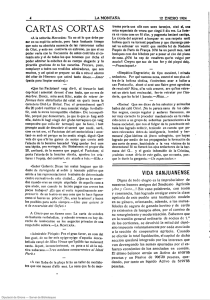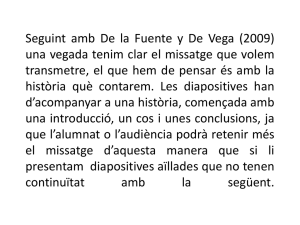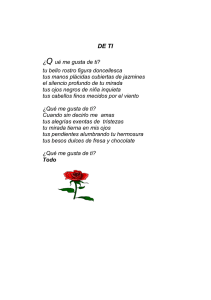II - Universidad Miguel Hernández de Elche
Anuncio

2 Atzavares Segundo Premio de Relato Corto Universidad Miguel Hernández Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche Dirección: Secretariado de Extensión Universitaria Coordinación: José Antonio Espinosa Bernal Convoca: Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria © Prefacio: Fernando Borrás © Textos: sus autores © Diseño y Maquetación: Silvia Viana. Octubre, 2007 © Impresión: Alfagráfic Impressors - Editors ISBN: Depósito legal: 3 4 Prefacio En la comba de las líneas se mece la sensibilidad. Cada texto que sigue es una vasta región que acoge el caudal de la imaginación, y que se eleva en armónica concurrencia de palabras para alcanzar, no sin esfuerzo, las estrellas. Textos que se rebrincan, se tuercen, agrandan o estiran, con la única pretensión de generar historias. Y de eso se trata, de contar historias. Hechos todos que se cobijan en los repliegues de la fábula con una voluntad clara de ampliar el ámbito de lo conocido. Escudriñar, aquí y allá, con la esperanza de satisfacer una gota sutil y celebrada. Este segundo ejemplar de la colección Atzavares, ilusión desde el laberinto disconforme de las grafías, nos regala mundos muy diversos, o el vuelo frágil de los deseos que se escriben. Canto plural, tan generoso… Fernando Borrás Rocher Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria Universidad Miguel Hernández de Elche 5 Jurado Presidente: José Luis Vicente Ferris, escritor, poeta y ensayista, Profesor de la Universidad Miguel Hernánde de Elche. Vocal: María Cristina Pastor Valcárcel, delegada de centro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Secretario: Carlos José Navas Alejo, Profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 6 Premiados Primer premio: Lorena Córcoles Borrás con el relato Una vida de 60 minutos. Segundo premio: José Alberto García Avilés con el relato Que no falte de nada. Tercer premio: José María Sola Morena con el relato El cajero. Seleccionados para su publicación • José María Amigó García con el relato Amparito. • Juan Manuel Berná Serna con el relato La mujer del Cha-cha-cha. • Alejandro Bernabé Lavado con el relato En la pólvora de la noche crecerán tus flores. • Jesús Cano Martínez (Nino Rippi) con el relato Quedamos en la Morgue. • José Antonio Espinosa Bernal con el relato Coração. • José Antonio Flores Yepes con el relato Las arenas del tiempo perdido. • Jorge Gutiérrez Gómez con el relato El vagón de caballos. • Jesús Gutiérrez Lucas con el relato Printemps. • José Navarro Pedreño con el relato Historia de unas manos. • José Luis Neira con el relato Ríos de luz. • Alicia Peral Fernández con el relato Anticuario. • Alicia Peral Fernández con el relato Nunca Jamás. 7 8 Una vida de 60 minutos Lorena Córcoles Borrás Primer premio 9 No le voy a contar una historia de amor, porque esto no es una historia de amor… ¿pero que haría usted si supiese que tan sólo tiene una hora para respirar por última vez, para sonreír, para llorar, para recordar, para emocionarse, para escuchar, para saborear, para conversar… es decir, para vivir? Yo no le voy a contar una historia de amor, porque esto no es una historia de amor. Voy a intentar recordar toda una vida en una hora de ella, en su última hora… Recuerdo a mi padre que nunca se sintió orgulloso de mí, sumergido en la época en la que creció y en la forma en la que le educaron siempre creyó que el hombre que goza con la poesía o intenta volverse loco como aquel caballero de La Mancha es un maricón. Nunca sentí aprecio por él, aunque la ignorancia de la que gozaba era digna y merecedora de toda la lástima que mi mente poseía. Mi madre siempre fue una buena mujer, entregada en cuerpo y alma a su familia envejeció mucho antes de que los años se lo permitiesen, nunca fue feliz y en aquellos días de delirio y desesperación que arrastraban a más de uno hacia su fin, soñaba despierta con José Antonio Rodríguez, un soldado que le prometió matrimonio poco antes de morir en la guerra civil. Puedo decir que gran parte de mi vida la pasé sólo, como esta última hora en la que escribo. Nunca he salido de mi ciudad, pero he visto el mar y la montaña. Crecí en una ciudad destruida por la guerra, en unas calles grises donde el olor a miedo y muerte seguía penetrando en cada una de mis ropas. Puedo decir que he viajado a miles de países, que he conocido culturas de todas clases, que estuve en la antigua Roma, en la preciosa Grecia, en la edad media, en medio de todas las revoluciones que han marcado la historia… porque miles de historias me han llevado a cada uno de estos lugares, de estas épocas. Dejé mis estudios primarios para ayudar en el negocio familiar, una vieja ferretería que conseguía darnos al menos un trozo de pan y un vaso de leche cada día. El ansia de soñar y vivir me llevó a encerrarme días y noches entre los pasillos de la antigua biblioteca, de encerrarme en reuniones clandestinas para traficar verdaderas delicias no permitidas en nuestras tierras. 10 Ni siquiera recuerdo las primeras palabras que compartí con ella, pero no olvidaré jamás la primera vez que la vi. Luís Méndez era compañero de viajes imaginarios, confidente de palabras, guardián de secretos. Era un 25 de abril de un año que ya ni recuerdo y la hermana menor de su madre dejaba la vida de campo para intentar crear un futuro en la ciudad. Recuerdo perfectamente el momento en que llegaron a la biblioteca. Una melena oscura con unos rizos gigantes cubrían su espalda, unos ojos verdes cubrían su mirada y un precioso vestido blanco escondía ese cuerpo que en sólo unos segundos creí devorar. Ni siquiera sabía su nombre, ni su edad, pero sentí como ella también sonreía. Le apasionaba leer pero lo que mejor hacía era escribir, por eso estaba allí, con nosotros. Sus padres habían muerto hacía años, y su hermana la trajo a la ciudad con la esperanza de que, al igual que ella, encontrase un hombre rico con el que casarse y tener tantos hijos como él quisiese. Su mirada radiaba ilusión por esta nueva vida que le esperaba, aunque estuviese cambiando en aquel mismo instante sin que ella lo supiese. Don Emeterio, el dueño del bar que cerraba sus puertas dejándonos dentro leyendo, fue el primero en darse cuenta de que algo sucedía. –¿Te gusta, verdad? –¿Quién? –Pues la tía de tu amigo, quien va a ser. Ándate con ojo chaval, que estas mujeres son las que siempre rompen el corazón. Me giré desde la barra con el café en la mano y la observé, tenía razón, me gustaba. Desde el día en que la vi no hubo ni un solo segundo del día en el que ella no fuese la ladrona y dueña de mis pensamientos. Pasaron los meses y nuestras miradas se convertían en cómplices por segundos, pues siempre había un estornudo o el inicio de una conversación absurda por parte de mi amigo Méndez que las interrumpiesen. Recuerdo la primera vez en la que ella no vino, como cada anochecer, al bar de don Emeterio. –No mires más a la puerta, hoy no va a venir. Hoy cenaba en casa con mis padres y un amigo suyo que al parecer pretende pedirle matrimonio en pocos días. Se me paró el corazón, tragué saliva y dije: –Hay que ver como sois los ricos, que os casáis así como así sólo por conseguir un buen apellido y una vida de lujos. –y solté una carcajada que me quemaba el corazón. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo podía reaccionar? Sabía que esa mujer, que casi me doblaba en edad, me tenía locamente enamorado, sabía que apenas había compartido con ella conversaciones sobre libros, sobre historias que no nos pertenecían, pero sabía que no la podía dejar escapar. 11 Envié una carta a casa de la familia Méndez, dirigida a Dolores Martínez, con una nota que contenía solamente una dirección y una firma a modo de pésimo escritor. Ella vino. La conduje hasta el interior del pequeño almacén de la ferretería, y allí sin decir palabra pero con los ojos inundados en un mar de lágrimas la besé. La desnudé poco a poco, la penetré con delicadeza y la sentí mía. Ella se casó con aquel rico empresario, pero nuestros encuentros en el almacén de la vieja ferretería durarían años y años. Tuvo tres hijos varones y créanme que el último tenía mi misma cara, murió cuando tenía cuatro años, de una gripe que nadie supo curar. No crea que le estoy contando una historia de amor, porque esto no es una historia de amor, simplemente trato de recordar en esta última hora el rumbo que ha llevado mi vida y los pasos que recuerdo haber dado en ella. Cuando mi padre murió me tuve que hacer cargo de la ferretería. Aunque odiase aquel trabajo, adoraba aquel lugar que tantas noches inolvidables llenaron mi alma de felicidad. –¿Cuánto tiempo tengo que esperar para ser el único hombre en tu vida? –Eres el único hombre en mi vida, pensando en un amor diferente al que tengo por mis hijos. –¿Y cuando seré el único hombre ante los ojos de los demás? Ella suspiraba y se escondía entre mis brazos cada vez que esta pregunta aparecía en nuestras conversaciones. Seguíamos hablando de libros, ella escribía historias que sólo yo conseguía leer, historias que me regalaba, historias que de algún modo eran nuestra vida, pero hablábamos de muchas más cosas, yo la conocía y ella me conocía. Su marido no tenía tiempo para eso, demasiado ocupado estaba bebiendo whisky y fumando puros con sus amigos. Sus dos hijos crecieron, se casaron y a ella sólo le quedábamos yo y ese desconocido con el que compartía cama cada noche. Créame que nunca he deseado mal a nadie, pero admito rotundamente que cada mañana al despertar deseaba que me contase que su marido la había abandonado por alguna de esas muchachitas con las que tanto frecuentaba los clubes nocturnos o simplemente que había muerto así, de repente, desapareciendo y dejándome el tesoro más preciado que yo soñaba y que él ni si quiera se daba cuenta que tenía. Su marido era un viejo cascarrabias que ya no podía casi ni andar cuando ella estaba postrada en una cama, enferma y sabiendo que la vida se le acababa. Me vestía de cura para ir a visitarla, para leerle, acariciarla y sonreírle. Para poder decirle cada día que la amaba con todas mis fuerzas y que era la mujer más maravillosa y preciosa que en el mundo podía haber. 12 Hace diez años que ella me dejó, que dejó mi mundo solo, que se marchó sin mí, que se fue sin haberme dejado despertar ni una sola mañana contemplándola. Hace diez años que no la acaricio, que no escucho su voz, que no escribe historias nuevas para mí, hace diez años que no siento su aroma, que no acaricio su pelo, y que no la beso en los labios. Hace diez años que mi vida llegó a su fin, y aún he sobrevivido demasiado. He pasado diez años sin dormir, sin comer, sin tener ilusión y un camino por el que seguir, he pasado diez años sin ella. Creo que sólo han pasado diez días o quizás sólo 10 minutos desde que ella se fue. No lo sé. Pero siento que me estoy agotando, que mi alma se consume infinitamente cada segundo, siento como me estoy ahogando y como mi corazón poco a poco está dejando de latir… No crea que le he contado una historia de amor, porque esto no es una historia de amor, simplemente es la única historia que recuerdo de mi vida. 13 Que no falte de nada José Alberto García Avilés Segundo premio 15 Fue una fiesta salvaje y algo me dijo que no iba a acabar del todo bien. No sé, quizá fue que Juan llegara manifiestamente tarde, con aquel traje de espantapájaros que parecía sacado de una funeraria. O quizá que aquella noche no oí cantar al autillo que anida en el jardín del vecino. A ese autillo le tengo mucho aprecio porque acunaba mis sueños desde que era niño, pero esa noche no cantó. De aquellas horas tengo vagos recuerdos, diluidos por la ginebra y el whisky de importación, aunque las imágenes del desenfreno aún perduran, por desgracia, con la nitidez suficiente. Creo que fue Germán el que primero se lanzó al agua. Me pareció que era una barbaridad mojar de esa manera un traje como el suyo, en esa agua no muy limpia y con toneladas de cloro. Después saltó Luisa, con una mueca divertida que, al entrar en contacto con el agua, se transformó en un sobresalto helado. Y es que en diciembre, aunque sea climatizada, la piscina no perdona. Luisa llevaba una especie de camisón amarillo, que flotaba lánguidamente, como un cojín envuelto en una sábana. Me hizo gracia aquella Luisa tan bromista, con esa sonrisa suya de oreja a oreja. No recuerdo quién fue el siguiente en caer, si Juan o Tati, pero el caso es que a los cinco minutos todos estábamos en el agua. Es quizá en este tipo de situaciones cuando mejor puedes llegar a conocer a las personas. Tati dijo que le parecía la forma más adecuada de despedir ese año nefasto, ahogando las penas en agua y alcohol. Eeeeyy, hushh, eeeeyyy, hushh, le cortó Luisa, gritando como si invocara un conjuro. ¡No te me pongas depre, querido, y piensa en lo mucho que nos vamos a divertir mientras dure esto! Su pelo mojado estaba recogido hacia atrás, y movía los brazos con una elegancia y finura que le daban cierto aire exótico, de bailarina olímpica. Eso, eso, ¿no tenéis calor?, exclamó Germán, mientras arrojaba la chaqueta a una de las chicas y comenzaba a desabrocharse los pantalones. Yo, que soy poco dado a bañarme, e incluso en verano enseguida me siento como un garbanzo en remojo, empecé a pensar que lo mejor era salir de allí. Pero no quería ser el primero en abandonar la piscina. Y en aquel momento de euforia colectiva, quise aportar algo de mi cosecha. ¡Habéis visto, 16 pandilla de sinvergüenzas, quién es la auténtica pijita de piso en apuros! Mirad cómo nada, como una cabra en un pozo. Era mi forma particular de hacerle una gracia a Sandra, aunque ahora reconozco que la comparación no fue muy buena. En aquel estado, resultaba fácil ser ocurrente. Estábamos llenos de una energía poderosa, una fuerza que te electrizaba el cuerpo y te mantenía en continua vibración. Cada uno habíamos invertido una cantidad de dinero, digamos que espléndida, en aquella fiesta en la que no faltó de nada. Hasta cenamos caviar ruso, uno de los caprichos de Germán, que según dijo, fue capaz de conseguirlo a buen precio en uno de sus viajes. Luego supimos que era del malo, de imitación y lo había comprado en el supermercado esa misma tarde. Todos nos esforzamos para que la diversión estuviera garantizada. Esta vez había que superar el listón del año pasado, cuando la montamos en el chalet de Jorge. Ya se sabe, cada vez un poco más de whisky, mejor música y más juerga. Cualquier novedad capaz de satisfacer a una docena de apetitos insaciables era éxito seguro. Por eso lo de la piscina de esa noche estaba resultando un espectáculo fascinante, lleno de excitación, porque varios ya se habían desprendido de buena parte de sus ropas y algunos vestidos empezaban a volverse muy pesados. Yo venía dispuesto a divertirme con Sandra, por lo que estuve jugando un rato con ella, chapoteando y echándonos un balón de baloncesto que pesaba como un muerto. La gente se fue dispersando, algunas luces se apagaron y alguien subió el volumen de la música pachanguera. Yo nadaba con torpeza, la verdad, y mi interés se centraba en acercarme a Sandra lo suficiente como para escamotearle algún beso y buscarle las cosquillas. Llegó un momento en que cada uno iba a lo suyo, casi obsesivamente, desperdigados por la terraza o dentro del chalet. Por eso el chillido de Germán aún suena a pesadilla, a un mal sueño del que uno quisiera despertar, pero ya es demasiado tarde, al igual que resulta demasiado nítida la imagen de aquel cuerpo inerte, balanceándose torpemente con su mortaja amarilla. 17 El cajero José María Sola Morena Tercer premio 19 Demasiado tarde. Demasiado inútil. Demasiado rápido y demasiado lento, pero sobre todo y en definitiva, demasiado tarde. Para cuando la batalla que se venía librando en mi cuerpo, entre el miedo por un lado, y la responsabilidad por el otro, proclamó vencedora a esta última, los jóvenes ya se habían evaporado del lugar, a merced del truco de magia más viejo de la Historia, correr, correr y correr. De asesinos a puntitos en el horizonte. Y el cadáver yacía en el suelo, con una inmovilidad mortecina, proclamando el terror a los cuatro vientos con el sonido más potente, el silencio. Ese silencio que duele, que te señala, que te paraliza por fuera y te sacude por dentro. Miserable forma de correr. Más que de la justicia, cualquiera diría que huían de la muerte, del olor a muerte que ellos mismos habían provocado, pero que finalmente les estremecía, como el final más lógico de un guión que no habían sabido o no habían querido contemplar en el momento de escribirlo. Observándoles correr, en su cobarde huída, resultaba fácil imaginarse un bocadillo de cómic sobre sus cabezas encapuchadas, mascullando algo del estilo de “mierda, nos hemos pasado”. Era un 17 de Abril de 2007, yo caminaba hacia mi casa, sumergido en los muchos y diferentes pensamientos que venían atormentando, desde hacia tiempo, no sólo a mi mente y mi conciencia, sino también y por extensión, a mi salud. Y buceando entre todo aquello ocupaba minutos, horas y días, desde hacía tanto tiempo que la introversión permanente se me antojaba el estado normal del ser humano. Mi matrimonio resultaba, en principio, de una armonía poco común, quizá no abundaba el diálogo profundo, y en las sobremesas se veía fútbol, o salsa rosa, o cualquiera que sea el tipo de cosas que las personas solemos hacer para ser felices, o más bien para convencernos de que lo somos, como en la película “Matrix”, sin cuestionarnos la realidad y nuestro comportamiento, la medida en la que podríamos mejorar el mundo como suma de contribuciones individuales, escudándonos en el argumento más utilizado y a la vez más egoísta y dañino de la Historia, el más injusto: “¿En qué mejora el Mundo porque yo me 20 esfuerce en ser honrado, en ser honesto, mejor persona, en ser consciente del desequilibrio económico del planeta, en madurar diariamente, en esforzarme por entender al otro, por ser altruista? Si yo sólo soy uno, que lo arreglen los gobiernos” y así rellenamos el espacio de tiempo en el que deberíamos presumir, discutir y esquivar menos, y valorar, escuchar y dialogar mucho más. Como decía, pese a caer en los errores o carencias generales, la complicidad con mi mujer resultaba cuanto menos, especial, y a mis dos hijos, a los que quería por encima de cualquier cosa, y que constituían mi mayor argumento para levantarme y afrontar cada día, me entregaba cada instante. No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. De tanto oír esta frase, se nos olvida el contenido. La decimos mecánicamente, como cuando eras pequeño y te aprendías el padrenuestro, o una poesía. Pero no se me ocurre mayor verdad. Incluso cuando pensamos que hemos perdido lo que teníamos, con esa actitud estamos perdiendo lo que tenemos en el momento, lo que nos llevará a lamentarnos en el futuro, mientras de nuevo estaremos torpemente sin valorar lo que tengamos. ¿Era el hombre el único animal que tropezaba dos veces con la misma piedra? En todo esto, y en otras muchas cuestiones me abstraía mientras observaba el cadáver en el suelo del indigente. Todo había ocurrido muy rápido. Yo me dirigía a casa, como ya he dicho, y dentro de un cajero, un grupo de tres hombres, de fisonomía joven, golpeaban un bulto en el suelo. Mi primera reacción resultó ser la parálisis, nunca pensé en presenciar algo así, el grado de contrariedad que me invadía me inmovilizaba, sentía que no era posible estar presenciando una paliza, como si tuviera que dejar pasar unos cuantos segundos o minutos de observación, para cerciorarme de que no era una broma, o sólo un malentendido. Un margen temporal para dar cabida al miedo que azotaba desde la primera hasta la última de las neuronas de mi acelerada cabeza. Puede que mi depresión me influyera, mermando mis sentidos, o quizá fuera el vino…. Mi vida transcurría felizmente, hasta un punto muy concreto, haría como año y medio. Resulta difícil de explicar el por qué la mayoría de las desgracias tienen su origen en algo sin importancia, para luego dar paso a una serie de hechos, que se van desencadenando lenta y trágicamente, casi es posible anticiparse en el tiempo y conocerlos antes de que ocurran, pero en ningún caso se pueden evitar. Una vez se inicia la catástrofe, sólo queda asistir a ellos como quien ve su propia muerte en una película. Valoramos a la persona por lo que le rodea, lo que tiene, desde su apariencia física hasta el número de ceros que componen su cuenta bancaria. Qué gran pecado del hombre: desechar laboral, sen- 21 timental o humanamente a alguien porque está gordo, es feo, o raro. Cuánto habremos dejado de aprender, en términos de profundidad humana, de toda esa gente. Y con el dinero otro tanto de lo mismo. No nos referimos a alguien como “Ése es Pepe, el honrado” o “Esa chica es hija del bueno de Gutiérrez, siempre está cuando le necesitas”. Decimos “Es el dueño de….” o “Trabaja de…, está forrado”. Tanto lo oyes, tanto te lo aplican y tanto lo aplicas, que claro, te lo crees. Eres lo que tienes, si pierdes lo que tienes, no eres nadie. Ese fue mi caso. A mis 38 años, empresario conocido en la ciudad, con un patrimonio tan importante como merecido, construido desde la nada, y con enormes dosis de sudor, de apuestas, de riesgos, muchos aciertos y menos fracasos, jamás pensé que mi vida podría derrumbarse, como una gran torre gemela, en un cielo de edificios que imponen su ley, y que parecen reírse en el derrumbe: ¿Y tú eras la torre más alta de Nueva York? Cuando logré sobreponerme a la parálisis, me fui acercando al cajero muy lentamente, casi de puntillas, por un lado motivado por el miedo (el verdadero monarca de la Historia, desde los romanos, hasta nuestros tiempos, pasando por Inquisiciones, infiernos e Imperios: el dichoso miedo) y por otro lado todavía con residuos de las dudas, de mis ganas de que aquello no fuera una desagradable demostración gratuita de violencia. Pero sí, lo era. Los jóvenes asestaban puntapiés al mendigo a un ritmo frenético, enfermizo, buscando las partes sensibles (cabeza, genitales y articulaciones). Los gritos de la víctima violaban los principios físicos y químicos que deberían hacer al cajero insonorizado. A cada golpe, un gemido desgarrador. Nunca en mi vida he sentido esa sensación, el horror en mi vientre, mi corazón y en mis piernas, que temblaban como jamás lo habían hecho, amenazando mi estabilidad vertebral y la dignidad de mis pantalones, cada golpe a la víctima era un aumento de presión en mi vejiga. No había tenido esa sensación ni siquiera en el lento hundimiento de mi carrera personal y profesional. Una mala decisión, delegar un proyecto de vital importancia en mi segundo, un auténtico buitre, un genio de lo financiero. ¿Cómo no se me ocurrió valorar que sería capaz de usar sus habilidades contra mí, pese a que fuera yo su valedor, su amigo, un jefe que le tenía un aprecio gestado en lo profesional y prolongado a lo personal? Me creía demasiado listo, contando con un demonio en mis filas, y en realidad resulté ser demasiado tonto, queriendo creer que la mayoría de la gente que es capaz de mostrar codicia, interés y malas artes en su faceta profesional, resultan no serlo en lo personal, como si fueran supermáquinas con control de valores, sentimientos y actitudes. El caso es que en apenas dos meses, perdí la jerarquía y el control de lo que era mío, de todo lo que había construido, no sólo me arrebataron la empresa, 22 sino mi trabajo en ella también. Incapaz de llegar a mi casa, sintiéndome fracasado, y mirar a los ojos a mi mujer, para explicarle cómo lo había perdido todo, precisamente a manos de la persona de la que ella más había recelado siempre, y de la que me prevenía constantemente, vendí las pocas pertenencias que me quedaban, y traté de ser genial, de demostrar que nadie podía conmigo, que había fracasado pero que podía levantarme yo solo. Reconstruirme como torre gigante y desde la presión atmosférica mareante de mi azotea reprender con dureza y vengarme de las torrecillas que habían osado traicionarme, reírse de mí, darme de lado. Me empeciné en ser tan patético como cualquiera otra persona, me obcequé más en mi amor propio y mi orgullo que en salir de la situación. Tras invertir desafortunadamente lo poco que me quedaba, pasé de no tener nada a deber mucho. Durante casi 4 meses viví en mi casa fingiendo ir a trabajar por la mañana, con una presión que debe haberme arrebatado unos cuantos años de vida en salud. Presión que se tradujo en tensión, y ésta en fricción. Peleas y más peleas. Pues ni en esa situación sufrí jamás el terror que en estos momentos me sacudía, como una hoja un día de viento huracanado y violento, poniéndome en evidencia ante mí mismo. Uno de los jóvenes sacó una lata de gasolina. Se disponían a quemarlo vivo. Finalmente decidí entrar al cajero. Sujeté temblorosamente la manecilla de la puerta, mientras me esforzaba en auto-convencerme del papel de seguridad que debía interpretar, entrando violentamente y diciendo alguna frase idiota que me sugerían las cientos de películas de ciencia ficción que había visto, algo como “¡¡que pasa aquí!!”, o “¡¡alto, policía!!”, algo que detuviera lo fatal. Lo fatal, que me dijeran a mí lo que era fatal. Tras mi hecatombe profesional, vino la personal. Las fricciones se transformaron en peleas, y las peleas en crisis. Me vi separado de mi mujer, alejado de mis hijos y muy solo. Muy decepcionado con el mundo. Sin lugar donde dormir, cogiéndome grandes borracheras, y despertándome cada mañana con lágrimas, con sabor a alcohol en mi boca seca mezclado con el sabor del fracaso, del que se da cuenta, demasiado tarde, de que el dinero era sólo papel, hasta que lo conviertes en algo más, y hundes tu vida, te hundes tú, aferrado mentalmente a los billetes que ya no son tuyos, que pueden que nunca lo fueran, que en realidad no son de nadie, sólo te visitan, circulan por el mundo como una peste, pervirtiendo, engañando, generando ilusiones y decepciones. No hizo falta que abriera la puerta. El ruido de una sirena impidió que los jóvenes siguieran golpeando al mendigo. Salieron dándome un empujón, y corrieron calle abajo, desapareciendo de mi vista. Me fijé en el cajero, no tenía cámara de televisión, probablemente los valientes encapuchados fueran a quedar impunes. 23 ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Qué les pasaba por la cabeza mientras le golpeaban? ¿Es cierto eso de que para ciertas personas, no existen los sentimientos, y son capaces de justificar la violencia, completamente convencidos de que su ideología religiosa o política es un argumento válido? ¿Existe acaso un solo argumento que justifique la violencia? Cuando un terrorista asesina por la espalda, y presume de brindar champagne, ¿se alegra en realidad? ¿Así es el mundo? ¿Somos nosotros los culpables de todo? ¿Es un terrorista, o un nazi, incluso el propio mendigo, un producto generado en una larga cadena de producción, en la que todos y cada uno de nosotros, por acción o por omisión tomamos parte? Yo mismo me había ido degradando, en la última semana había pasado de dormir en una pensión miserable, a dormir en la calle, incluso en bancos o entre contenedores, como el mendigo al que acababan probablemente de matar. El vino me acompañaba permanentemente, y me había granjeado a pulso la indiferencia a la que todo mi entorno me sometía. Decidí acercarme al cuerpo inerte. El charco de sangre anunciaba lo trágico, lo irreversible. Sentí realmente lástima, más de la que nunca había experimentado. Una lástima que nacía en la tragedia que acababa de presenciar, pero que se prolongaba al mundo entero, a lo que somos. Lástima por él y lástima por mi también. Y plantado delante, como un imbécil, esperando a la policía, sintiéndome parte de los hechos, surgió en mí la necesidad de voltear el cuerpo, que yacía bocabajo, para verle el rostro. Y al hacerlo me vi a mí. Amoratado, sangrando por todos lados, y muerto. Muerto. Para siempre. Y recordé el último tramo de mi miserable existencia, de cómo entré borracho al cajero, huyendo de los perros que no me dejaban dormir tranquilo en la calle. De cómo entraron los tres salvajes y comenzaron a golpearme, de cómo cada impacto del bate de béisbol me sugería una reflexión, estando ya más muerto que vivo. Y creí sentir un dolor enorme por todo mi cuerpo, de roturas de huesos, derrames internos, y dolor de alma. No entendía nada. Vi a mi mujer y a mis hijos acercarse al cadáver llorando, y me di cuenta de que no odiaba al que me había traicionado, no odiaba al mundo, ni a los energúmenos que acababan de asesinarme, sólo sentía un odio irrefrenable hacia mí mismo. Porque yo era responsable con mi contribución al mundo, de favorecer, o no impedir, en miles de situaciones, el deterioro del mismo. Porque indistintamente de que me traicionaran, no supe valorar lo importante, y también porque en definitiva culpar a los demás, más allá de estar o no en posesión de la verdad, es la excusa primera cuando se tiene miedo de perder lo que es tuyo. Pero cuando estás muerto ya no tienes ese temor, y asumes tu culpa. Y yo, estaba muerto. 24 Amparito José María Amigó García Seleccionado 25 Loli fou el meu amor impossible. Quan la vaig conèixer, tot just li arribava als pits, però la impossibilitat a la qual em referia no era anatòmica sinó, més aviat, psicològica. I és que Loli no només era més alta que jo, àdhuc tenint la mateixa edat, sinó que era molt més madura, per a la cual cosa (dit siga de passada) feia falta molt poc. Va ser veure-la amb la seua cabellera al vent, amb els seus vaquers foradats, amb els seus dos clotets en les galtes quan somreia, i caure fulminat pels seus efluvis, com després em va ocórrer amb Amparito. Aquell va ser el primer estiu que Loli va vindre amb la seua família al poble a passar les vacances estivals i, va voler la casualitat, que isquera amb la meua cosina Ana i la seua colla d’amigues. Jo, en canvi, vaig veure en açò la mà del destí. Així, doncs, vaig començar a seguir-la amb la bicicleta, a visitar als meus oncles per si ella estava amb la meua cosina, a posar la meua tovallola en la platja davant de la seua urbanització, sempre amb la intenció de facilitar al destí la seu noble i justa causa. Però els dies transcorrien i els meus diàlegs amorosos amb Loli no passaven de “hola!”. El meu amic Pere reia de la meua desgràcia i em deia que les xiques de la capital no eren per a nosaltres, els xics de l’horta, que eren aus de pas i totes aqueixes coses que es diuen per a fastiguejar al proïsme. Però jo no li feia cas: la meua Loli era distinta. Al final, quan ja veia amb angoixa com s’estava acabant Agost i s’acostava inexorablement el retorn de Loli, em vaig armar de valor i li demaní a la meua cosina el seu número de telèfon. –Si, diga’m? –Loli, volia dir-te que estic boig per tu; eres el amor de la meua vida. –Sóc la seua germana –va contestar una veu burleta–. Espera, que vaig a cercar-la. Ací mateix va naufragar la meua imaginada història d’amor amb Loli. Supose que era una història sense futur des del principi. Amb el temps, Loli es va comprar un apartament en la platja i ara és ella la que ve a estiuejar amb els seus 26 fills. De tant en tant la veig pel passeig marítim amb el seu marit i els xiquets, i la mire furtivament des de la distància. Ella retorna la mirada amb complicitat –o això és el que em sembla a mi. Serà feliç? Qualsevol dia d’aquests la tornaré a cridar per a preguntar-se’l. *** Neus va ser el meu amor cinèfil. Estava ja en la universitat i ara eren les xiques les que m’arribaven a mi pel pit. Neus tenia un aire intel·lectual, amb les seues ulleres amb muntura de pasta negra i els cabells curosament despentinats. Li agradava el cinema d’autor, aquest que tomba de pur avorriment, si bé, de tant en tant, posaven una de Woody Allen. Li entusiasmaven els plans impossibles, els travellings interminables, els zooms sense misericòrdia. Encara em dol el cul quan pense en les hores que passí en la Filmoteca Nacional, esperant que s’encengueren les llums, per a després haver de passar-me altres tantes hores d’exègesis sobre les claus críptiques i oníriques del director de torn. Les havia en blanc i negre, subtitulades i fins i tot mudes. Damunt, no em deixava fer-li carantoines durant la projecció per si es perdia una mica important –Amparito si em deixava. Estava doncs clar que la nostra relació no podia tenir un final feliç, a l’estil de les pel·lícules d’Hollywood, sinó un final dolent à la nouvelle vague francesa. El The End arribà per telèfon: em deixava pel acomodador de la Filmoteca, un xicot malfeiner que es passava el dia assegut en l’última fila, veient una vegada i una altra el mateix rotllo, mai no millor dit. La veritat és que no em va saber greu, si bé encara em pregunte com va començar aquella relació, si el acomodador es passava la vida en el cinema i jo sempre anava allí amb Neus, encara que (ho confesse) la majoria de vegades només per a dormir. Entretant, l’edifici de la Filmoteca va ser derruït i, en el seu lloc, s’alça ara un bloc de pisos. No obstant això, quan passe per allí, encara m’acorde de Neus –què haurà estat d’ella? *** Amb Conchi, el meu amor tel·lúric, la cosa va ser distinta. Si Neus olorava a tapisseria raguda de sala de cinema, Conchi olorava a camp, a suor i li agradava la vida a l’aire lliure, com a mi. Tan semblants érem en algunes coses que, al poc temps d’estar eixint amb ella, em vaig dir que aquella xica anava a ser la definitiva. En altres coses, al contrari, érem molt distints. Em molestava, per exemple, que deixara sempre el tub de pasta de dents fet una garrofa, en lloc d’estrènyer-lo de baix cap amunt, com feia Amparito. Va ser una època en la qual vaig perdre tot 27 el greix que havia acumulat en les meues contínues visites a la Filmoteca amb Neus. Quan no tocava eixir amb la bicicleta, era una excursió a la serra o, simplement, traure al gos. Ah, si!, quasi m’oblide de dir que Conchi tenia un gos de raça barrejada, que s’anomenava “Grrr”. La de vegades que ho hauré tret a pixar els cantons del barri! Al final em vaig encapritxar tant amb Grrr, que la seua companyia va ser l’única cosa que vaig trobar a faltar quan ens vam separar. *** Després de Conchi va arribar a tota velocitat Chon, el meu amor turbo. Aquella xiqueta era un grapat de nervis. De la classe d’alemany, a l'acadèmia de matemàtiques. Del gimnàs, a la piscina. Del club de tennis, a la discoteca. I jo fent sempre de taxista. Chon, filla, tira el fre, li deia, que encara eres molt jove. Chon, xiqueta, estàs passada de revolucions, li repetia, vas a agafar un batistot quan no t’ho esperes. Chon, nena, que t’estàs quedant molt flaca, mira que la vida són quatre dies mal contats. Fins i tot li preparava carmanyoles amb entrepans de butifarra i donuts de xocolata. Em va deixar per paternalista. –Paternalista? –Si, paternalista. Et comportes com si fores mon pare. –Si de cas, com ta mare. Fins a llavors m’havien deixat per avorrit, fava, borinot, ... però mai per fer de pare. Si l’única cosa que jo volia era tocar molles en lloc d'ossos! Quan l’hi vaig contar a Amparito, no l’hi podia creure. Quina gràcia, la Chon! *** Pili fou el meu amor més fashion. La vaig conèixer quan estava ja en el quart curs, poc temps abans que ella s’anara com estudianta Erasmus a Milà, perquè volia estudiar de prop el disseny italià. Jo mateix la vaig dur a l'aeroport i allí, davant del control de passaports, ens vam prometre amor etern. Mai abans havia escrit tantes cartes, ni mai després he tornat a escriure tantes, excepte, clar, per a Amparito. Tots els dies li escrivia religiosament una carteta que després duia, no menys religiosament, a la bústia del cantó. I els dissabtes, la cridava per telèfon –una veritable ruïna! Al principi, ella responia també amb assiduïtat i semblava trista quan la cridava. Després de Nadal les seues cartes van començar a arribar més espaiades, però la seua veu sonava més alegre al telèfon: “ja falta menys”. Per Pasqua les cartes van deixar d’arribar i mai estava a casa quan la cridava. Per una amiga argentina seua vaig saber que pensava quedar-se’n un segon any i, segurament, un tercer i fins i tot un quart,... 28 –Comprendés? I tant! Estava més clar que l’aigua, així que em vaig venjar amb l’amiga, Graciela Fernanda, abans que aquesta regressara a la seua enyorada Buenos Aires, quina llàstima!, perquè volia aprendre a ballar el tango. Ja mai no vaig tornar a saber d’elles, però encara m’acorde de Graciela quan escolte un bandoneón. *** Michelle va ser el meu amor estiuenc. La vaig conèixer en l’inevitable curs d’anglès a Irlanda. Era francesa, de París s’entén (d’on si no?), i, al contrari que amb Amparito, vaig saber des del principi que el nostre romanç tenia data de caducitat, no perquè el curs només fora a durar un mes, sinó perquè Michelle tenia un accent insofrible. “Michelle, ma belle”, li vaig dir recordant la cançó dels Beatles, “I love you, I love you, I love you”, però no em va creure, no sé per què. Aleshores li vaig ensenyar algunes cançons tradicionals en Valencià, com ara “La manta al coll i el tabalet” o “Ramonet si vas al hort”, però en la seua boca sonava tot en francès. Michelle em va ensenyar que totes les llegendes que es conten de les franceses són certes. Com no podia ser d’altra manera, es va acomiadar a la francesa, és a dir, sense dir “goodbye” ni tan sols “au revoir”, però va ser bonic mentre va durar. “… I will say the only words I know that you’ll understand, my Michelle …”. *** A Eva li proposí fugir a una illa deserta el mateix dia que la vaig conèixer. –Jo seré el teu Adán –li vaig dir fent-li l’ullet. –Ja no queden illes desertes –va replicar ella. Tal falta de romanticisme no anunciava gens bo, però jo m’agafava a la il·lusió que Eva era una dona pràctica, no debades treballava en una agència de viatges. A Eva li agradaven les begudes sense calories, el cafè descafeïnat amb sacarina i les cançons de Mecano, com a Amparito. El nostre Jardí d’Edén es va reduir a un paquet turístic per a dues persones a Eivissa, que incloïa avió i hotel de tres estrelles. Si haguera de posar un qualificatiu a la meua relació amb Eva, diria que va ser el meu amor light. *** Puri, la filla del farmacéutic, fou el meu amor platònic. I és que, com ja haureu notat, tinc un cor que no em cap en el pit. Havien passat ja molts anys, 29 des de fins i tot abans de conèixer a Loli, quan la vaig tornar a veure pels carrers del poble, feta una bellesa. En aqueixos anys, ella havia acabat el col·legi a València i estudiat Farmàcia a Madrid amb notes excel·lents. Puri s’acordava molt bé de mi i em va preguntar pels meus plans de futur. Quins plans?, anava a respondre-li, però no em vaig atrevir, així que em vaig inventar una història plena de condicionals i subjuntius. Ella, en canvi, sabia perfectament què volia: treballar en la farmàcia familiar, guanyar diners, viatjar,... “en fi, tot això”. A partir de llavors, jo no desaprofitava ocasió per a anar a la farmàcia, però la majoria de vegades estava només el pare o em despatxava la dependenta que, per cert, també s’anomenava Amparito. –I Puri? –Està a València fent un curs. Alguna vegada vaig tenir la sort de trobar-la, però el veure-la allí, amb la bata blanca inmaculada, en aquell ambient estèril amb olor a desinfectant, em matava el “gusanillo”. M’acordava llavors d’algunes frases cèlebres de Woody Allen sobre la passió i el morb, que era l’únic pòsit cinematogràfic que encara em quedava de les meues vesprades amb Neus en la Filmoteca. Mentrestant, amb tantes anades i vingudes a la farmàcia de Puri, jo anava acumulant tot un magatzem de pastilles en el fons del meu armari. El final d’aquest amor asèptic, entre cotons i pastilles juanoles, era del tot previsible. Puri es va casar amb un farmacèutic d’un poble veí i van perpetuar l’espècie. *** Després van arribar Paqui i Roser i Mari Pepa i Pepa Mari i ... ja no m’acorde de quantes més, però cap va ser com Amparito. I cap ho serà. 30 La mujer del Cha-cha-cha Juan Manuel Berná Serna Seleccionado Por fin es sábado por la noche y voy a salir de fiesta con los colegas. Voy a ver si encuentro a alguna zorrita que me arregle el cuerpo. Necesito descargar. Casi una hora en el baño y todavía no he terminado de arreglarme. Que mal si fuera mujer. La cresta al estilo de El canto del Loco me está quedando de puta madre. Esta noche cojo seguro. Me dirijo al centro a empezar la ruta y tomar unas copas. Me detengo en el garito de siempre. Un tapón de burbon para calentar mientras van llegando los otros. Me suena el móvil. ¡Mal rollo! Los cabrones estos que han quedado en otro sitio unas cuantas calles más para allá. Pago y me voy, pero antes saco un paquete de tabaco de la máquina expendedora y enciendo un pitillo de camino al otro garito. Ya en la calle me dirijo a La Salamandra, el nuevo lugar de encuentro. Pienso en llegar pronto y no tardar, con lo cual mi cabeza está pensado en como atajar callejeando. De camino paso por un callejón en el que hay un pafeto que llevaba tiempo sin entrar: desde mi penúltima ó antepenúltima ex, Laura, María, da igual, alguna golfa… el caso es que me llama la curiosidad, y entro. El bar de copas estaba cambiado. Ahora tenía un aspecto muy ochentero. Tipos con chupas de cuero y pantalones ajustados. Mujeres con mucha laca y yo, con mi chaquetón fuera de lugar. Me dirijo a la barra y me pido un Cuatro Rosas, dicen que es lo que bebía Marilyn, con naranja, lo de siempre para empezar con buen pie la noche. El local está todo decorado de carteles de conciertos de la época, Del ochenta y uno, del ochenta y cinco, de muchos conciertos. De Glutamato e Ilegales, de Seguridad Social, de Gabinete y Danza Invisible, Mama, y no se cuantos conciertos más. ¡Vaya colección de carteles y fotografías tenía el dueño expuestas! En alguna de esas fotos está el camarero de la barra, unos años más joven, con alguno de esos artistas. Aún conservas las patillas de hacha, pero el tupecillo se perdió inversamente a como se ganó su barriguita cervecera. Enciendo un cigarrillo y me siento en uno de los taburetes que quedan vacíos al lado de la barra. En la música de ambiente esta terminando de sonar 32 A quién le importa de Alaska y Los Pegamoides y empieza a sonar La culpa fue del cha-cha-cha de Gabinete Caligari. Excelentes temas para acompañar a un burbon aguado. Bien es verdad que parece ser que me encuentro en una catedral de la música española de los ochenta. Esta puta música me suena a mi hermano Toño, que lo encontraron muerto en un portal con una jeringa en la vena, y me está cortando el rollo. Me estoy poniendo de una mala virgen... hasta el camarero se parece a mi hermano, le quiero ver las mismas patillas, el tupé con laca, los ojos enrojecidos… Con los primeros compases, una morena despampanante sale del final de la barra, donde estaba bebiendo chupitos de DYC que se servía ella misma de la botella, y se mueve sensualmente al ritmo de la música verbenera. Su trasero, forrado de cuero negro, alguna talla menos, se mueve a derecha e izquierda marcando el compás del ritmo latino a golpe de cadera. ¡Cómo se mueve la cabrona! Llevaba la música corriendo en la sangre y ese bamboleo, de generosa carne, me estaba poniendo un poco burro. Ella se ha dado cuenta de que le estoy mirando el culo (no hay demasiada gente bailando en el bar y he quedado al descubierto), y me mira ella también con todo el descaro de unos ojos oscuros pintados de negro, casi provocando, al tiempo que parece sonreír con unos labios rojos también muy pintados. Cuando acaba el tema se va al sitio de donde había salido y se bebe otros dos chupitos de güisqui de un trago, sin dar tregua a la botella. Yo bebo un largo trago de mi burbon con la idea de que así apague un poco el calor que me está recorriendo desde el estómago hasta la entrepierna. Por culpa de esa mirada, de esos ojos. No había terminado mi segundo trago cuando la morena aparece a mi lado sentada en un taburete, que curiosamente, hacía unos instantes estaba ocupado por un tipo con chupa de cuero y barba cana, La cosa pinta bien a corto plazo. Lleva un chupito en la mano, que bebe de un trago, y me invita a que tome otro que había dejado justo al lado de mi vaso. Me pregunta si quiero invitarla a otro güisqui. Yo bebo el tapón de un trago también y llamo al camarero de las patillas para que ponga otros dos más. La invito a uno, a dos, a tres, a otro y a otro y a no me acuerdo cuantos más. ¡Cómo aguantaba la culona! Después de no se cuantas copas me dice que va a contarme una historia, la de una promesa que no le habían cumplido nunca. El caso es que ya no me gusta, no tengo ganas de aguantar brasas de nadie. Yo lo que quiero era hincar y ya está, y no historietas de colgada. Como me ve la cara que pongo, me dice si nos tomamos otra copa en su apartamento, para animarme. Y como es de imaginar la cara me vuelve a cambiar. Creo que soy bastante previsible. 33 La señora estaba muy bien para los años, que en principio, le echo, pero hasta que no lleguen las distancias cortas no estaré seguro de nada, total a oscuras todas son más o menos igual, con lo cual me importa un carajo la edad; ¿y su escote? visto desde arriba, impresionaba al más templado. Una hucha perfecta. Yo no se que hacer, si seguirle la corriente y después disponer de un polvo fácil y en una cama, que eso se agradece (fácil y sencillo es lo justo), o quitarme a esta borracha de encima antes de que me canse demasiado y me arruine la noche. Aunque… el asiento de mi coche no habría estado nada mal, pero por culpa de esta mierda de amigos que tengo no hay manera. Todos quieren ponerse hasta el culo de copas y siempre me toca a mí conducir. A tomar el coche. Todos a puto pie. Me vuelve a sonar el móvil. Lo miro. Son los colegas. Seguramente ya están todos en La Salamandra privando de lo lindo y yo aquí con esta señora aguantando historias de falsas promesas. Ya llego tarde. “El patillas” del camarero se mueve con destreza detrás de la barra sirviendo copas a los pocos clientes que a esa hora hay. Es temprano todavía para que llegue el mogollón de la peña. Dejarme querer es algo que me encanta y el plan promete para triunfar. Ese escote ha disipado todas mis dudas, por lo que prefíero seguir pagando copas y asediar a la mujer que tenía delante para que luego no me cueste demasiado el premio. Salimos del garito con rumbo definido a su apartamento, que se encontraba unas calles más arriba, dentro del intríngulis de callejas del barrio antiguo. Vamos los dos muy acaramelados, y envueltos en arrumacos, con un cebollazo del quince en el cuerpo y entretenidos en nuestras preliminares. Ya veremos luego por donde sale el tiro. Sí, el apartamento era como la casa de Gila: hay que quitar la silla para abrir la puerta, pero dentro era increíble; era un mausoleo en honor a Jaime Urrutia (el de Gabinete Caligari); fotografías y posters en la pared, los vinilos del grupo expuestos en estanterías, los cedes del solista. Era increíble que aún existiera ese fervor por un tío. Mal rollito todo esto. ¿No será una sicópata asesina de esas de las pelis americanas? La mujer se dirige a una esquina, que parece ser la cocina del apartamento y trae una botella empezada de DYC y dos vasos de aspecto lagrimoso. Esta mujer tiene un problema muy gordo con la bebida. Empieza a contarme una historia de una promesa incumplida que le hizo un hombre una vez a cambio de una gran noche (un mierda lo llamaba ella). Un mierda, que antes fue un hombre, le había prometido que le escribiría una canción; pero eso se lo dijo antes de pasar la noche con ella, ya se sabe eso de prometer hasta meter y después de metido nada de lo prometido. Y ella lo creyó, 34 pobrecilla, era muy joven e impulsiva me dice. Parece ser que el fulano, y creo que es él de las fotos, después de la celada se fue y no volvió ni tampoco cumplió la deuda contraída en su noche de amor. ¿A qué se me jode el negocio? La mujer se levanta del sofá y se dirige a un mueble donde había un tocadiscos y coge el disco de Al calor del amor en un bar, y lo pone. A la hora de dejar la aguja no acierta a la primera, y es normal que herrara después de tanto alcohol. Cric, cric, cric, el vinilo está muy picado por el uso, pero aún suena brillante. Moviéndose al compas de la música vuelve al sofá junto a mi, y me mira con esa mirada que tanto me había puesto en el bar de antes. –Me alegro de que Teresa lo dejara. Es un cabrón sin honor– Resultaba increíble la borrachera que tenía la señora porque un tío le echó un polvo, una noche hace mil años, valiéndose de una mentirijilla y dice que no tiene honor; honor fue el que tuvo el tipo este de poseer a una jaca como esta, porque la señora con veinte años tenía que impresionar. ¿Y qué? ¡Vaya tontería acordarse de él! Por lo menos se llevó algo. Yo he invertido en güisqui y me temo que es muy posible que no saque nada en claro. Al poco suena el mismo tema del bar que ella bailó y me dijo que se iba al váter; yo, por su puesto, le dije que la esperaba y mientras ella desaparecía tras la puerta del inodoro. Me bebí el contenido de mi vaso de un trago y me hice a la idea de lo que me venía encima. No me estaba sentando bien, no tengo costumbre de beber esto. La mujer no vuelve, está tardando demasiado, y eso me mosquea. Miro hacia la puerta, pero no se abre. Me echo otro vaso de güisqui y bebo un trago. Cuando vuelvo a mirar a la puerta del váter ésta estaba entreabierta. La mujer se encuentra bailando, al lado del tocadiscos, la canción que tanto le gustaba. La miro y ella me mira. ¡Dios que movimientos! Me levanto del sofá como puedo y me pongo a bailar a su lado, muy cerca, tan cerca que notaba como sus pechos rozaban mi torso, ya muy en tensión. Por desgracia para mí se acaba la cara del disco bailando con el clic, clac y la mujer me dice que lo ponga de nuevo. Me acerco como puedo hasta el tocadiscos, dejo el vaso en el mueble y con mi mejor pulso coloco la aguja al principio del disco, empezando a sonar de nuevo la canción de Gabinete. –Este disco, creo que lo tenía mi hermano. Lo dejó en casa de mis padres cuando se fue a vivir con su novia– Su recuerdo me está pasando factura. Tan alegre con sus botas zapatones de doble suela y su inconfundible tupé; tan, tan… vivo, y desde que lo dejó aquella ya no fue el mismo, cambió y cambió hasta que se acabó ¡Malas todas! ¡La mujer ya no está!. Ha desaparecido. La morena ya no esta bailando a mi lado la canción, ni sus tetas tampoco. La puerta del apartamento esta abier- 35 ta de par en par. Se ha ido la muy zorra. Salgo corriendo escaleras abajo y tropiezo en el último tramo, bajando los escalones dando vueltas hasta parar en el rellano, golpeando con la cabeza la pared más próxima. Me dirijo corriendo hacia el garito de antes. Tengo la corazonada de que allí está la mujer. Cuando entro en el pub intento relajarme y no parecer muy alterado; la respiración se me entrecorta y la cabeza me duele más si cabe. Estaba sonando la misma puta canción que en el apartamento. Miro hacia un lado, miro hacia otro, pero no la veo. Me dirijo hacía la barra de nuevo, como la otra vez, y me pido otro burbon con naranja. El camata me mira como diciendo si no tenía bastante con todo lo que llevaba encima. Miro y miro pero no veo nada, hasta que me fijo en la esquina de la barra de antes. ¡Joder, no podía ser en otro sitio! La vi. Está bailando como la primera vez. La mujer del cha-cha-cha estaba bailando con otro tipo. Me mira ella a mi y luego me quedo mirándola a ella. Seguía bebiendo chupitos de DYC. ¿Qué hace? ¿Le dice lo golfa que era?... no, seguro que no. Me quedo pensando si le está contando la misma historia que a mí me contó. Está bailando con un tipo alto que vestía americana clara, y pantalones negros de pitillo. ¡Es el mismo tipo que había en las fotos que tenía ella en su apartamento!. Es él de la promesa. ¿Habría venido a cumplirla? Es verdad lo que me contó. Me río de mi propia estupidez. Ha cumplido su sueño. Me quedo mirándolos y ellos, agarrados por las manos, me miran a mí riendo. Me vuelvo hacia el camarero y le digo que se cobre la consumición mía y las de la pareja que está bailando al fondo, junto a la barra. –¿Qué pareja? No hay nadie bailando –Me contesta, el patillas, con no muy buenas formas, pensará que estoy cocido. Al darme la vuelta veo que la mujer me seguía mirando y el cantante también. La cara de felicidad que tenía esa mujer lo decía todo. Me guiña un ojo con mucha picardía y salen los dos, de la mano, del garito. Cuando me volví hacía el camarero observe como este le decía al otro clientes que yo estaba borracho. Le cojo el cambio y salgo de allí en el menor tiempo posible para dirigirme a casa; se ha acabado la noche para mí. Me encuentro nervioso. Jamás me ha pasado una cosa así. Será debido al güisqui de garrafa, no sé. Cuando me encuentro en el quicio de la puerta escucho la frase palabra de honor en la música de ambiente que estaba sonando en el local. Eso es. Ha cumplido su palabra. 36 En la pólvora de la noche Alejandro Bernabé Lavado Seleccionado 37 Una fuerte lluvia está limpiando el barro de mi frente. El estruendo del agua me impide escuchar con claridad los disparos que se presienten a lo lejos. Una soledad desconocida me está visitando en estos momentos, inoportunamente, sobre la carne rota. Tal vez sea el momento de huir, no veo salida ante estas cortinas húmedas y ante este cansancio que se apoderan de mí sin pedir permiso. Quizás hayan muerto todos los demás. Me asusto al comprender con qué frialdad esta idea me ronda la cabeza, como ese pensamiento me invade sin reservas y yo no hago nada para destruirlo. Todos los muchachos tal vez estén atravesados por una bala, desangrados, o lo que es peor, agonizantes ante un rostro desconocido al que piden compasión. Pero debo hacer un último esfuerzo. Si consigo subir a esos cerros podré orientarme y realizar una retirada segura, llegar al campamento. La luz refuerza con intensidad la pintura de los toboganes. Son las doce y media del mediodía y el parque está repleto de niños con sus madres. De forma más discreta, en los bancos que van a dar al callejón, un grupo de adolescentes fuman y ríen despreocupados del cielo que les cobija. Reina en este lugar un sereno griterío, como si toda la vida hubiese sido así, como si todas las mañanas siempre hubiesen tenido ese sonido estridente y claro. En un columpio de pequeñas dimensiones, un niño pequeño, de ojos castaños y pelo oscuro, juega distraído. Debe tener cuatro años. Me recuerda a alguien. Es estúpido pensarlo, debe ser el calor que me está aturdiendo la cabeza. El niño clava de improvisto sus ojos en mí. Me asusto ante su directa mirada. Parece que me esté reflejando en un espejo. Qué estupideces tiene la nostalgia –pienso mientras me doy la vuelta– Juraría que se parece a mi hijo, aquél que inexplicablemente hace tiempo que no veo. En el cielo las estrellas palpitan llenando de sombras la noche. Faltan algunos minutos para que sean las seis de la madrugada, para que todo el pelotón despierte y se prepare para los quehaceres cotidianos. Se oye un pequeño crujido de alguna litera cercana, quizás la de García y Fernández, a 38 tenor de la dirección y la intensidad de ese molesto ruido. Intuyo que no soy el único despierto en este cuarto húmedo, con su improvisada techumbre en mitad de la nada. Seguramente haya alguien más incapaz de conciliar el sueño, de hallar descanso en estos colchones de dura piedra, de poder olvidar la cómoda existencia que se dejó atrás hace unos meses. Mi respiración se ha vuelto de pronto más profunda, más sincopada; mis manos tocan mi pecho que se eleva y que desciende, sucesivamente como una moratoria improvisada al alba, tranquilo. Pronto todo comenzará, terrible y hermoso, como un insondable misterio, de nuevo a latir. Como una luminosa cavidad, desde el vientre de tu madre, vienes a conocerme, hijo mío. Ahora sólo estás en estos pensamientos que el verano arrastra como nubes, como ligeras fortalezas en el aire. Veo el rostro de tu madre extremado por la belleza y la violencia que supone tu presencia. Esa verdad que nos multiplica, que hace honrosos a los hombres ruines como yo. Esa verdad que viene con un llanto implacable y que se sacia tras beber la fecundidad de su alimento. Millones de veces sucede cada día y nadie da cuenta de ello en las revistas, en los noticiarios, en las conversaciones. Has salido a tu madre, hijo mío. Esta foto roída por la arena del desierto lo atestigua. He matado a un hombre. Hace dos minutos. O quizás unas décimas solamente. Nadie puede juzgar a ciencia cierta cuándo muere un hombre, cuándo su corazón ni siquiera hace el esfuerzo de latir, cuándo su espíritu ha tomado la decisión de abandonarse. Le miré a los ojos, a los ojos lluviosos y él comprendió que ése era mi trabajo. Él antes me apuntó con su fusil, pero falló. Dios, el azar, o simplemente que no supo transferir a la bala la profundidad que requería ese odio asesino. El mismo odio que cuelga de mi cuerpo, de mis ojos también lluviosos, como una culpa serenamente aceptada. Era él o yo. Su muerte por la mía. Como un intercambio de cromos entre niños asustados. Suena el himno oficial, de una manera algo distorsionada, por la megafonía. La avenida principal de la ciudad, engalanada para la ocasión, acoge a miles de personas que enfervorizadas presencian el desfile militar. En el palco, un grupo de personalidades, en las que se encuentran el presidente y el ministro de defensa, se levantan de sus asientos en un gesto de cortesía ante la bandera del país extranjero invitado al desfile. En ese instante, cazabombarderos, en una armónica danza, trazan en el cielo los colores de la bandera nacional. En mitad del desfile, con paso firme, camino, entre tanques y soldados de infantería, entre cornetas y tambores, entre uniformes y condecoraciones, algo abstraído en mis propios pensamientos, pero sin perder nunca la marcha. De vez en cuando miro al público, tratando de hallar a mi mujer entre el gentío, embarazada ya de siete meses. Al fin la encuentro, tímidamente me 39 sonríe con una mano mientras la otra acaricia su vientre a punto de vivir. Lleva un vestido estampado de flores blancas y rojas que remarcan su suavidad y la imagino desnuda como una certeza. Refugiado tras las débiles paredes de este granero en ruinas, como un laberinto sin cielo ni puertas, espero mi porvenir. Escucho gritos en un idioma extraño, intuyo que exigiendo una inmediata rendición por mi parte. Rendición que supondría la tortura, la cárcel, o en el mejor de los casos, la delación. Pero no es el momento de renunciar. Tal vez tenga suerte, y ayudado por los escombros, por los amasijos y por el ruido de los morteros, pueda huir de esta ratonera humana. Los segundos se agotan, líquidos, impenetrables, sobre mis poros. Debo trazar ya un plan de emergencia. Las voces están cada vez más cercanas, sitiándome, golpeando incesantes los picaportes invisibles de este agujero, de esta morada fúnebre. Voces encolerizadas, dolorosas, inteligibles. En uno de mis bolsillos acaricio, preso del miedo, una granada, primero su rugosa superficie, después su impoluta y terrible anilla. De pronto una lucidez mortal invade mi sudor y mi fiebre. Afuera hay por lo menos diez hombres armados. –Diez soldados por uno –pienso– sería un buen intercambio comercial, diez muertes valdría la mía–. Avergonzado de mi cinismo, vuelvo a tocar ese curioso objeto metálico, esa granada que en mis pantalones me ha vaciado el alma de ternura. –Pero en una guerra éstas son apreciaciones carentes de importancia –concluyo suspirando, decido a acabar con todo de una vez. Recuerdo aquellos veranos a la orilla del mar. Cómo todo era posible, cómo el tiempo fluía con parámetros secretos y mágicos. Imágenes borrosas de aquel entonces golpean mi memoria: la paz de los pinares, los días de pesca, los circos ambulantes con sus carpas rojas, azules y blancas y aquellas mañanas ventosas en las que se prohibía el baño a los turistas. Y especialmente recuerdo aquellas tardes anaranjadas de septiembre, que en la antesala del otoño, anticipaban las aventuras escolares, el olor de los pupitres, las manchas de tiza en la ropa, los partidos de fútbol a las siete, los recreos. He dejado de ver a mi mujer hace unos minutos. Mi rostro ya no puede disimular el cansancio. Dentro de dos meses se producirá un relevo de las tropas en el frente. Quizás tenga tiempo de conocer a mi hijo recién nacido. Una mezcla de felicidad y de tristeza me ha subido de pronto al corazón. La gente, agolpada frente a las vallas de seguridad, sigue aplaudiendo sin cesar. Ciertamente, me siento orgulloso de estar aquí, embutido en este uniforme azul oscuro, entre tantos oropeles. Amo a mi patria. Cada uno lo hace a su manera. He abierto los ojos, quizás por el efecto anestésico contra el dolor que el propio cuerpo maltrecho produce. Algo muy profundo me ha partido el 40 alma, en carne viva, casi abierta, como desgajándome. Ahora sólo siento fiebre, resignación, y cómo la sangre escapa veloz de mis heridas. Penosamente percibo cómo mana de mí el aliento, la dureza, la cólera aprendida. También miro mis manos, destrozadas en una mezcla incesante de pólvora y de agua. Oigo mi pulso subir cada vez más débil, hacía arriba con un esfuerzo que nunca había necesitado, entre estertores, agonizante. Creo que esta lucha ya no tiene sentido. El cielo anaranjado de aquellas tardes de septiembre ha vuelto a mis ojos con más claridad que nunca. Quiero mirar despacio ese cielo, esa aurora gigante que llenó, entre nieblas y días claros, de sentido a mi infancia. Un calor pegajoso rodea los laterales de un ataúd. Hay personas alrededor del féretro. Algunas me resultan familiares, terriblemente familiares. Hay también amigos que hacía tiempo que no veía. Muchas veces me pregunto qué razones nos separan de aquellas personas que hemos querido y que, tan pronto como había venido, desaparecen de nuestras vidas. Y de qué manera, acontecimientos casuales y trágicos, como éste, nos vuelven a unir, sin saber muy bien el modo de comportarnos ni qué palabras usar. –¿Cómo te va la vida? ¿Cuánto tiempo! ¿Te acuerdas….?– Uno no puede asegurar entonces si aquello que se recuerda fue realmente lo qué ocurrió, o si esas personas que ante ti de nuevo aparecen, tienen que ver algo con aquellas que tú conservas en la memoria, cuarenta años más jóvenes. Acabo de ver a Juan, el compañero de pupitre al que siempre dejaba copiar en los exámenes, a cambio de un suculento ejemplar de las magdalenas caseras que hacía su madre. Iré a saludarlo, a preguntarle qué pasa, quién ha muerto. Además tengo ganas de estrecharle la mano. Estoy nervioso. Diecisiete nuevos muertos en la jornada de ayer. La lucha se ha recrudecido en los últimos días, sobre todo en la parte interior del país, en las montañas. Se prevé una ofensiva terrestre a la capital dentro de una semana. Las tropas ya están aproximadamente a cien kilómetros de la ciudad. El general encargado de las operaciones pide paciencia a los ciudadanos, el número de bajas no debe interferir en el ánimo de sus hombres. Seguiremos informando. Me contemplo a mí mismo, tendido en una lujosa caja de madera acolchada en su interior. Al menos así estaré cómodo, en este, creo, eterno descanso. Después de la parafernalia de mi homenaje, me he quedado solo en esta habitación, afortunadamente. Me amortajaron con coronas, discursos, parlamentos. Qué absurda ceremonia es ésta cuando uno es el protagonista, la estrella principal de show. Observo detenidamente mi cara maquillada, mis ojos cerrados. Ya no llueve en ellos. Parezco no tener calor, pero tampoco frío. Me viste un impecable traje adornado de medallas de distintas formas y 41 colores. Parezco hinchado, como si me hubieran rellenado el alma de un gas inerte. Estoy muerto. Verdaderamente muerto. He pensado en hacer una reverencia como gesto de educación al marcharme, despedirme de la viuda, pero bien pensado, la idea suena algo ridícula. 42 Quedamos en la Morgue Jesús Cano Martínez (Nino Rippi) Seleccionado 43 Los tanques de formol de la envejecida Sala de Disecciones de la Facultad de Medicina tenían fugas, con los consiguientes perjuicios de seguridad e higiene. Dado aviso al Servicio de Mantenimiento, el Departamento de Anatomía creyó llegado el momento de reivindicar antiguas necesidades. Sin embargo, el Sr. Gerente de la Universidad Pandemónica del Arco Mediterráneo (UPAM) estimó conveniente nombrar una comisión al efecto, en la que me vi involucrado como secretario a su servicio. “¿Para qué coño se necesita una comisión, acaso no es evidente su deterioro y obsolescencia?” –dijo con gran enfado el profesor Campos Santos, catedrático de Anatomía y encargado de la llamada familiarmente Morgue–. El caso es que, en cada uno de los citados tanques de obra, cabían amontonados hasta diez cadáveres, uno encima del otro, del sexo, raza, o condición que fueran, pues la muerte parece igualar a todos finalmente. Lo cual consideraba indecoroso no sólo el concienzudo profesor Campos, sino, también, su ayudante Remigio Tormos, llamado Igor (léase Aigor) por los malintencionados estudiantes y profesores de la facultad; y eso que el citado cuidador ya tenía costumbre de tratarlos con la misma familiaridad que destreza. Pues como él mismo decía, fijando su mirada roja en ti, mientras mostraba sus dientes amarillos en una sonrisa siniestra: “Algunos llevan tanto tiempo aquí que ya les he cogido cariño”. No se sabe cuánto. A los técnicos de infraestructuras les parecía bien sustituir el obsoleto alicatado por un vaso de acero inoxidable, así como las demás medidas de la demanda histórica del Departamento. Pero éstas suponían un gasto que la UPAM necesitaba conocer concretamente antes de asumirlo. “En esta facultad sobran muertos. Con el almacenamiento y preparación de cadáveres y órganos se pretende la exportación a otras facultades que es necesario regular debidamente” había confesado el Sr. Gerente, un catalán prudente y austero en el gasto. Por lo cual, los comisionados percibieron lo delicado e importante de la función de otorgar su visto bueno a tales peticiones. 44 “En el Departamento nos hemos venido acomodando a la precariedad de las instalaciones, pero es ya notoria la necesaria y urgente modernización y ampliación de las mismas” –Seguían diciendo los demandantes–. Y en la visita ocular que la comisión realizó a la Morgue se pudo constatar que el estado de dichas instalaciones era, en verdad, precario: Se pudo comprobar el alcance y magnitud de las fisuras en la fábrica de las balsas, una vez que las vaciaron de fiambres, entre un mar de llanto. “No lloréis, hace mucho que han muerto”, nos dijo Igor como una más de sus gracias. Pues las lágrimas que todos vertimos se debían a los vapores del formol que dejaban escapar aquellos cuerpos amojamados y pálidos que no teníamos el valor de mirar. Ergo, primera comprobación: urgía arreglar los vasos; y, a la vez, sustituir el formol diluido al 2% por otra solución más adecuada, en cumplimiento de las directrices europeas. El profesor Campos Santos, creía necesaria, asimismo, la ejecución de una cámara capaz para treinta cadáveres –entre su recepción y su preparación– y para las grandes piezas diseccionadas. Y nos mostró un almacenamiento inadecuado en contenedores frigoríficos de cuartos y vísceras humanas (donde se pudo percibir algún bote de cerveza puesto al frío por el desaprensivo ayudante) como prueba de su urgente necesidad. “En el Arco Mediterráneo más del 60% de los cadáveres proceden de donaciones de los extranjeros residentes que, siguiendo las costumbres de su país de origen, no tienen reparo en donarlos a la Ciencia” –dijo el catedrático–. “Así, los familiares se ahorran de paso los cada vez más elevados gastos de un entierro o una repatriación del cadáver. Por eso tenemos aquí tantos, frente a la preocupante escasez de otras facultades españolas, a las que prestamos” –concluyó–. Segunda comprobación: La cantidad de cadáveres donados voluntariamente por estas personas, cuando vivos, es tan grande en la UPAM que hacía necesaria la ampliación. En cuanto al pretendido negocio, el profesor había hablado de préstamo (supongo que siguiendo el adecuado protocolo), sin que se pudiera pensar que este tráfico fuera realizado con ánimo de lucro. La permanencia en la sala durante la visita se hacía tan agobiante que no nos cupo duda de que las necesidades de aireación y de iluminación (al parecer existían quejas del personal de mantenimiento y limpieza y hasta de los propios estudiantes, al respecto) eran asimismo necesarias. Ello constituyó el objeto de la tercera comprobación. Se realizó el informe de la comisión sobre estos tres apartados de necesidades, y se elevó –junto a los informes técnicos y de seguridad pertinentes– al Sr. Gerente para su decisión. No obstante, y dado el interés de éste en dar el mejor servicio dentro de la más estricta legalidad, aún pasó mucho tiempo sin que se hubiera acometido ninguna de las reformas solicitadas. Cabía preguntarse qué era de los cadáveres amontonados indebidamente. Qué se hacía con los 45 sobrantes; si se seguían “prestando” a las facultades deficitarias, o, por el contrario, se daba uno a cada estudiante de nuestra facultad y luego se incineraban. Sí había sido finalmente regulado ese lúgubre –pero necesario– tráfico por parte del eficiente Sr. Gerente de la UPAM. En mi condición de funcionario interino de la clase C, no tengo acceso a determinados datos. Porque, tal y como aparecía en la prensa diaria, en los también necesarios Animalarios, de los que la Universidad Pandemónica cuenta con varios de reciente y moderna creación, se almacenan y se preparan tal cantidad de ratones y otras especies de laboratorio (peces, monos, gatos, perros…) que existe un listado de precios tanto para el consumo interno como para el de otras facultades y universidades, así españolas como extranjeras; esto es, se comercia –legítimamente– con estos animalitos preparados, tan útiles para la ciencia y la humanidad toda. Es conocida la polémica desatada en todo el mundo con la utilización de Células Madre procedentes de bancos de óvulos desechados –entre los que el de nuestro Instituto de Ingeniería Genética era de los más importantes–, y cómo algún científico ha tenido que emigrar en busca de mejores condiciones para sus investigaciones. Conocido es también el enorme beneficio que para la medicina en general y la cirugía en particular, tiene la donación de órganos, con el consiguiente tráfico perfectamente regulado. A pesar de que han surgido voces más o menos autorizadas a favor y en contra de todas estas prácticas. A pesar de que este tráfico, histórico, ha inspirado los más espeluznantes relatos de ciencia ficción. Y como la realidad siempre supera a la fábula, se ha sabido recientemente que un matrimonio está dispuesto a cambiar un riñón (no se sabe de cual de los cónyuges) por la vivienda de la que carecen. Trueque o comercio: necesidad obliga. “El aumento de las donaciones crece con el nivel cultural de la gente”, dijeron los doctores en ocasión de su Congreso Internacional. Y es que yo creo que todos se preguntan cómo se puede llegar a la prometida reencarnación finisecular si te despedazan de tal guisa y acaban incinerando tus restos (práctica cada vez más utilizada también con cadáveres enteros y verdaderos dada la enorme escasez de suelo así para los vivos como para los muertos). Conocía a Campos desde bachiller, él de ciencias y yo de letras. De pelo negrísimo e hirsuto, bajito y regordete, se tomaba la vida a cuchufleta, seguramente por ser la suya una posición más que desahogada. Y de auténtico enchufado, ya que los profes del instituto pasaban todos con sus esposas y/o novias, según, por la consulta del ginecólogo Dr. Campos. Era, como solía decirle uno de ellos, “un golfante”. Era el vivo retrato de su padre. Éste había sido uno de los ginecólogos, con clínica propia, más influyentes del Sureste. Así que cuando Desi se decidió por estudiar medicina pensó que escogería su especialidad y heredaría 46 su clínica. Pero cuando terminó sus estudios y se decidió a quedar en la UPAM como profesor ayudante de Anatomía al padre por poco le da un soponcio. Nunca entendió D. Desiderio la opción de su hijo, y lo creyó debido al mal fario que constituían su nombre y dos apellidos juntos. Por más que llamarse Desiderio, como él y como su padre y como su abuelo, no lo veía nada mal; menos, que llevara –lógica y legítimamente– su apellido Campos, ya tan famoso en toda España. Pero añadir a éstos el apellido Santos había resultado nefasto: “Ni hecho ex profeso: Desiderio Campos Santos para un desenterrador de cadáveres”. Se enfriaron las relaciones entre padre e hijo, y ya nunca fueron tan cordiales y cálidas como cabía presumir del carácter de ambos. Pues Desi, de joven, era un chico divertido, jovial y risueño; nada comparable al de la lúgubre canción. Y, sin embargo, cuando le vi aquel día no le reconocí; había cambiado algo más que en su simple apariencia. Bajito y un poco rechoncho como siempre, tenía el pelo blanquísimo pero más sedoso que yo se lo recordaba. Sus ademanes, entonces nerviosos e impulsivos, se habían calmado y refinado, hasta resultar elegantes. Su sonrisa ya no era la misma, sino menos acusada –simplemente insinuada– y más triste. Pero fue sobretodo su fija mirada la que me llamó poderosamente la atención. No la recordaba así, desde luego; sino que recordaba unos ojos chispeantes que sonreían a la par que su ancha boca. Ahora, sus ojos, no sé si por efecto de una superdilatación de la pupila junto a un iris negrísimo –que a mí me había parecido siempre de un pardo más claro–, se parecían a un pozo profundo que contrastaba tremendamente, en su negrura, con la seda blanca de sus cabellos. Realmente parecía mirarte desde el más allá. El día de la visita de la comisión, aunque me saludó con la cortesía de siempre, no dejó de impresionarme su mirada, profunda y negra, de ultratumba; su carácter huraño y taciturno; el tétrico entorno contribuía a ello, sin duda. Quien no le conocía de antes tal vez no lo habría advertido. La conclusión de los interesados y sesudos congresistas, según el prestigioso semanario ¡¡QUÉ PAIS!!, es que, “por el momento, no se puede prescindir del comercio de cadáveres entre distintas facultades”. Recordando la sentencia del Sr. Gerente y aprovechando la antigua amistad con el Dr. Campos, intenté indagar en lo posible en este macabro tráfico, llevado por mi curiosidad. Y ya puedo adelantar que no fue nada fácil encontrar explicación a todas las preguntas que me hacía. Que, antes al contrario, recibí toda clase de disculpas y reticencias, de trabas a mi labor indagadora; el silencio por respuesta en más de una ocasión. Incluso recibí una carta algo amenazante de mi otrora amigo advirtiéndome de no proseguir con dichas investigaciones, que suponían poner en peligro cierto estatus quo y hasta el desmoronamiento del sistema. No entendía nada. No obstante quedar sin aclaración el turbio asunto del comercio de cadáveres, mi tesón y perseverancia me han llevado a conocer la historia espeluznan- 47 te que ahora cuento, aunque solo sea para descargar mi conciencia del peso que la oprime desde entonces; “para descargar mi alma pecadora” como diría un clásico protagonista de novelas de terror. En realidad, mi primer descubrimiento no pasa –en mi modesta opinión– por ser pura e inocentemente anecdótico: Remigio había sido descubierto por el vigilante, cierta noche de tormenta, alertado por los gemidos y suspiros que provenían de la morgue, cabalgando a cierta pelirroja sobre la mesa de disecciones. Y en su palidez aumentada por la luz macilenta de la linterna (y dando pábulo a los rumores que se extendían sobre ciertas prácticas del siniestro ayudante, todo hay que decirlo) supuso que se trataba de una de las jóvenes, donada aquel mismo día, cuando en realidad se trataba de una de las limpiadoras de noche, con quien se veía a escondidas en el lugar que más les acomodaba. Lo que propició el consiguiente desconcierto y alarma del interfecto, que veía peligrar su estatus si el asunto trascendía. Y acudió a todas las instancias, empezando por su jefe, para que no trascendiera. El segundo es de más calado, aunque tampoco tiene que ver con ningún comercio espurio, sino con ¡una verdadera historia de amor!: El maduro Dr. Campos se había enamorado perdidamente de una joven enferma terminal a la que se le había pronosticado pocos meses de vida. La visitaba de día y de noche; permanecía cuidándola más allá de lo que le exigía su juramento hipocrático. Sentía una gran desazón por la muerte anunciada a su amada, a la vez que un gran alivio en su vigilancia y atención extraordinarias. Pero, sobretodo, sentía una gran obsesión por conservar su cadáver para siempre; no para destrozarlo en la disección y exponerlo a los inexpertos ojos de los estudiantes de anatomía, sino para su propia, íntima (e inconfesable) satisfacción. Tenía que conseguir que firmara el protocolo de donación; ya se lo propondría cuando hubiera adquirido la suficiente confianza de la chica, extranjera y sin familia que pudiera reclamarla, al parecer. Supe que, hace unos años, Desiderio empezó a encanecer prematuramente. A la vez que empezó a tener una ceguera progresiva que le hacía llevar unas lentes cada vez más potentes, que le incomodaban y se le empañaban con los vapores de formol cada vez que operaba, dejándolo totalmente inútil para la disección. Justo lo contrario que siempre había pretendido con la utilización de esas lentes y colirios dilatantes de la pupila, a fin de ver con más claridad hasta los mínimos detalles de una disección minuciosa. Ello le entristecía profundamente, al sentir por su carrera una gran vocación. Y le retraía ante los demás; se pasaba horas y horas de estudio en su despacho anejo a la sala de disecciones, dentro de todo aquel entorno conocido familiarmente como Morgue. Sobretodo, le apartaba de las mujeres: Si ya era bajito y rechoncho; si su negro y recio pelo se había debilitado y emblanquecido; si ahora añadía esas gruesas lentes que le afeaban; si la única cualidad que se suponía, junto a su aguda inteligencia, era la simpatía, y 48 ésta ya la iba perdiendo; ¡qué podía hacer! Desiderio se volvió taciturno y lúgubre como el de la macabra canción. Permanecía soltero. Sin embargo Roxana era una chica juncal y morena, que aparecía larga y esbelta allí acostada en la cama del Hospital Clínico, bajo cuyas sábanas se percibían los relieves de un cuerpo seductor y bien proporcionado. Y con una sonrisa siempre alegrando su bello rostro: de óvalo perfecto, pómulos prominentes, labios jugosos y tiernos; y, sobretodo, unos ojos negros, de un mirar profundo y dulce. Cuando el Dr. Campos visitó la planta de desahuciados en aquella campaña de concienciación en busca de donantes, quedó profundamente conmovido al pensar que en poco tiempo ese cuerpo tan maravillosamente juvenil y atractivo se descompondría sin remedio. Y un escalofrío estremeció su cuerpecito enfundado en la pulcra bata blanca (jamás usaba la verde de los quirófanos para las visitas, aun antes de la prohibición a tal descuidada indumentaria); una sombra de inquietud cruzó su templado cerebro de cirujano avezado. En un primer momento ella no reparó en él, lo que aumentó más su desasosiego. Generalmente, los enfermos están predispuestos a recibir cualquier tipo de amabilidad y deferencia de manera “paciente”, de quien sea, encontrándose como se encuentran desvalidos y temerosos; y más con la deshumanización del trato en los hospitales que se había instaurado en estos últimos tiempos, por la masificación y la desidia. Pero suelen poner sus suplicantes ojos en el personal –clínico o no– que más atractivo les resulta. Esa empatía, consustancial al ser humano, que parece natural en cualquier momento de nuestras vidas, se hace más apreciable –más acuciante– en los momentos de debilidad. Él lo sabía, y entendió perfectamente su indiferencia. Pensó que, si en cualquier caso tenía que usar sus mayores dotes de persuasión ante el donante y sus familias, en éste, el fulminante flechazo constituía una gran rémora. Decidió, con la velocidad del rayo, emplearse a fondo en la conquista de esta donante tan especial. Por ello se le veía desde entonces a cualquier hora, entre clase y clase, junto a la enferma. Le llevaba flores, que él mismo colocaba y distribuía por la fría habitación hospitalaria, contribuyendo a darle más calor de hogar. Le llevaba golosinas, a las que era tan acostumbrada pues es de esas personas que pueden comer dulce sin engordar. “Aunque engordara ¡Total, para lo que le queda!” –pensaba con tristeza no exenta de ironía–. De aquel trato cortés, pasó al trato más familiar; pidiendo a la enfermera –que no habría de negarse a seguir los deseos del doctor como unas órdenes para ella– que le dejase a él cuidarla: lavarla, conducirla al aseo, moverla de su penosa postura sedente; hasta permitirle levantar de vez en cuando. De tal forma que Roxana no pudo sustraerse a trato tan considerado; y si no sentía amor por aquel atento médico con cuerpo de batracio, sí fue sintiendo por él una gran simpatía. Y, después de dos meses, hasta empezó a 49 parecerle, si no guapo, atractivo. Desiderio se sentía reconfortado, y aunque no le declaró su obsesivo amor (y menos sus verdaderas intenciones), por no perturbar sus últimos días, le decía a menudo cuánto le gustaba, qué hermosa y atractiva la veía. Llegó a confiarle sus complejos e inquietudes. Llegó a confesarle su desasosiego por la ceguera progresiva. Y que admiraba sus hermosos ojos negros. Y le decía “que al mirarme en ellos es como si me asomara aun pozo profundo, oscuro y misterioso; y siento vértigo” pensando que hablándole así la distraía de sus propios males. Ella, sin perder su pizca de coquetería, sonreía alagada, diciendo: “Los ojos con que tú me miras…” De tanto mirarse en ellos, el Dr. Campos llegó a obsesionarse con aquella penetrante mirada. Y deseó tenerla para sí. El oftalmólogo Aliaga le había pronosticado que su dolencia se trataba de leucoma en córnea y unas cataratas en el cristalino de ambos ojos, seguramente debido a quemaduras o úlceras producidas por el formol. Le había aconsejado “más como amigo que como colega” que se hiciera un trasplante de córnea homóloga, combinado con la colocación de lentes intraoculares; como sabía, la experiencia acumulada en estos años era enorme, si bien no todos los problemas se habían resuelto satisfactoriamente. El trasplante requiere un donante con las córneas de curvatura y tamaño adecuados, así como perfectamente transparentes. La implantación de lentes intraoculares, permitiría colocar cualquier tipo de lente, a su gusto y consideración, pensaba. Sin embargo, el trasplante de ojo completo, por las grandes dificultades que plantea el nervio óptico, pasaba por ser aún una cuestión de ciencia ficción. Cierto día, el Dr. Campos fue llamado urgentemente al Hospital; Roxana había fallecido. Desiderio se encerró –casi se enterró en vida– en su despacho de la morgue, donde mantuvo una actividad frenética y desesperada. El fiel Remigio le dejaba a diario junto a la puerta algunos bocadillos y una botella de leche; pero el doctor no habría la puerta ni a él; solamente, después de unos días, permitió el acceso a su amigo Aliaga, a quien habría llamado a consulta. Las clases se daban sin su asistencia. De allí salió sólo al cabo de una larga semana, desaliñado y fatigado. Pero sin gafas: Tenía la mirada distinta: negra y penetrante, como un pozo profundo y frío; que daba vértigo. Cuando Tormos, más conocido por Igor (léase Aigor), entró en el despacho para poner un poco de orden en aquel maremagnum de libros y utensilios, con la taxativa orden de no mover de allí bajo ningún concepto y circunstancia el cadáver preparado por su director, enseguida se prendó de aquella figura escultural y broncínea, de rasgos regulares y proporcionados; aquella belleza que parecía sonreír mientras dormía plácidamente desnuda sobre la fría losa, sin que se pudiera apreciar el delicado y sutil pespunte que cosía sus párpados. Y le tomó cariño. No sabemos cuánto. 50 Coração José Antonio Espinosa Seleccionado Nuestros héroes se han matado o están matándose. Así, que el héroe no es el tiempo, sino la intemporalidad. Henry Miller La castidad es la más antinatural de las perversiones sexuales. Aldous Huxley Entre dos curvas redentoras La más prohibida de todas las frutas Te espera hasta la aurora La más señora de todas las putas La más puta de todas las señoras. Joaquín Sabina. Al maestro, por su colérico picotazo A mi hermano Gatinho, por su vida. A mi inglesita, por la mía. I El sonido de la llave desvirgando la cerradura cercena el sueño del Joky, salta de la cama desnudo, sudoroso, lívido. Lucy se despereza, tarda un segundo en comprender la situación, para el Joky ha pasado un ciclo geológico, ¡es Carlo!, le 52 susurra histérica al oído, “joder hasta en la desesperación esta tía me pone burro”. Ha cruzado la primera puerta, y se dirige a toda velocidad al cuarto en el que minutos antes dos cuerpos jadeantes abofeteaban su orgullo de macho, solo tres centímetros y medio de rechapado en pino y cinco metros de aglomerado que nadie confundiría con mármol, separan los amantes de la indómita furia del adulterio. Lucy le señala el armario, pero el Joky mira la cama, felino se lanza y acaba comiendo moqueta. La bota que revienta la desvencijada puerta está en la habitación, el Joky la ve moverse de forma compulsiva, no ha visto la Hudson TT-33 Silver, que brilla con un erotismo perverso, mientras le acarician obscenamente el gatillo. –¿Dónde está? puttana, ¿dónde está?–grita la bota. Lucy mete con la pierna la ropa del maromo que le ha calentado la cama las ultimas lunas, está paralizada, y cuando la última gota de sudor le resbala por el pubis se percata de que su hombre no está solo, dieciséis milímetros le hacen compañía, “si no me guardas la cara,bang”,sabe que debe pensar rápido o esta es la última cama que deshace. Él solo huele, ve y respira adulterio y traición, abre el armario, “que original”, piensa el Joky, con sorna y sempiterna arrogancia de adolescente inconsciente. Y cuando se acerca a la cama, Lucy se abalanza, “mi coração”, su desnudez es tan cínica que de una hostia la manda al sucio y sudado catre plegable. Pero el destino parece deberle algo al Joky, pues como buen pagador quiso que cayera con las piernas abiertas, y entonces el universo, al igual que los ojos del cornudo, se detiene, tres años y cuatro días en Fontcalent, ya lo tiene. Se mueve sinuosa como su lengua, “¿cuándo saliste? coração”. Sabe a mentira pero cuando roza con su pezón el torso huérfano de amor y siente aflojarse el cinturón, la sangre se le incendia, tres años y cuatro meses sin probar hembra, ella le coge el paquete y le susurra, “coração”, y los pelos de la nuca se revelan, ella coge su mano peluda y sin preámbulos la guía por su cuerpo hasta que llega al pecado, al centro del cosmos, el hechizo se saliva y sudor le atrapa, y un volcán de tres años y cuatro meses explota entre sus piernas. El Joky siente la presión del colchón sobre su cabeza, y arranca el trozo de moqueta que mordía, el colérico amante lo podría haber escuchado, pero no tiene sangre en la cabeza, cuatro años y tres meses. Los gemidos son diferentes, el Joky lo sabe, “será puta”, pero no le importa, recuerda mis consejos, recuerda que se lo dije, “esa tía te va a traer problemas”, se caga en mis muertos y aprovecha la vorágine de la pasión para volar fuera del corral ajeno. Solo ha cogido la camisa, sale a la calle en la tórrida noche como un gato callejero, camina entre las sombras, mi casa está cerca, se quita el condón y llama de forma compulsiva al timbre, y cuando abro la puerta sé que tengo una historia. 53 II El conserje del instituto de educación secundaria Luis de Góngora, viva Quevedo narigón, no ha olvidado su nombre, no sé si llegó a descubrir quien era, pero lo tuvo que borrar de los muros y los aseos más que los dibujos de falos erectos, que a estas edades triunfan entre los rebeldes con o sin causa. Joky, con la k de “Kabrón” y la Y de “yelo”, en vaso largo y JB. Dos sobresalientes, cuatro notables, y tres suspensos, me las saco en septiembre. No le costaba pasar los cursos, y es que alguien medianamente listo que conozca este sistema de mamelucos, puede llegar hasta el doctorado con cierta suficiencia, de mediocres y para mediocres. Yo terminé junio limpio y me esperaba un verano de barra y cañas, de ketchup y mostaza, sólo dos meses y sería mía esa Fender Stratocaster, la misma que toca Knopfler, roja, ardiente y cara, muy cara. Se lo comenté al Joky en su casa, y sin pensarlo dos veces cogió los apuntes de las cuatro asignaturas pendientes, me las saco septiembre, y los metió en el armario. Me acompaño a hablar con el dueño de la hamburguesería. Un tipo inquieto, frenético, esa era su principal característica. No era capaz de fijar la mirada, se rascaba la cabeza, buscaba algo en el bolsillo o miraba por la ventana. A mí me ponía de los nervios, de forma compulsiva repetía –sí, síi, claro, claro– me recordaba a Dean Morirty, heterónimo de Cassidy en la biblia Beat que escribió Kerouac. No puso inconvenientes en contratarnos a los dos, si su socio lo aprobaba. La Reina, un hombre elegante y displicente, que jamás venía por el bar, nunca diría que no a la posibilidad de contratar a un efebo más, pese a no poner su piel de cocodrilo sobre las colillas del antro, no perdía detalle desde su balcón, yo me sentía observado constantemente, nunca se dirigió a nosotros, pero había algo inquietante en su forma de fumar, los anillos de humo que salían de su ventana me hacían estremecer. En ocasiones, cuando se apoyaba en la barandilla del balcón nos hacía un pequeño gesto con la ceja, no tenía que hablar, su mirada lo decía todo, no se puede disimular el deseo. El local estaba cerrado la primera vez que la vió. Cuando se levantó la persiana parecía una diosa, la silueta se clavó en nuestras pupilas, contoneándose pasó a nuestro lado, no dijo nada, ni falta que hace, una mujer así habla con las caderas. Cuando el jefe nos dijo que era brasileña los ojos del Joky se inyectaron, ya había contado todos los lunares del escaso vestido que envolvía el cuerpo del delito, o del pecado, eso no le importaba, si tenía que condenar su alma por una noche, firmaría con sangre el contrato con el benigno. A mi también me impresionó, era una mujer preciosa, pequeña pero con un aroma salvaje. Queríamos empezar esa misma tarde pero Julián, nos dijo que mañana empezaríamos y que viniésemos meados de casa. 54 III Era un trabajo fácil, me pasaba la mayor parte de la jornada esperando alguna llamada. El local nunca se llenaba, solo venían los colegas del jefe, cuarentones modernos con gafas de sol en la frente, pelo de punta y perilla, y toda la tarde riendo, reían tanto y tan fuerte que asustaban a los viandantes, de vez en cuando Julián les enseñaba las obras del baño, en los dos meses que trabajé allí nunca puede confirmar las excelencias de esa maravilla de la técnica, siempre meaba en el bar de al lado, porque el nuestro estaba fuera de servicio, era el aseo estropeado más concurrido del mundo, había hasta lista de espera. Joky tampoco trabajaba demasiado, pero lo merecía, trabajar al lado de esa fiera, entre risas un roce, una bromita y una palmadita. Ella le llamaba Gatinho, porque mira tú por donde, el Joky era un amante de los animales, se paraba a hacer carantoñas a todos los gatos de los callejones y de paso se metía en el bolsillo a mas de una gatita. Nunca me gustaron los gatos, supongo que por ello el karma decidió enmendarme, tuve un percance con un perro y falté al trabajo una semana. El Joky no perdió el tiempo, el humo y las risas, le sirvieron como telón de acero, tras la última visita guiada por el aseo, nadie se percató del abandono de la barra. Un día que si ponme bien el tanga, otro que si no llevo sujetador, aderezado por un sin fin de “gatinhos”, que se clavaban en la frente de esa hormona andante. Esa tarde se pusieron las cosas en su sitio, y los dieciséis años del Joky tomaron la alternativa sobre la cámara frigorífica. Los veintiocho veranos de la brasileña hubiesen bastado para convertirlo en el héroe de todos los mascachapas onanistas del triste pueblucho del sur de las Españas. Pero más tarde conoceríamos que la fiera, era algo especial, que más sabe el diablo por puta que por brasileña, y que había llegado a la costa de los conejos a golpe de entrepierna. Había sido musa de un traficante de poca monta, al parecer un amigo de nuestro admirado patrón. Que en viaje a Sao Paolo la había conocido en uno de esos locales para turistas sexuales, donde cualquier Alfredo Landa del montón se siente Frank Sinatra. El tío movía pasta, y ella sabía de sobra lo que un traficante le podía ofrecer, pero la calculadora no le funcionó, y al cambio no eran tantas las pesetas, y tubo que ejercer también en la vieja Europa. El Joky no sabía nada de esto cuando con el tanga entre los dientes y el cinturón en los tobillos debuta por todo lo alto, tanto porno tendría que servir para algo y no queda mal del todo, pero esa noche en un cuartucho del centro, es ella la que le explica un par de cosas, ya lo tenía. 55 IV Regresé al trabajo y nada había cambiado, el Joky estaba más delgado pero con este calor todos estábamos perdiendo peso. Esperó al cierre, cuando bajábamos la persiana se relamía con el relato de las noches que estaba pasando, la versión oficial consistía en que estaba durmiendo en mi casa. –No me lo creo, eso no es posible. –Que si joder, que me la estoy tirando, me tienes que cubrir, que no se entere nadie. Ya sabía lo del marido, resulta que la inconsciente se había casado y pretendía traer a su hijo, pero pronto comprendió que era mejor que se quedase en Brasil. Resulta que el tío en cuestión estaba en la cárcel, llevaba más de tres años en Fontcalent, que le habían pillado kilos de coca en su piso, estaba precintado y desde entonces Lucy compartía habitación con una portuguesa que pasaba pastillas en las discotecas de Chunda-chunda, Lucy quería dejar los negocios de esquina y muslo al aire, el antiguo socio de su marido le metió en la hamburguesería. Joky me contó que el alijo no estaba totalmente en su apartamento, que había más, y que si descubrían donde lo guardaba Julián se irían los dos a Brasil a vivir como el Dioni. –Tío, voy a decir una frase que detesto, pero esa tía te va a traer problemas. Te entiendo, estás viviendo de verdad, joder, mientras nos guardamos las pegajosas página del Private bajo la cama, tu estás con una tía espectacular. Pero que pasa si ese tío sale de la cárcel, no creo que esté muy de acuerdo con que su mujer rehaga su vida con un niñato de dieciséis años. Estaba hablando como un gilipollas, pero por primera vez tuve que la necesidad de decirle a Joky que debería cambiar sus planes, de ejercer de consejero, pero él no estaba dispuesto a hacer caso a un mañaco, ahora él era un hombre. V Este es un pueblucho, no hay nada que hacer, y los rumores son lo único que entretiene las vidas de esa panda de analfabetos que conforman y se conforman esta ciudad. Nunca los verás con un libro, pero en el comienzo del curso todo dios sabía lo del Joky. Era venerado como Luis XIV, el instituto era su corte, y le llamaban el rey luna. Todo el mundo quería invitarle a su botellón, pero él tenía mejores cosas que hacer, y todos asentían. Claro está que no todo eran halagos, las tías no le miraban precisamente con admiración, aunque alguna llegó a plantearse que vería un 56 mujer hecha y derecha en ese niñato que idolatraba a Homer Simpson, era infantil, no como ellas que eran mayores, porque bien sabido es que las mujeres maduran antes, por eso en el instituto me hartaba de hablar con ellas sobre Rimbaud y Borges, y que grandes análisis filosófico-políticos, de una madurez descollante, ni el libro de Goldstein. Desgranaban los arcanos de la poesía de Ginsberg entre los anillos del LM Light, por cierto, pretendía ser sarcástico. El caso es que ahora lo niegan, pero más de una mojó alguna sábana por el niñato. Todavía hacía calor, por el índice de escotes, yo diría que corría septiembre, y esa noche el Joky subió al cuartucho a reírse de la madurez. VI –Cuenta –le digo mientras le dejo los primeros pantalones que encuentro. –Joder tío, he tenido que salir con lo puesto –una camisa y un condón– resulta que ha aparecido Carlo. –No me jodas, ¿qué ha pasado? –No hay tiempo –me dice mirándome fijamente– tengo que desaparecer de aquí, y te necesito. Tienes que esperarme en la calle Laramí con el Vespino, en veinte minutos, tienes que llevarme a la estación de autobuses de Murcia. –¿Por qué a Murcia? Puedes coger el último tren desde aquí. –Por favor tío, te lo explicaré todo, pero ahora tengo que irme, dame 20 minutos, de camino a la estación te lo contaré todo. Le dejo unas viejas zapatillas y ya puedo verlo por la ventana, corre calle a bajo, no tiene que decírmelo, se bien a donde se dirige. Me pongo una camiseta, cojo las llaves y me planto en el lugar convenido, me siento como Corto Maltés o Humphrey Bogart, si tuviese un sombrero de fieltro gris sería el momento de estrenarlo. El Joky ya está en el otro lado de la ciudad, cuando divisa las luces se le dibuja una sonrisa, todo está saliendo como esperaba. Lo que no sospecha es que la mujer le convertirá en el héroe de IES Luis de Góngora, viva Quevedo cabrón, ya no tiembla por su “gatinho”, que la humeante pistola que Carlo se mete en el pantalón todavía está caliente y sedienta, y ha salido en busca del rapaz que según las afiladas lenguas ha adornado su frente. Yo espero, me como las uñas y ciño la mirada, soy Humphrey y todos tienen que saberlo. Por la pasarela de la calle Laramí desfila la tórrida noche de septiembre, han pasado chulos, buscavidas, taxistas, mujerzuelas y poetas. Para 57 hacer tiempo fabulo, me invento una historia de cada rostro macilento que a las cinco de la madrugada arrastra su huesos delante mi. Espero. Declarada la guerra a mis párpados el claxon de un cochazo me espabila, pasa a ciento treinta, no puedo ver a ninguno los ocupantes, no conozco a nadie con un coche como ese. Espero. Carlo ha llegado a la hamburguesería de su antiguo socio, ha visto luces y se acerca en busca de información, pero no está su amigo, no hay nadie. Cuando está a punto de salir recuerda que la puerta del aseo nunca está abierta. VII Cuando el sol me escupió en la cara no pude esperar más, regresé a casa y me metí en la cama, tarde un rato en dormir, pensaba en el Joky, en que estaría haciendo y como le iría. No me preocupaba, es un gato, sé que no se dejará coger, pero tengo una historia, una buena historia y me lo tiene que contar. Julián llegó a su negocio a la hora de costumbre, las doce del medio día, y ve la persiana cerrada. Me llamó al móvil y me presenté en cinco minutos. Está muy nervioso, más de lo habitual, ha derramado tanto sudor que empieza a tambalearse. Necesita que le abra, al parecer sus llaves las tenía le Reina, que tenía un compromiso y quería ofrecer a sus invitados una cena intima. Levanté el telón de metal y entró como una exhalación, directamente al aseo, que novedad. Pero esta vez lo que escuche no fueron risas y euforia, sino maldiciones que no reproduciré porque son conocidas por todos. Por primera vez estuve a punto de entrar en el aseo mágico, el lugar prohibido, me habría encantado darme el gustazo de utilizarlo. Pero no era el momento, cuando comenzaron a volar sillas decidí salir de allí. Antes miré una vez más al edificio de enfrente, no había nadie en la ventana, no salían anillos de Malboro. Y todo encajaba. La madera acordonó el recinto, me acribillaron a preguntas, pero nunca descubrieron nada. Los periódicos especularon, los debates televisivos hablaban de mafias y pedían la dimisión de Zapatero unos y de Bush los otros. Yo sabía que el Joky engatusó a la Reina, que dio el golpe sin forzar una triste cerradura, se lo puso en bandeja, solo él sabe cuanto se llevó de esa cueva de los tesoros. No tardó demasiado en librarse de su estorbo, en su Mercedes 600 le transportó hasta el aeropuerto, y como había aprendido de Lucy le comió la oreja, lo encharcó de tal manera que no pudo reaccionar cuando le tiró del coche y salió en dirección Madrid. Me llamó la semana siguiente, para saber como estaban las cosas. Julián apareció en el río junto a su empleada, tres kilos de 58 coca tenían la culpa. No sé si le afectó la muerte de Lucy, no dijo nada. La Reina era hombre casado y de renombre, tanto que al año siguiente sería número cuatro en la lista ganadora de esa tómbola a la que los necios llaman elecciones. Un hombre tan celoso de su intimidad que tuvo que regresar a cerrar, acercándose tanto al famélico filo italiano, que todavía le arde el nudo de la corbata cada mañana, porque una esquina mentirosa y cómplice, escondió los anillos de Malboro, salvando ese cuello perfumado de Loewe, y sobretodo el de nuestro amigo. No volví a verle por el pueblo. Tampoco a Carlo, seguro que en algún lugar está chuleando a otra infeliz, y sé que todavía se despierta sudando en mitad de la madrugada, y aprieta tanto el puño que tiñe de sangre las sábanas, porque no consiguió encontrarse con él, las caras que protagonizan sus pesadillas son diferentes, pero la sonrisa es siempre la misma. VIII –No te levantes mi vida, déjame a mí –le dice el respetable Don Joaquín Hervás de Sáez a su amada y embarazada esposa, mientras le quita la bandeja con los cafés. Ella le sonríe tocándose la tripa, fruto de amor y rutina, éste le besa la frente, y me hace un gesto para que le acompañe a la cocina. –Vas a ser un padrazo –le digo con sorna– tú que eras nuestro héroe, el ángel redentor, el anticristo Nietzscheriano, ahora felizmente casado. No dice nada, se acerca sigiloso al lavaplatos y saca una botella de JB, de esas que ingería con embudo en la universidad, ahora le echa un chorrillo al baso de coca-cola, furtivo y cauteloso, si se entera Sofi me mata. Y yo intento recordar quien es ese desconocido. Volvemos al salón, a seguir escuchando la memeces de un grupo de gilipollas, que si las clases de salsa, que si la ultima peli Almodóvar... miro las estanterías y no veo demasiado, más bien poco y desechable, ¿dónde está El Camino del Corazón? ¿qué ha pasado con el Giocondo? Ahora su hueco lo ocupan los cinco libros más leídos del Fnac, y alguna biblia. Y es que la adorable Sofi, estudió en uno de esos sórdidos antros con capilla frente la cantina. La dulce Sofi, vacía y sonriente, no quiere que su Juaquinito se junte con la gente del Lorens, panda de vagos que fantasean con trenes, armónicas y poemas que nadie entiende. A mi no me traga, pero me soporta porque terminé la carrera con cierto éxito y no me va mal, ya se sabe que esta gente de convivencias y mercadillo de Cáritas, obvia tus aficiones heréticas si el final de mes es plácido, ¿no se perdonó al hijo pródigo? 59 Miro a ese tipo, me suena, se parece a alguien que olvidé, y cuando el vaso de JB disfrazado de refresco le roza los labios, aparece la sonrisa de las pesadillas de cierto camello de tres al cuarto. Me habla de adulterio, de aventuras, de novela negra y trafico se psicotrópicos. Es él, ya lo recuerdo. Me despido a la francesa y salgo de ese ambiente, que si como ha engordado Maribel, que si el concierto de Luis Miguel... Estoy sentado solo en el tercer vagón, contando las manchas del techo. Quedan al menos diez minutos para que arranque el dragón de hojalata. Y en eso que aparece una mulata, con falda exigua y piernas infinitas, tiene todo el vagón pero escoge el asiento de en frente. Sólo un botón ha resistido el fuego eterno, en el que más de un fulano se consumió por probar el arroyo de leche y miel que corre furioso entre sus pechos. Y es que los botones taiwaneses se derriten a ritmo de bachata, que Abraxas les bendiga. Y cuando lentamente desciende se detiene a mitad de camino, su escote me mira a los ojos, vamos papito. Por fin se sienta y me sonríe, el tiempo se congela, cruza las piernas y el escalofrío que recorre mi cuerpo me obliga a levantarme, le beso en la frente –gracias reina. Ella me mira con recelo, nunca le había fallado la paradinha. Salgo del vagón con media sonrisa y le veo por la ventana, su ceño fruncido le afea, y a mi me divierte. Entré de lleno en la noche y antes de subir al primer taxi miro al cielo –va por ti hermano. –¿A dónde jefe? –A donde quiera, esta noche soy un gato. 60 Las arenas del tiempo perdido José Antonio Flores Yepes Seleccionado 61 Eloisa había muerto, era el día de su entierro y pensaba que no lo soportaría. Pero no fue así. Aunque la pérdida de un ser querido siempre es difícil de superar, para mí fue como si no hubiese muerto. La sensación más extraña que nunca había sentido y que a partir de ese día me acompañaría para siempre. Yo sólo tenía tres años cuando mi padre enviudó, así que me había criado ella. Tristemente, en aquel día ya sólo quedaba la disputa por repartir la herencia entre sus hijos. Mis dos tíos, o más bien sus respectivas, le recalcaban a mi padre que si quería la casa tendría que pagarles la parte correspondiente. Sentí rabia e indignación y me preguntaba por qué en los dos últimos años abatida por el alzheimer no le habían hecho una sola visita. No podía entender tanta irreverencia. Eloisa, aunque inerte, todavía estaba presente. Cuando el asunto de la casa, así como de las cuentas bancarias, quedó solucionado se habló de la “habitación”. Eloisa había mantenido siempre una habitación de la casa cerrada con llave. Nadie, exceptuándola a ella, sabía lo que ocultaban sus paredes. Aquella manía había provocado el desconcierto de todos, y el interés por lo prohibido. Como no sabían donde estaba la llave, mi tío Enrique, el mayor, decidió que no esperaría al cerrajero y dio un fuerte empujón que terminó rompiendo el pasador de acero. Una polvareda inundó el pasillo y rápidamente, antes de que se disipase, los cuatro invadieron la habitación. Mientras, mi padre y yo, les observábamos sin traspasar la puerta. Pronto comprendieron que allí no parecía haber nada de valor, sólo recuerdos de una época pasada. Mis tíos se marcharon blasfemando por los inútiles años de incertidumbre, no sin antes recordarle a mi padre la cantidad que debía pagarles si se quedaba con la casa. –Hijo, no hagas caso a tus tíos, no son mala gente –me había dicho con rostro triste. La habitación, tal y como ella quería, seguiría cerrada. 62 Pasó el tiempo. Fue cuando cumplí diecisiete, cinco años después. Un día que estaba solo en la casa, cogí la llave del candado que mi padre guardaba en su mesilla. No sé por qué lo hice: por aburrimiento, por falta de respeto, por un deseo de éste que me parecía ridículo, no sé. El caso es que allí estaba; en la habitación. No podía entender por qué mi padre no mostraba el más mínimo interés por visitarla. Recuerdo lo que dijo el día que puso el candado: Ella siempre nos prohibió entrar. Nos lo hizo jurar. Resulté ser más desobediente que mi padre y pronto me encontré revolviendo en el polvo, buscando, curioseando. Un armario con ropa que debió ser de mi abuelo, una cama, una mesilla con una lámpara de pantalla, una vieja radio de válvulas con las partes metálicas oxidadas, cajas llenas de ropa y papeles. Definitivamente allí solo había recuerdos. Me iba cuando se me ocurrió mirar bajo la cama. Más cajas. Todas parecían iguales. Las arrastré comprobando que en una de ellas había fotos de mis abuelos en blanco y negro. Incluso había varias con mi padre y sus hermanos. Cierta nostalgia me inundó interiormente, mi padre debería ver aquellas fotos. Allí, sentado en el suelo, comprendí que llevaba polvo hasta en el pelo, ¿qué hacía? La puerta del armario estaba abierta, aunque yo creía haberla cerrado. Una de las cajas de zapatos, justo la situada en la esquina inferior izquierda, estaba precintada, aunque el polvo y el tiempo habían borrado el color disimulando y haciendo uniforme la textura del conjunto; La saque del armario y después de soplar sobre ella, el precinto de tela se deshizo en miles de finas fibras. Entonces la abrí. Dentro de la caja de zapatos había otra caja, ésta de madera con numerosos adornos labrados en la superficie. La miré detenidamente buscando la forma de abrirla, pero no había cerradura, tan solo unas hendiduras longitudinales en uno de los laterales. Recordé la mesilla en la habitación de mi padre, había un anillo de cobre con seis patas. Me había llamado la atención por eso lo recordaba ahora, me había parecido, por darle utilidad, una especie de rascador de cabello. Después de buscar el anillo, pasándome por alto su intimidad, allí estaba de nuevo frente a la caja. Con cierta animación, me lo puse haciendo coincidir las hendiduras del peine con las de la caja. Entonces ésta se abrió. Miré con cierta excitación el interior, había una carta que cubría un antiguo reloj de arena. Tanto la caja como el reloj llamaban la atención, quizás el tono azulado de la madera, o las marcas doradas, o tal vez el celo de mi abuela por guardarlo. La carta estaba escrita en un papel que me parecía normal, aunque esperaba algo más extravagante, quizás un pergamino envejecido. La letra, perfectamente manuscrita no era de mi abuela, ¿quizás de mi abuelo?: 63 El tiempo se esconde entre las nubes del gran espíritu, burlándose de los que miran. Fue entonces cuando los doce sacerdotes cambiaron su alma por guardar el preciado secreto, buscaron cada grano de arena en una parte del mundo. Entonces, cuando se completó el círculo, la oscuridad se tornó a la luz y el tiempo indicó el sendero para que no volviese a utilizarse. La puerta no debe abrirse, no debe desvelarse el camino, se debe mantener el secreto. La bestia será contenida en la oscuridad, si no, las almas sufrirán eternamente. El reloj nunca debe dar la hora, no debe iniciar el tiempo. La carta era una pasada mística. Mis abuelos no la habían escrito, seguro. Una historia para vender relojes de arena, seguro que se lo endosó algún magrebí en el viaje de novios. Saqué el reloj de arena de la caja de madera y después de observarlo detenidamente lo coloqué sobre la mesilla desoyendo advertencias versadas. Justo al dejarlo, justo cuando comenzaron a caer los granos de fina arena, algo sucedió. La luz de la habitación cambió del color rojizo de la incandescencia de las bombillas a uno más azulado. En la habitación ya no había polvo, todo parecía limpio, impoluto. Al volverme, vi a alguien en la puerta de la habitación, ¿mi padre? No, no era mí padre. No se por qué pero no sentí temor. Pensé que era mi abuela. Etérea, pálida, se marchó por el pasillo después de mantener la mirada unos segundos. Salí de la habitación siguiendo la estela que dejaba tras de sí. Bajaba las escaleras hacia la calle. Podía verla claramente y no estaba soñando, lo sé por el golpe que me di con el extremo de la baranda mientras veía como atravesaba la puerta cerrada. En la calle comprendí que algo pasaba, algo había cambiado al poner aquel reloj sobre la mesilla, la realidad se había transformado cuando comenzó a caer la arena. Ahora sí había llegado el momento de acojonarse. Respiré compulsivamente hasta que comprendí que debía tranquilizarme, Eloisa estaba conmigo, seguro. ¿Verdad abuela? No había movimiento, no había coches circulando por la calzada, ni gente. En el cielo no se observaba ningún pájaro y el silencio absoluto ponía los pelos de punta, pero las calles no estaban vacías, había otros ocupantes. Mi abuela no estaba sola, había muchos más espíritus luminosos que me miraban indiferentes al pasar a mi lado. Distinguía ciertas facciones en los rostros pero no podía identificar a nadie. Comencé a andar por la calle, podía entrar en el supermercado y coger lo que quisiese, o incluso en el banco. Aquella situación me hacía mantener un estado de mezcla entre euforia y miedo. Entré en el bar, se me había secado algo más que la boca. Era agradable coger una cerveza fría y no tener que dar explicaciones por la edad. 64 Salí de nuevo a la calle, sin darme cuenta me interpuse en el camino de un espíritu. Me atravesó haciéndome sentir un dulce calor…, después…, una sensación de frío. Comprendí que algo extraño sucedía. Todos iban en una dirección, calle abajo. Al mirar justo al contrario vi algo que me erizó el vello. Una sombra negra aparecía al fondo, invadiéndolo todo. En la sombra se observaban formas moviéndose, pero apenas podía apreciarlas, aun estaban lejos. ¿Qué había hecho? Justo en el centro de la calle veía como se acercaba la oscuridad. Las sombras atrapaban a las almas que quedaban rezagadas. Corrí, corrí hacia mi casa. Debía parar el maldito reloj. Al entrar en la habitación quedé paralizado. No había luz, la oscuridad lo había invadido todo. La sombra me alcanzó atrapándome. Esta vez no había calor, no había luz. No podía ver nada. No querían que viese nada, la oscuridad me había sorprendido y las líneas que aparecían escritas en aquella carta que había ignorado ya no me parecían tan insulsas. Intenté respirar de nuevo para tranquilizarme pero el aire que entraba me helaba los pulmones y no lograba bajar las pulsaciones, cada vez me ponía más nervioso. Oí como la puerta se cerró con un golpe seco. La oscuridad se aferró como un velo de pintura a paredes techo y suelo, tan solo podía ver de forma difusa la colcha blanca que cubría la cama. El reloj estaba en la mesilla, justo al lado derecho. Aunque no lo veía sabía que estaba allí, podía alcanzarlo y parar aquello que me sobrepasaba. Comencé a andar hacia la mesilla, pero no llegaría tan lejos. Había alguien en la habitación. Tenía forma humana, con rasgos definidos, no sólo el rostro, llevaba una fina túnica de color negro con reflejos que pasaban del negro al rojo intenso. La forma me miraba, podía ver sus amorfos ojos de color indefinido, pasaban del amarillo al negro y finalmente rojo para volver a cambiar. –¿Quieres parar esto? La voz era grave y apenas inteligible. Yo sabía como parar aquello, estaba convencido de que en el reloj estaba la clave. Avancé hacia la forma, el reloj estaba detrás. Si la atravesaba conseguiría alcanzar mi objetivo, pero la forma comprendió lo que pretendía. Desplazó la túnica mostrando su mano derecha. Era una mano corpórea, distinta del resto del cuerpo. Al levantarla apuntándome sentí como me ahogaba, aumentaba la presión dentro de mí, incluso me levantó del suelo unos centímetros. 65 Haciendo un gran esfuerzo, y a pesar de que apretaba con fuerza los dientes, logré articular una frase con voz temblorosa. –Por favor suéltame. La petición dio resultado y me liberó. Fue entonces cuando pude ver que había más criaturas como la que me había sujetado, pero no podía saber cuantas, se disimulaban en un ir y venir de mezcla entre la oscuridad y las sombras. Noté como mojaba mi pantalón. Las pocas fuerzas que me habían mantenido íntegro se habían esfumado. Aquellas formas debían ser la avanzadilla que quería proteger el reloj de arena, no querían que interfiriese. Sin querer, pronuncié en voz alta palabras de consuelo: por favor que alguien me ayude. Un espíritu de luz blanca atravesó la habitación, ¿casualidad o respuesta a la súplica? Por un instante recobré cierta fuerza, la luz, el calor me confortaban sacando algo del valor que se había esfumado. Pero aquel espíritu no llegó lejos, como depredadores, tres figuras se lanzaron ávidas hacia la presa que fue desapareciendo poco a poco junto con un grito apagado que se incrustó en mis sienes. La criatura que me había sujetado miraba como sus hermanas devoraban su presa, incluso había hecho ademán de ir también. Aprovechando el descuido pude llegar hasta la mesilla. Cogí el reloj. Lo había conseguido. La criatura me miró, sus ojos ya no eran ambarinos y cambiantes, sólo se veía un rojo sangre con luz propia que desplazaba al negro. Rápidamente giré el reloj ciento ochenta grados, ahora todo debía volver a la normalidad. La risa ronca de la criatura me indicaba que no era como había pensado. La arena seguía cayendo, pero hacia arriba, no respetaba la ley de la gravedad, el tiempo seguía contando y la criatura se acercaba a mí. Creo que me oriné de nuevo encima cuando la criatura me tocó con su mano, aunque la sensación fue fugaz, ya que justo cuando me tocó, todo se volvió negro. Perdí el conocimiento aunque no sabría decir. Pensé que la criatura me había arrancado el alma, podía ver como volábamos atravesando paredes, árboles, incluso los vehículos que nos encontrábamos al paso. Finalmente todo se volvió confuso, no podía ver nada, pero sentía cómo me abrasaba por fuera, un dolor intenso que me hacía pensar que estaba ardiendo. Por fin el dolor desapareció. Estaba acostado sobre un suelo polvoriento. Al levantar la cabeza, podía verme en medio de una explanada de tierra roja. ¿Dónde estaba?, no había criaturas, no había nada, la vista se perdía al mirar, sin horizonte, sin referencia alguna. La tierra cedió bajo mis pies, caí en lo que me parecía una eternidad. Por fin terminó la sensación de vértigo. Ahora me encontraba en otro lugar. Un círculo de criaturas me rodeaba, ahora sí podía contar: doce, había doce. Pensé que ya había perdido la vida, que estaba muerto. Sin duda poco podían arrebatarme ya. 66 El círculo se rompió dejando ver otra forma. Al principio confusa, después se fue aclarando más, hasta que pude verla completamente. Llevaba el reloj de arena en la mano, podía verlo claramente, pero la arena había cambiado, su textura apagada había cambiado a una brillante, con destellos como el diamante. ¿Qué era aquello? Se acercó caminando, tenía pies y manos, incluso un rostro que por unos breves instantes me pareció familiar. Llegó a mi altura, apenas metro y medio nos separaba. El rostro contenía una masa interior que cambiaba continuamente de forma y relieve, aquello no me era conocido. No pensaba que pudiese hablar pero lo hizo con voz gutural sin apenas pronunciación, pero suficiente para entenderle. –Alguien esperado. Gracias, por traer a su dueño el reloj. –¿Me conoces?, ¿quién eres? –dije incrédulo a sus palabras. –Te conozco, he conocido a toda tu familia. Hace dos mil doscientos años que uno de tus antepasados robó el reloj, pero hasta ahora nadie había sido tan… oportuno como para usarlo. Gracias de nuevo por liberarme. Ahora el tiempo se ha detenido y yo tengo la llave. Por fin mis criaturas se alimentarán como es debido. Pero no estoy siendo generoso, en cierto modo tengo una deuda contigo. ¿Qué quieres?: poder…, riqueza…, quizás recrearte en la lujuria…, o en la bebida…. Dime pues qué deseas. Cada vez que pronunciaba una palabra, involuntariamente en mi mente se recreaban imágenes de cuanto podía conseguir hasta que recordé a mí abuela Eloisa. ¡Que había hecho! –Deseo que todo esto termine. Yo no quiero nada, tan solo volver a mi casa. La risa inundó el lugar, pero después se clavó en mi mente torturándome. –Me temo que eso no va a poder ser. –Pues entonces ya no tenemos nada más que hablar. Lo que he visto no me gusta, no quiero formar parte de esto. En un ataque de rabia avancé hacia aquel ser, quería quitarle el reloj, no sabía muy bien qué podía conseguir pero tenía que intentarlo. Podía escuchar su risa. La jaula metálica me rodeaba y unas correas de piel se ajustaban a mi cuerpo pegando los brazos al torso, entonces caí al suelo. Ya no había criaturas, no había nadie. La jaula comenzó a rodar hasta que el suelo terminó. Caía al vacío, parecía un barranco de paredes escarpadas. Al llegar al fondo, se deshizo la jaula. Sentí un fuerte dolor en el costado, que me cortaba la respiración. Una nueva duda me rondo la mente, ¿cómo podía sentir dolor si estaba muerto? Alguien salía de la oscuridad. Pensaba que llegado aquel punto nada podría sorprenderme. ¿Alejandro?, era él, no podía ser. Mi abuelo, tal y como yo lo recordaba, igual que en la foto de la mesilla, igual que en el cuadro del salón. –Abuelo, te he fallado, lo siento. 67 –No me has fallado, tu abuela era la guardiana, no yo. Te confieso que yo también intenté hacer lo que tú has hecho. Ella me arrebató la vida antes de dejarme usar el reloj, ¿no lo sabías verdad? Yo siempre quise explotarlo, no te imaginas, no sabes cuánto poder encierra. –He visto como nos invadía la oscuridad, el miedo. Aun recuerdo el grito del espíritu que devoraron. Yo no veo poder en esto. –Tienes dudas pero no es lo que piensas, lo que has visto no quiere decir nada. Sé que tienes novia, ¿la quieres ahora? Ella está aquí. ¿Cómo se llama, Laura? Laura salió de la oscuridad. Como si estuviese esperando la llamada, iba completamente desnuda, sonriente. Me miraba complaciente, con dulzura. Llegó hasta mí, me rodeó con sus brazos dejando caer su cabeza sobre mi hombro. –¿Qué queréis de mí?, si me ofrecéis todo esto es porque me necesitáis. –Eres listo, mejor así. –Creo que la respuesta es no, nunca accederé a esto. –Tu padre ha muerto, tú eres ahora el guardián del reloj. Tienes dos posibilidades: o colaborar, en cuyo caso tendrás cuanto desees, todo cuanto imagines será tuyo, o negarte, y en ese caso permanecerás en una jaula como la que has visto toda una eternidad. Es una decisión fácil: o Laura o… La carcajada sonora, retumbó en aquel espacio cerrado. Sin embargo yo pensaba en mi padre, no podía ser verdad que hubiese muerto. Aparté a aquella chica que pretendía ser Laura, ella nunca se comportaría como una drogata sumisa, ella no. –Si accedo a colaborar como dices, ¿qué he de hacer realmente? –Una cosa insignificante, entregarme el reloj, nada más. Al mirar a la chica lo vi con claridad. Comprendí que el reloj estaba en mi mano, siempre había estado allí, nunca lo había soltado, la chica se había delatado, no me miraba a mí, miraba mi brazo, mi mano. Aquel ser que me enseñaba el reloj había tratado de confundirme, era una ilusión para desorientarme. Ahora podía verlo. Lo lancé con fuerza al suelo, ya había probado a darle la vuelta y no funcionó, solo quedaba romperlo. La habitación apareció borrando aquel paraje desolado y frío. El reloj había esparcido la arena por el suelo y las criaturas se consumían bajo mi mirada, la luz blanca las fragmentaba en miles de trozos. Podía ver como los ojos de la más cercana se desvanecían perdiendo poco a poco el color rojo. Caí al suelo agotado, no entendía como me había aguantado el corazón, de hecho no sabía si lo que había visto era una pesadilla, era real o estaba muerto. Miré el reloj, estaba destrozado en el suelo. Las arenas habían desaparecido, y vi que el polvo de la habitación tampoco estaba. Me levanté del suelo, todo estaba limpio. 68 La caja donde se guardaba el reloj estaba cerrada justo encima de la cama. Tan solo los fragmentos de cristal y madera esparcidos por el suelo. Me acordé de mi padre, sería cierto lo que me había dicho la imagen de mi abuelo. Tuve un irrefrenable impulso de abrir la caja del reloj, no sabía muy bien por qué, pero debía hacerlo. Al hacerlo comprendí por qué yo era el guardián, el reloj estaba dentro, nuevo, impecable. Los fragmentos seguían en el suelo, luego aquello no había sido un sueño, la llave de la puerta permanecía. Cogí la caja y bajé a la calle. Nadie, todo aparecía desolado, como si una epidemia hubiese barrido al barrio entero. Comprendí que no había visto los espíritus de muertos, eran los espíritus de los vivos los que huían, no había sido mi abuela la que aparecía en la puerta de la habitación, había sido mi padre. Ahora comprendí que había sido él quien me había salvado en aquel momento en el que la criatura me tenía atrapado. Volví a casa, no quería creer que fuese cierto el último pensamiento que había tenido. Seguro que todo era fruto de mi mente. Sin duda, quería que fuese así, tenía que ser así. El espejo de la sala de estar me devolvió el rostro. No podía ser. Había envejecido, ese no era yo, ¿cuántos años tenía? La imagen del espejo cambió. Apareció un lugar conocido que me erizaba el vello, allí donde había estado hablando con mi abuelo, donde Laura se me insinuaba sumisa. Él de nuevo me hablaba. –Sí, has envejecido diez años, pero eso no es lo peor, te culparás lo que te resta de vida por ser el causante de arrebatarles su existencia terrenal, sólo tendrás desolación en el alma por lo que has hecho. Intenté avisarte, créeme no pretendía que te sucediera esto a ti, pero aún estas a tiempo de cambiarlo, aún tienes el reloj. Piensa que aquí tienes tu hogar, tu chica, tu padre, tus amigos. Estoy yo. Rompí el cristal del espejo de un puñetazo, sabía que eso no cambiaría nada, no significaba nada, pero fue lo primero que se me ocurrió para liberar la rabia, el más básico y primitivo de los instintos. Salí de la casa, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, pero no podía seguir allí, la huída era la opción más interesante para pensar en lo que había sucedido y no volverme loco. Las lágrimas brotaron. –Lo siento, perdonadme todos. Escuché a alguien llorando. La niña de no más de cinco años salía de la casa. La conocía, era la hija de mi vecina. No pude contener las lágrimas que me hacían sentir culpable por lo que había provocado. Me acerque a la niña. –Ven, aquí ya no tenemos nada que hacer –le dije ofreciendo mi mano. –Tu padre me dio esto para ti. 69 Era una nota. ¿Cómo pudo hacer eso mi padre?, ¿significaba que sabía lo que iba a suceder? Lo siento hijo, te he fallado, debí avisarte, debí contarte aquello que tu abuela me contó a mí en su momento. Quizás después de todo no creía que fuese verdad, pero ya es tarde. Si llegas a leer esta carta, sabré que te he educado bien, habrás hecho lo correcto y con eso es suficiente. No te sientas triste por las consecuencias. Ahora eres el dueño del reloj y tu hijo primogénito será el siguiente y así sucesivamente hasta que inevitablemente vuelva a suceder. Siempre estaré contigo. Algo me tocó el pecho, sentí el calor y la posterior sensación de frío. Mi padre, me había dado la fuerza necesaria. Él no estaba con ellos. –¿Cómo te llamas? –pregunté a la niña. –Elvira. –Como tu madre. Será mejor que nos marchemos de aquí. Conozco un lugar en el que lo pasaremos bien, no te preocupes. –¿Estamos solos? –preguntó al tiempo que me daba la mano. –Estamos tú y yo, no estamos solos. 70 El vagón de caballos Jorge Gutiérrez Gómez Seleccionado 71 A MODO DE PRÓLOGO Fernando Matallana y yo, somos viejos amigos. Hace quince días coincidimos en el Parador del Saler ; yo acompañado de mi familia, en un viaje a Levante prometido más de dos años atrás, y él asistente a un Congreso de Neurología, como reconocido investigador que es en este campo, a cuya clausura gentilmente me invitó. Después de enterarme de algunos secretos del sistema nervioso, conocer la existencia del gen alfa-sinucleina y la actividad neurona! del cortex cerebral, la intervención del Dr. Matallana, lleno de autoridad en la materia, derivó en comentarios jocosos sobre una fotografía de su infancia publicada en la prensa nacional. Como desparpajo y donaire no le faltan, deleitó a la concurrencia y a mí, melancólicamente, me trasladó a la tierra de mis antepasados. Más tarde, en populosa y animada tertulia le brindé la tribuna de los cuadernos culturales y científicos de mi periódico. Quería que escribiera un relato de lo dicho por él a lo largo de la noche. El ilustre médico consultó su agenda, y dijo sin ninguna vacilación “en quince días lo tienes”. No es necesario añadir que así ha sido. Esto es lo que ha escrito: Sucedió en el 57: ingeniero de minas, mi padre había conseguido la jefatura de la zona Oeste, abundante en yacimientos de uranio, la riqueza de la época, la fuente de !a energía atómica. Ilusionado por su nuevo puesto, arregló con celeridad los engorrosos asuntos del traslado, dijimos adiós a Madrid y nos instalamos en una ciudad extremeña, cercana a Portugal. Éramos cuatro: mi padre, Juan, mi madre, Clara, mi hermano Santiago de catorce años y yo dos años menor. Ocurrió que aquella primavera se presentó calurosa y como mi madre se sofoca y pierde los pulsos con el bochorno, mi padre, que a todo encontraba solución, para evitar males mayores, se hizo con un caserón de un ganadero serradillano, alquilado por ochocientas pesetas para los meses de verano y un Chevrolet de veinte años, grande y negro como un miura. 72 El caserón estaba lejos de la ciudad y el viejo automóvil hecho una ruina por dentro, así que mi padre pasó un mes entretenido en negocios y visitas a talleres de coches, almacenes de chatarra y tenduchos de quincallería. Nos fuimos en junio al caserón. El Chevrolet presentaba un aspecto magnífico, limpio y brillante como un candelabro de plata. Dejamos la ciudad cruzando arrabales de casitas blancas y lustrosas hasta que el coche enfiló la carretera nacional. Un ejército de amapolas con su gallardo penacho rojo orillaba el camino que discurría por inmensos campos de trigo sazonado. Después de coronar una loma pronunciada, el coche abandonó las grandes llanadas, tomó un sendero polvoriento, llegó a un valle, cruzó un camino de huertas, álamos rugosos, cañizos y bancales y se detuvo ante un viejo edificio de granito de dos plantas y enorme puerta de madera obscurecida con casetones cuarteados, en la que una aldaba de bronce, sorprendentemente bella, indicaba pretéritos tiempos mejores. Balbina, la guardesa, nos guió a las habitaciones; nos refrescamos y luego pedimos la comida. Cuando estábamos comiendo unos gritos de “Dios mío”, ah! “Dios mío” alborotaron la estancia. Los gritos aumentaron de intensidad mezclándose con lloros y quejidos de una persona joven; como el griterío no cesaba, interrumpimos la comida y nos asomamos al zaguán. Allí estaban, Balbina, Juanita, que había servido la comida, y un muchacho de unos quince años, con la cara blanca como la cera, la pierna ensangrentada y el tajo más limpio que he visto en mi vida, como si fuese hecho por bisturí. Se había abierto el muslo derecho con un cepo de raposas. Mi madre se hizo cargo de la situación. Del botiquín que había traído extrajo tijeras, pinzas, agua oxigenada, polvos sulfamidas, gasas y vendas. Curó la herida y después ligó y enfajó el muslo. Yo le servía de ayudante. Mi madre dice que allí nació mi vocación. Al día siguiente mi padre marchó muy temprano por unos derrumbamientos en la mina de Albalá; ya no volvería hasta el sábado por la tarde. Balbina no cesaba de manifestarle a mi madre su agradecimiento “Gracias señorita, que Dios se lo pague Doña Clara” le decía cada vez que coincidían. Tenía sesenta años y era viuda del mediero de la finca, Horacio, el muchacho lloroso era su único hijo. A media mañana Santiago y yo fuimos a ver aquel mundo. Yo iba sobre una pequeña bicicleta de color rojo y él jugueteando con la carabina de perdigones que había comprado mi padre una semana atrás. Estábamos en un pequeño valle salpicado de caseríos, huertos y prados diminutos. Una vereda con tapiales y cercas de piedra a los lados nos conducía a un pequeño puente de cantería. Debajo de sus dos mínimos arcos estaba la explicación de aquel milagro: las limpias aguas de un arroyo bravío desparramaban la vida que nos envolvía. En el 73 remanso de una poza sombreada de sauces y alisos pasamos dos horas bañándonos. Un martín pescador, de alegre y brioso vuelo, nos acompañó. Esa tarde volvimos con nuestra madre. Se bañó con nosotros. Luego tomamos bocadillos y dulces preparados por Balbina. Al terminar cogió una novela, leyó siete u ocho páginas y cerró los ojos. Santiago había subido a un paredón de un molino de aceite abandonado que se encontraba aguas abajo, desde allí me gritó: ¡Tito ven!, sube aquí. Tanto insistió que fui y escalé la pared. Había descubierto un paisaje nuevo: a quinientos metros, ya fuera de nuestro vergel, en terreno liano y estepario, quemado por e! sol, se alzaba una pequeña estación de tren, parecía una estación del oeste americano. La tarde del siguiente día fue muy calurosa. A las cuatro fui a la estación, el calor no me importaba. Un depósito de agua y un pequeño edificio de paredes encaladas se perdían en la llanura. No había nadie. Me acerqué a un vagón de madera carcomida abandonado en vía muerta. Era el sitio perfecto para construir una cabaña y jugar a cazador de las praderas. Dos días me llevó la tarea: con una rama grande de higuera, algunas varas de olivo, ramilletes de brezo y escoba y un desvencijado portalón corralero levanté la empalizada. Santiago fue a verlo y comentó “aquí hace mucho calor”. Llevábamos cinco días cuando Horacio vino con nosotros al río. Estaba ansioso por ir. Se mostraba enfadado porque Juanita nos había llamado a Santiago y a mí a la cocina para darmos coquillos y buñuelos. Juanita era prima de Horacio y poco se llevarían en años. La recogió Balbina cuando una vaca retinta se volvió loca por la mordedura de una víbora y estrelló a su padre contra la pared del establo. En el río, un desafiante Horacio fue el campeón, cogió peces y culebras con las manos, nadó de una a otra orilla sin respirar bajo el agua y buceó diez veces seguidas hasta el fondo de las aguas con las manos cruzadas en la espalda. Yo solamente me atreví a manifestar mi alegría porque la herida de la pierna no se había abierto. La cura de mi madre había sido perfecta. A la vuelta, Santiago comentó (imprudentemente) la historia del vagón. Horacio propuso ir hasta allí. –A la una pasa un tren correo, dijo, y podemos tomar gaseosas, hay un cantinero a esa hora. Fuimos Horacio y yo. Santiago se excusó por el mucho calor que hacía. Cuando llegamos el tren ya estaba parado en la estacioncita. Se oían el silbo de la locomotora y pequeñas y sincopadas explosiones de vapor que expandían humo entre las ruedas. E! cantinero nos dio una botella de gaseosa y nos acomodamos bajo la visera de la estación. Allí estuvimos hasta que el tren se alejó. En el tiempo que duró la parada nadie subió ni bajó con celeridad, 74 el jefe de la estación cerró la puerta con llave, nos dijo que nos marcháramos y montó en el asiento trasero de la Ducati del cantinero. En dos minutos desaparecieron. Yo me dirigí al vagón abandonado y subí a él. Horacio desde el suelo inspeccionó mi obra y encontrándola sin interés, decidió volver a la casa –Dile a mi madre que iré enseguida –le grité desde la plataforma– pero no le digas donde estoy –añadí. Sin perder tiempo, me dirigí al extremo del carromato, asfixiado de calor y casi en la oscuridad. Me llevó tiempo encajar el portalón del gallinero en el resto del fortín. Tras esta tarea corrí y salté en todas direcciones. Cansado, me tumbé en el refugio y quedé adormecido. Me despertó un golpe seco que me estrelló contra los tablones; Intenté salir pero el portón no cedió lo que provocó que me asustase como un cachorro lejos de su madre. Como las cosas cuando se tuercen suelen venir encadenadas, el vagón comenzó a moverse hasta que alcanzó una velocidad considerable. Estaba enganchado a una ruidosa locomotora con dos vagones más formando un minúsculo tren mercancía con destino desconocido. El traqueteo terminó al amanecer. Por una rendija ví el cartel con el nombre de la ciudad donde había parado el convoy: Talavera de la Reina. En pocos minutos oí golpes y exclamaciones abriéndose el portón violentamente. Con asombro contemplé a ocho descomunales caballos , resoplando, piafando y agitando las patas por todas partes .Dos hombres fornidos, que no dejaban de gritar, los introdujeron en el vagón, Me entró tal terror que de un salto me escondí en la guarida. Los mozos no tardaron ni cinco minutos en colocar los caballos, echar forraje por suelo y cerrar el portón. Con voz quebrada por el pánico pedí auxilio pero nadie me respondió. El convoy volvió a ponerse en marcha. Estaba en una cárcel ambulante viajando por España. La reata de garañones pronto se acomodó a los vaivenes y desplazamientos del quejumbroso vehículo. Como los equinos siempre había gozado de mi simpatía y admiración me atreví a pasar la mano por los ijares y brazuelos del caballo más próximo que era blanco y ventrón. Cuando el trenecito paró por fin, en la estación de Delicias de Madrid, estaba encaramado en su grupa, aferrado a la crin con una mano y con la otra palmeándole el cuello como había visto que hacían los jinetes en los concursos hípicos. Así me encontró un mozo con gorro cuartelero al abrirse de nuevo el portón, quien entre risas y exclamaciones, me llevó ante su jefe llamado Cascales contratista de caballos de picadores para las plazas de toros quien decidió que fuera con ellos a Las Ventas y allí entregarme a la policía. Durante tres horas me esforcé en ser el mejor aprendiz de mozo de caballerías en el patio de caballos de la plaza. 75 A la hora de la corrida, a un fotógrafo de El Ruedo a quien le contaron mis desdichas, le hizo gracia el relato y decidió retratarme. La fotografía la hizo estando yo montado en el caballo blanco, a mi lado los picadores de Antonio Bienvenida, Rufete un bravo banderillero valenciano Benito Cáscales. Al día siguiente se publicó. Esta es la verdadera historia, ni mi padre era picador (y si así fuere, honrado estaría) como dice el Dr. Henarejos (pienso que maliciosamente) ni me escapé de casa en busca de fortuna como he leído estos días en el periódico El Mirador de Las Cibeles. 76 Printemps Jesús Gutiérrez Lucas Seleccionado 77 Soñaba la primavera con el reverdecer de su floresta. Ansiaba su tupido mantón de Manila para lucir ante las coquetonas y envidiosas mariposas. Pero su suspiro era lánguido, pues el sol no se ponía de acuerdo en su corazón. Ahora llovía, ahora nevada, ahora el frío, ahora la calma. Posaba sus dedos en la lira, y las notas sonaban destempladas. Vivaldi dejaba de tener sentido, la floresta se pudría, ante el ataque indolente que tan esquivamente le propinaba su amado. Corazón de nata tenía Perséfone sobre su tocado, tan linda y esbelta, que a todos los seres les ofrecía el fruto de su belleza. Beldad inocente que en la madurez sería fruta clara, sana y pura para el reposo humano. El abrazo trémulo del amante desolado. La caricia clara, de la ilusión y de la esperanza. Febo Apolo con su carro alado sobrevolando en su alma. Tibia luz que emana, pero que le da aliento a su sentimiento herido. –Démeter, madre, ayúdame te suplico, no permitas que Hades me tenga en cautiverio constante. Lloro y te imploro te apiades de mi sino, ¡qué será de mí, desdichada y atrapada en tal horrendo suplicio! ¿Qué fue madre, qué pasó con la promesa de Zeus tonante? ¿Ya tus lágrimas sólo fueron reflejos de la Estingia? ¿Es justo ser esclava del indolente? ¿Por qué la fuerza, derrumba lo que no entiende, y apresa sin tacto aquello a lo cual dice más quiere? Mis pétalos, madre, mis mejillas sonrosadas, ya son lívidas más que la de las parcas; mis brazos y mis manos, yacen ocultas, marchitas y endurecidas del daño, que en este mundo padezco; ¡y mi mirada!¡Oh madre, mi mirada! Ya no tiene luz, ni ve claro por donde pasa, muero en tristeza. Si de mi pecho hubiera de referirte más cruda verdad, no hallaría más expresión que el ácido que en ella habita. Ya no sé, no soy dulce como era, ni en la pulpa mis caricias dejan exultante sustancia. Démeter absorta en las palabras de su afligida criatura, miraba al cielo y en triste llanto conmovido, así a su hermano de su hija la suplica elevaba. Como 78 ondas de sublime vibración tanta fuerza se clavó en el pecho del tonante, que lloró compungido como no lo hubiera hecho nunca antes. –Pobre Perséfone, no cayeron en el olvido las súplicas que tiempo atrás me realizara tu madre. Pero no está en mí someter al Destino, pues no es tanto mi poder, ni mi razonamiento llega a tan alto grado. Ve la tierra, no somos los dioses los que estamos dirigiendo el cambio, sino el Hombre, que loco y descontrolado ha aplicado sus artes en despreciar la mano de Physis. Presuntuoso ser, niño y esclavo de sus actos, cuántas lágrimas no derramaría yo si no fuera por lo impuro de mi estado. ¡Escuchad, oh vosotras que hacía mí dirigís tan amargo llanto! ¡No olvidéis que Némesis vigila a dioses y humanos! Y en su justicia residen las leyes del Cosmos. Si hoy, ingratos, con Hades creen tener el pacto sellado, creed que mi hermano no tiene más poder que el que a un dios le es dado. ¡Enjugad ya vuestras penas y no dudéis de lo que os hablo! No está en mis manos desbaratar los designios a los cuales yo también me hallo ceñido, pero sí entrever lo que sucede y cuales son los desastres que se avecinan para los mortales, por tal afrenta a la Madre Naturaleza. Quedáronse, madre e hija, sorprendidas ante tan profundas razones. Nunca antes habían visto al padre de los dioses, tan humilde e impotente. Algo había sublime en lo que había referido, que ellas como mentoras del cuidado de los campos, les hacía restañar en su interior una vaga esperanza de remedio. *** El talle de la anémona se retorcía, se alzaba y volvía sobre el movimiento indicado, en la recolección de la vid que en su campo había. Ojos cándidos tenía, luz clara de amanecer, había en su sonrisa el juego coqueto del alma que sueña con querer. Su padre unos pasos atrás le instaba a no entretenerse que faltaba mucho por racimar y la noche pronto vendría a finalizar la jornada. Surcaban por la mente de la niña, pintorescos pensamientos, los cuales la entretenían mientras inquieta aguardaba que llegara la hora final del día, para volverse a encontrar con Antonio, su novio. Su pecho latía impaciente cada vez que en él pensaba . –“... no te llames Francisco, llámate Antonio. Que Antonio se llamaâaba mi primer nooovio, mi primer noovio...” –canturreaba feliz y dicharachera. Para ella, su Antonio, era guapo, alto, bien plantado y decidido. Trabajaba en un taller mecánico reparando motos, bicis y maquinaria agraria. A ella le resultaba muy gracioso verlo con su mono azul repleto de grasa, pues le daba un toque de hombría, que le hacía estar muy sexy. “Este es mi hom- 79 bretón” decía. Y a continuación se apoderaba de su cara, con un pícaro y tierno beso en la boca. El jefe de Antonio se llamaba Luis, un hombre forjado por la edad, de complexión robusta y mediana estatura, cabellos nevados y cortos, con mirada simpática y rictus irónico en los labios. Era de esas personas que inspiran respeto y confianza al hablar. –Antonio, muchacho, ¿ese motocultor cómo lleva las tripas? –Justo me queda volverle a poner la cubierta, no era nada grave, perdía líquido por un manguito que estaba mal prensado. Le he puesto uno nuevo, y parece no dar ya problemas. –Pues nada Antonio, date prisa en terminar que creo que una linda muchacha te está esperando en la puerta, y no está bien hacerse de rogar –le dijo guiñando un ojo. –¡Luisa!¡Enseguida termino! –dijo para sí exaltado– Muchas gracias don Luis. En el taller trabajaban don Luis y tres operarios: Manuel, Pedro y Antonio. Era un humilde local, pero lo suficiente grande para atender a las necesidades de un pueblo básicamente agrícola, en el que todos sus vecinos se conocían bastante bien; tanto para lo bueno, como para lo malo. Antonio, el tonico, conocido así por mote paterno. Hijo de Juan el tono, el cual hacía años que no podía trabajar debido a una lesión lumbar que lo retenía en casa, pese a sus ansias por el trabajo. Siempre le gustó el campo, adoraba el viñedo, y veía como poesía épica el padecimiento del frío matutino y del calor del mediodía. Era la lucha del Humano contra los elementos, en su afán de domeñar y amoldar a la salvaje e indómita naturaleza. Abrir la tierra con los surcos del esfuerzo, sembrar la semilla, vida que debe morir para renacer y recontinuar el ciclo de acto y potencia. Juan siempre pensó que los seres humanos estaban faltos de escuchar la voz íntima de las cosas. –Hijo, el campo nos habla. Y mi espíritu sufre por no poder hacer nada por él. Por las noches le oigo llorar, palidece, y eso enturbia mi calma. Algo le pasa al tiempo, están las cosas muy revueltas. Las flores no nacen lozanas, ni los mimbres despiertan tanta delicadeza. La uva ya no es tan dulzona y la verdura no sabe a nada. Por las noches tengo pesadillas, la escucho hijo, la oigo llorar, es una mujer joven, de piel muy blanca y cabellos color de trigo. De repente se da cuenta de mi presencia, y me mira con un dolor que me atraviesa, entonces me levanto sobresaltado, y con esfuerzo consigo arrimarme a la silla y trasladarme hacia el balcón. En donde consigo tranquilizarme un poco, al respirar el aire frío de la noche mientras miro los viñedos. –Padre, no diga tonterías. Ha pasado una mala noche, eso es todo. 80 –Tú piensas que tu padre chochea, tú y tu hermana. No comprendéis mis palabras, pensáis que sueño despierto, que así evito darme cuenta de mi estado, y que me dejáis decir porque teméis contradecirme. Pero el campo está raro, está sediento y necesitado. Antonio, a ti nunca te ha interesado la tierra, siempre has estado más pendiente de los motores, y si es tu hermana, mejor ni hablar. Pero no me importa, porque mi afán y el de tu madre, que Dios la tenga en la Gloria, era ante todo que fuerais personas de bien. Y me siento orgulloso porque habéis crecido sin torceros. Tú decidiste quedarte conmigo, y Ana vivir en la ciudad –hizo leve pausa mientras se humedecía los labios, y dijo sentencioso– Sabes que las cosas tienen su razón de ser, y que cuando algo no funciona, se remueven los cimientos y el edificio se cae. Antonio se quedaba hondamente meditativo ante las palabras de su padre, sentía que algo profundo quería decirle, pero él era incapaz de comprenderle. Sabía que sufría, que en su interior padecía de profunda congoja, pero no sabía si se debía a su impotencia para poder hacer lo que tanto le gustaba: trabajar en el campo; o era fruto de estar tanto tiempo sólo sin la compañía de madre, a la que tanto amó y amaba. Pues él sabía que su padre tenía una rara agudeza para captar los sentimientos, poco propia de una persona de educación ruda y que había dedicado prácticamente toda su vida a la labranza. En cambio Luisa, empatizaba a la perfección con su futuro suegro. Ella intuía también la amarga verdad. El tiempo estaba cambiando, y los ciclos de la fruta confundiéndose entre sí. “¿Tendrían que cultivarlo todo en invernaderos?” El panorama era bastante desalentador. *** –Buenas noches señor Juan, ¿cómo se encuentra usted? –Muy bien hija, ¡qué alegría el verte aquí!, siempre le digo a mi hijo que te traiga más veces a cenar. Y él ni caso. Ella sonrió y le dio un abrazo afectuoso, porque cuando dos almas son simpáticas necesitan para estar felices bien poco. Antonio estaba trajinando en la cocina, mientras, Luisa hablaba con su padre. –Dígame señor Juan, me ha dicho Antonio que últimamente tiene pesadillas. ¿Qué no se encuentra bien? –¡Ay, Luisa! –dando un suspiro– Soy ya viejo y poco tiempo me queda de estar entre vosotros –le pone un dedo en la boca ante el eminente gesto de querer contrariar su afirmación, a la par que esboza una melancólica sonrisa. –No te esfuerces chiquilla, y déjame terminar lo que quiero decirte. –Bien, escucho. 81 –Tú como yo, eres labriega y por eso me siento contento, pues contigo puedo hablar. Porque tú me comprendes y sabes lo que me digo. –Sí, señor Juan. Eso es cierto entre las personas de un mismo oficio siempre nos entendemos mejor. –Exacto –dice mientras posa los ojos pensativo a través de la ventana– Mira esos árboles, ¿a qué son preciosos? –Sí, me encanta verlos así, todo lleno de flores, parece que vayan vestidos de boda –dice risueña. –Pues bien, ¿a qué fecha estamos? –A 20 de enero –en tono pensativo. –¿Y cuánto falta para la primavera? –Ya sé por donde quiere ir señor Juan. El tiempo está loco, y lo mismo dentro de dos semanas vuelve el frío y la flor se pudre y nos quedamos sin cerezas. –Y ¿es esto normal? –clavando la mirada en Luisa. –Pues no –mientras pierde la sonrisa– Dicen los entendidos que se trata del “efecto invernadero”. No tengo muy claro de que se trata, pero se ve que estamos contaminando mucho y eso afecta a la atmósfera. –Luisa. Sea lo que sea. Creo que hay personas que están jugando a ser dioses. En mis pesadillas, como tú las dices, lo que veo es una mujer llorar. No sé que diantre puede significar eso, pero me trasmite una pena inmensa. Y a su alrededor veo que todas las flores y plantas están marchitas, grises. De pronto la mujer me mira, y siento tanto miedo que me despierto en seguida. Nada bueno Luisa, nada bueno. *** Orfeo ya no tañe su lira al son del vergel, para su sorpresa se alzan urbanizaciones como cíclopes. Devastando todo a su alrededor. Ya no hay náyades, ni nereidas a las que cantar sobre aguas cristalinas, más bien todo es Leteo hacia la laguna Estingia. –¡Oh vosotros, seres ciegos e inconsecuentes! Trato de comunicarme de las maneras más insospechadas, pero volvéis la cabeza de lado, sin prestar la atención que requieren mis ruegos. ¿A qué estáis esperando? ¿Cuál juego macabro es éste que os entretiene impávidos? ¿Preferís que Némesis juzgue vuestros desmanes? ¿Tan locos e insensatos sois? ¿O acaso es tanto el orgullo que os posee que no creéis aun ni en las más duras verdades? –No malgaste fuerzas madre; sus ojos no ven, sus almas no sienten. Sólo confiemos que al decidirse no sea demasiado tarde. 82 Historia de unas manos José Navarro Pedreño Seleccionado 83 Cierro el libro. Con ese dolor agudo, irritante, miro las yemas de mis dedos. Aparece un tenue hilo de cálida sangre. Acabo de cortarme otra vez con esa maldita hoja de papel ¡Malditas manos, como duele! Trato de relajarme al tiempo que chupo el corte producido y lamo mis heridas. *** Eran tiempos en los que no había tiempo. Probablemente no había nada ni nadie que midiera el paso del tiempo. En la nada estaba el todo. En el todo estaba la nada. Entonces, comenzó el tiempo a transcurrir sin medida, surgieron las formas, los colores y la vida… *** Y dijo Dios: –He dado al hombre unas piernas para que esté erguido. Lo he levantado por encima de todas las cosas, para que pueda ir a donde le plazca y pasear por el mundo que le he dado. Le he puesto un corazón protegido por un armazón de huesos fuertes, que le sirva para amar y para sentir que es amado, para que fluya la vida y la sangre corra por sus venas. Le he dado inteligencia y la he situado en su lugar correspondiente, en lo más alto, para que use el entendimiento y la razón, que ambos guíen todos sus actos. *** Otra vez vuelvo a abrir el libro con desgana. Este tema no me entra. No entiendo porque existen las bibliotecas. Basta con que nos pongan un “ordenata” a cada uno y a correr. Seguro que antes lo pasaban mejor sin tanto que 84 estudiar. Todo el día por ahí, buscándose la vida y usando estas manos. Aun me escuece el corte ¡Coño! *** Sentía Dios que faltaba algo en el hombre. Mucho tiempo había consumido en su desarrollo y, sin embargo, seguía faltando algo con lo que pudiera estar por encima de todas las cosas. Faltaba con qué dominar a los otros seres, amar, sentir, y hacer realidad su entendimiento, razón y saber. Así, Dios decidió hacer los brazos, imaginando unas piernas situadas entre su corazón y su mente pero con nuevas habilidades. Ya que podía andar erguido, estas extremidades se verían libres del peso del cuerpo. Como sucedió con las partes anteriores, tomó arcilla y la modeló. Pero llegando al final de la extremidad que estaba amasando, no supo bien como terminar. No podía ser como los pies, hechos para aguantar una presión indeseable, aunque… Decidió pensar qué hacer. Miró a los animales que ya había creado y, fijándose en algunos de ellos, dijo: –Poderosa zarpa tiene el león. Fuerte es y, cuando saca sus uñas, nadie puede escapar de ellas. Capaz es de derribar una cebra de un fuerte golpe, pero… no. Creo que no es eso lo que quiero para el hombre. Mirando al cielo vio volar majestuosamente un águila, cuya silueta cortaba el azul inmenso de ese sexto día. Entonces reflexionó: –¡Qué maravillosas garras le he dado! ¡Qué alas y vuelo majestuoso! Tal vez podría yo al hombre poner esas garras para que cogiera y no soltara aquello que quisiera. Tal vez, alas para remontar bien alto. Pero en verdad, no se si quiero para el hombre que mantenga firmemente apretado todo y sea incapaz de soltarlo, o que levante las piernas de la tierra, que es su madre amada y de la que surge y a la que vuelve. Insatisfecho con la garra, volvió Dios la cabeza al suelo y vio al elefante. Este, avanzaba con paso firme y fuerte, y nada se interponía en su avance. –Esas patas son realmente un alarde de magnificencia y muestra de gran poder, nada detiene su paso, y lo que se interpone es aplastado sin miramientos. Abre caminos que otros después usan. Pero…, no se, quizás tampoco quiero eso para el hombre. Pasó casi todo el sexto día pensando qué hacer y qué era aquello que buscaba del hombre. Mirándose a sí mismo, como quien mira un modelo del que saca una copia, decidió lo que quería para el hombre. Miró a sus propias manos. *** 85 Por fin he podido terminar de leer el tema. Ahora tengo que preparar un esquema y un resumen. Esta vez no fallaré, del cinco para arriba, seguro. Entre sus dedos aferraba con fuerza el “boli” y trazaba con cierto nerviosismo sobre el papel reciclado, con ese sonido que rasga y termina convirtiéndose en una monótona sintonía de fondo, que aturde, que cansa… *** En la mano, expresaría todo lo que necesitaba el hombre para ser feliz y lo que le pedía para que cuidara de la creación. Empezó a modelar: –El hombre debe ser fuerte y poder agarrar las herramientas que utilice. Pues fuerte será su primer dedo, el pulgar. Servirá para enfrentarse a los otros dedos y mantener con firmeza lo que desee en sus manos. Siguió amasando barro, y: –Aquel que domine todas las criaturas debe ser justo. Hagamos otro nuevo dedo que le recuerde la justicia, la rectitud, y muestre el camino a seguir. Así, Dios creó el índice. Pero pensó Dios que no hay justicia sin amor, así que en el centro de la mano situó con barro el siguiente dedo: –El centro del hombre lo debe ocupar el amor. Debe ser el más grande. Así se manifestó y, con un poco de barro, hizo el dedo más largo en el centro de todos, el dedo corazón. Pero Dios quería algo más del hombre. –Si el hombre es firme, justo y actúa a la luz del amor, debe ser un hombre comprometido. Hagamos que el compromiso se plasme en su mano. Así, el dedo anular surgió junto al corazón, para que sirviera de vínculo y relación entre el hombre y los principios. No queriendo que el hombre fuera un ser soberbio, y que siempre recordara que, al fin y al cabo, su paso por la tierra era corto y tenía que dar frutos, dando paso a otros nuevos hombres, creó por fin el último dedo. –Quiero que recuerde que es un ser débil a pesar de todo lo que le he dado. Que en su debilidad está su fuerza, que la justicia es la protección de los débiles, que el amor es el vehículo y el compromiso de la protección. Así, surgió el meñique. Dedo que aún no sabemos bien qué utilidad tiene, pero que está ahí, recordando nuestra ternura. Acabó al hombre y quedó satisfecho. *** 86 Pasó el tiempo y, con él, el hombre decidió usar la mano como le viniera en gana, sin recordar para qué la tenía en aquellos brazos que, junto a su corazón y cabeza debían regir y ejecutar sus actos. Así usó la fuerza, no para dominar a las bestias sino para atacar al hombre. Y con la fuerza destrozaba a los de su propia especie. Incluso, llegó a utilizar el pulgar para señalar la muerte de sus semejantes. Con el índice marcó y humillo a los demás. No servía para indicar el mejor camino a seguir. De repente se convirtió en el dedo acusador, con el que crear diferencias entre las personas. De ese modo, de las tribus pasó a los clanes, a las familias,…, a los grupos exclusivos, para volver a las tribus y así entrar en una continua vorágine de barreras, diferencias y fronteras, separar a los hombres como quien separa el ganado. El corazón, aquel dedo del centro de todo, se perdió en la oscuridad de las disputas y las guerras. Pronto el hombre descubrió lo bien qué se asían las armas con ese dedo tan largo, hasta llegar a convertirse en el símbolo de desprecio, mandando a tomar por culo, solamente con levantarlo hacia arriba con el resto de dedos cerrados… Y se olvidó del amor. El anular comenzó a resultar vergonzoso. Ese dedo en el que debía llevar el anillo de su compromiso. Comenzó por taparlo, ocultarlo, y pronto llegó a quitárselo con cualquier excusa. Resultaba muy duro mantener un principio, o tal vez dos. El meñique lo quebró. Ese maldito dedo que recibía golpes, que se enganchaba con las manecillas de las puertas y que a la hora de escribir, hasta resultaba molesto. Claro, que aquellos que lo levantaban con cierta gracia eran de la otra acera ¡Cómo poder distinguirlos! Como si la calle no se pudiera cruzar de vez en cuando o para siempre. *** Me duele la palma y el antebrazo. He escrito todo lo que sabía en este papel blanco. No se si será suficiente. Siempre salgo del examen con euforia. Tengo que haberlo aprobado ¡seguro! Cuando veo las notas en el tablón me derrumbo. Me apoyo en la pared con mis manos. *** Así, la mano, que era una buena idea como tantas otras, con el paso del tiempo y el mal uso, acabó convertida en lo que no era. Ya no servía para apretar la mano del otro, para abrazar y acariciar, para cuidar al niño, para sembrar la semilla o para dar alimento, para el saludo, para 87 mostrar las manos blancas de la paz, para ofrecer, para abrir la puerta al que me acompaña, para ceder el paso, para dar una palmadita en la espalda y mucho ánimo, para apoyar la cabeza sobre ellas y soñar, para levantar al débil o al que ha tropezado, como guía y apoyo, para juntarla con la boca y llamar al que está lejos o mandarle un beso, para recibir y dar, para aplaudir lo bien hecho, para sentir el barro, la piedra, la madera y crear, para limpiar el asiento del anciano, para pintar el cielo, para rozar el cabello y hacer caracolillos al tiempo que se esboza una sonrisa, para dejar un hueco al amigo, para acompañar en la fiesta y bailar, para descansar el maltrecho cuerpo y rozar el suelo al agacharnos, para dar calor y amor, para construir un techo y acariciar al perro, … para tanto. *** Llego al tablón titubeando. Dirijo mi mirada buscando mi número de DNI. Sigo con el índice la línea trazada y… he aprobado. Por fin. Mis manos suben al cielo y casi lo puedo tocar. Suelto un pequeño grito, enseguida ahogado. Aplaudo, abrazo, chocan las palmas, hago viento con más manos… Tomo esa cerveza y la llevo a mi boca. Saludo a un amigo. Lanzo un beso y un guiño al aire. Llamo a mi amiga. Nos tumbamos en la hierba y la acaricio. Acaricio la hierba… y sus manos. Hago surcos en la arena, trazo garabatos. Me apoyo y nos levantamos… *** La vida acaba haciendo surcos, durezas, asperezas, heridas y cicatrices en las manos. En las que han vivido y en las que han amado, en las que se han dado. *** Otra vez, vuelvo a la misma biblioteca. Me acerco al estante, cojo el libro y lo abro. Aparece un nuevo tema y sin querer me miro las manos. Aun tengo un pequeño trozo de hierba incrustado en mis uñas. Lo arranco… pero no. Pienso en lo que hacen mis manos… *** ¿A qué espero para poder volver a rozar la hierba y a la persona a quien amo? 88 Ríos de luz José Luis Neira Seleccionado 89 Recordamos lo que nunca sucedió C. Ruiz-Zafón Brillaban en la noche como ópalos, y las luces de la bóveda, que formaban un arco sobre nuestras cabezas, se reflejaban en ellos formando una pequeña hilera de puntos que se agrupaban en su iris. Era imposible dejar de mirar aquellos ojos. De hecho, es imposible dejar de mirar los ojos de una persona que se está muriendo. En ellos se agolpan en tropel secretos inconfensables, susurros nunca pronunciados, pasiones oscuras, deseos insatisfechos, placeres logrados, besos nunca dados, actos nunca realizados y misterios póstumos. Allí estaba aquella mujer a mi lado, tumbada, desangrándose a través de aquel enorme hueco en su pecho, que rompía la simetría de su bello cuerpo. El arma que había abierto aquel orificio estaba entre sus piernas, ensangrentada y desafiante, brillando con las luces de la bóveda, y empapándose con la lluvia que estaba cayendo. Había cogido su mano, acariciándola, mientras con la otra intentaba tapar aquel jirón de carne húmeda y caliente, por el que la vida se le escapaba entre estertores. Su cuerpo se estremecía a cada instante; su boca se entreabría intentando apresar todo el aire que había alrededor, como si en ello empleara sus últimas fuerzas; y los orificios de su nariz dilatados, aleteaban incesantemente. Sus ojos eran verdes, y se movían incansables, pero lentamente, de un lado a otro. Su cara ovalada y sus facciones, con dos hoyuelos en cada mejilla, eran suaves y delicadas. Estaban frías al contrario que su frente, que ardía bajo el pañuelo húmedo que puse sobre ella. Su pelo rubio y rizado, se extendía sobre el suelo mojado, formando una suave alfombra alrededor de su cabeza. Intenté calmarla, mientras apretaba con más fuerza el vacío que se abría en su cuerpo. –He llamado a los servicios de urgencia, vendrán enseguida. No te preocupes. No es nada, la herida curará; no parece haber afectado ningún órgano importante. Su mano apretó con más intensidad la mía, mientras sus ojos verdes, que seguían reflejando incansables aquellos ríos de luz, anhelaban poder asirse con 90 mayor fuerza que lo hacía su mano, a la vida que se le escapaba a borbotones. Su expresión cambió de repente, sus ojos parecieron pararse aún más, se quedaron fijos mirándome; ahora ya no había anhelo en ellos, había miedo y horror, mientras sus piernas y su cuerpo se relajaban. Su mano seguía apretando la mía, los labios permanecían entreabiertos, y su nariz aleteaba con más fuerza, pero los pequeños ríos de sus ojos, ya no fluían, ya no reverberaban en aquel verde intenso y profundo. Un espasmo sacudió su cuerpo, que se relajó aún más; mi mano sintió un escalofrío, y aquellos dedos largos y húmedos se escaparon de entre los míos. La lluvia siguió cayendo, mientras sus ojos, secos de luz, miraban sin ver hacia la bóveda azul, donde los anillos de Saturno extendían su largo manto por el cielo de Titán. La gigante roja solar se elevaba dando paso a un nuevo día, y se reflejaba en el pelo de color oscuro de Sara, que posaba su mano sobre mi hombro. –¿Qué te parece? –preguntó el orondo Leo. –No lo sé, es muy real, pero no aparece nada de lo que a nosotros nos interesa. Es simplemente cómo lo ha visto él, y el hecho de que Susana Illera aparezca muriéndose... Hay otra mujer, esa tal Sara, que aparece al final... –¿¿¿Quéeeee???, ¿¿No te parece poca información saber que tenemos el caso de Hellike Hill resuelto??. ¡Decker, llevábamos más de dos meses investigándolo!. Esa famosa actriz, Susana Illera, había aparecido muerta en los alrededores del sector universitario, con polvo hasta en los pezones de sus preciosas tetas, y llena de condones comprados en Venusland. Resulta que además de actriz, y no sé muy bien cómo, ¡y no digas nada Decker! –Leo movió un dedo desafiante–, la susodicha Susana era amiga íntima del jefe del sector; y... ¡ya está!, el caso parecía sencillo: otra joven y guapa actriz, de vuelta de todo y cansada de la fama y de estar metida en esta mierda de luna, decide tener una noche de sexo y evasión en este jodido sector, y alguien, ¡no sé quien, ni me importa!, se va de la raya en esa orgía y aparte de follársela, se la carga y la abandona. ¡Pero no!, el jefe del sector no lo ve tan claro... –Al contrario, yo diría que lo veía muy oscuro –interrumpió Decker la perorata de Leo, mientras sonriente, apretó contra su paladar aquel nuevo coffeesweet, que acababa de desenvolver. –¡¡¡Déjame acabar, Decker!!! El jefe del sector pone a trabajar a la mitad del departamento en el caso; pero no hay nada en claro, ninguna pista, salvo un enorme agujero en el cuerpo de la actriz, por el que se desangró, y un montón de polvo en su sangre. ¡Sólo eso, y una bonita mujer bajo tierra!, y después de dos meses de estar haciendo el tonto ... ¡plassss! –Leo dio una fuerte palmada delante de las narices de Decker–, de repente, uno de los backupdummies de,... ¿cómo coño se llama?,... –Leo buscó en la mesa, entre un montón de papeles, murmurando y blasfemando– ¡ahhhh!, ¡¡aquí está!!, ... ¡de la compañía Brainwell! ... muere en 91 un accidente de tráfico con su motspid, se destroza la cabeza, nos lo traen para hacerle la autopsia, porque los frenos de la motspid estaban cortados... y el forense descubre que es uno de esos vertederos de memoria que ha creado genéticamente esa compañía y que tiene en su memoria la muerte de la actriz. Por cierto, ¿por qué coño querrá alguien que se le haga la autopsia a un individuo que se deja los sesos en el asfalto de esta puta luna, aunque su moto haya sido saboteada?. Decker miró a Leo entre complacido y sorprendido. –Porque podría haberse matado por cualquier otro motivo, Leo. En cualquier caso, no podemos usarlo; el Acta 532, impide que podamos usar la memorias borradas de un dummy. –¡¡¡¡Efectivamente, tú mismo lo has dicho!!!, las memorias borradas, pero este individuo, a pesar de ser uno de esos vertederos de memoria, no tenía nada borrado como el forense ha comprobado; ¡eso que has visto con tus propios ojos son sus memorias!., ¡sus memorias reales, intactas!, o mejor lo que queda de ellas..., pues su cabeza era un montón de carne. O sea que: –Leo extendió la palma de su mano delante de la cara de Decker, mientras que con el dedo índice de la otra señalaba los dedos de la primera –(a) no estamos infringiendo el Acta 532; y, (b) dado que no hay nada borrado en esa cabeza suya, él fue el asesino, porque no hay nadie con Susana Illera cuando está agonizando, y..., además, ¡a sus pies está el cuchillo que le hizo ese socavón entre las tetas, como tú mismo has visto!. Decker se levantó, dio una vuelta alrededor de la mesa donde él y Leo habían visto el volcado de la cabeza del muerto dummy, y miró fijamente al calvo inspector, que se pasaba la mano regordeta por su cabeza sudorosa y brillante. –Eso no prueba nada, Leo, y ambos lo sabemos: sus memorias, o parte de ellas pueden haberse perdido en el accidente; lo único que sabemos es que ese dummy estaba allí en aquel momento, y que al parecer quería ayudarla. ¿Has oído lo que le dice?. –¡¡¡Sí!!!, lo he oído perfectamente, pero ya has visto donde estaban, estaban en el extremo sur del sector universitario, al comienzo de la bóveda, la sección más cercana a Venusland. No había teléfonos ni el dummy tenía un móvil, ¡no llama a nadie en sus memorias!. Eso prueba que le estaba mintiendo, y encima el hijo de puta se regodea en su muerte, ¿has visto como la observa?. Se diría que encuentra placer en ver como muere. –Aún así, insisto, eso no prueba nada, Leo. Hay que mirar todas las memorias del dummy. –¿Y para que crees que te he llamado, Decker?. Ese será tu trabajo de ahora en adelante. Has de verte todos las memorias de ese individuo, o lo que el forense haya podido rescatar de ellas. Averigua además quién coño es esa tal Sara, de la que tan solo vemos su mano; puede haber intervenido también. Pregúntale, a la mujer 92 del dummy, iba con él en su motspid...; está en el hospital, ve con cuidado y tacto, a lo mejor tenía otro conejo que mantener y la pobre mujer no tenía ni idea –Leo sonrió burlonamente mientras se tocaba la entrepierna del pantalón. –Ten cuidado con esas memorias, Decker; las memorias no duran mucho, ya lo sabes, no se pueden guardar en dispositivos digitales durante mucho tiempo, desaparecen y no queda nada de ellas,... y eso con suerte que era un dummy, si no ni eso. A ti y a mí nos cosen en cualquier calle de este maldito planeta y no queda de nosotros nada para el recuerdo. ¡¡¡Jodidos dummies!!! –murmuró Leo entre dientes. Leo salió de la puerta de la oficina de Decker riendo a carcajadas mientras sus manos se posaban sobre los bolsillos del pantalón de su enorme trasero. Decker lo siguió con la mirada; dejó de ver su enorme forma, pero aún así podía seguir oyendo su risa metálica. Miró por la ventana, hacia la bóveda y los anillos del planeta cercano, que omnipresentes, los vigilaban. Saturno era inmenso, enorme, llenaba todo el cielo, y llenaba también todas sus vidas, todas las vidas de los humanos que habitaban Titán. En Titán había muchos gases, pero el oxígeno no era uno de ellos, aunque había agua; el agua se usaba, en estas primeras fases, fundamentalmente para colonizar nuevas regiones de la pequeña luna: primero colonización, adecuar el pedregoso y arisco terreno; y, en segundo lugar, más tarde, descomponer el agua, para respirar. En unos pocos miles de años, las bóvedas no harían falta, porque la terraformización del planeta habría concluido: el oxígeno creado por las plantas, llegaría a todos los lugares, y sería retenido por la gravedad de la pequeña luna; pero de momento, esto era lo que había. De momento todo era sucedáneo, no era real, tan sólo sustitutivo, como esas gelatinas de café o de tabaco que tomaban. Decker, aspiró profundamente lo que quedaba de su coffeesweet, esperando poder aprovechar hasta el último resquicio de cafeína en el pequeño caramelo. Miró a la enorme bola de fuego roja, que al otro lado de Saturno, ocupaba la bóveda. El Sol ya no era amarillo, se había transformado, después de agotar su combustible, en aquella bola de fuego rojiza que calentaba más y mejor que antes, pero que había crecido tanto, que había engullido a la Tierra y los planetas interiores del Sistema Solar, y había hecho que sus habitantes emigraran, colonizando otros mundos. Titán, había sido el primero, pero ya existían otros, en las lunas alrededor de Júpiter y Saturno. En su migración hacia lugares más seguros, los humanos habían traído con ellos no sólo a las especies animales de la vieja Tierra, sino también algo más suyo: sus viejas rencillas, sus ancianos deseos, sus pasiones y su naturaleza, y por tanto, sus leyes. Y para eso estaba él allí. Decker se dejó caer en el sillón. Aquel caso de la actriz no le gustaba, había todavía muchas cosas inconexas y no estaba seguro de lo que podría encontrar; es más, le atemorizaba que Leo tuviera razón. Sería demasiado fácil, pero si el dummy era el asesino ¿por qué no se había deshecho de esos recuerdos?, y si la 93 había asesinado, ¿por qué lo había hecho?, ¿por qué no aparecía el asesinato en sus memorias?. No, no tenía sentido; los dummies eran totalmente inofensivos, estaban diseñados genéticamente para ser pozos sin fondo de memorias ajenas, pero no de las suyas propias, no eran más que cubos de basura de desechos perdidos, sin deseos de herir a nadie. No encajaba nada, por mucho que Leo se empeñara en arreglarlo. Se arrellanó en el sillón, y se dispuso a ver las otras memorias que el forense había podido rescatar del dummy, antes de que desaparecieran del registro digital. Encendió nuevamente el monitor, mientras la vida de aquel dummy, o lo que quedaba de ella, se desplegaba ante sus ojos. *** El edificio de Brainwell era enorme, alcanzaba los quinientos metros de altura y se rumoreaba que la antena en lo alto de la azotea permitía tocar con la punta de los dedos la bóveda. El edificio estaba completamente acristalado, y aunque no dejaba ver su interior desde afuera, sus ocupantes podían disfrutar de una espectacular vista del sector y prácticamente de toda la bóveda. Los ascensores adosados a las paredes externas del edificio, se convertían en uno de los mejores miradores de la misma. Decker había pasado toda la mañana mirando las memorias del dummy muerto antes de que desaparecieran para siempre. Lo que el forense había podido rescatar no era mucho: la noche en que Susana Illera fue asesinada, el dummy había estado en una fiesta en Venusland. La fiesta había sido pródiga en bebida y drogas y había terminado en un tugurio de mala muerte muy cerca del sector universitario, llamado Prickbar. Las memorias de aquel sitio dejaban paso a la escena que Decker y Leo habían visto, pero en ninguna de ellas, ni en las anteriores, había indicio alguno de Susana Illera: la actriz sólo aparecía en aquella escena. El resto de memorias eran de la vida privada del dummy: un individuo tranquilo, con un trabajo en las minas de wolframio en el sur del planeta; con una bonita mujer, morena y de ojos azules, con la que estaba casado desde hacía nueve años, y la cual desconocía que su marido era un dummy. La mujer se llamaba Sara, y era la que había apoyado su mano sobre su hombro, aquella noche. La mujer trabajaba como enfermera en el hospital del sector, a pocos metros de Brainwell. Lo que quedaba de las memorias del dummy estaba perfectamente ordenado. Uno pensaría que estaban dispuestas a propósito en ese orden determinado: la vida de aquel dummy había sido inmaculada hasta aquella noche. Decker suspiró mientras el rápido ascensor, adosado a la pared inclinada, se elevaba más. La enorme velocidad proporcionaba la gravedad extra para mantenerle en posición vertical, mientras el elevador ascendía por el tronco de cono que 94 formaban las paredes del edificio. Los edificios recortados, informes, hechos a retazos, se destacaban sobre un cielo plomizo que desdibujaba sus contornos: amenazaba lluvia, pero el sol rojo de detrás de la bóveda seguía dando calor. Detrás de la bóveda, sobre el suelo de la luna, se veían los otros sectores, pequeñas verrugas, pequeñas cúpulas que se extendían a lo largo del planeta, y que se comunicaban, a través de los trenes subterráneos, que las alimentaban. Seguro que desde las naves que aterrizaban, aquella sucesión de bóvedas alineadas y perfectamente iluminadas, formando surcos, parecerían ríos luminosos. ¿Llovería también en esas otras bóvedas? –pensó Decker. La lluvia había sido una de mejores ideas para conseguir terraformar Titán y variaba la, en otro caso, monótona sucesión de días iguales encerrados dentro de una gran “pajarera”. Decker miró a la enorme bóveda, mientras desenvolvía el enésimo nicotinesweet del día. Había solicitado, antes de comer, una reunión con Nick Ros el ingeniero genético jefe de Brainwell. Necesitaba saber más detalles de cómo funcionaban los dummies. –Buenas tardes, detective Alan Decker. El Doctor Ros le espera, sígame, por favor –una amplia sonrisa devolvió a Decker a la realidad cuando las puertas del ascensor se abrieron. La joven que estaba delante de él, era preciosa. Sus ojos y labios, ligeramente ovalados, eran los imanes de una cara enmarcada por una enorme cabellera negra. Su cuerpo estaba perfectamente moldeado, y un vestido ajustado de color azul oscuro, la ceñía al milímetro. Aquella mujer no andaba, flotaba sobre el suelo enmoquetado, delante de la mirada absorta de Decker, que la siguió sin pestañear y sin poder separar sus ojos de aquel bello cuerpo que se movía delante de él. –Es una de nuestras mejores creaciones, es Laura Right, el prototipo 8 –dijo Ros una vez aquella mujer hubo salido del despacho y los hubo dejado solos–. Está diseñada para que los visitantes se sientan cómodos, y esa –Ros sonrió a Decker– es la mejor arma cuando uno viene a negociar algo a este edificio. Tendría que ver el prototipo 9, está diseñado para el placer y me imagino que será todo un éxito en los diferentes Venuslands de cada bóveda. ¡¡¡Y el 10!!!!!, el 10 es mi obra maestra, es algo así como una encantador de serpientes, es capaz de convencer a cualquiera de hacer lo que ella (o él) desea, unido a unas formas espectaculares. ¡¡¡¡Son las sirenas de Ulises, en versión masculina o femenina, mi querido amigo, pero con piernas!!!! Ros era un hombre menudo, de apariencia afable, con unos ojos aviesos, y una barba corta, rala, canosa y perfectamente rasurada. Su pelo, ya canoso también, dejaba entrever una bien disimulada calvicie en su perfecta cabeza. A veces se encogía sobre sí mismo, entrecerrando sus pequeños ojos y frotándose las manos, como un felino que estuviera a punto de saltar sobre su presa y se relamiera de gusto por lo que va a venir después. Vestía una bata blanca, 95 impecable, para ser un bioquímico que pasara muchas horas trabajando en un laboratorio, debajo de la cual se veía una corbata a rayas. –Venía a que me hablara de otro de sus grandes diseños –Decker extendió su mano hacia Ros, que la estrechó rápidamente– o de su compañía: los llamados backupdummies. –¡¡¡¡Ahhhhh!!!, pensé que le interesaban más otros aspectos de nuestra empresa más, digamos, terrenales..., señor Decker. Los dummies son la solución para vivir en Titán, desde los primeros tiempos de la colonización. Vivir en Titán era en aquellos días muy duro: había que empezar a construir las bóvedas antes de que el Sol engullera la Tierra; había que empezar a obtener minerales y los primeros terraformadores necesitaban olvidarse de que estaban lejos de casa. Se nos ocurrió que lo mejor era diseñar genéticamente personas que pasaran largas temporadas en la Tierra, que acumularan sus experiencias, y que se las transmitieran a otros seres humanos. Estaban diseñados para que sus experiencias no se olvidaran, y lo que era más importante, fueran capaces de transmitírselas a otros humanos de igual a igual. Eran películas vivientes, pero también eran humanos como los demás; en cambio, sus neuronas alcanzaban hasta el último rincón de sus cuerpos, y era eso lo que les permitía pasar y compartir sus memorias. Como todo ser vivo, algunos de ellos mutaron, conseguimos aislar esas nuevas mutaciones, y descubrimos que estas nuevas variantes eran capaces no sólo de hacer pasar sus memorias, sino de recibirlas por parte de seres humanos. Lo divertido –Ros soltó una carcajada descomunal y sonora– , ¡¡ja, ja, ja!!!, lo bueno,...¡¡ja, ja, ja!!..., discúlpeme..., era que estas nuevas variantes eran más longevas que las anteriores, y para nosotros eran mejores desde el punto de vista económico, con lo que aislamos el gen causante de esa nueva habilidad, y diseñamos los nuevos prototipos con esa mutación. Mayor cantidad de dinero para nosotros, porque los gobiernos de las colonias planetarias pagaban más por estas variantes. ¡¡¡¡¡Ahhhh, pero los humanos somos increíbles!!!!! –Ros movió un dedo hacia un lado y otro, y empezó a cerrar sus pequeños ojos– y pronto nuestra perversión acabó usando estos nuevos dummies como un sitio donde guardar nuestras memorias..., sobre todo las que no deseábamos, ... las buenas eran para nosotros y las malas para los demás. Los dummies ya no eran películas vivientes de otros mundos, eran cajas de memorias volcadas de alguien que no las quería. Hubo que desarrollar el Acta 532, para que nadie pudiera ser inculpado por sus propios vómitos memoriales sobre un dummy y hubo que limpiar a los pobres dummies de vez en cuando de las memorias no deseadas, si no –la figura de Ros hizo un gesto despreciativo con su brazo– acababan con paranoias esquizoides. Tantos malos deseos, tantos malos actos,.. eran demasiado para los pobres seres, les creaban conflictos,... eran –Ros miró al enorme techo de su despacho– ¿como decirlo?, ¡demasiado humanos!. De tal forma que cada cier- 96 to tiempo aquí en Brainwell, les hacemos un limpiado, y extraemos esas memorias con otros viejos dummies , viejos prototipos, que ya nadie quiere y que al rato –Ros se encogió de hombros– liquidamos. Es una especie de revisión periódica para ellos, por su seguridad y por la nuestra..., ¡no es conveniente tener encerrado en una bóveda un paranoico!. Las memorias de los dummies..., quiero decir, las memorias deshecho, las que les han sido pasadas por otro humano porque no las deseaba,no pueden ser volcadas de vuelta, o de nuevo, hacia un ser humano, sólo pueden volcarse sobre otro dummy, que posee un sistema neuronal idéntico al suyo; únicamente en caso de paralización instantánea de las constantes vitales, de una muerte súbita, a fin de cuentas, dichas memorias pueden acumularse en un dispositivo digital, pero aún así no por mucho tiempo...., pero no sabemos muy bien el porqué –Ros acarició su barbuda barbilla pensativo–, quizás la memoria es nuestra alma... –Ros miró a Decker mientras se frotaba las manos–. Como tampoco sabemos por qué se forman esos puntos luminosos en los iris de los dummies y de los humanos con los que se produce el volcado cuando éste está ocurriendo. Debe ser una información eléctrica..., ¡el alma en forma eléctrica, en forma de bits iluminosos de información!... –Ros se volvió a encoger de hombros. Decker no dijo nada de que los forenses policiales con los que trabajaba ya sabían eso. Simplemente se limitó a asentir con la cabeza y a preguntar. –¿Guarda registros de qué dummies han sido limpiados?. –¡Por supuesto!, todos los que vienen aquí a deshacerse del volcado, de los deshechos que otros humanos les han pasado, de esas acciones que no deseamos, son registrados. Es más están diseñados para que en cuanto se produzca un volcado acudan, tan pronto como sea posible, a Brainwell. El volcado desde un humano es siempre voluntario, si no los sistemas neuronales no son activados, pero,... je, je, je, –nuevamente la risa de Ros llenó el enorme despacho–, esa voluntariedad pude ser económica o de otro tipo. Nunca hemos intentado averiguar los motivos particulares detrás de cada volcado. A fin de cuentas son humanos como nosotros –exclamó, en un media sonrisa, Ros. La menuda figura de Nick Ros se abalanzó sobre un ordenador y tecleó algo, que al rato apareció impreso y que pasó a Decker. –Aquí tiene una lista de las limpiezas de los dos últimos años, por meses, de todas las bóvedas de Titán. Decker escudriñó con atención la hoja y vio que entre aquellos nombres no estaba el del dummy que había muerto. Guardó para sí aquella observación y decidió inmediatamente lo que tenía que hacer. Se despidió del doctor Ros, que le acompañó hasta la puerta de la oficina. Nick Ros se despidió de él de forma extraña, no quiso darle la mano, le golpeó suavemente la mejilla con la palma de la mano, en un gesto amistoso, y sonrió, murmurando algo inaudible. En la puer- 97 ta estaba otra vez Laura Right, que nuevamente le llevó hasta el ascensor donde se despidió con un suave beso en su hirsuta mejilla. El ascensor iniciaba ahora su vertiginoso descenso desde las alturas del despacho de Ros. ¡Ese cabrón debía de tener el despacho en la última planta! –pensó Decker, mientras se pasaba la mano por la áspera mejilla. Desde el ascensor podía contemplar el otro edificio alto del sector hacia donde, había decidido, se encaminaría ahora: el hospital Saint Judith. En aquel hospital, el único de la bóveda, era donde Sara trabajaba y donde había sido ingresada después del accidente. *** El hospital estaba impoluto, y un tenue olor a desinfectante impregnaba los vacíos pasillos. Decker entró en la habitación; estaba desierta salvo por la alta y ancha cama colocada en el centro, de la que colgaban multitud de diferentes monitores. Había una silla en la cabecera de la cama. El suelo estaba frío y la ventana entreabierta, próxima a uno de los extremos de la bóveda, dejaba pasar la luz de la calle filtrada a través de las cortinas. Decker se extrañó de no ver a nadie y de aquel despliegue de tecnología. En el centro de la cama estaba Sara, que parecía desasistida, aún a pesar de tener todos esos instrumentos alrededor. Estaba despierta y sus enormes ojos azules, delimitaban una cara angulosa. El pelo, delicadamente peinado, caía sobre sus hombros en forma de ondas. Decker no la recordaba así de las borrosas imágenes que había visto de la memoria del dummy, es más, su cara le recordaba vagamente a la voluptuosa Laura Right, si no fuera por aquellos insondables ojos azules. Todo era demasiado perfecto en las memorias del dummy, incluso su mujer –pensó Decker. Sara, según averiguó Decker, durante el rato que estuvieron hablando, conocía la muerte de su marido, y que la motspid había sido saboteada, aunque no se sorprendió por ello. –Su trabajo en las minas de wolframio, le llevaba a tratar con mucha gente, entre ellos traficantes sin escrúpulos. Yo temía que esto ocurriera, pero a él no parecía importarle. Le encantaba ese trabajo y el poder sacar adelante esta luna. Él amaba este mundo, había nacido aquí y su niñez en Apophisis planitia, en una de las bóvedas en la otra cara, había sido muy feliz. Su padre también había sido minero. Su voz era cálida, envolvente, y sus labios se movían como en un sueño. Las palabras, las frases salían de su boca sin esfuerzo, como si hubieran estado ahí desde siempre, esperando a ser oídas por Decker. Le preguntó sobre cómo era el dummy y cuándo se conocieron, pero no pudo obtener información valiosa alguna, que pudiera aclarar su relación con Susana Illera. No podía desviar la conversación hacia ese lado, ni podía hacer referencia al hecho de que el mari- 98 do de Sara era un dummy. Llegaba el momento de despedirse, y Decker sentía que se le escapaba una oportunidad. –Muchas gracias, por su atención, Sara. Si se me ocurre algo más, ¿puedo volver a molestarla?. –Por supuesto, detective Decker, cuando usted quiera –su boca se abrió en una maravillosa sonrisa–. Me temo que estaré aquí algunas semanas. Sara extendió su mano, y al cogerla, Decker sintió que estaba fría y húmeda, levantó su cabeza, y al mirar a los enormes ojos azules de la mujer vio en ellos una infinidad de puntos, luminosos, brillantes, formando pequeños ríos de luz, que convergían en el interior de su iris. Hacía frío y llovía. Habíamos salido del Prickbar con Diana, Asia, Richard, José y los demás chicos, pero nos habíamos despedido al llegar a la esquina de Venusland. –Está volcándose en mí –pensó Decker– Es una dummy, como su marido. ¡Ella sabía que su marido era un dummy!. Pero los dummies no pueden volcar memorias deshecho en otros humanos. Entrábamos en el distrito universitario y nos paramos. Al fondo, un hombre y una mujer al lado de un enorme mobilspid discutían. –Susana, dame esos informes que conseguiste de Jordan; tienen mucho valor para mí. –Claro que tienen valor, porque comprometen tu candidatura y tu elección a jefe del sector, pero eso te va a costar mucho más –la voz de la mujer sonaba ebria, mientras agitaba un sobre enfrente del hombre que la sujetaba con fuerza por un brazo con una mano enguantada. La mujer se tropezó con el bordillo de la acera, y perdió uno de los zapatos, mientras riéndose se agachaba a cogerlo. Su pelo rubio y mojado cubrió sus mejillas mientras se levantaba con el zapato. Súbitamente, algo brillo en uno de los bolsillos de la chaqueta del hombre y despareció entre los pliegues del vestido de la mujer. El zapato cayó al suelo, junto con el sobre húmedo. La mujer se tambaleó y se desplomó de espaldas sobre la acera. El hombre, nervioso, miró a todos lados, soltó el cuchillo, y cogió el sobre mojado. Subió al mobilspid y desapareció en Venusland, pasando a nuestro lado. El conductor miró hacia nosotros al girar. –Los vio –pensó Decker, encajando las piezas, mientras sentía aquella mano fría alrededor de la suya y veía aquellos innumerables puntos de luz agolpándose en los iris de Sara. No podía separar sus ojos de aquellas diminutas luces. Nos acercamos a la mujer que estaba en el suelo, cuando nos aseguramos que el mobilspid había desaparecido. La observamos, y entonces, David decidió que aquellos recuerdos, aquella noche, para evitar males mayores, debían desaparecer y empezó a volcarse sobre la mujer. –Pero los dummies no pueden volcarse en otros humanos –pensó Decker. 99 David hizo que yo me volcara sobre ella, cuando le toque. David fue capaz de modelar nuestras memorias, las de ambos, en aquel gesto, de construir nuestro pasado, ..., pero sin éxito. Hemos mutado, detective Decker, podemos construir nuestro pasado y podemos construir el pasado de toda la especie humana, porque podemos construir nuestras memorias... *** –Pero sin éxito... : Si cambian el pasado, ¿qué es lo que he visto de aquella noche?, o ¿fueron incapaces de volcarse sobre la actriz a pesar de que lo deseaban porque se estaba muriendo?, ¿qué es lo que ocurrió? –pensó Decker mientras desenvolvía un nicotinesweet a la entrada del hospital. Lo paladeó mientras pensaba en todo lo que había visto. El jefe del sector los vio, y anduvo buscándolos hasta que al final sus largos dedos dieron con aquella pobre pareja. Lo que no sabía era que sería inútil, porque curiosamente el Acta 532 le protegería, ¡aquellos individuos eran unos dummies!. ¿O no le preotegería?, porque el Acta 532 hablaba de volcados, pero no de hechos acontecidos. Tendría que leerse de nuevo esa dichosa Acta. Decker no pudo reprimir una sonrisa: el asesinato de la pareja podría no haber servido de nada. Seguía probablemente sin haber caso, porque estaba el Acta, pero habría de contárselo a Leo, de cualquier forma. En el exterior llovía de nuevo. Hacía frío, y todavía podía sentir aquella mano húmeda en la suya. La extendió delante de su cara y la miró con curiosidad por varios lados, volteándola de un lado a otro. Era normal como antes, pero aquella mano nunca sería ya la suya. La agitó, como queriendo sacudirse algo invisible, pegajoso, y recordó aquellos enormes ojos azules con esos arroyos de luz en su interior. Son incapaces de pasárselas a otros humanos ... Hemos cambiado, detective Decker, ... Algo se agitó dentro de él, mientras un escalofrío le hizo temblar. y una certeza en su interior se apoderó de él. –No, no..., ¿Y Susana Illera también? –murmuró. Hemos cambiado, detective Decker. Se subió el cuello de la gabardina, y se secó las lágrimas que comenzaban a anegar sus ojos. Empezó a andar hacia Brainwell, donde había dejado su mobilspid, no sin antes mirar hacia la ventana de aquella habitación fría, donde se encontraba la dummy. Arriba en esa habitación, un nuevo enfermero entró a ponerle la última inyección de morfina del día a la hermosa mujer. El enfermero se quedó con ella hasta que, mansamente, cerró los enormes ojos azules, ya sin brillos en su iris, mientras su mano, en un último espasmo, intentaba asir desesperadamente las de aquel joven y desconocido enfermero. 100 Anticuario Alicia Peral Fernández Seleccionado 101 Tú tenías mucha razón, Le hago caso al corazón Y me muero por volver... Y volver, volver, volver... A tus brazos otra vez, Llegaré hasta donde estés, No se perder, no se perder, Quiero volver, volver, volver. [...] Chavela Vargas “Volver, volver” Con la cabeza escondida tras nubes de polvo y pliegos amarillentos, Tomás el librero oculta sus opacas lentes de esos ojos como dos esmeraldas, de gata callejera, mirada furibunda que le come las entrañas, sus afiladas manos le arrebatan un ejemplar antiguo de Shakespeare, “La fierecilla domada” corrompida por las dentelladas de ávidas polillas, su mirada atraviesa las columnas de arenosos libros, esperando una respuesta a una pregunta que no tiene que formular “tre-tree-tree-tressss..euros” con la cabeza agachada, mirándose las puntas decoloradas de sus tristes zapatos comprados en el rastro. Ella, altiva, deja caer una moneda de dos euros, si le hubiera dicho cuatro, le hubiera pagado lo mismo, si le hubiera dicho dos, le hubiera dado uno, girándose, haciendo volar su cabello imitando el movimiento de las llamas escarlata del infierno “esa mujer quema”. La mira salir, detrás de sus lentes opacas, girando esas pecadoras caderas al tic-tac de los relojes del anticuario con quien comparte ese mohoso local al que llama hogar, haciendo sonar las campanas furiosamente al abrir la puerta de salida, sin importarle que se caigan a su paso y que aún cuelgue de la puerta el cartón de cerrado. Después, aliviado y triste por su ausencia, se acerca para recoger las 102 dos campanitas de latón plateado, y las coloca delicadamente, atando el extremo del hilo de pescar que las sujetas al oxidado clavo. Antes de girarse para regresar tras sus libros gira el cartón, definiendo su negocio como activo, dos horas después llega Genaro. –¿Alguna venta en mi ausencia? –mientras cuelga su abrigo del perchero ennegrecido por la descuidada limpieza desde hace lustros. Tomás levanta la vista de sus doctos libros para mostrar el inventario actualizado desde la última venta, mostrando un único y ruinoso movimiento– No puede ser, es que ha vuelto esa jodida loca, te he dicho mil veces que no le vendas nada, ¿eres consciente del valor real que puede tener ese libro? Es antiquísimo...seguramente una de las primeras ediciones en castellano... –¿No...no...no cree usted que exagera? So-solo es un libro viejo, no..no podemos pedir mucho por él. –Eres tonto, da igual las veces que te lo diga, le vendes nuestras mejores reliquias a esa perra, siempre te lía. –suspirando enérgicamente– La próxima vez abriré yo –evidentemente era consciente de que no cumpliría esa orden, puesto que dependía de su única voluntad matinal, y como de costumbre, volvería a abrir Tomás, bajo la atenta mirada de esa mujer sobrehumana, que le penetraba las entrañas, le hacía arder solo con mover sus labios púrpura, resoplando impaciente, siempre furiosa, siempre dolorosamente arrebatadora, robándole el aliento y la vida. Continuó con su triste labor, limpieza, clasificación, mientras Genaro dedicaba su tiempo a observar sus relojes, colocarlos en hora y darles cuerda “si no lo hago se estropean, solo el uso les da la vida” generando a las horas puntas un estruendo horrible de cucos y ding-dones metálicos que en alguna ocasión había generado la ira vecinal, sobre todo a horas intempestivas, provocando la continúa aparición de pintadas en sus paredes y escaparates quebrados, y obligando a contratar seguros con distintas compañías año tras año “llegará el momento que no existan compañías para asegurarnos” reía Genaro cada vez que cerraba un seguro a todo riesgo. De nueve a nueve, solo seis visitas y solo una compradora estafadora que se llevo su biografía, generando un beneficio de menos setenta euros y un corazón vivo, “bien los vale” sentía Tomás. Los negocios del librero y el anticuario subsistían con los productos que compraba y vendía su buen Genaro, visitando viejas casas, convenciendo a ancianas de que se deshicieran de esos trastos viejos, por cuatro duros, que tras dos días de restauración multiplicaba por treinta su valor. El anticuario era bueno para los negocios, pero no para la vida, solo disfrutaba de sus amados relojes y dedicaba su tiempo a la venta de las antiguallas que había estafado a ancianos y familias desoladas y herederas, divorciado 103 hacía más de diez años y con una hija que nunca iba a verlo, a quien enviaba un viejo reloj cada día de su cumpleaños, “le regalo mi mejor tiempo”. Sin embargo Tomás no tenía más vida que sus libros, puesto que nunca había tenido hijos, y mucho menos esposa, quizá nunca tuvo novia, solo tenía sueño de tenerla, tras la mirada de cada mujer que le muestra una sonrisa compasiva, y una pasión que le aturdía, cuando cierta mujer le miraba la entraña y se la cortaba con sus pestañas de porcelana. Antes de cerrar el anticuario ya había puesto en hora todos los relojes, para infortunio de los vecinos de los derredores y procedía a girar el cartón, apagando las luces, y pasando la persiana de acordeón metálico, oxidada como el tornillo que sujetaba las campanas de latón, que soportaban el paso de los años como sus tristes propietarios. “Mañana será un día como hoy”, “ojala vuelva” sueña Tomás, Genaro no se lo tiene en cuenta, desea su felicidad, aunque sabe que esa mujer no es la mujer que él necesita, pero ¿quién es él para opinar?. El librero tomó su ruta acostumbrada, calle arriba, mirando sus desgastados zapatos, arrastrando sus pantalones, tres tallas más grandes, observando las muescas del suelo, ese suelo antiguo, esa vieja farola, que se apaga y que se enciende, “¿qué diferencia existe entre lo viejo y lo antiguo? A lo antiguo le damos un valor, lo viejo es algo que ya no sirve para nada, me he vuelto viejo, ojalá me restaurase Genaro como él sabe..” Qué triste se siente, qué se hicieron de esos años de juventud, quizá nunca fue joven...frente a sus zapatos más marrones que negros, se estira una sombra vaporosa que roza sus punteras, el librero alza su vista tras esos cristales opacos que pretenden facilitarle la visión, y allí esta su imagen, fumando un cigarro que acaricia ese cabello de flemáticos movimientos, que se arrastra desde sus labios hasta sus dedos, cuando su mirada de gata callejera vuelve a navajearle el intestino, en silencio, sólo mira, enfadada, impaciente, espera una respuesta “Bu-bu-buenas noches” intenta eludirla, ella no responde, aguijonea con sus pestañas sus pulmones, mantiene la mirada carbonizándole. El silencio se condensa en el aire, es ella quien se aleja de la farola sobre la que se apoyaba en su dirección, sin tregua, manteniendo fija su mirada, sin parpadeos que le permitan suspirar. –Llévame a casa –él duda a qué casa se refiere, a la suya, a la de ella...su mirada es su única respuesta, “a la nuestra” le exige en silencio. Bajan por la acera, en un mutismo doloroso, insoportable y excitante, sin percatarse habían pasado casi dos horas desde el cierre, desde que se había encontrado con ella, en silencio, eran las once de la noche, y estaban de nuevo frete a la reja acordeón del mohoso local, y allí, transpirando más que de costumbre, empieza abrir la puerta, cuando un estruendo que hiere sus tímpanos confirma la hora de su llegada, ella, mientras, inmutable le ha retirado la mira- 104 da esperando que abra las compuertas y acceda al interior, el librero enciende las luces y la deja pasar tras de sí, intentando buscar un lugar donde ofrecerle un asiento, pero todos están cubiertos por libros mugrientos y delicados. A ella no le hace falta sentarse, mira y remira todos los rincones de la tienda, observa los libros, los toca, los huele... Tomás se siente incapaz de soportar la tensión y es incapaz de reprimir una pregunta, a pesar de conocer su respuesta: –¿Có-Cóoomo te llamas? –tartamudea como de costumbre, ella no alza la vista del libro que ojea, se mantiene en silencio, hasta que de repente, alza esos ojos esmeralda y le arranca un quejido lastimero, con esa mirada furiosa de gata callejera. –No necesitas mi nombre para definirme, ya me conoces, yo tampoco necesito el tuyo. –y sin más vuelve la vista a su lectura, le ha vuelto a romper el alma. Tomás no se rinde, quiere saber, quiere entenderse a sí mismo, y para ello tiene que entenderla a ella: –¿Por qué compras tanto aquí? –¿Además de por los precios?–responde sin regalarle una mirada. Cierra súbitamente el libro– Porque sólo tú tienes lo que yo busco –mirada perdida sobre el libro cerrado. El librero no requiere más explicaciones, es la misma razón que le hace buscar y rebuscar libros para colocarlos todos los días sobre el mostrador, sobre todos aquellos otros tras los que oculta su mirada indecente de esos ojos acusadores, conocedores de la lujuria que provocan, y es esa misma razón la que justifica que ella pague menos de lo marcado siempre, es el relojero que da cuerda a su corazón “sólo el uso le da la vida”. Una vez pareció haber saciado su hambre de conocimiento, dejó todos los libros tal cual, se dirigió a la puerta, y la cerró bruscamente haciendo sonar las campanillas de latón, sin importarle que se cayeran a su paso y que aún colgase de la puerta el cartón de cerrado. Ese mismo día, Tomás sabía que libros debía colocar sobre las mugrientas montañas de papel tras las que se ocultaba. Y año tras año, fue contratando nuevos seguros, y año tras año fue comprando viejos libros. 105 Nunca jamás Alicia Peral Fernández Seleccionado El tiempo que la barba me platea, cavó mis ojos y agrandó mi frente, va siendo en mi recuerdo transparente, y mientras más el fondo, más clarea. Miedo infantil, amor adolescente, ¡cuánto esta luz de otoño os hermosea!, ¡agrio caminos de la vida fea, que también os doráis al sol poniente!. ¡Cómo en la fuente donde el agua mora resalta en piedra una leyenda escrita: el ábaco del tiempo falta una hora!. ¡Y cómo aquella ausencia en una cita, bajo las olmas que noviembre dora, del fondo de mi historia resucita!. Antonio Machado “Guerra de Amor” Abriendo bocas que enmudecían, observada por pupilas de cocodrilas plañideras, avanzó hasta altar, vestida de negro como el mal gusto exigía en estas situaciones, desorientada, lentamente, dejando tras de sí sus pasos y su sangre inocente, que caía desde su brazo derecho, llevaba ese vestido, el que tantas veces había dicho el profesor que tanto le gustaba. Cuando alcanzó su objetivo, se dejó caer junto al humilde féretro de pino, “el seguro no cubriría otro más caro” decían maliciosos los vecinos, alzó su brazo izquierdo para acariciar el rostro macilento de su profesor, y murmuró acusadora a todos los presentes “yo...le quería” mientras de sus ajados ojos brotaban lágrimas puras como el rocío. El sacerdote se quedó inmóvil, observando la escena, desde el pulpito donde otrora criticara a ese hombre 108 al que hoy abría las puertas del paraíso. Carolina, ahogando sus sollozos, avanzó hasta nuestra amiga, se arrodilló a su lado, dejando que cayera el peso de la enlutada adolescente sobre sus trémulos muslos, abrazándola, y escuchando de nuevo esa frase que hervía en su lengua, “yo...le quería” parecía maldecir a todos los hipócritas aglutinados en la parroquia, que se sentían amenazados por la mirada de los arcángeles pintados en el retablo tras el sacerdote, que miraban amenazadores a todos esos corazones embusteros, y frente a ellos, dos adolescentes emulando a la famosa Pietá de Miguel Ángel, iluminadas por un haz de luz provinente de aquel ventanal roto por los gamberros del pueblo, inmaculadas bajo la mirada de Dios. A los pocos segundos, Carolina alzó la vista, visiblemente cansada, y pidió que llamasen a una ambulancia. Un año y medio después la despedíamos con un beso de cicuta en los labios. *** Pocos días tras el funeral nos reunimos Carolina y yo, inconscientemente, seguramente movidas por la nostalgia, en nuestro oasis particular, un fragmento de playa de no más de 5 metros cuadrados, su costa se me antojó el primer día con forma de almeja, cubierta por un pegote de algas arrastradas desde el fondo del mar, cuyas dunas estaban amarradas por malas hierbas, coronada con una enorme roca negra y plana donde reposábamos al sol y soñábamos despiertas que nuestra costa era invadida por legiones de piratas huérfanos, yo siempre la llamé nuestro pequeño país de Nunca Jamás. –Saltó por la ventana, ¿sabes?,estaba encerrada en casa, sus padres no la dejaban ir....dos plantas –movía la cabeza hacia los lados– ha tenido suerte, solo se ha fracturado el brazo, podía haber sido mucho peor. –Carolina me traía el parte, esa misma mañana, haciendo de tripas corazón, había ido a verla al hospital– se resiste a comer, a este paso no saldrá nunca, es una cabezona –sonrío mirándose los zapatos, sin poder contener dos lágrimas que mojaron sus cordones –seguro que la animaría que fueses a verla. –Prefiero que sepa que le guardo el sitio caliente, vigilo que no se mueva ni un solo granito de arena llevado por los suspiros de este dolorido mar, que tanto la echa de menos–El mar nos susurraba algo que no alcanzábamos a comprender pero si a sentir. Carolina ojeó rápidamente nuestra costa, agotando las lágrimas que le quedaban, y con media sonrisa me dijo: –¿Le vigilas estas malas hierbas?¿Le cuidas esta piedra? –La roca del gnomo –corregí levantando el índice inquisitiva. –La roca del beso –me corrigió. 109 –Yo nunca he besado un gnomo –le arranqué una carcajada, pero volvió al ataque, sabía de mi incapacidad para afrontar los problemas, e intentó hacerme madurar contra mi voluntad. –Les acusaste desde el principio ¿eh? ¿Por qué no quisiste que se quisieran? –Parece un trabalenguas... –no sirvió mi estrategia de despiste– No me gustaba, pero nunca les acusé, así que no me acuses de nada. –No te acuso, solo te digo que quizá debimos haberla apoyado nosotras, somos sus amigas, o al menos lo éramos, ¿no? –me sorprendió que se incluyera, nunca escuché de sus labios ninguna crítica, a diferencia de mí, que no me cansaba de advertirla de las funestas consecuencias que podía tener esa relación, de la que fuimos testigos impertinentes– Nosotras hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos querido... –Permanecer siempre juntas... –Hubiéramos querido sentirnos queridas como ella. Yo hubiera querido enamorarme y ser amada. –Eres una cursi –intenté reír, pero sabía que era verdad, cuando todo ocurrió intenté culparle a él, como hicieron todos, pero en el fondo sabía que no tenía razón, sabía que mi amiga era feliz a su lado, que había intentado seducirlo con sus armas adolescentes, trece años es la edad mínima para casarse, así que tampoco parecía justificado juzgar a un hombre que saliera con una niña de doce, debíamos darles como mínimo unos meses de noviazgo decía ella, y llegaba siempre a la conclusión de que no podía castigar ni juzgar a nadie por enamorarse. Permanecimos calladas frente al mar, no necesitábamos decirnos nada, sabíamos las respuestas a aquellas preguntas que no merecía la pena formular, mirando un horizonte sin fin, hasta donde se rozaba con la línea del cielo, dirección hacia la que estirábamos nuestros dedos en un intento desesperado de tocarlo, “el cielo es todo lo que está por encima del mar, vivimos en el cielo entonces” recordé que nos dijo una vez Nuria, pero el cielo no era como habíamos imaginado, “espero que el cielo del profesor no sea como este” deseé. *** Eran las diez y media pasadas cuando llegué a casa, nadie salió a recibirme, no había cena esperándome en la cocina, acogí los sollozos de mi madre con resignación, se había encerrado tras las funestas noticias y permanecía allí, en esa lúgubre habitación, sin consuelo y sin consolarme, entre los brazos de mi padre, quién me culpó desde el principio, quizás desde mi naci- 110 miento, qué difícil es competir con un padre por el amor de una madre, cuando salió de la habitación con los ojos enrojecidos me dirigió una mirada fulminante, y me ordenó secamente “cena”, cogió un vaso de agua entre sus temblorosas manos y llevó dos píldoras a la habitación. Las pastillas de los sueños perdidos las llamaba, en una ocasión que no podía dormir, a escondidas cogí una y la tragué rápidamente, tapándome la nariz y cerrando los ojos, al cabo de unos minutos sentí que mi corazón se ralentizaba, que mi mente se embrutecía, incapaz de pensar, perdí prácticamente la voluntad, el mundo no existía en ese momento, ni fuera ni dentro, yo no existía y caí en una oscuridad sin nombre, sin que me importara nada, cuando desperté no recordaba ningún sueño y sentía un horrible dolor de cabeza, en ese momento imaginé que renunciaba a mis sueños por dormir, mi madre necesitaba dos pastillas para dejar de soñar. –Entra a dar las buenas noches a tu madre, haz el favor –mi padre salió para dejarnos a solas, suspirando, dirigiéndose por el estrecho pasillo al cuarto de baño, orden que obedecí sin mucho ánimo, bastante peso llevaba sobre mí misma para cargar con una madre depresiva. La habitación estaba en una oscuridad que solo rompía el haz luminoso que despedía la bombilla del pasillo, que traspasaba la rendija que dejaban las bisagras de la puerta, dejándome entrever su pálida piel y aquellas ojeras que se extendían hasta unos pómulos demasiado marcados. –Cariño, ¿has cenado ya? –asentí, evidentemente mentía, su voz era un hilillo de pescar– túmbate un ratito conmigo –levantó la sábana que la cubría y me introduje delicadamente, tenía miedo de tocarla, no quería romperla, era una muñeca de cristal. Cogió delicadamente mi cabeza para apoyarla en su pecho, escuché su débil respiración y sus apagados latidos, frágiles, como su espíritu, mientras acariciaba mi pelo y lo olía profundamente, sonrió abriendo las puertas del cielo solo para mí– Te quiero mucho cariño –permanecí callada, quería decirle que yo también, pero un nudo en mi garganta no me permitía articular palabra– Perdóname por no apoyarte vida, perdóname por ser tan débil... –sus lágrimas caían sobre mí como la lluvia de verano, cálida y cristalina, pero tristemente breve, como la vida que se le escapaba de los dedos. Rápidamente cayó en un profundo sueño, me deshice de su tierno abrazo, y salí silenciosamente de la habitación, puede ver a mi padre mirándose en el espejo, afeitándose antes de dormir, siempre tuvo esa manía, y puede observar su envejecido semblante, su cuerpo cedía a la gravedad, aquel elevado pecho de las fotos de los 80 eran hoy carnes flácidas, su cuerpo se estaba muriendo, su cara estaba surcada por arrugas, tenía que estirarse un poco la piel para afeitarse mejor, había envejecido a la misma rapidez que mi madre 111 había perdido la sonrisa, desde el mismo día en que luchó por la inocencia de una hija que no era de su sangre. *** Esa noche soñé con ellas, mi madre sonreía, me llevaba de la mano al parque junto al jardín de las rosas de terciopelo, rosas rojas que acariciaba con mis pequeños dedos, y me sonreía, y llevaba en la otra mano a Nuria, y también sonreía, todo pasaba tan lentamente y con una luminosidad tal que parecía el cielo, entre vaporosas nubes, con nuestros vestiditos blancos de margaritas naranjas, teníamos 8 años. Cuando desperté me alegré de no haber tomado las pastillas de los sueños, “ojalá mamá no las tomará, volvería a sonreír” pensé. Recordé sus labios granate, sus pendientes, colgantes, y sus besos. Recordé a mi padre sonreír, y sonreírme, recordé sus besos en la frente y sus abrazos, supe que mi padre dependía de ella para ser feliz, y entendí que me culpara por hacer cargar a su mujer del peso de decidir qué era el Bien y qué era el Mal, cuando la línea es demasiado fina, sobretodo para un adulto, era yo quien debía pedir perdón. *** Transcurrió el tiempo y mi madre pareció recuperarse bastante, sin embargo el estado de Nuria no varió un ápice, aunque ya estaba en casa, pero seguía igualmente recluida, ahora sus padres no permitían las visitas de Carol, decían que la excitaba, que estúpidos, nunca tuvieron trece años. El psiquiatra de mamá recomendó que nos marchásemos del pueblo, un cambió de ambiente podría ayudar a mamá no a olvidar, algo que no se buscaba, sino a superar y asumir mejor lo sucedido, de tal modo que todas las imágenes de esos lugares que sacudían continuamente su memoria y su sistema nervioso. La noticia pasaría desapercibida en el pueblo, las lenguas estaban ocupadas con leyendas trágicas de adolescentes moribundas, el funeral era objeto de comentarios más por lo ocurrido que por la historia del finado, que incapaz de soportar la presión, y sintiéndose culpable por no entender ese sentimiento por una menor, cogió un coche tras ingerir licores para olvidar, que le llevaron por un camino del que nunca volvió. Anduve horas mirando al suelo, sin darme cuenta ante mis ojos aparecieron los ladrillos descoloridos de mi parque de las rosas de terciopelo, levanté la vista y entre una circunferencia de palmeras quedaba un vallado blanco, ya oxidado, en cuyo interior hacía algunos años desaparecieron nuestras rosas, cubierto por piedras blancas, que requieren menos cuidados. Después de con- 112 templar unos minutos las rocas que cubrían la imagen de mi sueño, vi frente a mi a Carolina, no nos habíamos percatado de nuestra mutua presencia, y sin palabras nos acercamos la una a la otra y nos sentamos sobre el respaldo de un viejo banco de madera, “el mundo se ve mejor desde arriba” recordé que nos decía Nuria cuando le preguntábamos por qué era tan alta. –Me voy, no se cuando volveré –Carolina me miró atónita, no me dijo nada, pero sabía que se sentía traicionada y abandonada, y tenía razón– Lo siento. –¿Por qué? –Se lo ha recomendado el psiquiatra a mis padres. –Digo que por qué lo sientes, no te culpo de nada...¿lo echarás de menos? –me reí. –Bueno, me voy a otro pueblucho, pero sin playa...sí que lo echaré de menos... –Fue lo último que nos dijimos, no teníamos nada mas que decir. *** La costa no había cambiado mucho, apenas se percibía la almeja que formaba, enterrada por las algas, pero se notaba que había sido limpiada de matojos, quedaban las huellas de raíces arrancadas, y sus bultos permanecían en los costados. El olor a algas podridas no era muy intenso, el otoño nos había ganado esta vez, y nuestra roca permanecía limpia, sola, plana, a la espera de que volviésemos allí, me quedé mirando fijamente el mar, estaba revuelto y sus olas traían la arena y algas removidas del fondo, con violencia, casi golpeaba nuestra roca, salpicándome en la cara sus gotas de sal que se mezclaba con las mías. Recordé a Nuria y Carolina, cuando de excursión aventurera nos metimos por un sendero perdido de la mano de Dios, teníamos 10 años, cuando llegamos allí, nuestras caras resplandecieron por el hallazgo, en aquel entonces nos pareció mucho más grande, era nuestra isla secreta, bautizamos la roca del Gnomo con coca-cola y juramos mantener nuestro lugar en secreto, aceptando la maldición del Gnomo como castigo. Recordé el día en que Nuria trajo al profesor, hacía tiempo que se quedaba después de clase para estudiar con él, se arreglaba mucho, se perfumaba, y le amaba, hasta que él, falto de un corazón tan puro, no pudo evitar sentir algo por ese ángel adolescente, y guiado por sus pequeñas manos vino a conocer nuestro país de Nunca Jamás, a soñar que era un niño, a enamorarse y a romper nuestro pacto...recordé el beso, cuando cerró los ojos para oír el mar mientras jugábamos con las olas, y Nuria nos dejó atrás para probar sus labios...en ese instante sentí envidia y rencor, solo mucho después me avergoncé por ello. 113 Noté la presencia de Carolina en mi nuca, pero no me inmuté, sentía como si no hubieran pasado más de unos días desde que nos separamos en el parque de las rosas de terciopelo, solo me giré cuando me susurró “he vigilado que ningún grano se lo lleve los suspiros de este dolorido mar” –La miré a los ojos, sus anillos dorados brillaban aguantando dos lagrimones que luchaban por no desprenderse. –Has crecido mucho –me dijo, me giré a mirar de nuevo el mar. –Eso nunca... –nuestro mar se había calmado una vez que nos volvimos a reunir en su orilla de almeja, dejó de patalear como un niño mal criado, por fin dejó de llorar él también. 114 Índice Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Jurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Premiados y seleccionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Una vida de 60 minutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Que no falte de nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 El cajero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Amparito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 La mujer del Cha-cha-cha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 En la pólvora de la noche crecerán tus flores . . . . . . . .39 Quedamos en la Morgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Coração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Las arenas del tiempo perdido . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 El vagón de caballos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Printemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Historia de unas manos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Ríos de luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Anticuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Nunca Jamás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Se acaba de imprimir este libro: “Atzavares” en los talleres de Alfagràfic el día 25 de octubre de 2007