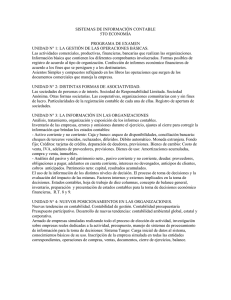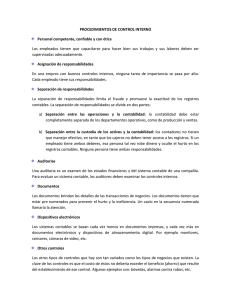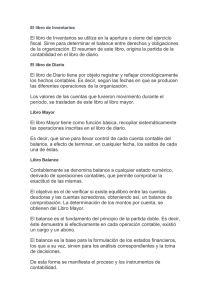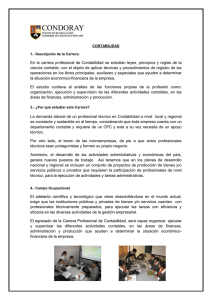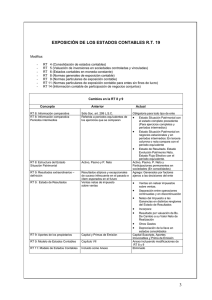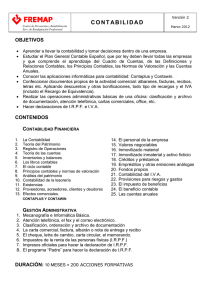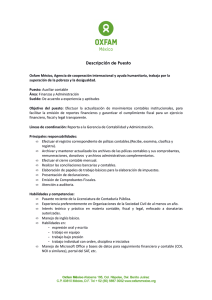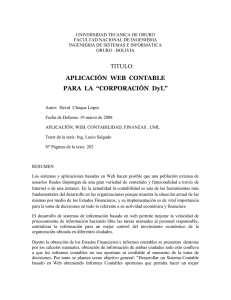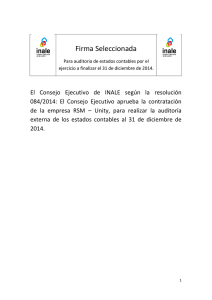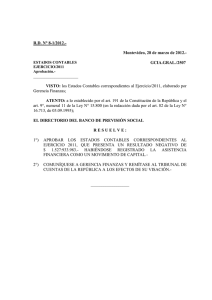XXX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD
Anuncio

XXX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD TRABAJO NACIONAL TÍTULO “Reflexiones para elaborar un Marco Conceptual de las Normas Contables Ambientales” ÁREA 1: INVESTIGACIÓN CONTABLE 1.3 Contabilidad Ambiental: Reconocimiento, Medición y Comunicación de la actuación ambiental de las entidades. AUTORES Norma B. Geba, Marcela C. Bifaretti M. Patricia Sebastián PAÍS AL QUE REPRESENTAN: Argentina 1 SUMARIO RESUMEN EJECUTIVO 1. INTRODUCCION 2. LA CONTABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL COMO ESPECIALIDAD DE LA DISCIPLINA CONTABLE 3. RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 16, “MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS CONTABLES PROFESIONALES”, DEFINICIONES DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL 4. RESOLUCION TECNICA Nº 22, “NORMAS CONTABLES PROFESIONALES PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA”, ACTIVOS BIOLÓGICOS 5. CAPITAL NATURAL, ACTIVO NATURAL Y PASIVO NATURAL, O DE LA NATURALEZA, DESDE CAMPOS DEL SABER DIFERENTES AL CONTABLE 6. CONCLUSIÓN DERIVADA DEL DESARROLLO DEL TEMA 7. GUÍA DE DISCUSIÓN, DESTACANDO LOS PRINCIPALES PUNTOS DE DESARROLLO DEL TEMA 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RESUMEN EJECUTIVO Ante la necesidad de información contable ambiental para proteger el ambiente natural, propendiendo a disminuir o mitigar aspectos negativos del cambio climático, consideramos que la especialidad contable socio-ambiental permitiría emitir información ambiental de la realidad patrimonial de los entes con un enfoque complementario al económico financiero. En Argentina, la Resolución Técnica Nº 36 “Normas Contables Profesionales: Balance Social”, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, incluye información sobre impactos ambientales y la Resolución Técnica Nº 16 ofrece un marco conceptual para normas contables profesionales con enfoque económico-financiero cuyos aspectos cualitativos permiten la elaboración de un estado contable ambiental expresado en distintas unidades de medida, brindando un conocimiento más abarcador de la realidad de los entes y su contexto. Para contribuir a elaborar un marco conceptual de normas contables profesionales ambientales, seleccionamos y analizamos comparativamente resultados de investigaciones contables sobre activo, pasivo y capital ambientales generados en otras áreas del saber con equivalentes contenidos de las Resoluciones Técnicas enunciadas, adicionando la Resolución Técnica Nº 22. Ofrecemos conclusiones derivadas y una guía de discusión teniendo en cuenta: diferencias entre el enfoque económico-financiero y el socio-ambiental para el estudio del patrimonio ambiental, la incumbencia de los profesionales contables para emitir informes contables socio-ambientales y la necesidad de investigar, debatir e impartir la temática. Consideramos que un marco conceptual base para normas contables ambientales aportaría a la homogeneidad de los informes ambientales, a la optimización de recursos naturales y una gestión ambiental más sustentable en beneficio de la sociedad en su conjunto. Palabras Clave: Contabilidad socio-ambiental – Informes Ambientales – Estados Contables Ambientales - Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales. 2 1. INTRODUCCIÓN Ante una realidad compleja y diversas problemáticas socio-ambientales que ponen en riesgo la vida en el planeta, desde diversos ámbitos académicos y políticos se reconoce la importancia de la buena información socio-ambiental y económico-financiera interrelacionadas. Frente a la necesidad de contar con información ambiental que contribuya a elaborar, actualizar, implementar y controlar políticas que protejan el ambiente natural y propendan a disminuir o mitigar aspectos negativos del cambio climático, consideramos que la contabilidad socio-ambiental permitiría a las organizaciones económicas disponer de información contable socio-ambiental, de aspectos sociales y ambientales relacionados en la realidad de los entes. A nivel global diversas organizaciones económicas emiten información sobre determinados impactos socio-ambientales y en Argentina, en el marco de distintos proyectos de investigación contable, se han elaborado modelos de Balances Sociales y, recientemente, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aprueba la Resolución Técnica (RT) Nº 36 “Normas Contables Profesionales: Balance Social”. El Balance Social (BS) contenido en la RT 36, “incluye impactos positivos y negativos, brinda información económico-financiera y socio-ambiental relacionada y (considerando lo novedoso de la temática, la amplitud de los temas abordados y la diversidad de los usuarios a los que va dirigido) contiene las características establecidas por las normas contables de exposición referidas a: comparabilidad, significatividad, flexibilidad e información complementaria. Con respecto de la comparabilidad, como internacionalmente los lineamientos de la Global Reporting Initiative (GRI) son los más reconocidos, el mencionado BS adopta ese lineamiento, permitiendo cierta equidad y comparabilidad entre organizaciones económicas radicadas en diferentes países. Entendemos que, a diferencia del histórico enfoque centrado en lo económico-financiero, el enfoque GRI es socio-ambientalmente más amplio y lo abarca. El BS es flexible. El alcance de los indicadores de la guía GRI (sin diferenciar espacios rurales de urbanos) es global, pero no limitante. Además, como el contenido de GRI es `de mínima ´, si la organización económica entiende que los indicadores propuestos no son del todo exhaustivos puede ampliar la información suministrada, pero (para garantizar la comparabilidad entre sus distintos ejercicios y respecto de otros entes) es necesario mantener el esquema de la guía GRI. Asimismo, no es necesario incluir indicadores sobre aspectos socio-ambientales no impactados por la organización económica a quien pertenece la información. Para conocer sobre cómo se conforman los indicadores mínimos solicitados y sus unidades de medida, la guía GRI remite a los denominados protocolos.” (Geba, Accifonte, Fernández Lorenzo y Bifaretti, 2013). Continuando con lo normativo profesional, respecto de los marcos conceptuales y del patrimonio socio-ambiental de las organizaciones económicas, es posible mencionar como antecedente que: en el año 2004, y ante el desarrollo de la especialidad contable socioambiental, se investiga y analiza el Marco Conceptual guía para la elaboración de Normas Contables Profesionales argentinas con los objetivos de, entre otros: “analizar el grado de apertura cualitativa existente en los Marcos Conceptuales guías para la elaboración de Normas Contables Profesionales. Luego, observar si el grado de apertura cualitativo resultante permite elaborar otros modelos de Informes Contables, además del explícitamente determinado.” (Geba, con Catani y Petti, 2004: 5). En dicho trabajo, se plantea como hipótesis que: “El ´Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales ´ ... alcanza cualitativamente a diversos modelos de Informes Contables además del denominado Estado Contable Tradicional o Financiero. Se expresa, 3 entre otros aspectos, que en la Resolución Técnica (RT) Nº 16 (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas-FACPCE-) en 4. “Elementos de los estados contables, `se refiere, en forma sintética, a los elementos que la contabilidad debe considerar para poder brindar información sobre estos aspectos de los entes emisores de estados contables: …su situación patrimonial... la evolución de su patrimonio durante el período... la evolución de la situación financiera´... Con respecto de la ´Situación patrimonial´, expresa ´Los elementos relacionados directamente con la situación patrimonial son: …los activos… los pasivos… el patrimonio neto…las participaciones de accionistas no controlantes en los patrimonios de las empresas controladas, en el caso de estados contables consolidados´” (Op. Cit.: 14). Se analiza el significado del término “Activo” considerado en la RT Nº 16 y se obtienen, entre otras, las siguientes conclusiones: … “4. De acuerdo al proceso desarrollado y a las variables cualitativas y dimensiones analizadas, posee un grado de apertura cualitativa ` óptimo ´, permitiendo, cualitativamente, elaborar otros modelos de Estados Contables. 5. La consideración implícita o explícita alcanza al 100% de las siguientes variables, a saber: - El enfoque de análisis: puede ser macro o micro económico; - El objeto, situación o circunstancia a describir: el patrimonio del ente, la eficiencia y el impacto social. - Los recursos a describir: pueden ser naturales y culturales, cosas y características de las personas que conforman su estructura socio-laboral, bienes tangibles e intangibles, propios y ajenos.” (Op. Cit.:18). Cabe rescatar al respecto que como las variables analizadas (enfoque de análisis -macro económico y microeconómico-, objeto, situación o circunstancia a describir – patrimonio cultural y natural, eficiencia, impacto social -, recursos – según su origen: naturales y culturales, según su tipo: características de las cosas o de las personas, según sus características físicas: tangibles e intangibles, según su propiedad: propios y ajenos) “constituyen parámetros de clasificación mutuamente excluyentes, las mismas pueden encontrarse combinadas de diferentes formas. Tales conclusiones permiten inferir que el marco conceptual analizado alcanza cualitativamente diversos modelos de Informes contables además del denominado Estado contable o financiero, confirmando, hasta la fase desarrollada, la hipótesis de trabajo.” (Op. Cit.:18). La analizada RT Nº 16 “Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales”, se actualiza en noviembre de 2011 por la RT N° 31 “Normas Contables Profesionales: Modificación a las Resoluciones Técnicas N° 9, 11, 16 y 17. Introducción del modelo de revaluación de bienes de uso excepto activos biológicos” a través de la inclusión de un punto “4)” con el texto “valor razonable” en el apartado a) de la sección 6.2. “Criterios de Medición”. En la RT Nº 16 actualizada, y vigente, se mantienen los conceptos desarrollados en el capítulo 4, referido a los “Elementos de los Estados Contables”, activos, pasivos, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, otros, con enfoque económico-financiero, los que pueden ser aplicados para un modelo de información ambiental y la elaboración de un estado contable ambiental que (expresado en distintas unidades de medida) complemente la información financiera, permitiendo un conocimiento más abarcador de la realidad de los entes y de su contexto. Relacionada a ciertos activos naturales y dentro del marco conceptual de la RT Nº 16, en el año 2004, la Junta de Gobierno de la FACPCE aprueba la RT Nº 22 “Normas contables profesionales para la actividad agropecuaria” en la cual se incluyen, con enfoque económico-financiero, conceptos y definiciones referidos a: transformación biológica y activos biológicos (en desarrollo, en producción y terminados), entre otros, que también 4 podrían ser estudiados con enfoque socio-ambiental para aportar a una toma de decisiones más sustentables. Si bien elaborar un marco conceptual más específico para normas contables profesionales ambientales es una tarea compleja, en aras de contribuir a dicha elaboración analizamos comparativamente los resultados de investigaciones contables sobre significados de activo ambiental, pasivo ambiental y capital ambiental generados en distintas áreas del saber y las Resoluciones Técnicas enunciadas. Ofrecemos una conclusión derivada de los análisis realizados y una guía de discusión que destaca principales aspectos desarrollados y permiten una diferenciación entre patrimonio económico-financiero de aspectos ambientales y un entendido patrimonio ambiental. Interpretamos que el desarrollo de un Marco Conceptual de las Normas Contables Ambientales puede convertirse en un aporte para homogenizar informes ambientales que propicie la optimización de recursos naturales y una gestión ambiental más sustentable en beneficio de la sociedad en su conjunto. 2. LA CONTABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL COMO ESPECIALIDAD DE LA DISCIPLINA CONTABLE Ante el reconocimiento de la importancia y la necesidad de la información contable socioambiental (balance socio-ambiental, balance social o estados contables socio-ambientales) y económico-financiera relacionadas para solucionar o mitigar problemáticas sociales y aspectos negativos del cambio climático surgen desde hace varias décadas y desde distintos ámbitos, diversos desarrollos y propuestas. En la página Web de la presente XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC), se expresa que: “La contabilidad ambiental incluida en el campo de la contabilidad social, se ocupa de reconocer, medir y comunicar los hechos ambientales que impactan a las entidades.” (XXX CIC, 2013: 27). Se reconoce que los “hechos ambientales son hechos que ocurren fuera de los mercados y no necesariamente su valor se puede expresar en términos monetarios, lo cual genera un problema en el reconocimiento y medición de estos hechos, y en consecuencia dificulta la determinación de inversiones, ingresos, costos y gastos ambientales.” (Op. Cit.: 27). Se tiene en cuenta que “los gobiernos vienen implementando políticas y acciones que les permitan proteger el medio ambiente y por otro lado, las entidades se orientan a disminuir el daño ambiental. En ese sentido, se orientan a una actuación con responsabilidad social e implementan sistemas y tecnologías que le permiten obtener mayores y mejores procesos descontaminadores. Y en ese sentido, las inversiones en nuevas tecnologías, patentes, equipos, capacitación, entre otros constituyen recursos asignados que deben ser adecuadamente gestionados y controlados por las entidades.” (Op. Cit.: 27). En cuanto al balance social, rescatamos que: “El `Balance Social´ será aquel que pueda demostrar los esfuerzos que las empresas efectúan a fin de mejorar los problemas sociales que derivan de sus propias conductas, relacionadas con la dignidad del ser humano, la solidaridad, la justicia y la equidad… los Estados Contables Tradicionales normalmente no reflejan lo antedicho. Por ello el Balance Social se ha constituido en un instrumento que, más allá de su función informativa y evaluativa, expresa una concepción de la empresa, de su responsabilidad hacia cada uno de sus integrantes y de sus contribuciones al logro de objetivos comunitarios.” (Campo, Pahlen y Provenzani, 1993:280). Respecto de modelos de balance social, desde 1995, un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, ha trabajado y elaborado varios desarrollos en contabilidad socio-ambiental y modelos de aplicación de balance social. Entre ellos, el “Balance Social Cooperativo Integral “que incorpora el enfoque de la Contabilidad por Objetivos y presenta la información a través de 5 indicadores socioeconómicos.” (Fernández Lorenzo, Geba, Montes y Shaposnik, 1998: 31). También seleccionamos que, en 2002, desde Naciones Unidas (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Dependencia de Economía y Comercio, División de Tecnología, Industria y Economía), se presenta un “Manual de Operaciones” para la “Contabilidad ambiental y económica integrada”. En el mismo se pone de manifiesto: “La necesidad de llevar cuenta de las múltiples interacciones de todos los sectores de la economía y el medio ambiente se debe a la creciente gravedad de los problemas ambientales y a la conciencia cada vez mayor de las repercusiones de dichos problemas. Las cuentas nacionales convencionales sirven para analizar el funcionamiento y el crecimiento de la economía tal como se reflejan en la actividad del mercado. Para evaluar de manera más detallada la sostenibilidad del crecimiento y del desarrollo es necesario ampliar el alcance y la cobertura de la contabilidad económica, de manera que incluya la utilización de los activos naturales no comercializados y las pérdidas de ingresos resultantes del agotamiento y la degradación del capital natural.” (Naciones Unidas, 2002:3). “El propósito de la contabilidad ambiental es llevar cuenta de la utilización de los recursos del medio ambiente en forma sistemática, en particular del agotamiento de los recursos y la degradación ambiental en un período dado, que suele ser de un año.” (Op. Cit.: 20). … “Los activos físicos y los productos básicos constituyen la base de los stocks y de los flujos monetarios de la economía. Las estadísticas del medio ambiente y los indicadores ecológicos y del desarrollo sostenible tratan de reflejar la interacción de la economía y del medio ambiente principalmente en términos físicos”… (Op.cit.: 21) “La distinción entre los activos “económicos” y los activos naturales adicionales “del medio ambiente” es la piedra angular de la contabilidad ambiental... Los activos económicos proporcionan a la economía recursos naturales o materias primas que se utilizan en los procesos de producción y consumo. Los activos del medio ambiente proporcionan servicios tales como la absorción de desechos, los hábitats naturales, el control de las inundaciones, la regulación del clima y flujos de nutrientes. Las cuentas de activos del medio ambiente comprenden las cuentas físicas de los ecosistemas.” (Op.cit.: 32). Sumado a lo antes citado, se expresa, entre otras cuestiones, que: “La Matriz de contabilidad nacional de los Países Bajos (NAMEA) ha contribuido a popularizar el uso de cuentas monetarias y físicas combinadas. En lo que respecta a la valoración monetaria, la vinculación de indicadores físicos del medio ambiente con agregados monetarios de la producción y el consumo en un desglose detallado por industrias y consumo final es el objetivo más ambicioso que puede lograrse con la contabilidad ambiental (Keuning y De Haan, 1998).” (Op. Cit.: 38). … “en el SCN los activos naturales sólo se valoran en términos monetarios si son de propiedad de agentes económicos y proporcionan a sus propietarios beneficios económicos, reales o posibles. En los balances del SCN se atribuye un valor monetario positivo a estos activos “económicos”. Todos los demás activos naturales tienen un valor nulo, y por lo tanto no se registran en los balances monetarios; podrían presentarse en las cuentas de activos físicos fuera del marco del SCN, y en la práctica así es como se ha procedido.” (Op. Cit.: 39). …“el hecho de que la contabilidad convencional se haya concentrado en las transacciones de mercado, sin tener en cuenta los impactos en el medio ambiente y sus costos sociales, es precisamente lo que ha impulsado el desarrollo de contabilidad ambiental. Los principales resultados de esa contabilidad son cifras agregadas ajustadas conforme a consideraciones ambientales que pueden utilizarse para formular políticas económicas.” (Op. Cit.: 123). “Así como al formular la política económica es preciso tomar en consideración sus impactos ambientales, en la política sobre el medio ambiente es preciso tener en cuenta sus consecuencias económicas para que dicha política sea viable. Aunque los objetivos inmediatos son diferentes, tanto la política del medio ambiente como la económica tienen por objetivo final apoyar el desarrollo sostenible o mejorar la calidad de la vida dentro de los límites de la capacidad de sustento de los ecosistemas de los que dependen.” (Op. Cit.: 128). 6 Para el presente trabajo, consideramos que la contabilidad económico-financiera y la socioambiental son especialidades de la disciplina contable que comparten un núcleo contable conceptual común, y seleccionamos de Geba, Bifaretti y Sebastián (2008) el siguiente esquema en el cual pueden observarse algunas similitudes y diferencias entre ambos modelos, o especialidades contables: “`Pautas básicas´ del modelo contable financiero y del socio-ambiental: Modelo de Financiera la Especialidad Contable Modelo de la Especialidad Contable Socioambiental: - Patrimonio e impactos: en sentido amplio de los términos, incluye el patrimonio cultural y natural (no centrado en el enfoque financiero). -Patrimonio e impactos: centrados en lo financiero. -Unidad de medida: moneda corriente o moneda constante. -Unidad de Medida: distintas unidades de medida. Se utilizan indicadores simples y complejos, cuantitativos y cualitativos en cantidades y porcentajes. -Capital a mantener: capital financiero ´ o capital ` físico ´ o `no financiero ´, “que varía de manera permanente para mantener un determinado volumen de actividad”. -Capital a mantener: Capital Socio-ambiental, capital físico sus relaciones e intangibles. - Valuación o criterios de valuación: costos de hoy o costos históricos. Valuación o criterios de valuación: cuando se utilicen unidades monetarias costos de hoy o costos históricos. Puede interpretarse que cada uno de tales modelos permite conocer complementariamente distintas dimensiones de la realidad patrimonial de las organizaciones, como la financiera y la socio-ambiental. Además, y según la combinación de las variables así como de la selección y combinación de las denominadas pautas complementarias es posible elaborar distintos submodelos dentro de un marco general contable.” (Geba, Bifaretti, Sebastián, 2008: 5). Con respecto de la especialidad contable socio-ambiental, comprendemos que tiene una perspectiva para el estudio de la realidad patrimonial que complementa a la económicafinanciera. Rescatamos que es el “Objetivo de la contabilidad socio-ambiental: Obtener y brindar conocimiento metódico y sistemático de la realidad en su dimensión socioambiental. Es decir, del patrimonio socio-ambiental de un ente y de los impactos sobre el mismo y en su entorno.” (Geba, Fernández Lorenzo y Bifaretti, 2010: 6). Es la: “Dimensión socio-ambiental: La porción de la realidad socio-ambiental considerada. Incluye un denominado patrimonio natural y otro cultural o artificial, y sus relaciones.”(Op. Cit.: 6) Interpretamos como: “Ente emisor: A quien pertenece la información contenida en el balance socio- ambiental, como informe contable. Constituye el sujeto del proceso contable.” Son los “Usuarios: Quienes utilizan la información socio-ambiental procesada. Abarca el área interna y externa al emisor (administradores, socios, asociados, trabajadores, proveedores, inversores, etc.)” (Op. Cit.: 6) Entendemos por “Impacto socioambiental: [al] Efecto o consecuencia de la actividad del ente en el todo socio-ambiental y viceversa… se incluyen aspectos culturales y naturales, directos o indirectos, positivos o negativos.” (Op. Cit.: 6). Constituye el “Proceso contable: [el] Conjunto de etapas lógicamente ordenadas para el cumplimiento de una finalidad, obtener información contable, respetando los parámetros del marco teórico de la respectiva especialidad contable. Está compuesto por los subprocesos de descripción, comunicación y revisión y control.” (Op.Cit.: 7 6). En cuanto a: “Exposición: La información socio-ambiental deberá transmitirse junto a los estados contables tradicionales a través de informes contables denominados balances sociales, socio-ambientales o estados contables de responsabilidad social. Contendrán la información necesaria para una correcta interpretación de la situación social y del medioambiente de la naturaleza del ente y de los impactos socio-ambientales que ocasiona su actividad.” (Op. Cit.: 7,8). 3. RESOLUCIÓN TÉCNICA Nº 16, “MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS CONTABLES PROFESIONALES”, DEFINICIONES DE ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL Los antecedentes de la RT Nº 16 se remontan al año 2000 y se encuentra enmarcada en el modelo tradicional centrado en lo económico-financiero. En el año 2009 se actualiza el nombre de dicha RT Nº 16: “Marco conceptual de las normas contables profesionales distintas a las referidas en la RT 26” (que versa sobre la “Adopción de los Estándares Internacionales de Información Financiera del Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad – IASB-). En la actualización del año 2011 se incorpora como criterio de medición de activos al “valor razonable”. La vigente RT Nº 16, preserva el conjunto de conceptos fundamentales del modelo establecido. Debe servir para que FACPCE defina el contenido de futuras RT´s sobre normas contables, para que los emisores y auditores de los estados contables puedan resolver situaciones no expresamente contempladas en las normas contables profesionales y para que los analistas y otros usuarios interpreten más adecuadamente las normas contables profesionales. Se entiende como estados contables a los informes contables preparados para terceros ajenos al ente emisor, y se incluyen definiciones sobre: objetivos de los estados contables, requisitos de la información contenida en los estados contables, reconocimiento y medición de los elementos de los estados contables, modelo contable y desviaciones aceptables y significación. Cuantitativamente, el modelo contable para la preparación de estados contables, se encuentra determinado por las siguientes variables: a) Unidad de medida: “moneda homogénea” y de poder adquisitivo a la fecha a la cual correspondan los estados contables. En un contexto de estabilidad monetaria, la moneda nominal es considerada como moneda homogénea. b) Criterios de medición contable: considera que los estados contables pueden basarse en los siguientes atributos: para los activos (costo histórico, costo de reposición, valor neto de realización, valor razonable, valor actual –importe descontado del flujo neto de fondos a percibir– y porcentaje de la participación sobre mediciones contables de bienes o del patrimonio) y para los pasivos (importe original, costo de cancelación, valor actual –importe descontado del flujo neto de fondos a desembolsar– y porcentaje de participación sobre mediciones contables de pasivos). Dichos criterios de medición contable “deben basarse en los atributos que en cada caso resulten más adecuados para alcanzar los requisitos de la información contable enunciados… y teniendo en cuenta: a. el destino más probable de los activos; y b. la intención y posibilidad de cancelación inmediata de los pasivos.” (FACPCE, 2011: 152). c) Capital a mantener (“para que exista ganancia”): se considera como capital a mantener el financiero o el invertido en moneda. Cualitativamente, hace referencia de manera sintética a los elementos que la contabilidad (o el proceso contable) debe considerar para que los entes emisores de los estados contables 8 puedan brindar información sobre: su situación patrimonial a la fecha de los estados contables, la evolución de su patrimonio durante el período (“incluyendo un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso”) y la evolución de su situación financiera en el mismo período. La información a incluir en los estados contables, debe ser la necesaria para su adecuada interpretación. Los elementos que se relacionan directamente con la situación patrimonial son: los activos, los pasivos, el patrimonio neto y en el caso de estados contables consolidados: las participaciones de accionistas no controlantes en los patrimonios de las empresas consolidadas. Específicamente se significan los siguientes términos contables, entre otros: -Activos: se expresa que un “ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien (material o inmaterial con valor de cambio o de uso para el ente). (Op. Cit.:149). El valor de cambio del un bien está dado cuando existe la posibilidad de canjearlo por efectivo u otro activo, utilizarlo para cancelar una obligación o distribuirlo entre los propietarios del ente. Mientras que un bien tiene un valor de uso cuando el ente “puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos.” (Op. Cit.: 149). En ambos casos, “se considera que un bien tiene valor para un ente cuando representa efectivo o equivalentes de efectivo o tiene aptitud para generar (por sí o en combinación con otros bienes) un flujo positivo de efectivo o equivalentes de efectivo. De no cumplirse este requisito, no existe un activo para el ente en cuestión.”(Op. Cit.: 149). La contribución de un bien a los futuros flujos de efectivo (o sus equivalentes) debe estar asegurada con certeza (ciertos) o esperada con un alto grado de probabilidad (probables), pudiendo ser directa o indirecta. Por sí mismas, las transacciones o sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan lugar a activos. Asimismo, el carácter de activo no depende de: su tangibilidad, la forma de adquisición, la posibilidad de venderlo por separado, la erogación previa de un costo, del hecho de que el ente tenga la propiedad. Es decir, un elemento activo (tangible o intangible), incorporado al patrimonio (por compra, donación recibida, aporte de los propietarios, autogeneración, otras), con o sin erogación previa, debe tener valor para un ente (representado por efectivo o sus equivalentes o tener aptitud para generar un flujo positivo de efectivo o equivalentes de efectivo). -Pasivos: se establece que un “ente tiene un pasivo cuando: a) debido a un hecho ya ocurrido está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona (física o jurídica) o es altamente probable que ello ocurra; b) la cancelación de la obligación: 1. es ineludible o (en caso de ser contingente) altamente probable; 2. deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor”. (Op. Cit.: 149). Este concepto de pasivo es abarcador de: “las obligaciones legales (incluyendo a las que nacen de los contratos) como a las asumidas voluntariamente… cuando de su comportamiento puede deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente a terceros, creando en ellos la expectativa de que descargará esa obligación mediante la entrega de activos o la prestación de servicios.” (Op. Cit.: 149). También expresa: “La caracterización de una obligación como pasivo no depende del momento de su formalización.” (Op. Cit.: 150). Sumado a ello, “La decisión de adquirir activos o de incurrir en gastos en el futuro no da lugar, por sí, al nacimiento de un pasivo.” (Op. Cit.: 150). Para cancelar, total o parcialmente, un pasivo generalmente se entrega dinero u otro activo, se presta un servicio, se reemplaza la obligación original por otro pasivo o se convierte la deuda en capital, pudiendo también quedar cancelado por la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. 9 -Patrimonio neto: “resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. En los estados contables que presentan la situación individual de un ente, es: Patrimonio neto = Activo – Pasivo “(Op. Cit.: 150). Adoptando el criterio de capital financiero mantener (y no el que define un determinado nivel de actividad) se consideran: “aportes al conjunto de los aportes de los propietarios, incluyendo tanto al capital suscripto (aportado o comprometido a aportar) como a los aportes no capitalizados. Los anticipos para futuras suscripciones de acciones sólo constituyen aportes no capitalizados cuando tienen el carácter de irrevocables y han sido efectivamente integrados. Las transacciones con los propietarios incluyen los aportes y los retiros. “Comprometer un aporte de capital a un ente conlleva la obligación de entregarle recursos (efectivo u otros bienes), de prestarle servicios, de hacerse cargo de algunas de sus deudas o de condonarle un crédito previamente acordado.” (Op. Cit.: 150). En cuanto a los retiros: “implican la obligación del ente de entregar recursos a los propietarios, de prestarles servicios, de asumir una obligación por su cuenta o de condonarles un crédito previamente acordado.” (Op. Cit.: 150). En el caso de información consolidada de una sociedad controlante y sus sociedades controladas (cuando parte del capital de éstas está en manos de otros accionistas) es el Patrimonio neto: Activo - Pasivo - Participaciones de accionistas no controlantes en el patrimonio de entidades controladas. -Evolución patrimonial: en un período, “la cuantía del patrimonio neto de un ente varía como consecuencia de: a) transacciones con los propietarios (o sus equivalentes, en los entes sin fines de lucro); b) el resultado de un período, que es la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con los propietarios y que resulta de la interacción de: 1) flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas; 2) los impuestos que gravan las ganancias finales; 3) en los grupos económicos, la participación de los accionistas no controlantes (si los hubiere) sobre los resultados de las entidades controladas.” (Op. Cit.: 150). -Resultado del período: expresa que “el resultado del período se denomina ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario.” (Op. Cit.: 150). Se aclara que las variaciones patrimoniales cualitativas no alteran la cuantía del patrimonio neto. -Ingresos: son “aumentos del patrimonio neto originados en la producción o venta de bienes, en la prestación de servicios o en otros hechos que hacen a las actividades principales del ente.” (Op. Cit.: 150). Estos generalmente resultan “de ventas de bienes y servicios pero también pueden resultar de actividades internas, como el crecimiento natural o inducido de determinados activos en una explotación agropecuaria o la extracción de petróleo o gas en esta industria”. (Op. Cit.: 150). -Gastos: son “disminuciones del patrimonio neto relacionadas con los ingresos”. (Op. Cit.: 150). -Ganancias: son “aumentos del patrimonio neto que se originan en operaciones secundarias o accesorias, o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afectan al ente, salvo las que resultan de ingresos o de aportes de los propietarios.” (Op. Cit.: 150,151). -Pérdidas: “disminuciones del patrimonio neto que se originan en operaciones secundarias o accesorias, o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afectan al ente, salvo las que resultan de gastos o de distribuciones a los propietarios. Mientras que los ingresos tienen gastos: 10 a) las ganancias no los tienen (pero pueden tener impuestos que las graven); b) las pérdidas no están acompañadas por ingresos (pero pueden reducir las obligaciones impositivas)”(Op. Cit.: 151). 4. RESOLUCION TECNICA (RT) Nº 22, “NORMAS CONTABLES PROFESIONALES PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA”, ACTIVOS BIOLÓGICOS Según la RT 22, es su objetivo: definir los criterios de medición y pautas de exposición aplicables a rubros específicos de la actividad agropecuaria. Se entiende que la “actividad agropecuaria consiste en producir bienes económicos a partir de la combinación del esfuerzo del hombre y la naturaleza, para favorecer la actividad biológica de plantas y animales incluyendo su reproducción, mejoramiento y/o crecimiento.” (FACPCE, 2009: 242). Las normas contenidas en la RT Nº 22 son aplicables a: los entes que desarrollan actividad agropecuaria, (incluso “aquellos que producen bienes con crecimiento vegetativo aplicando tecnologías que hacen un uso menor o nulo de la tierra”), y a la medición y exposición de los “rubros”: activos biológicos, “productos agropecuarios hasta su disposición o utilización como insumo de otro proceso productivo no susceptible de crecimiento vegetativo” y “resultados atribuidos a la producción agropecuaria”. No incluye el tratamiento de otros rubros (aunque hacen a la producción agropecuaria) como la tierra agropecuaria, ni el tratamiento del proceso de productos agropecuarios posteriores a su obtención, a éstos les son aplicables las restantes normas contables profesionales pertinentes. Se expresa que: “si el factor de producción tierra afectada a uso agropecuario, disminuyera sus condiciones productivas precedentes, como consecuencia de su utilización en la actividad agropecuaria, deberá considerarse como un activo sujeto a depreciación, deduciendo de su medición la estimación del valor del deterioro e imputando el mismo como un costo atribuible a la producción agropecuaria en el correspondiente período contable.” (Op. Cit.: 242). Las definiciones incluidas son, entre otras, las siguientes: “Transformación biológica: comprende los procesos de crecimiento, deterioro, producción y procreación que producen cambios cualitativos y/o cuantitativos en los activos biológicos. Activos biológicos: están compuestos por los vegetales y animales vivientes utilizados en la actividad agropecuaria. Pueden estar en crecimiento, en producción o terminados. Activos biológicos en desarrollo: son aquellos que no han completado aún su proceso de desarrollo hasta el nivel de poder ser considerados como “en producción", (por ejemplo: árboles frutales, bosques, terneros, alevines, sementeras, frutas inmaduras, etc., cuyo proceso biológico de crecimiento no ha concluido, aunque se puedan obtener del mismo bienes secundarios comercializables). Activos biológicos en producción: son aquellos cuyo proceso de desarrollo les permite estar en condiciones de producir sus frutos (por ejemplo: animales y plantas destinadas a funciones reproductivas, árboles frutales y florales en producción, vacas lecheras, ovejas que producen lana, etc.). Activos biológicos terminados: son aquellos que han concluido su proceso de desarrollo y se encuentran en condiciones de ser vendidos, transformados en productos agropecuarios o utilizados en otros procesos productivos (por ejemplo: novillos terminados, frutos maduros, bosques aptos para la tala, etc.). Obtención de productos agropecuarios: es la separación de los frutos de un activo biológico o la cesación de su proceso vital. En las distintas actividades agropecuarias adopta el nombre específico de cosecha, ordeñe, esquila, tala, recolección, etc. Productos agropecuarios: es el producido de la acción descripta en el punto anterior (por ejemplo: cereales cosechados, leche, lana, madera, frutos cosechados. etc.)… Etapa inicial de desarrollo biológico: es la etapa que abarca desde:.. las tareas preparatorias previas al desarrollo biológico propiamente dicho, hasta… el momento en que razonablemente pueda efectuarse una medición confiable y verificable de dicho desarrollo utilizando 11 estimaciones técnicas adecuadas, y que esta medición sea superior al valor de los costos necesarios para obtenerlo. Etapa siguiente a la inicial de desarrollo biológico: abarca desde el momento en que razonablemente pueda efectuarse una medición confiable y verificable de dicho desarrollo utilizando estimaciones técnicas adecuadas. Producción: es el incremento de valor por cambios cuantitativos o cualitativos -volumen físico y/o calidad- en los bienes con crecimiento vegetativo, como consecuencia de sus procesos biológicos.” (Op. Cit.: 242,243). Los entes comprendidos en esta RT, deben reconocer la existencia de un activo biológico o de un producto agropecuario solamente cuando se hayan satisfecho los requisitos exigidos por la RT Nº 16, en su sección, o capítulo, 5 (Reconocimiento y medición de los elementos de los estados contables) “y específicamente por la sección 2.1 (Reconocimiento) de la Resolución Técnica Nº 17 (Normas contables profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general).” (Op. Cit.: 243). La sección 5 de la RT Nº 16, expresa que en los estados contables deben reconocerse los elementos que cumplan con las definiciones presentadas en su Capítulo 4 (algunas desarrolladas en el apartado anterior del presente trabajo) “y que tengan atributos a los cuales puedan asignárseles mediciones contables que permitan cumplir con el requisito de confiabilidad descripto… El hecho de que un elemento significativo no se reconozca por la imposibilidad de asignarle mediciones contables confiables deberá ser informado en los estados contables.” (FACPCE, 2011: 151). La sección 2.1 de la RT Nº 17, referencia a lo antes expresado y menciona que el reconocimiento contable debe efectuarse tan pronto se cumplan con las condiciones que se indican. Respecto de la exposición, la RT Nº 22 pronuncia que la “exposición de los rubros específicos de la actividad agropecuaria se realizará de acuerdo con las siguientes pautas: … “Exposición en el estado de situación patrimonial Activos Biológicos: estos activos se incluirán en la información complementaria en bienes de cambio o bienes de uso, según corresponda, y por separado de los restantes bienes integrantes del rubro. Deberá especificarse además, su composición en las siguientes categorías, en función del grado de desarrollo evidenciado dentro del proceso y considerando las definiciones incluidas en la Sección 5 de esta resolución técnica: a) En desarrollo, b) terminados, y c) en producción Dentro de cada una de las categorías descriptas deberá exponerse como activo corriente o no corriente según corresponda, y adicionalmente en la información complementaria la composición en función de la naturaleza de los rubros contenidos en las mismas, así como el grado de incertidumbre asociado al proceso de medición de flujos futuros netos de fondos en los casos de bienes valuados de acuerdo con lo prescripto”… (FACPCE, 2009: 247). En cuanto al estado de resultados, se expresa: …“RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR PRODUCCIÓN En los entes dedicados a la actividad agropecuaria el hecho sustancial de generación de sus ingresos es el crecimiento vegetativo, denominado en estas actividades “producción”. La producción, para esta resolución técnica, es el incremento de valor por cambios cuantitativos o cualitativos -volumen físico y/o calidad- en los bienes con crecimiento vegetativo, como consecuencia de sus procesos biológicos. El fundamento del concepto “producción” es que se trata de una variación patrimonial no vinculada directamente con los costos incurridos, sino que la inversión en éstos desencadena un proceso de acrecentamiento que, en el curso normal de los negocios es irreversible, no siendo por lo tanto el costo incurrido representativo del valor del bien. Este concepto está reconocido en la Sección 4.2.2 (Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas) de la resolución técnica Nº 16 (Marco conceptual de las Normas Contables Profesionales). … RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 12 El resultado neto por la producción agropecuaria se incluirá en el cuerpo de estado en un rubro específico, entre el costo de los bienes vendidos y servicios prestados y el resultado por valuación de bienes de cambio a su valor neto de realización. En aquellos entes en que la actividad agropecuaria sea la predominante respecto del conjunto de las restantes actividades, este rubro deberá exponerse como primer rubro del estado de resultados. El resultado neto estará compuesto por: a) el valor de los productos agropecuarios obtenidos al momento de dicha obtención (cosecha, tala, recolección, etc.), más b) la valorización registrada por los activos biológicos durante el período, menos c) la desvalorización registrada por los activos biológicos durante el período, menos d) los costos devengados durante el período atribuibles a la transformación biológica de los activos y a su recolección y adecuación hasta que se encuentren en condición de ser vendidos o utilizados en otras etapas del proceso productivo.” (Op. Cit.: 247). Debe incluirse información complementaria, con enfoque contable económico-financiero, referida a: “Los costos incluidos en el cálculo –si corresponde- se referenciarán con el cuadro anexo que refleje la información de los gastos clasificados por su naturaleza y por su función. Los costos devengados correspondientes a los productos agropecuarios obtenidos detallados en el punto a) anterior, si son calculados al costo de reposición a dicha fecha, permiten determinar los resultados de tenencia generados por los activos representados por dichos costos aplicados, desde la fecha de adquisición por el ente hasta la fecha de la obtención de los productos agropecuarios. Si dichos costos devengados son determinados sobre la base de los costos históricos correspondientes, dicho resultado de tenencia quedará incluido en el resultado neto por la producción agropecuaria. Los resultados generados por el cambio de valor de los productos agropecuarios con posterioridad al momento de su obtención, siendo éstos medidos contablemente a su valor neto de realización por aplicación de las pautas contenidas en la Sección 7 de esta resolución técnica, serán expuestos como resultado por valuación de bienes de cambio a su valor neto de realización (Sección B.4 del Capítulo IV de la Resolución Técnica Nº 9), en el renglón correspondiente del estado de resultados. Si los productos agropecuarios son medidos a costo de reposición, los resultados serán expuestos como resultados por tenencia. En la información complementaria deberá discriminarse la composición de estos resultados en función de la naturaleza de los productos que le dieron origen. Si el ente hubiere utilizado un método de depreciación diferente al que establece como preferible la Sección 7.2.3 de esta resolución técnica, deberá exponer en la información complementaria dicha situación, acompañada de la descripción del criterio alternativo utilizado como base para el cálculo de las depreciaciones.” (Op. Cit.:247, 248). En un anexo de la RT Nº 22, se incluyen las siguientes diferencias con las NIC´s: “1. Conceptos de las NIC no incluidos en esta Resolución Técnica a) Tratamiento de subsidios otorgados por el Gobierno a la producción agropecuaria; b) exposición de mediciones no financieras o estimaciones de las mismas relativas a cantidades físicas de activos biológicos al cierre de los estados contables y de la producción obtenida durante el período contable; c) exposición de las causas por las que no puede medirse en forma confiable y verificable el valor corriente del activo biológico cuando se utiliza como criterio de medición el costo menos depreciaciones acumuladas; d) exposición de la conciliación entre los saldos iniciales y finales de los activos biológicos del ente, con información diferenciada entre aquellos con medición a valor corriente y aquellos valuados a costo menos depreciaciones. 2. Conceptos de esta resolución técnica no incluidos en las NIC No distingue entre bienes destinados a su venta y bienes destinados a ser utilizados como factor de la producción. 3. Diferencias conceptuales en el tratamiento entre ambas normas 13 a) Esta resolución técnica utiliza el concepto de “Costo de reposición” para la medición contable de los bienes utilizados como factor de producción para los que existe mercado en su condición actual, en lugar del concepto de “Valor neto de realización” que utiliza la NIC 41 para todos los activos biológicos, con prescindencia de su destino más probable. b) La NIC 41 no contempla la aplicación del valor límite que establece la RT 17 en la valuación a VNR de bienes destinados a la venta correspondiente a opciones lanzadas o adquiridas sin cotización.” (Op. Cit.: 248). Según un resumen técnico en español de IFRS (International Financial Reporting Standards), la NIC 41 Agricultura, en su inicio tuvo vigencia desde enero de 2001 y fue actualizada en enero de 2012. 5. CAPITAL NATURAL, ACTIVO NATURAL Y PASIVO NATURAL, O DE LA NATURALEZA, DESDE CAMPOS DEL SABER DIFERENTES AL CONTABLE Como bien sabemos los contables, el estudio de la realidad de las organizaciones económicas desde el enfoque de la contabilidad (ya sea como disciplina o desde su tecnología) nos permite informar el activo y el capital de las organizaciones económicas de manera diferenciada. De investigaciones y análisis comparativos preliminares sobre capital natural, fue posible apreciar que para otros campos del saber el significado del término capital está fuertemente influenciado por la economía, y que suele ser equivalente al significado contable del término de activo. Así, de manera expresa se manifiesta que el significado de Capital natural puede entenderse como una “Extensión de la noción económica de capital (medios de producción manufacturados) a bienes y servicios medioambientales. Hace referencia a una reserva (por ejemplo, un bosque) que produce un flujo de bienes (por ejemplo, nuevos árboles) y de servicios (por ejemplo, captura de carbono, control de la erosión, hábitat). Fuente: EEA Multilingual Environmental Glossary, traducido por GreenFacts”. (GreenFacts, n/d). A ello agrega: “Referirse a algo como activo natural implica que es útil en la creación de riqueza, ya sea en términos de bienestar o en términos monetarios. Fuente:GreenFacts, basado en: Green Party of Canada Capital asset”. (GreenFacts,n/d). Desde la página web de Capital Natural Colombia, se entiende que el concepto de capital natural se formaliza en la década del 1990 y que uno de los primeros trabajos estuvo a cargo de Robert Constanza y Herman Daly (1992), quienes definen al “Capital Natural como todos los stocks de la naturaleza que producen un flujo sostenible de valiosos bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una reserva o población de árboles o peces proveen un flujo o una producción anual de nuevos árboles o peces. La reserva que produce el flujo sostenible es el Capital Natural. Estos servicios de los que hablan Constanza y Daly, fueron definidos por Gretchen Daily en 1997 como Servicios Ecosistémicos, que son todas aquellas condiciones y procesos mediante los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, sostienen y satisfacen las necesidades y el bienestar humano.” (Capital Natural Colombia, n/d). (Se resalta en tipografía negrita). Se menciona que: “Hacia el 2003, Ekins et al., establecieron cuatro funciones principales del Capital Natural: 1. Provisión de recursos para la producción: las materias primas que se convierten en alimentos, combustibles, metales, etc. 2. Absorción de los residuos de la producción: procesos de la producción y disposición de los bienes de consumo. 14 3. Soporte de las funciones para la vida: regular y producir el clima, variabilidad ecosistémica, protección contra rayos UV, etc. 4. Servicios de esparcimiento: contribuir al bienestar humano (belleza escénica de áreas naturales). Estás funciones están directamente relacionadas con el bienestar humano, por lo que el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas se hace esencial para el desarrollo del hombre. En este sentido, el trabajo de Gómez-Baggethun y de Groot (2007) establece que el Capital Natural no debe ser definido solamente como un stock o agregación de elementos, que componen la estructura de los ecosistemas, sino también desde el entendimiento de los procesos e interacciones entre los mismos (funcionamiento del ecosistema), que determinan su integridad y resiliencia ecológica. Actualmente, con el estudio de la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB-The Economy of Ecosystem and Biodiversity) que se viene desarrollando desde 2007, se ha establecido que el concepto de Capital Natural no puede ser visto solamente desde el punto de vista de la ecología y la economía, sino que también debe ser comprendido en términos sociales y culturales.” (Capital Natural Colombia, n/d). Para la estrategia Capital Natural Colombia, el Capital Natural está por formado por "los componentes del ecosistema (estructura del ecosistema) y los procesos e interacciones entre los mismos (funcionamiento de los ecosistemas) que determina su integridad y resiliencia ecológica, generando un flujo constante en el tiempo de bienes y servicios útiles para la humanidad, que pueden ser valorados en términos económicos, sociales y ambientales, buscando la sustentabilidad de los recursos naturales". Este concepto ha sido tomado y modificado de Constanza y Daily (1992) y Gómez-Baggethun & de Groot (2007)” (Op. Cit.). Respecto de lo expresado, detectamos que “desde la disciplina contable, los stocks que tienen capacidad de generar bienes y servicios o una renta conforman el Activo del ente al cual pertenecen y, que, los valores de cambio o de uso de los bienes se encuentran relacionados con su capacidad de generar bienes y servicios.” (Geba, Bifaretti, Sebastián, 2012:5). En la página de biodiversidad de México se pone de manifiesto que: “Desde su origen, la especie humana ha dependido, para su desarrollo y evolución cultural, de los servicios que la biosfera y sus ecosistemas le han brindado. Incluso las sociedades modernas, industrializadas, dependemos de la actividad de los ecosistemas que existieron en el Carbonífero (hace 300 a 360 millones de años) y que produjeron la materia orgánica de donde provienen los combustibles fósiles, base del desarrollo económico de la humanidad en los últimos dos siglos. En consecuencia, la humanidad sigue siendo, por lo menos en primera instancia, totalmente dependiente de la existencia de los servicios ecosistémicos y del acceso a los mismos.” (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2009: 10). También se manifiesta que normalmente interactuamos “con dos grandes tipos de ecosistemas: los naturales como las selvas, los bosques, los manglares, los arrecifes, etc., y los ecosistemas antropizados, modificados por nuestra especie, como son los campos agrícolas, las plantaciones forestales, los sistemas de acuicultura y en cierta forma también los centros urbanos. Estos ecosistemas, junto con las especies que los constituyen y su variación genética, es a lo que llamamos biodiversidad.” (Op. Cit.:10). Con respecto del capital natural se entiende que: “En las últimas décadas y como resultado de la influencia tanto de ecólogos como de economistas de vanguardia como Partha Dasgupta (2009) y varios otros (Jansson et al. 1994, Daily 1997, Prugh et al. 1999), se ha incorporado el concepto de capital natural como el conjunto de ecosistemas, tanto los naturales como los manejados por la humanidad, que generan bienes y servicios y son perpetuables ya sea por sí mismos o por el manejo humano. Algunos autores incluyen en este último tipo de capital otros bienes naturales como los hidrocarburos y los minerales. En el contexto de esta obra circunscribimos el concepto de capital natural a los ecosistemas, 15 los organismos que contienen (plantas, animales, hongos y microorganismos) y los servicios que de ellos recibimos.” (Op. Cit.: 11) El Global Footprint Network, en el glosario de su página web define: “Capital Natural («natural capital»):… como todas las materias primas y ciclos naturales en la Tierra. El análisis de la Huella considera como componente clave el capital natural que sostiene la vida, o también llamado capital ecológico. Este capital se define como los activos ecológicos vivos que rinden bienes y servicios continuamente, los cuales se encuentran acumulados (en stock). Las funciones esenciales incluyen la producción de recursos (como pesca, madera o cereales), asimilación de desechos (como absorción de CO2 o descomposición de aguas residuales) y servicios para manutención de la vida (como protección UV, biodiversidad, limpieza de agua o estabilidad del clima).” (Global Footprint Network, 2012). Desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), se rescata que como “señala Sachs (2008, p.120), `tendremos que apreciar con urgencia que los desafíos ecológicos no se resolverán por sí solos ni de forma espontánea (…) la sostenibilidad debe ser una elección, la elección de una sociedad global que es previsora y actúa con una inusual armonía ´.” (Vilches, Gil Pérez, Toscano, Macías, 2012). Se considera necesario precisar el alcance dado a la sostenibilidad, “se distingue entre sostenibilidad débil y sostenibilidad fuerte (también denominada profunda o radical). La primera considera que el capital natural puede ser sustituido por capital humano, fruto del desarrollo tecnocientífico, con tal de que el nivel total permanezca constante; el criterio de sostenibilidad fuerte, en cambio, toma en consideración la existencia de un capital natural crítico que no puede sustituirse por el humano.” (Op. Cit.). Dicho “capital natural crítico” se lo define como capital natural “responsable de funciones medioambientales esenciales y que no puede sustituirse por capital humano. Naturalmente, en ocasiones resulta difícil determinar hasta qué punto la capacidad de dar lugar a los flujos de bienes y/o servicios de determinado capital natural puede ser sustituido por capital humano. Pero eso mismo obliga a aplicar el principio de precaución y a conservar y proteger dicho capital natural como crítico mientras no haya plenas garantías de su posible sustitución por capital humano. Se trata, pues, de optar por la sostenibilidad fuerte.” (Op. Cit.). De algunas inferencias de las investigaciones seleccionadas para este trabajo: “De una primera articulación, es posible interpretar que, desde lo contable: `los stocks de la naturaleza que producen un flujo sostenible de valiosos bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo´ y `aquellas condiciones y procesos mediante los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, sostienen y satisfacen las necesidades y el bienestar humano´ pueden conformar un entendido Activo Socioambiental (corriente o no corriente según su grado de permanencia en el patrimonio de la organización económica). Desde la contabilidad socio-ambiental, diferenciar el Activo Socio-ambiental del Capital Natural, contribuirá a que contablemente se reconozcan los resultados (positivos o negativos) generados por el ambiente, por la organización económica o por terceros a la misma, y en las unidades de medida pertinentes a dicho enfoque.” (Geba, Bifaretti, Sebastián, 2012: 17). Más recientemente, en el borrador del marco internacional (IR) del Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC), que se autocalifica como “una coalición global de reguladores, inversores, empresas, reguladores de estándares, profesionales de la contabilidad y organizaciones no gubernamentales” (Consejo Internacional de Informes Integrados, 2013: 2), se pone de manifiesto que: “El éxito de cualquier empresa depende de varias formas de capital... los capitales considerados son de carácter financiero, industrial, intelectual, humano, social y relacional, y natural, aunque, como se menciona… no es necesario que 16 las organizaciones que preparan un informe integrado adopten esta clasificación”. (IIIRC, 2013: 11). En dicho documento se interpreta que los “capitales son almacenes de valor que, en una forma u otra, se convierten en entradas o aportaciones en el modelo de negocio de una empresa. Aumentan, disminuyen o se transforman a través de las actividades y la producción de la empresa en la que se mejoran, consumen, modifican, destruyen o sobre los que se tiene un efecto de cualquier otro modo mediante dichas actividades y producción”. (Op. Cit.:11). Con tal significado, se diferencian los siguientes capitales: Capital financiero: El conjunto de fondos: –– a disposición de una empresa para que los utilice en la producción de bienes o la provisión de servicios. –– obtenidos mediante financiación, como deuda, renta variable o subvenciones,o generados a través de operaciones o inversiones. Capital industrial: Objetos físicos producidos (a diferencia de los objetos físicos naturales) que están a disposición de una empresa para que los utilice en la producción de bienes o la provisión de servicios, como, entre otros: –– edificios –– equipos –– infraestructuras (como carreteras, puertos, puentes y plantas de tratamiento de agua y residuos). El capital industrial suele estar fabricado por otras empresas, pero incluye los activos producidos por la organización que elabora el informe cuando los retiene para su propio uso. Capital intelectual: Activos intangibles organizativos, basados en conocimientos, incluyendo, entre otros: –– la propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor, software, derechos y licencias. –– el “capital organizativo”, como los conocimiento tácitos, sistemas, procedimientos y protocolos –– los activos intangibles asociados con la marca y la reputación que una organización ha desarrollado Capital humano: Las habilidades, aptitudes y experiencia de las personas, así como su motivación para innovar, como, por ejemplo: –– su apoyo y alineación con el marco de gobierno, el enfoque de gestión del riesgo y los valores éticos de una organización. –– su capacidad para entender, desarrollar y poner en práctica la estrategia de una organización. –– su lealtad y motivación para mejorar los procesos, los bienes y servicios, incluyendo su capacidad de liderazgo, gestión y colaboración. Capital social y relacional: Las instituciones y las relaciones dentro de las comunidades, grupos de interés y otras redes, y entre estos, y la capacidad para compartir información con el fin de mejorar el bienestar individual y colectivo. En el capital social y relacional se incluyen: –– las normas compartidas, y los valores y comportamientos comunes. –– las relaciones con los grupos de interés claves, y la confianza y buena disposición para colaborar que una organización ha desarrollado, y se esfuerza por construir y proteger, con grupos de interés externos, como clientes, proveedores, socios empresariales, comunidades locales, legisladores, reguladores y responsables de diseñar las políticas públicas. –– la licencia social para operar de una organización. Capital natural: Todos los recursos medioambientales renovables o no, y los procesos que proporcionan aquellos bienes y servicios que mantienen la prosperidad pasada, presente o futura de una empresa. Entre estos se incluyen: –– el aire, el agua, la tierra, los minerales y bosques –– la biodiversidad y salud del ecosistema.” (Op. Cit.: 12,13). Se entiende que “existe un flujo continuo entre los capitales, y dentro de estos, conforme aumentan, disminuyen o se transforman. Por ejemplo, cuando una organización mejora su capital humano mediante la capacitación del personal, los gastos relacionados con la capacitación representan una reducción de su capital financiero. El efecto es que el capital financiero se ha transformado en capital humano.” (Op. Cit.: 11). Respecto de la propiedad de los recursos y de su utilización sin propiedad, se reconoce que: “No todos los capitales que una organización utiliza, o sobre los que impacta, son propiedad de la organización. Puede que pertenezcan a otros, o que no pertenezcan a nadie en un sentido legal (p. ej., el acceso a aire no contaminado)” Op. Cit.: 14). En estos aspectos, cabe recordar que los conocimientos contables permiten diferenciar los recursos propios de los recursos de terceros, cuando las organizaciones económicas los utilizan en cumplimiento de sus objetivos. 17 Al igual que en las anteriores investigaciones, se observa una poca o nula utilización de la perspectiva de la contabilidad socio-ambiental, así “surge la necesidad de contribuir desde la disciplina contable para sistematizar información respecto de los recursos naturales, en un espacio y dimensión temporal determinadas, relacionados con la actividad que las organizaciones económicas realizan en los ecosistemas terrestres y/o acuáticos” (Geba, Bifaretti, Sebastián, 2012: 18). Ello permitiría diferenciar el activo natural de un capital natural mínimo, necesario para que las organizaciones económicas mantengan la salud del ecosistema. En cuanto al pasivo ambiental, referido a lo natural, y sin pretender agotar la temática, de investigaciones anteriores seleccionamos del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) que: “El pasivo ambiental es el conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos y de los ecosistemas, producidos por una empresa, durante su funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos, a lo largo de su historia.” (ODG, n/d.:1). En la página “Ambiente Ecológico” se manifiesta que: las actividades humanas a lo largo de la historia han provocado la degradación del ambiente en el agua, aire y suelo. En algunos casos dicha degradación es irrecuperable y en otros casos crece por efecto acumulativo, pudiendo transformarse en irrecuperables. Ante distintas circunstancias, se interpreta que “se entremezclan los conceptos de la degradación ambiental establecida -pasivo ambientaly el desarrollo sustentable, que apunta justamente a minimizar dicho pasivo o al menos a evitar que el mismo se incremente.” (Bertona, 2001). Se expresa que hablar de pasivo ambiental es referirse a una deuda, “un pasivo ambiental es una deuda que se tiene por efecto de una determinada degradación en alguno de los componentes del ambiente y que en algún momento deberemos erogar o utilizar energía para solventar esa deuda.” (Op. Cit.). Es posible frenar el aumento del pasivo ambiental “reconociendo los mecanismos que son degradativos y que alteran las condiciones de los componentes ambientales. Mayormente los pasivos ambientales provienen de la falta de previsión de actividades pasadas y que hoy deben ser revisadas desde otra perspectiva. Fomentar políticas de Producción Limpia y de cuidado responsable coadyuvan a disminuir las necesidades de asignación de recursos a futuro necesarios para solventar el pasivo ambiental a producirse”. (Op. Cit.). En un trabajo realizado sobre los elementos para la valoración de pasivos ambientales, considerando los hidrocarburos para Colombia, N. León Rodríguez1 manifiesta que desde “la perspectiva de la integralidad (Garzón et. al 2009), un pasivo ambiental se puede considerar como una deuda generada por una obligación legal, administrativa, contractual o judicial que implica pagar, compensar, manejar, reparar, prevenir o mitigar los efectos ambientales negativos causados por una persona (natural o jurídica) en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, que ha superado el límite establecido entre el impacto permitido y el daño ambiental generado, representando un riesgo actual o potencial, ya sea por enterramiento, abandono, almacenamiento inapropiado subterráneo o superficial de residuos peligrosos, manufactura, uso, lanzamiento, o amenazas de lanzar sustancias particulares o actividades que afecten el ambiente y los derechos de las personas o comunidades.” (León Rodríguez, n/d.: 2). 1 “PhD Ciencias Económicas. Directora Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Universidad Nacional de Colombia –Sede Bogotá” (http://fich.unl.edu.ar/CISDAV/upload/Ponencias_y_Posters/Eje06/Nohra_Leon_Rodriguez/Le%C3%B3n_Eleme ntos%20para%20la%20valoraci%C3%B3n%20de%20pasivos%20ambientales.pdf) 18 Para el caso colombiano, se llegó a la siguiente aproximación: “Pasivo ambiental es una deuda generada por una obligación legal, administrativa, contractual o judicial (o incluso asumida de manera voluntaria y unilateral) que implica pagar, compensar, manejar, prevenir o mitigar los efectos negativos causados al ambiente y a los derechos de las personas, por quienes desarrollan un proyecto, obra o actividad, que ha superado los límites o autorizaciones ambientales, representando riesgo y daño actual o potencial. En últimas es una deuda con las comunidades que están afectadas directa e indirectamente por los pasivos ambientales y de manera particular los pasivos huérfanos; los cuales por no poseer dueño o tenedor del área conocido, pasan a manos del Estado que debe asumir la responsabilidad de ellos o lo son porque el tenedor del área no tiene cómo económicamente resarcir los daños ocasionados al área.” (Op. Cit.: 3). Se señala como importante tener en cuenta que “las valoraciones monetarias se basan en preferencias subjetivas individuales, que pueden dar origen a valores inapropiados cuando los individuos que valoran no están bien informados acerca de las relaciones que existen entre los bienes, servicios y atributos que están valorando y su bienestar. Sin duda, la carencia de información cuantitativa y representativa de las complejas dinámicas que operan al interior de los ecosistemas dificulta su adecuada incorporación a los modelos económicos. Adicionalmente, existen sesgos para expresar las necesidades de las especies no humanas y las preferencias de las generaciones futuras (valores de opción y cuasi-opción).” (Op. Cit.: 4). Se considera que hay aproximaciones que se fundamentan en los “costes físicos soportados en el primer y segundo principio de la termodinámica” y que algunas “herramientas” que “forman parte de este grupo” son: “Cuantificación de los requerimientos de materiales o de superficie terrestre necesaria por el metabolismo económico, por ejemplo la huella ecológica, huella hídrica, capacidad de carga. Cuantificación del coste energético de los procesos. Aproximación biogeofísica del valor”. (Op. Cit.: 5). Ante la necesidad de caracterizar los ecosistemas, se expresa que Costanza et al. 1998, Caballero, et al. 2009 y León 2010, sugieren la siguiente clasificación de los servicios ecosistémicos las que derivan de 4 grandes tipologías de funciones: “Funciones de soporte y estructuras, son aquellas que involucran las estructuras ecológicas y funciones que son consideradas esenciales para la prestación de los servicios de los ecosistemas. Funciones de regulación (incluyen: la atmosférica, climática, hídrica, formación del suelo, regulación de nutrientes y control biológico), incorporan los servicios de mantenimiento de las dinámicas ecológicas básicas y los sistemas de soporte de vida que posibilitan el bienestar humano. Estas funciones hoy cobran gran relevancia, ante los desequilibrios y profundos cambios derivados especialmente de la acción humana a través del tiempo. Funciones generadoras de servicios de provisión de los recursos naturales y materias primas. Las funciones que posibilitan servicios culturales como la mejora emocional y percepción. Funciones de sustrato de donde se obtienen provisiones para el desarrollo de actividades económicas y humanas.” (Op. Cit.: 6, 7). De considerar a Gómez-Baggethun y Groot (2007), “los ecosistemas son la fuente de todos los materiales y la energía que son apropiados a través de todo el sistema productivo, hasta su transformación en bienes o servicios de consumo; además son considerados los sumideros a los que van a parar todos los residuos derivados del metabolismo socioeconómico. Para algunos estudiosos desde la perspectiva de la economía ecológica, los ecosistemas son considerados como el patrimonio natural, el cual genera bienes y servicios. 19 Cada ecosistema se caracteriza por su propia estructura y funciones, entendidas como la capacidad de los componentes y procesos de proveer bienes y servicios que satisfagan directa e indirectamente las necesidades humanas; cuya evolución a través del tiempo expresa las interacciones que se reflejan en un sinnúmero de servicios, los cuales deben asumirse bajo las consideraciones de la integralidad y la dinámica inherente a todo ecosistema. Adicionalmente se deben incorporar los diferentes actores sociales, quienes construyen sus propias percepciones y valoraciones de éstos, más allá de lo estrictamente económico, se plantean entonces las evaluaciones y valoraciones socio-culturales y ecológicas como los verdaderos ejes de la valoración de los bienes y servicios.” (Op. Cit.: 7). Se interpreta que uno “de los pilares fundamentales previos a cualquier forma de valoración económica ambiental y en particular de los pasivos ambientales es la información; en este sentido esta se constituye en punto de partida y de llegada.” (Op. Cit.: 8). En Perú, insistiéndose en el texto aprobado en sesión de la Comisión Permanente de febrero de dos mil cuatro, con fecha dos de julio de dos mil cuatro se ordena que se publique y cumpla la Ley Nº 28271, que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. Haciendo referencia a dicha actividad, en el Artículo 2 se define: “Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.” (http://www.fonamperu.org/general/pasivos/documentos/ley_pam.pdf). Desde el Ministerio de Transportes y comunicaciones se expresa que: “Un pasivo ambiental es una obligación, una deuda derivada de la restauración, mitigación o compensación por un daño ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (físicos y bióticos) y humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y sitios arqueológicos.” (IIRSA, n/d.: 7,1). En México, en una página de SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales), se detecta como “pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente.” En la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN Blog Legal), en el documento “Sobre los pasivos ambientales en proyectos de ERNC”, Energías Renovables No Convencionales, se manifiesta que “la discusión de la Pasivos Ambientales o Environmental Liabilities está recién comenzando, estando lejos todavía de alcanzarse un consenso sobre su definición, y más aún, de su valorización.” (Palacios, 2011). Se considera que a “grandes rasgos han sido definidos como el conjunto de problemas ambientales que un proyecto o actividad puede llegar a generar frente a terceros por su construcción u operación. Su condición de pasivos está dada por la pérdida del estado natural de los ecosistemas previo a la instalación u operación del proyecto, en donde el ecosistema es concebido como un activo ambiental puesto que presta una cantidad finita y determinable de servicios ambientales (producción de oxígeno, regulación climática, compensación de emisiones de carbono, etc.).” (Op. Cit). Menciona que existen por lo menos dos posturas ya que por un lado “la suma total de los pasivos ambientales generados por una determinada industria o actividad productiva (minería, electricidad, pesca, etc.) podría llegar a ser calculada y luego conceptualizada en lo que se ha propuesto 20 denominar como la Deuda Ecológica... para otros, el cálculo de los pasivos ambientales debe limitarse exclusivamente a las eventuales multas administrativas o indemnización de daños y perjuicios que puede enfrentar una determinada actividad por contaminar el medio ambiente.” (Op. Cit.). Entiende que “la utilidad de estos conceptos (más allá de servir de herramientas puramente conceptuales y fructíferas para el debate) radica principalmente en la posibilidad de estandarizar una determinada valorización con un grado aceptable de precisión, para así incorporarlos en los análisis de costo-beneficio… y rentabilidad de un determinado proyecto. Y claro está que si todavía no acordamos una definición, menos aún una base de valorización.” (Op. Cit). Concluye que “la valuación monetaria de los pasivos ambientales será siempre altamente arbitraria, ya que las cifras que surgen de las valuaciones monetarias dependen principalmente de las suposiciones y de la metodología utilizada. Además, seguramente por muy convencionales que sean, no reflejarán tampoco el valor total de las pérdidas ambientales sufridas.” (Op. Cit.). En Argentina, la Ley Nacional 25.675 (Ley general del Ambiente) hace mención a la “Evaluación de impacto ambiental”. En su artículo 11, dispone que “Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.” En su artículo 13 manifiesta: “Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.” (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable). En esta ley se incluye un ítem referido a Daño ambiental, no se observa uno sobre Pasivo Ambiental. En cuanto a Ordenamiento ambiental expresa: “El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria: a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; b) La distribución de la población y sus características particulares; c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas; d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.” (Op. Cit.). En la provincia de Buenos Aires, la Ley 14343, publicada en el Boletín Oficial en enero de 2012, tiene por “objeto regular la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos en el ambiente.” (http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14343.html). En su artículo 3º expresa que: “A los fines de la presente Ley, se entenderá por pasivo ambiental al conjunto de los daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y/o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado por el responsable.” (Op. Cit.). 21 6. CONCLUSIÓN DERIVADA DEL DESARROLLO DEL TEMA De lo antes desarrollado, es posible inferir que, en el enfoque o modelo económicofinanciero tradicional: los atributos cualitativos para definir el activo, el pasivo y el capital permiten considerar e informar la realidad patrimonial de los entes económicos en una acepción amplia y concreta. Cuantitativamente, la restricción a una única unidad de medida (la monetaria) y, por ende, a los criterios de medición reconocidos hacen que una vez analizada la realidad patrimonial de los entes económicos se consideren solamente los elementos del patrimonio que pueden ser medidos en unidades monetarias y considerando un capital financiero, el que, ante dicha restricción, podría no incluir a aquellos elementos no reconocidos, o no medibles, monetariamente. En cuanto al enfoque contable socio-ambiental, en un principio: El Activo natural: no dependería de su tangibilidad, de la forma de adquisición, de la posibilidad de venderlo por separado, de la erogación previa de un costo. Es decir, un elemento activo natural haría referencia a bienes y servicios ambientales, o stocks de la naturaleza que producen una renta natural, o flujo de bienes y servicios que son útiles (p.ej.: una población de árboles que autogenera nuevos árboles y otros servicios ecosistémicos – de soporte y estructuras, de regulación atmosférica, climática, hídrica, formación del suelo, regulación de nutrientes, control biológico y culturales como la mejora emocional y percepción), incorporado al patrimonio (por compra, donación recibida, aporte de los propietarios, autogeneración, otras), con o sin erogación previa. Asimismo, la posibilidad de flujos positivos de un activo natural debería estar asegurada con certeza (ciertos) o esperada con un alto grado de probabilidad (probables), pudiendo ser directa o indirecta. Cuantitativamente, en este modelo también se internaliza que, como en XXX CIC (2013), múltiples hechos ambientales suceden fuera de los mercados y “no necesariamente su valor se puede expresar en términos monetarios”, y, consecuentemente, incluye distintas unidades de medida, indicadores simples y complejos, pertinentes. En cuanto a la exposición, los activos naturales, en un principio podrían incluirse como bienes de cambio o bienes de uso, y como activo corriente o no corriente según corresponda. Adicionalmente, debería emitirse en la información complementaria la composición de los rubros, así como el grado de incertidumbre asociado al proceso de medición de flujos futuros netos esperados en función de la naturaleza, con y sin intervención humana. El Pasivo natural: estaría conformado cuando por un hecho ocurrido el ente está obligado a entregar activos o prestar servicios, o es altamente probable que ello ocurra, y su cancelación es ineludible. Abarcaría las obligaciones legales como las asumidas voluntariamente, cuando del comportamiento del ente puede deducirse que aceptará ciertas responsabilidades frente a terceros, creando expectativas de que cancelará esa obligación mediante la entrega de activos o la prestación de servicios. Cualitativamente: de rescatar que en el marco del desarrollo sustentable se “apunta” a minimizar el pasivo ambiental o, por lo menos a evitar que se incremente, el pasivo ambiental podría estar generado por los daños ambientales (contaminación del agua, del suelo, del aire, deterioro de los recursos y de los ecosistemas, otros) producidos por un hecho anterior y que superen los límites para mantener un determinado equilibrio ecosistémico, el que podría estar determinado por procedimientos de evaluación de impacto ambiental previos y referidos a los daños ambientales generados, o a generar, que representen un daño o un riesgo actual o potencial significativo. Cuantitativamente, se podrían utilizar distintas unidades de medida, indicadores simples y complejos, pertinentes. En cuanto a la exposición, los pasivos naturales podrían incluir la dimensión natural comprometida (agua, tierra, aire, biodiversidad, otras), y como pasivo corriente o no corriente según corresponda. Adicionalmente, debería emitirse en la información complementaria la composición de los rubros, así como el grado de incertidumbre asociado al proceso de medición. 22 Patrimonio neto natural: resultaría del aporte de los propietarios o asociados y de la acumulación de resultados netos naturales. En este caso puede resultar: Patrimonio neto natural = Activo natural – Pasivo natural. En cuanto a las transacciones con los propietarios, incluirían los aportes y los retiros, comprometer un aporte a un ente conlleva la obligación de entregarle al ente recursos, de prestarle servicios, de hacerse cargo de algunas de sus deudas o de condonarle un crédito ya acordado. Los retiros implicarían la obligación del ente de entregar recursos a los propietarios, de prestarles servicios, de asumir una obligación por su cuenta o de condonarles un crédito ya acordado. Así el patrimonio neto natural estaría conformado por un capital natural (que no debería ser inferior al “capital natural mínimo a mantener” para preservar el equilibrio ecosistémico) y los resultados netos naturales de los distintos ejercicios económicos. Evolución del patrimonio natural: variación del patrimonio neto natural como consecuencia de transacciones con los propietarios y de la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con éstos (interacción de flujos de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas naturales, otros). Resultado natural del período: habría una denominada ganancia o superávit cuando aumenta el patrimonio natural y una pérdida o déficit en el caso contrario. Ingresos naturales: aumentos del patrimonio neto natural originados por la regeneración natural o por servicios ecosistemicos, con o sin la intervención humana (“como el crecimiento natural o inducido de determinados activos en una explotación agropecuaria o la extracción de petróleo o gas en esta industria”). Gastos naturales: disminuciones del patrimonio neto natural relacionadas de manera menos directa que los costos y los ingresos naturales. En un denominado “Estado de Resultados ambientales”, podrían ser incluidos los costos consumidos, gastos e ingresos por crecimiento vegetativo o el incremento de valor producido por cambios cuantitativos y cualitativos -volumen físico y/o calidad- en los bienes con crecimiento, como consecuencia de sus procesos biológicos, en un ejercicio económico. Ello permitiría conocer el resultado neto natural del ejercicio, positivo o negativo, según aumente o disminuya su cantidad y/o calidad para generar futuros flujos naturales positivos. Amerita recordar al respecto que la mencionada RT 36 incluye información, por medio de indicadores, sobre impactos naturales. Como corolario de lo mencionado, a los profesionales contables les incumbe la normativa contable profesional y, en dicha normativa, por un lado se reconocen los activos biológicos y los ingresos por éstos generados con enfoque económico-financiero y, por otro lado, la normativa profesional argentina también reconoce un denominado balance social que informa sobre impactos ambientales medidos en distintas unidades de medida. Desde lo doctrinario, el denominado enfoque socio-ambiental, una vez instrumentado en el proceso contable de los entes, permitiría contar con información contable socio-ambiental (metódica, sistemática y evaluable), medida en distintas unidades de medida y considerando un capital natural mínimo a mantener. Como un modelo de aplicación práctica de lo analizado, desarrollamos el siguiente esquema: 23 Esquema: Estado de Situación del Patrimonio Natural (o de la Naturaleza) al…… comparativo con el ejercicio anterior. Un Modelo de Aplicación. Actual Total del Activo Corriente Natural Pasivo Natural ( o de la Naturaleza) Pasivo Corriente Natural Zona urbana Tierra (Nota) Aire (Nota) Agua (Nota) Biodiversidad (Nota) Otros compromisos (Nota) Previsiones Naturales (Nota) Zona rural Idem zona urbana Total del Pasivo Corriente Natural Activo No Corriente Natural Pasivo No Corriente Natural Inversiones (Nota y Anexo) Idem Pasivo Corriente Natural Total del Pasivo No Corriente Natural Inversiones (Nota y Anexo) Bienes de Cambio (Nota y Anexo) Bienes de Uso (Nota y Anexo) Otrros Activos Naturales (Nota) Anterior m3 Tns. Hts. Otras m3 Tns. Hts. Otras Activo Natural ( o de la Naturaleza) Activo Corriente Natural Anterior m3 Tns. Hts. Otras m3 Tns. Hts. Otras Actual Bienes de Cambio (Nota y Anexo) Total del Pasivo Natural Bienes de Uso (Nota y Anexo) Otros Activos Naturales (Nota) Total del Activo No Corriente Natural Total del Activo Natural Patrimonio Neto Natural Capital Natural Resultados No Asigandos Otros Total Patrimonio Neto Natural Total Pasivo y Patrimonio Neto Natural Fuente: Elaboración propia. Como un primer esquema base, contiene ejemplos de indicadores simples y puede complementarse con un estado de evolución del patrimonio neto y con un cuadro de resultados, respetando los lineamientos de las normativas contables, y en aras de aportar a la homogeneidad de los informes ambientales, a la optimización de recursos naturales y una gestión ambiental más sustentable. Interpretamos que los profesionales contables en su conjunto, con su permanente labor interdisciplinaria, se constituyen en un importante actor social para brindar información socio-ambiental evaluada y útil para la sustentabilidad, siendo necesario: profundizar en las investigaciones contables y ampliar la inclusión del tema tanto en los debates como en la enseñanza de grado y de postgrado. En este sentido, la creación de una comisión técnica de contabilidad socio-ambiental en las Conferencias Interamericanas de Contabilidad puede constituirse en un importante aporte. 7. GUÍA DE DISCUSIÓN, DESTACANDO LOS PRINCIPALES PUNTOS DE DESARROLLO DEL TEMA 1. Si las normativas contables profesionales (como en RT 22 y NIC 41) incluyen la consideración expresa de elementos ambientales con enfoque económicofinanciero en el patrimonio de las organizaciones económicas: ¿Es incumbencia de los Profesionales Contables la instrumentación y evaluación de informes contables que incluyan elementos ambientales en el patrimonio de las organizaciones económicas? 2. Ante diversas problemáticas socio-ambientales que ponen en riesgo la vida en el planeta y la necesidad de buena información socio-ambiental que contribuya a minimizar o evitar que se incremente el pasivo ambiental (que puede estar generado por la contaminación del agua, del suelo, del aire, deterioro de los recursos y de los ecosistemas, otros): 24 ¿Los Profesionales Contables en su conjunto son actores sociales para la instrumentación y evaluación de informes contables socio-ambientales útiles para el logro de un desarrollo más sustentable? 3. Si en Argentina la RT 36 “Normas Contables Profesionales: Balance Social” contempla un modelo de Balance Social que incluye indicadores simples y complejos para informar determinados impactos ambientales: ¿La utilización de indicadores, simples o complejos en distintas unidades de medida, dentro del modelo de la especialidad contable socio-ambiental podría aportar a dicha normativa, y viceversa? 4. Si con el enfoque de la contabilidad socio-ambiental pueden informarse contablemente los activos, los pasivos y el patrimonio neto ambiental de una organización económica medidos en distintas unidades y considerando un capital natural mínimo a mantener: ¿El enfoque de la contabilidad socio-ambiental propende a conocer el capital natural y a diferenciar y complementar el conocimiento del capital financiero? 5. Ante los avances en contabilidad socio-ambiental que permitirían considerar un capital mínimo para mantener un equilibrio ecosistémico: ¿Los informes contables socio-ambientales contribuirían a una toma de decisiones y una gestión más sustentable por parte de las organizaciones económicas? 6. Si con los avances en el conocimiento de la contabilidad socio-ambiental se podrá conocer un denominado patrimonio ambiental (natural o de la naturaleza) y diferenciar el capital natural y los ingresos naturales, con y sin intervención humana: ¿Es necesario ampliar los debates y transferencias de conocimientos contables con enfoque socio-ambiental en las currículas de grado y de postgrado? 7. Ante la importancia que adquieren las Conferencias Interamericanas de Contabilidad para la reflexión, el debate, la transferencia de conocimientos y el consenso entre profesionales contables del continente americano: ¿La creación de una comisión técnica de contabilidad socio-ambiental en las Conferencias Interamericanas de Contabilidad puede constituirse en un importante aporte para la generación de conocimientos y evaluación de la información contable socio-ambiental útil para las organizaciones económicas enmarcadas en el desarrollo sustentable? 8. De considerar la importancia de la reciente información contable con enfoque socio-ambiental, evaluable y útil para la sustentabilidad: ¿La Conferencia Interamericana de Contabilidad podría propender a: mantener actualizado al contador público y continuar su preparación por medio de programas de educación continuada; ampliar su colaboración con instituciones educativas y educadores en el área contable, patrocinar estudios, cursos, conferencias y proyectos de investigación que mejoren la calidad de la información contable; promover el desarrollo e intercambio de experiencias de docentes universitarios a través de congresos de educadores del área contable; promover la realización de seminarios, cursos y congresos regionales e internacionales y participar activamente con ellos, invitando a conferencistas miembros de la AIC, altamente calificados en la temática de contabilidad socioambiental; difundir libros, material y tecnología de avanzada seleccionados para ayudar a los organismos patrocinadores a mejorar la profesión; entre otros? 25 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Traducción al español referida al Integrated Reporting (IR) del Comité Internacional de Información Integrada (IIRC). Disponible en: http://www.aeca.es/comisiones/rsc/iirc_traduccion_espanol.pdf Consulta: 31 Agosto de 2012. Betona A. (2011). De Qué sé Trata Cuándo Hablamos del Pasivo Ambiental. Disponible en: http://www.ambienteecologico.com/ediciones/2001/077_01.2001/077_Columnistas_AlbertoBertona.php3 Consulta: 24 de Julio de 2013. Campo A., Pahlen R., Provenzani F. (1993). Cuestiones contables ambientales. Anales de la XIV Jornadas Universitarias de Contabilidad. Área Técnica. Trelew- Chubut. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- FCE. Capital Natural Colombia (n/d). ¿Qué es Capital Natural? Disponible en: https://sites.google.com/site/capitalnaturalcolombia/-que-es-capital-natural. Consulta: 24 de Julio de 2013. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2009) Sarukhán J., Koleff P., Carabias J., Soberón J., Dirzo R., Llorente-Bousquets J., Halffter G., González R., March I., Mohar A., Anta S. y de la Maza J. Capital natural de México. Síntesis Conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad. Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Capital%20Natural%20de%20 Mexico_Sintesis.pdf Consulta: Agosto de 2012. Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC) (2013). Borrador sometido a consulta del Marco Internacional <IR>. Elaboración de informes integrados. Disponible en: http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/05/Consultation-Draft-of-theInternationalIRFramework-Spanish.pdf. Consulta: 13 de Mayo de 2013. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) (2009). RT Nº 22, Normas contables profesionales para la actividad agropecuaria. En Separatas de Legislación, 2013, Errepar, Buenos Aires Argentina. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) (2011). RT Nº 16, Marco conceptual de las normas contables profesionales distintas a las referidas en la RT 26. En Separatas de Legislación, 2013, Errepar, Buenos Aires Argentina. Fernández Lorenzo L., Geba N., Montes V., y Shaposnik R. (1998). Balance social cooperativo integral. Un modelo argentino basado en la identidad cooperativa. En cuadernos del IPAC. Serie de Investigación 5. Ministerio de la Producción y el Empleo de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Geba N., con la colaboración de María Laura Catani y Ana María Petti (2004). Una Investigación sobre los marcos conceptuales guía para la elaboración de Normas Contables Profesionales. Ponencia presentada en el 10mo. Encuentro Nacional de Investigadores Universitarios del Área Contable. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina. Geba N., Accifonte L., Fernández Lorenzo L. y Bifaretti M. (2013). El Balance Social y su Auditoría en Normas Contables Profesionales Argentinas. Revista RePro Realidad Profesional, Nº 74, Año XIV. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social. Buenos Aires, Argentina. Geba N., Bifaretti M. y Sebastián M. (2008). Propuesta de Investigación Empírica de Información Contable Patrimonial Financiera y Socio-ambiental en los Estados Contables Tradicionales. Ponencia presentada en las IIIas Jornadas Universitarias Internacionales de Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República Oriental del Uruguay. República Oriental del Uruguay. 26 Geba N., Bifaretti M. y Sebastián M. (2012). Capital Natural y Modelos Contables. Ponencia presentada en XXXIII Jornadas Universitarias de Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Geba N., Fernández Lorenzo L., y Bifaretti M. (2010). Marco conceptual para la especialidad contable socio-ambiental. Revista Actualidad Contable FACES Año 13 Nº 20, Enero - Junio 2010. Mérida. Venezuela (49-60). Disponible en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/32563/1/articulo4.pdf. Consulta: 31 de Julio de 2013. Global Footprint Network (2012). Glosario. Disponible en: http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/gfn/page/glossary/. Consulta: 24 de Julio de 2013. GreenFacts (n/d). Capital natural. Disponible en: http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/capital-natural.htm. Consulta: 24 de Julio de 2013. León Rodríguez Nohra (s/f). Elementos para la valoración de pasivos ambientales en hidrocarburos para Colombia. Disponible en: http://fich.unl.edu.ar/CISDAV/upload/Ponencias_y_Posters/Eje06/Nohra_Leon_Rodri guez/Le%C3%B3n_Elementos%20para%20la%20valoraci%C3%B3n%20de%20pasi vos%20ambientales.pdf Consulta: 2 de noviembre de 2012. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Perú. IIRSA Sur (s/f). Pasivos Ambientales en Interconexión Vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur - Tramo II (Etapa I). Disponible en: http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/proyectos/pvis/tramo_2/eia/etapa_i/ 7/pasivos_ambientales.pdf Consulta: 5 de Noviembre de 2012. Naciones Unidas (2002). Contabilidad ambiental y económica integrada. Manual de Operaciones. Estudio de métodos. Manual de contabilidad nacional. Serie F No. 78. Nueva York. Disponible en: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_78S.pdf Consulta: 27 de Julio de 2013. Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). El Pasivo Ambiental. Càtedra Unesco A La UPC Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris I Canvi Global. Disponible en: http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Deute_ecologic/3_pasivos_cast.pdf. Consulta: 26 de octubre de 2012. Palacios R. (2011). Sobre los pasivos ambientales en proyectos de ERNC . Disponible en: http://bloglegal.bcn.cl/content/view/1214558/Sobre-los-pasivos-ambientales-enproyectos-de-ERNC.html Consulta: 7 de Noviembre de 2012. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ley Nacional 25.675, Ley General del Ambiente. Disponible en: http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/marco/ley25675.htm Consulta: 5 de Noviembre de 2012. Vilches, A., Gil Pérez, D., Toscano, J.C. y Macías, O. (2012). La sostenibilidad como [r]evolución cultural, tecnocientífica y política. Disponible en: http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=000 Consulta: Agosto de 2012. Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. Ley Nº 28271. Disponible en: http://www.fonamperu.org/general/pasivos/documentos/ley_pam.pdf Consulta: 5 de Noviembre de 2012. LEY 14343. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14343.html Consulta: 25 de Julio de 2013. XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC) (2013). Reglas de Procedimiento. Disponible en:http://www.cicuruguay.com.uy/xxxcic/images/Reglas%20de%20Procedimiento%2 0XXX%20CIC%2021.%2002%2013.pdf Consulta: 21 de Febrero de 2013. 27 DIRECCIÓN PARA COMUNICACIONES: [email protected]; [email protected] CURRICULUM VITAE DE LAS AUTORAS: C.P. Norma B. Geba Contador Público, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina (FCE-UNLP). Posgrado: Entrenamiento para la Investigación en el campo Profesional (UCA – CPBA) y diversos posgrados aprobados. Distintos Seminarios aprobados dentro del Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata (FHCE-UNLP). Profesora Adjunta (FCEUNLP). Investigadora categorizada. Miembro Titular Integrante de la Comisión Asesora Técnica (CAT) (UNLP). Evaluadora de Proyectos de Investigación. Árbitro Evaluador de Artículos de Revistas. Directora, Co-directora e Integrante de Proyectos de Investigación. Integrante del Instituto de Investigaciones y Estudios Contables (FCE-UNLP). Miembro Integrante de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social, Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE). Miembro de la Comisión de Balance Social, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA). Autora de Libros, Artículos de Revistas, Modelos de Balance Social. Autora y Expositora de Ponencias en Congresos, Jornadas, Encuentros, nacionales e internacionales. Premio Dr. Mario C. Vecchioli (2003), Premio Profesor Ricardo Pahlen Acuña (Contabilidad Ambiental y Social) (2011). Distintos Premios y Menciones. C.P. Marcela C. Bifaretti Contador Público, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata (FCE-UNLP). Profesora Adjunta (FCE-UNLP). Maestrando en la Maestría en Dirección de Empresas (MBA) (FCE-UNLP) y distintos posgrados aprobados. Profesora Adjunta Regular, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA). Investigadora Categorizada. Integrante de distintos Proyectos de Investigación acreditados (FCE-UNLP) y en la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA). Miembro Integrante de la Comisión de Responsabilidad y Balance Social, Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE). Miembro de la Comisión de Balance Social, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA). Autora de Libros y Artículos de Revistas. Autora y Expositora de Ponencias en Congresos, Jornadas, Encuentros, nacionales e internacionales. Premio Dr. Mario C. Vecchioli (2003), Premio Profesor Ricardo Pahlen Acuña (Contabilidad Ambiental y Social) (2011). Distintos Premios y Menciones. 28 C.P. M. Patricia Sebastián Contador Público, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata (FCE- UNLP). Docente universitaria autorizada (UNLP). Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría, en curso (FCE-UNLP, CPBA) y distintos posgrados aprobados. Profesora Adjunta (FCE-UNLP - FCE-UNLZ). Profesora Adjunta Regular Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Profesora Adjunta Interina Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA). Investigadora categorizada. Integrante del Instituto de Investigaciones y Estudios Contables (FCE-UNLP). Integrante de Proyectos de Investigación. Autora de Libros y Artículos de Revistas. Autora y Expositora de Ponencias en Congresos, Jornadas, Encuentros, nacionales e internacionales. Premio Dr. Mario C. Vecchioli (2003), Premio Profesor Ricardo Pahlen Acuña (Contabilidad Ambiental y Social) (2011). Distintos Premios y Menciones. SEUDÓNIMO: “MAGENTA” 29