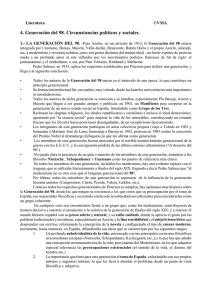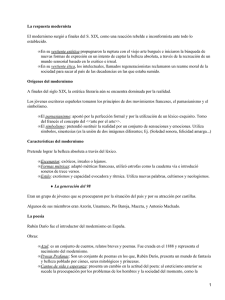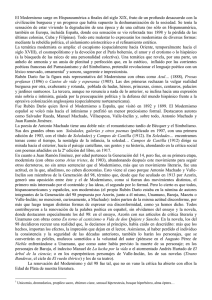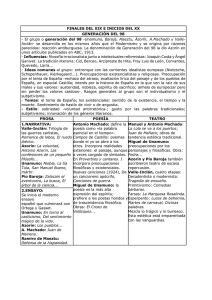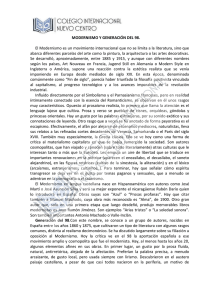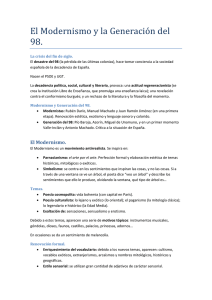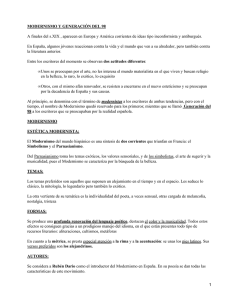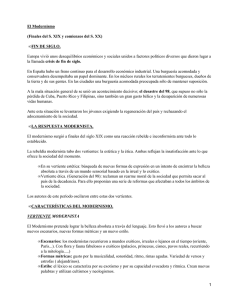NI MODERNISMO NI GENERACIÓN DEL 98. Juan Merchán Alcalá
Anuncio

NI MODERNISMO NI GENERACIÓN DEL 98. Juan Merchán Alcalá Hace ya algunos años conmemoramos el primer centenario de los sucesos de 1898. Un verdadero aluvión de comentarios, artículos y libros inundó nuestros periódicos, revistas y librerías; sin embargo, el periodo literario comprendido entre esa fecha tan significativa y los veinticinco o treinta primeros años del siglo XX sigue siendo todavía objeto de discusión; una etapa importantísima de nuestra cultura continúa, pues, sin ser caracterizada de una forma clara y precisa. Si queremos hacernos una idea del estado actual de la cuestión, lo mejor es situarnos en el ambiente literario madrileño de principios de siglo. En el primero de los tres tomos de sus memorias, a las que dio el nombre de La novela de un literato (Alianza, 1982) Rafael Cansinos- Assens nos proporcionó un retrato ameno y veraz de ese mundillo literario. En él, la picaresca parasitaria de Villaespesa, el verbo megalómano de Alejandro Sawa, la estrafalaria vestimenta de Valle-Inclán, la imagen austera de pastor protestante de Unamuno o la tristeza sin fondo de los ojos de Juan Ramón Jiménez provocaron más inquietud que el famoso desastre militar sufrido en la guerra con los Estados Unidos. A pesar de las diferencias de estilo, todos ellos, en un principio, fueron motejados de “modernistas” por su excesiva afición a lo nuevo, incluso Unamuno, Baroja o Azorín. Pero fue, al parecer, el político Gabriel Maura el primero que complicó la cuestión al referirse en un artículo publicado en el diario madrileño Faro el día 23 de febrero de 1908 a “una generación nacida intelectualmente después del desastre”. En 1912, en su Historia de la novela en España desde el Romanticismo hasta nuestros días, Andrés González Blanco le dio el nombre concreto de “Generación del desastre”. Y por último, Azorín, después de dudar entre las fechas de 1986 y 1898, acierta con el marbete que luego se popularizará y, en unos artículos escritos para el diario ABC en 1913, la llama “Generación del 98”. En ella incluye, además de a sí mismo, a Unamuno, Baroja, Valle, Maeztu, Benavente, Darío y Manuel Bueno. Los unen, en su opinión, una actitud crítica hacia los malos usos del régimen democrático, una predisposición a dejarse influir por las ideas procedentes del exterior, una atracción sentimental hacia los viejos pueblos y el paisaje español, y un cuidado exquisito en el uso del idioma. Maeztu, en el artículo “El alma del 98”, aparecido en la revista Nuevo mundo en marzo de 1913, y Unamuno, en el titulado “Nuestra egolatría de los del 98”, publicado en el diario El Imparcial el día 31 de enero de 1916, aceptaron, con matices, eso sí, la existencia de tal generación. No así Baroja, quien en la conferencia “La supuesta generación de 1898”, leída en la Sorbona en 1924, negó su existencia aduciendo diferencias insalvables de carácter y estilo entre sus supuestos integrantes. Sin embargo, en 1935, en una entrevista para el diario madrileño La Voz, Juan Ramón Jiménez definió el modernismo no ya como un estilo literario sino como un movimiento cultural de carácter general, comparable con el renacimiento o el romanticismo y caracterizado, sobre todo, por la búsqueda de la belleza. Y cobijaba bajo la denominación común de “modernismo” a todos los autores jóvenes españoles de principios de siglo. Todavía, hasta ese momento, nadie se había atrevido a separarlos en dos grupos diferentes. Pero esa posibilidad se abrió entre 1935 y 1938. En esos años Pedro Salinas publicó dos artículos famosos en el Índice literario del Centro de Estudios Históricos, que tenemos recogidos desde 1970 en Alianza en el volumen Literatura española Siglo 1 XX: “El concepto de generación literaria aplicado a la del 98” y “El problema del modernismo en España o un conflicto entre dos espíritus”. En el segundo de ellos llegó a la conclusión de que la literatura española de la primera década del siglo fue modernista, al modo hispanoamericano, pero a partir de esa fecha, es mejor llamarla “generación del 98”, porque predominan las preocupaciones sociales y existenciales. La guerra civil interrumpió la discusión, como tantas cosas, pero por poco tiempo. En 1945, Pedro Laín Entralgo publicó en Espasa-Calpe uno de los estudios que más han contribuido a fijar el nombre del grupo, La generación del 98. Sin tomar en consideración las diferencias establecidas por Salinas, incluyó a todos los autores en un solo movimiento, desde Azorín a Miró, desde Ganivet a Manuel Machado, y también a pintores como Zuloaga y a filólogos como Menéndez Pidal. Las características comunes a todos las busca en cinco de ellos - Unamuno, Baroja, Azorín, Valle y Antonio Machado-: una visión subjetiva del paisaje, una nostalgia permanente hacia los respectivos lugares de origen, una exaltación de Castilla como tierra de pureza y espiritualidad, una visión irracionalista del mundo influida por Nietzsche y una recreación onírica de la realidad. Laín Entralgo, pues, retomó el camino iniciado por Azorín y agrupó a todos los autores en un solo grupo, al que llamó “Generación del 98”. Pero el otro camino abierto por Salinas en 1939 también tuvo sus continuadores. En 1951, Guillermo Díaz Plaja dio a las imprentas de Espasa-Calpe un ensayo predestinado a la polémica, Modernismo frente a 98. Afirmaba en él que es posible establecer dos grupos, separados más que por cuestiones de estilo por dos actitudes radicalmente diferentes ante la vida: la del 98, viril, trascendente y preocupada por la temporalidad; la del modernismo, femenina, inmanente y preocupada por el instante. Ganivet, Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu y Antonio Machado formarían el primero; Darío, Benavente, Manuel Machado, Villaespesa, Marquina, Juan Ramón Jiménez y Gregorio Martínez Sierra, el segundo. Desde la universidad portorriqueña de Río Piedras, donde a la sazón se hallaba en esos momentos, Juan Ramón Jiménez le envió una carta en la que calificaba su libro de “absurdo”. Dos años después, en 1953, en un curso que impartió en la Universidad y que publicó como libro Aguilar en 1962 con el nombre de El Modernismo (notas de un curso), se reafirmaba en lo dicho para La Voz en 1935: el modernismo fue una actitud de época, como el renacimiento; integró a escritores, pintores, pensadores, músicos, teólogos y científicos y abarcó toda la primera mitad del siglo. Estas tesis de Juan Ramón Jiménez calaron hondo y pronto tuvieron partidarios dispuestos a proporcionarles la cobertura teórica necesaria. En el año 1955 publicó Rafael Ferreres en la revista Cuadernos Hispanoamericanos el artículo “Los límites del modernismo y la generación del 98”. Defendía en él que modernismo fue un movimiento renovador que agrupó a todos los escritores de la época. Frente a los tópicos generalizados, argumentaba que la influencia francesa se dejó sentir en todos ellos, no sólo en los llamados modernistas, y que los llamados noventaiochistas sintieron tanta atracción por París como por Castilla. Pero fue, sobre todo, Ricardo Gullón, el que con mayor amplitud desarrolló las ideas de Juan Ramón Jiménez. En el libro Direcciones del modernismo, publicado por Gredos en 1964 y reeditado con muchos añadidos por Alianza en 1990, definió el modernismo como un movimiento hispanoamericano y español, abierto a muchas influencias, contradictorio a veces y con una característica fundamental: el rechazo al prosaísmo de la vida y de la literatura burguesas imperante en el siglo XIX. Las influencias van desde los románticos, parnasianos y simbolistas hasta los teólogos modernistas alemanes, el krausismo español y E.A. Poe. Como sus ingredientes 2 fundamentales cita Gullón el indigenismo, el exotismo, el esoterismo, el orfismo, el pitagorismo, el espiritismo, el teosofismo y la relación entre Eros y Tanatos. Esta opinión de Juan Ramón Jiménez y Ricardo Gullón, según la cual hubo sólo un movimiento llamado modernismo, ha dominado desde entonces los estudios críticos sobre el periodo. José Carlos Mainer, en 1975, en un ensayo que llevaba como título La edad de plata, y que fue publicado por la editorial Cátedra, enmarcó el periodo en su contexto social, político y cultural; habla sólo de modernismo y no hace distinción alguna entre autores como Unamuno, Jiménez, Azorín o Alejandro Sawa; aunque, eso sí, tuvo buen cuidado de no mezclar la literatura hispanoamericana con la española. Algo que sí hizo Rafael Gutiérrez Girardot en 1988 en su obra Modernismo, editada por el Fondo de Cultura Económica. Para Girardot, el periodo debe analizarse dentro del contexto general europeo y americano, en el interior de una modernidad derivada del desarrollo capitalista en la que el arte sustituyó a la religión y el artista se convirtió en el nuevo sacerdote. Esa es, sin duda, hoy día, la opinión dominante; pero las otras siguen todavía en vigor. Como habían hecho Salinas en 1938 y Díaz Plaja en 1951, Luis Sánchez Granjel en un ensayo publicado por Guadarrama en 1959, Panorama de la generación del 98, defendía otra vez la existencia de dos grupos separados: modernismo y 98; el grupo noventaiochista estaría formado, en su opinión, únicamente por Unamuno, Maeztu, Baroja y Azorín, autores en los que las preocupaciones políticas regeneracionistas se muestran desde un principio. Más recientemente Donald Shaw, en una obra publicada por Cátedra en 1985, y titulada La generación del 98, amplió la nómina e incluyó en ella, además de a los citados por Granjel, a Ganivet, Antonio Machado, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset; este grupo, separado del modernista, alcanza su coherencia no por las fechas de nacimiento similares ni por el agrupamiento en torno a un líder ni por otros factores casuales, sino por unas actitudes ideológicas comunes, a las cuales subordinaron los problemas estéticos. Y no hace mucho José Luis Bernal, en un libro al que dio el título de ¿Invento o realidad? La generación española de 1898 (Pre-textos, 1996) sin añadir nada nuevo de interés y aplicando criterios parecidos a los de Salinas, separa del resto de autores a un pequeño grupo noventaiochista formado por los mismos autores que Granjel había propuesto, Los caminos iniciados por Juan Ramón Jiménez, y Pedro Salinas respectivamente han tenido, pues, sus continuadores. Pero también el inaugurado por Azorín en 1913 y continuado por Laín Entralgo en 1948, el que considera que existió un solo grupo al que cabría llamar Generación del 98. Así, Gonzalo Torrente Ballester, en Panorama de la literatura española contemporánea, editado por Guadarrama en 1959, habla de un grupo más o menos homogéneo, al que llama Generación del 98, que evolucionó desde posiciones modernistas a una actitud ideológica de carácter más ético y más cercana a las europeas. Y en fecha más reciente, el día 26 de noviembre de 1996, Pedro Laín Entralgo publicó en el diario El País un artículo, “¿Generación del 98?”, en el que volvía a defender sus posiciones de 1945. Hoy día, cuando han pasado ya más de cien años desde aquella fecha trágica de 1898, la situación sigue igual de confusa. Uno de los periodos más brillantes de nuestra literatura sigue envuelto todavía en una densa niebla. Nosotros queremos defender aquí, en primer lugar, que el modernismo americano y la literatura española de principios de siglo no forman parte del mismo movimiento literario; también, que la separación en dos grupos diferentes, modernismo y 98, no es adecuada para la comprensión del periodo; y por último, que no son factores económicos, políticos, sociales o estilísticos los que confieren unidad a esa etapa de nuestra literatura, sino un conjunto de ideas, que tiene su origen en las llamadas 3 “filosofías de la vida”, unas filosofías a las que Antonio Machado llamó, en su último Juan de Mairena, “filosofías de la destrucción y de la muerte”. Es necesario, pues, recordar lo fundamental de esos sistemas ideológicos, que tienen en Schopenhauer, Nietzsche y Bergson a sus representantes más destacados. Desde Platón, la metafísica occidental había situado la verdad, el ser, en el mundo suprasensible de las ideas, un mundo inmutable y eterno. El mundo sensible, el de la apariencia, el del cambio continuo, el corruptible, era el mundo del no-ser, un mero comparsa en el problema de la búsqueda de la verdad. El sujeto racional humano se fue convirtiendo en un puro esquema racional separado de las pasiones, los dolores, los deseos... Más todavía: con su razón, el hombre podía controlar y encauzar todo eso que está fuera de ella. Lo que une a todas las filosofías de la vida es la creencia contraria. El ser, la verdad, para ellas, se encuentra situado en lo que está fuera de la razón, sea en “la voluntad” de Schopenhauer, en “la vida” de Nietzsche o en el “impulso vital” de Bergson. No es sólo ya que no sea la razón capaz de controlar esas oscuras fuerzas que están fuera de ella, sino que se ha convertido en un mero auxiliar para la consecución de sus fines. Porque, además de la conciencia racional, existe en el hombre una conciencia intuitiva que es capaz de llegar a conocer de forma inmediata la cosa en sí. La razón falsea la realidad: concibe el tiempo como algo discontinuo divisible hasta el infinito, cuando en realidad es un continuo cuyas partes están penetradas unas por otras; no puede analizar el movimiento real y tiene que verlo como el paso de un móvil por una sucesión de puntos aislados; crea los conceptos anulando las cualidades de las cosas. La conciencia racional es sólo un símbolo de la intuitiva, y nunca podrá llegar hasta la verdad. Una verdad que, desde Descartes se había identificado con la certeza matemática, con el proceder puro de la mente. Si ahora la validez de la conciencia racional se ha puesto en cuestión, ¿qué es entonces la verdad? Para Schopenhauer, el conocimiento directo, intuitivo, que el hombre tiene de su propio cuerpo y, a través de él, de la voluntad. Para Nietzsche, la verdad es sólo una de las grandes ideas del hombre, una ilusión más; no hay verdades ni mentiras, sólo valores: lo útil para la vida es verdad; lo perjudicial, mentira. Para Bergson, no hay una verdad preexistente a la que sea preciso descubrir; la verdad la va creando el propio hombre con su acción. Y si ya no existe verdad, ¿qué puede, entonces, guiar el camino del hombre? Sólo la acción. De la percepción física surge el conocimiento, pero este no está orientado a conocer por conocer, sino a la acción en la vida. El hombre está hecho para actuar. Si se engaña en la consideración del tiempo o del movimiento, es sólo para favorecer la acción. Si la memoria actualiza el pasado es para comprender mejor el presente y preparar la acción futura. No hay un algo que crea desde fuera, es decir, Dios, y unas cosas creadas; no hay más que acción. Las cosas son sólo formas de la acción. Dios es la vida, una acción incesante, libre y eterna. Y lo experimentamos en nosotros mismos actuando. Pero, si la razón engaña y la verdad objetiva es sólo una ilusión, ¿para qué sirven, entonces, las ciencias? Ellas pueden dar explicación del mundo de los fenómenos, del mundo de la representación, de lo que está regido por las formas a priori de la sensibilidad y del entendimiento; pero nunca de la cosa en sí, de aquello de lo que esas representaciones son representaciones. Las ciencias juegan con formas vacías de contenido vital: son la nada, como decía Nietzsche: el camino objetivo, el de todos, el del rebaño, para perseguir la verdad; pero no hay más que las individuales. Porque el hombre, como todos los animales, es una objetivación de la voluntad, de la cosa en sí de Schopenhauer, pero en él los rasgos individuales están más acentuados que 4 en el resto de las especies; es el grado más alto de objetivación de la voluntad y puede incluso llegar a tener, a partir del dolor y del placer, un conocimiento reflexivo de ella. La democracia y el socialismo, que quieren hacernos iguales a todos, son, para Nietzsche, una regresión: esos sistemas políticos lo que quieren, en el fondo, es animalizar al hombre. Los hombres no son iguales. Hay unos pocos seres privilegiados; los que se han liberado de los imperativos de la voluntad, los artistas, según Schopenhauer; los que han profundizado en el sufrimiento, no se engañan y aceptan la vida como es, los superhombres, según Nietzsche; las almas privilegiadas, capaces de intuir el tiempo real y el cambio real dentro de sí mismos, y de llegar a una visión directa del impulso vital, del ser, para Bergson. Estos seres superiores tienen un concepto de la moral muy diferente al de Kant. No es la razón la que marca lo que está bien y lo que está mal. Para la vida, bueno es aquello que beneficia a sus fines; malo, lo que los perjudica. Los preceptos morales no son absolutos y eternos, sino relativos e históricos. El hombre superior acepta, según Nietzsche, la vida como es: superficial e inocente; profundizar en ella, espiritualizarla, racionalizarla, es una crueldad; la meditación excesiva, el estudio, la espiritualización son actitudes antivitales que debilitan la voluntad del sujeto. El cristianismo es una doctrina que posee una moral decadente, defensora de lo débil, anuladora de la voluntad de vivir. Ha aupado los valores de los débiles (mansedumbre, compasión, sumisión, etc.) por encima de los de los fuertes (fiereza, crueldad, deseos de venganza, etc.); pero lo único que consigue es que los instintos violentos naturales, al ser reprimidos, se dirijan hacia dentro y creen la mala conciencia, el pecado y la culpa. En realidad, la actitud del sacerdote va encaminada a conseguir poder; es un subterfugio más de la vida. Irracionalismo, nihilismo epistemológico, activismo, anticientificismo, individualismo, aristocratismo, amoralismo, anticatolicismo,..., los componentes que, con algunos añadidos, cambios o diferencias de matiz, según los casos nutrirían después las ideologías de nazis, fascistas y falangistas, son también los que cualquier lector sin prejuicios puede ver reflejados una y otra vez en todas las obras importantes de la literatura española desde principios de siglo hasta, por lo menos, veinte años después. Por eso, a nuestro entender, la obra crítica que más ha contribuido a clarificar en lo posible esa etapa de nuestra literatura la publicó la editorial Gredos en 1967, y se llama Nietzsche en España. Pero su autor, Gonzalo Sobejano, sólo señaló, aunque de forma precisa y exhaustiva, la presencia insistente del filósofo alemán en las obras de Ganivet, Unamuno, Maeztu, Azorín y Baroja. Consideraba Sobejano que ellos eran el núcleo de la Generación del 98, interesada, según él, por cuestiones éticas sobre todo; otros autores, como Gabriel Miró, Eduardo Marquina, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Manuel Machado, Francisco Villaespesa o Ramón del Valle-Inclán formarían parte, en su opinión, del Modernismo, porque sus preocupaciones prioritarias serían de carácter estético. Y, en efecto, la presencia, no sólo de Nietzsche, sino también de Schopenhauer y de Bergson, es tan evidente en obras como Los trabajos del infatigable creador Pío Cid, El árbol de la ciencia, César o nada, La voluntad, Castilla, Vida de Don Quijote y Sancho, Del sentimiento trágico de la vida, Hacia otra España, y en todas las demás que escribieron por esas fechas los autores considerados por Sobejano noventaiochistas, y ha sido tan contundentemente señalada en su ensayo, que no es preciso, para nuestros propósitos, que nos refiramos a ella. Pero esa presencia va mucho más allá. 5 Valle-Inclán publicó sus Sonatas entre 1902 y 1905. Son novelas líricas, en las que no caben, por supuesto, áridas digresiones filosóficas. Pero, aunque no se teorice sobre ella, la vida, el tema central de la literatura española en esos momentos, es el hilo que une a las cuatro. El Marqués de Bradomín, una especie de instrumento de las fuerzas oscuras e indomables de la vida, un adalid del satanismo, debe vencer la resistencia que a la vida le oponen cuatro de sus enemigos seculares: la decrepitud física en la Sonata de Otoño, el matrimonio en la de estío, la religión en la de primavera y los tabúes familiares, como los del incesto, en la de invierno. Bradomín se constituye en el perfecto hombre de acción, modelo de la época: está situado fuera de la moral convencional; mira siempre hacia delante recreándose en el presente; deja los remordimientos a un lado; mezcla, como Nietzsche, el placer con el dolor; desprecia la razón, que pretende encauzar y dirigir la vida sin conseguirlo nunca, y exalta siempre la individualidad frente a la colectividad. Entre 1908 y 1909 fueron apareciendo las novelas de su trilogía La guerra carlista. En algunos momentos parece que va a quitarles Valle protagonismo a los personajes para dárselo a la colectividad, a la facción carlista, pero finalmente se impone su impulso individualista: Bradomín, Don Juan Manuel Montenegro, Miquelo Egoscué y, sobre todo, el sanguinario jefe de partida, el cura Santa Cruz, sobresalen con fuerza del nivel medio. Santa Cruz es un ejemplo perfecto del superhombre nietzscheano: a pesar de actuar en la guerra con suma crueldad, no tiene ningún remordimiento; y es que no existen normas morales exteriores que le empujen a actuar de un modo u otro, sino que adapta su conciencia a lo que previamente ha dispuesto su voluntad. Santa Cruz, como diría Nietzsche, tiene una moral de señor; en cambio, Agila, un soldado republicano, hijo de un héroe liberal, cruel pero con remordimientos, adolece de una moral de esclavo. En las Comedias bárbaras (1907 y 1922), el héroe es Don Juan Manuel, un hidalgo noble, arrogante, hospitalario, violento, mujeriego, déspota, pendenciero, jugador y bebedor. Personifica una visión exaltadora y dionisíaca de la vida. Para él, la acción, cualquiera que sea, es preferible a la calma; no soporta la tristeza; desprecia las leyes, que son sólo abstracciones, generalizaciones, buenas para la mayoría, pero inadecuadas e inútiles para las individualidades poderosas. En La lámpara maravillosa, un ensayo de 1916, puso de manifiesto el núcleo central de la estética del vitalismo. Existe un camino individual e intuitivo, situado al margen de la razón, con el que se puede conectar de una forma directa con el alma del mundo, con el presente eterno de la naturaleza; el artista es el ser privilegiado capaz de transitar ese camino y de transmitir luego, como los místicos, con dificultad, esa experiencia, de suyo inefable, a los demás hombres en su obra. No importa demasiado que la actitud y los pronunciamientos de Valle-Inclán respondieran o no a una intención más estética que ideológica. El caso es que, antes de esa visión ácida de la realidad española que aparece en los esperpentos, defendió y llevó a su literatura las ideas centrales del vitalismo filosófico, mezcladas, eso sí, con las del catolicismo más tradicional. Gabriel Miró, algo más joven que los demás autores de principios de siglo, al que se le ha situado siempre en una especie de tierra de nadie, publicó, sin embargo, su primera novela, Del vivir, en 1903, el mismo año en que aparecieron Sonata de Estío, El mayorazgo de Labraz, Antonio Azorín o las Soledades de Machado. Sigüenza, su observador personaje central, viaja al pueblo de Parcent para ver a los leprosos. Sigüenza es pusilánime y abúlico; en cambio, los leprosos se aferran a la vida con todas sus fuerzas. Al final, llega a la conclusión de que no hay amor desinteresado, de que el único auténtico es el amor a la vida. 6 La novela de mi amigo apareció en 1907. En ella presenta a un personaje que, de forma teórica, exalta continuamente la vida, la voluntad, la alegría y la serenidad de espíritu. Pero, al final, comprende que le faltaba algo importante: la aceptación de la muerte y su consideración de venero inagotable del que la vida surge; que no es la vida la que pertenece al hombre, sino que es el hombre el que pertenece a la vida. Del mismo modo, el protagonista de Nómada, una novela corta del mismo año, Don Diego, representa también la exaltación de la vida frente al catolicismo insolidario, egoísta y mostrenco de su hermana. En Las cerezas del cementerio, de 1910, como ya indicara Francisco Márquez Villanueva en un artículo titulado “Sobre fuentes y estructura de Las cerezas del cementerio”, incluido en Homenaje a Casalduero, (Gredos, 1972), las ideas de Nietzsche resultan evidentes: la vida es bella y cruel al mismo tiempo; la moral es algo creado por el hombre; el hombre fuerte, si no es cruel con los débiles, no es por piedad sino por la propia conciencia de su superioridad; el catolicismo convencional es, en el fondo, con su hipocresía, mucho más cruel que cualquier otra creencia. En novelas posteriores, como Nuestro Padre San Daniel o El obispo leproso, siguió Miró recreando, con un estilo exquisito, la atmósfera sensual de su tierra levantina. Las ideas del vitalismo le sirvieron para llevar a sus novelas una imagen de la realidad en la que se mezclan la belleza y la crueldad, la vida y la muerte. Ramón Pérez de Ayala fue otro autor problemático a la hora de intentar situarlo en un grupo u otro. Sus cuatro primeras novelas proponen un aprendizaje espiritual, un nuevo camino de perfección. Por el desarrollo del argumento, la primera, aunque publicada en segundo lugar, en 1910, sería Ad Maiorem Gloriam Dei. En ella se narran las peripecias sufridas por el protagonista durante sus años infantiles en un internado de jesuitas. Se constituirá en la primera batalla de Ayala contra los enemigos del vitalismo nietzscheano, en este caso contra la Iglesia católica. El ambiente del colegio es lo más parecido al infierno que podamos imaginarnos Bajo la apariencia de mansedumbre de los religiosos se esconden todos los pecados capitales. En el fondo de la historia laten las opiniones que Nietzsche expuso en La genealogía de la moral: el odio del asceta a la vida es sólo aparente, un subterfugio más de la voluntad de poder; el cristianismo puede ser una ideología más cruel que cualquier otra. En Tinieblas en las cumbres (1907), nos encontramos al mismo personaje, Alberto Díaz de Guzmán, que ha logrado sobrevivir al internado jesuita, ejerciendo de pintor en Oviedo. Acompañado de cuatro amigos y cinco prostitutas, realiza una esperpéntica excursión al puerto de Pajares para ver un eclipse. Allí entabla un interesante diálogo con un ingeniero escocés naturalizado en la región. Alberto defiende las posiciones ideológicas del romanticismo sobre el hombre y su relación con la naturaleza, según las cuales existe una conexión entre el alma racional individual humana y el Absoluto, el alma racional que ordena el mundo. El ingeniero le describe una experiencia personal en la que se sintió árbol por unos momentos interminables; en ella se plasman las ideas del vitalismo: el alma intuitiva, animal, del hombre puede conectar con el impulso vital, el ser de la naturaleza, sin que intervenga para nada la razón; pero se asustó de aquella experiencia y decidió adoptar para su vida las ideas pesimistas de rechazo a la voluntad de Schopenhauer. Y convence a Alberto, que ve como se eclipsa la luz idealista en la que antes había confiado. La pata de la raposa (1910) comienza cuando Alberto tira los libros de Schopenhauer por la ventana. Decide renunciar a su visión pesimista de la vida e iniciar un camino de purificación para fortalecer su voluntad, aceptar la vida como es y convertirse en escritor. Pero existe un peligro: convertirse en un escritor, o bien inmerso en el rebaño y, por lo tanto, incapaz de amar y de odiar de verdad, o bien en un solitario 7 que no podría alcanzar el conocimiento que sólo se adquiere en la lucha con los demás. El azar, verdadero motor de la vida, logra salvar ese peligro: cuando ha decidido retirarse del mundo y se va a buscar a su novia, Josefina, ella ha muerto consumida por el dolor de la ausencia. Troteras y danceras (1913) es el nombre de la cuarta y última de las novelas de este ciclo. Alberto aparece en ella como un hombre que ha superado la moral convencional, que se ha fortalecido con la práctica de un arte auténtico, un arte reconciliado con la vida, y que ha logrado alcanzar la serenidad necesaria para no sentirse influido por lo que pasa a su alrededor. El camino de perfección ha terminado. En novelas posteriores, como Belarmino y Apolonio o El curandero de su honra, aunque de una forma menos directa, siguió defendiendo Ayala las mismas ideas (la vida frente a la moral, la acción frente a la abulia, etc.) que están llevando a sus obras es esos momentos Unamuno, Azorín, Baroja, Valle, Miró, y todos los demás escritores del momento, ensayistas, novelistas, poetas y dramaturgos. El más famoso de los dramaturgos fue Jacinto Benavente, que alcanzó su primer gran éxito teatral con La noche del sábado, obra representada en 1903. En ella, la voluntad de vivir y el ansia de poder de Imperia, su triunfante protagonista, contrasta con la debilidad enfermiza de su hija, Donina, y del príncipe, llenos los dos de remordimientos y de morbosos sentimientos de culpabilidad. La princesa Bebé (1904) personifica en su figura las características que Nietzsche propuso para su superhombre: goce en la lucha, voluntad indomable, individualismo, amoralidad, alegría de vivir, desprecio por el arte y por la razón, exaltación del amor como único sentimiento que de verdad, en el fondo, interesa a la mujer, etc. Rosas de Otoño (1905), detrás del tema insustancial de la infidelidad masculina y la capacidad de perdón femenina, esconde otro de más enjundia: el problema de la verdad. El marido había tenido relaciones en el pasado con la mujer de su socio y amigo; por los avatares del argumento, su amigo siente sospechas, pero al final prefiere pensar que nada ha ocurrido. Como en Pato salvaje, de Ibsen, por poner un ejemplo extranjero del mismo tipo de ideología literaria, y en la filosofía de Nietzsche, la verdad aparece aquí como algo inconveniente para la vida, y se rechaza: en realidad, sólo es verdad lo que a la vida conviene, lo demás es mentira. En Los búhos, de 1907, dos científicos dedicados todas su vida a la investigación, ven truncada la marcha de su hasta entonces apacible existencia por la llegada de dos mujeres que les hacen comprender de manera clara que la verdad no está en la razón y en las ciencias sino en los sentimientos; que lo importante es la acción, no el estudio; que las ciencias sólo sirven para ocultar la verdad. Después de tanto estudio libresco, los dos pobres inocentes logran ver la luz. Leandro, el protagonista de Los intereses creados, comedia del mismo año, quiere que se descubra lo que hay detrás de todo el embrollo de la trama, pero Crispín, su amigo, ha enredado de tal manera los hilos que, al final, la verdad no interesa a nadie, y todos aceptan como verdadero lo que saben que es mentira, como ocurre en la vida real, porque la mentira es tan necesaria o más para la vida que la verdad. En Señora ama (1908), Domiciana, para defender el hijo que lleva en sus entrañas, decide enfrentarse a la moral convencional de sus vecinas y perdonar las infidelidades del marido. Pero esas vecinas, que se oponen al impulso vital, resultan obstáculos insignificantes si los comparamos con los tabúes familiares, que también son derrotados, de La Malquerida, de 1913: Esteban, el viudo, estaba, en efecto, enamorado de su hijastra, pero al final sabemos que también ella lo estaba de él. Con un gran dominio de la técnica teatral, cuidado en la forma literaria, ironía sutil y tendencia al predominio de lo discursivo sobre la acción, Benavente llevó a la escena 8 española durante años unas comedias elegantes que encierran en el fondo la misma ideología vitalista que las demás obras importantes del momento. De Eduardo Marquina, la única que merece citarse es En Flandes se ha puesto el sol, de 1910. Con ella aparece un nuevo componente ideológico que luego daría mucho juego: un nacionalismo españolista lleno de los consabidos tópicos sobre los valores permanentes de la patria: honor, hidalguía, altruismo, valor, espiritualismo,... Pero están también muy presentes las ideas centrales del vitalismo filosófico: exaltación de la fuerza y la violencia, predominio de la voluntad y de la acción sobre la razón, aceptación del ciclo natural muerte-resurgimiento, defensa de la guerra como manifestación suprema del aspecto destructivo de la realidad, que hace más evidente el goce de la vida, individualismo, aristocratismo, etc. Así, pues, tenemos que llegar a la conclusión de que, hasta por lo menos 1915, las obras de los autores tradicionalmente considerados modernistas, como Valle, Benavente o Marquina, las de los no clasificados como Miró y Ayala y las de los tradicionalmente considerados noventaiochistas, reflejan todas las mismas ideas. Pero, ¿qué ocurre, mientras tanto, con la poesía? Se trata, sin duda, del género que más ha contribuido a confundir las cosas. Sobre todo porque se ha asumido siempre sin reparos que el parnasianismo sensualista de Rubén Darío ejerció una influencia decisiva en nuestra poesía de principios de siglo. Y no es verdad. Aunque tuvo muchos imitadores de segunda fila y el respeto y la admiración de los autores importantes, entre las obras de J. R. Jiménez, los hermanos Machado, Villaespesa, Valle, Unamuno, E. de Mesa y R. Pérez de Ayala sólo encontramos cinco libros, publicados todos antes de 1903, que respondan plenamente a las características de los de Rubén: Ninfeas y Almas de violeta de J.R. Jiménez, cuyos escasos ejemplares impresos intentó destruir muy poco tiempo después de que salieran a la luz; La copa del rey de Thule y El alto de los bohemios de Villaespesa, muy reformados en las reediciones inmediatas, y Alma, de M. Machado. J.R. Jiménez le repite insistentemente a R. Gullón, en el libro Conversaciones con Juan Ramón Jiménez (Taurus, 1958) que el estilo de Rubén no duró apenas nada en la poesía española importante de esos años. Lo que se impuso casi inmediatamente fue el Simbolismo, un simbolismo que, como demostró J.M. Aguirre en Antonio Machado, poeta simbolista, publicado por Taurus en 1975, procede de los simbolistas menores franceses y belgas, es decir, Maeterlinck, Rodenbach, Samain, Verhaeren, Moréas y algunos otros, detrás de los cuales, como también aseguran Aguirre y J.R. Jiménez en los libros citados, y el propio Machado en Los complementarios, estaba la filosofía de Bergson, sobre todo su núcleo central, que expuso en conferencias antes de que apareciera en el libro La evolución creadora. En esa obra, como el ser, la verdad, aparece lo que Bergson llama el impulso vital, el impulso creador único de la naturaleza que se manifiesta en los fenómenos, a los que da forma. Ese impulso toma conciencia de sí a través de dos vías: el instinto animal y la conciencia racional humana. Pero la inteligencia sólo puede establecer, desde fuera, relaciones entre las cosas, no puede llegar hasta el alma que las vivifica. El instinto animal, en cambio, conoce las cosas directamente porque es una prolongación del impulso vital; no puede, sin embargo, establecer relaciones entre ellas. Pero el hombre, haciendo un uso consciente de su instinto animal, es decir, mediante lo que Bergson llama la intuición, puede llegar a sentir en su interior la duración, el ser, el impulso vital, entrar así en contacto con el alma del mundo, que está en él y también en todos los objetos de alrededor, y conseguir una comunión cordial con ellos. Bergson terminó calificando de religiosa, de mística, esa aventura espiritual, y la poesía simbolista se llenó inmediatamente de palabras de tinte religioso como peregrino, romero, sandalia, veste, bordón, salterio, salmo, ángelus, ermita, hermana, 9 todas ellas adecuadas para la expresión de ese viaje iniciático y todas ellas repetidas hasta el hastío en todos los poemarios de los primeros años del siglo XX. En un primer momento el proceso seguía el siguiente orden: el poeta realizaba una labor de introspección a través de las galerías del alma, para llegar, mediante una intuición, hasta el ser, la verdad, el impulso vital; en ese sueño dionisíaco, como diría Nietzsche, le sobrevienen una serie de imágenes apolíneas que, aunque coincidan con las de objetos del entorno cotidiano (la fuente, el río, el mar, el parque, el mármol ) son, en realidad, símbolos de esa realidad oscura y misteriosa que se quiere poner de manifiesto. Libros como Arias tristes y Jardines lejano, de J. R. Jiménez, Soledades, de A. Machado, Rapsodias, de F. Villaespesa, La paz del sendero, de Pérez de Ayala , Aromas de leyenda, de Valle-Inclán, y una parte de Caprichos, de M. Machado, titulada “Vísperas”, responden plenamente a esa estética. Pero, en torno a 1905, A. Machado y J. R. Jiménez, como podemos apreciar en las cartas que se intercambiaron, movidos por Unamuno, han llegado ya a la conclusión de que ese intimismo excesivo acabaría inexorablemente en el solipsismo y el manierismo, y deciden dar un viraje brusco en el camino iniciado. A partir de entonces, el paisaje, que antes estaba sacado del propio interior, se convertirá en un paisaje exterior. Pero se mantendrá lo fundamental: la comunión cordial del alma del poeta con el alma de las cosas; ahora, las cosas de fuera. Los libros de poemas que escribió J. R. Jiménez entre 1905 y 1916, desde Pastorales hasta Sonetos espirituales; los poemas añadidos por A. Machado a Soledades en Soledades. Galerías. Otros poemas y los que constituyeron la primera edición de Campos de Castilla, de 1912; y gran parte de las Poesías de Unamuno, de 1907, responden a esa nueva formulación del simbolismo. A partir de 1917, con el libro de J. R. Jiménez Diario de un poeta recién casado, se inicia un proceso de despojo de la palabra poética de todo tipo de añadidos culturalistas, y comienza su camino la poesía pura, que convivirá luego durante años con el surrealismo, movimiento basado en la lectura psicologista que Freud hizo de las ideas de Nietzsche y continuación natural del vitalismo. Pero, en todo caso, al Simbolismo tenemos que considerarlo la vertiente poética de ese movimiento cultural más amplio, que J. R. Jiménez llamó Modernismo y que todavía no tiene un nombre definitivo. Y si todo lo dicho responde a la verdad, no hay más remedio que poner en duda la validez de algunos tópicos que sobre el periodo la crítica literaria ha ido cimentando durante años. No existió un movimiento literario español e hispanoamericano al que podamos llamar Modernismo. Las características que propuso Ricardo Gullón de exotismo, indigenismo, erotismo decadente, pitagorismo, etcétera, convienen al modernismo hispanoamericano, pero no a la literatura española de principios de siglo. Como advirtió Federico de Onís en el artículo “Sobre el concepto de modernismo”, publicado en la revista La Torre en 1952, ese movimiento fue una amalgama de clasicismo, romanticismo, parnasianismo, naturalismo y decadentismo, y la literatura española, muy pronto, iniciado ya el nuevo siglo, emprendió un camino diferente, impulsada por las ideas del vitalismo filosófico. No existió tampoco una Generación del noventa y ocho. El estudio de la historia literaria a partir de generaciones, que instituyeron Azorín y Ortega y que no tiene equivalencia en ningún otro país, no ha hecho más que provocar confusiones. Y marcar la primera de ellas con el número 98, cuando las referencias al famoso desastre bélico son escasísimas en la obra de sus supuestos integrantes, es uno de los hechos más curiosos y confusos de toda nuestra historiografía literaria. No se puede, como quiso Guillermo Díaz-Plaja, dividir el ambiente cultural español del momento en dos grupos antagónicos: Modernismo y Noventa y ocho. Todos los 10 autores importantes compartieron las mismas ideas e inquietudes, y sufrieron las mismas influencias. Castilla no se vio en un principio como la tierra de la pureza espiritual y la fuerza de ánimo, capaz de aglutinar con sus valores a los restantes pueblos de España en una empresa común, como había ocurrido en el XVI. Hasta bien entrada la segunda década del siglo XX, en las obras de Azorín, Baroja y Maeztu, la meseta aparece, para todo el que quiera verlo, como el lugar del oscurantismo religioso, el atraso económico, la incultura, la falta de iniciativa, la postración y el adocenamiento; en definitiva: de todo aquello que debe revitalizarse. Situar a Castilla como escenario del 98 y a París del Modernismo es un esquematismo simple y falso que ya Rafael Ferreres se encargó de desmontar en su artículo “Los límites del modernismo y la generación del noventa y ocho”. Los intelectuales españoles no pretendieron en absoluto blindar culturalmente la nación frente a las influencias del extranjero, después de las pérdidas coloniales, para buscar las raíces del problema español. Por el contrario, pocas veces en la historia de nuestra cultura una época ha estado tan abierta a las ideas procedentes de Europa; hasta el punto de que Azorín llegó a compararla, en ese aspecto, con el Renacimiento. No hubo un afán de modernización del país, en el sentido de procurar un saneamiento del sistema de representación política, una profundización en las libertades y derechos individuales, un mejor reparto de la riqueza, un desarrollo de la industria y la investigación, una racionalización de la producción agraria o una extensión del sistema educativo. Es verdad que, como mostró Carlos Blanco Aguinaga, en el libro Juventud del 98, publicado por Siglo XXI en 1970, Unamuno y Maeztu defendieron, antes de 1900 las ideas del socialismo, y Azorín las del anarquismo. Pero esas ideas pronto quedaron en el olvido. Lo que sí hubo, por parte de todos los autores, entrado ya el nuevo siglo, fue un ataque feroz a la democracia, que pretende hacernos a todos iguales cuando ellos, los autores del momento, eran aristócratas del espíritu; al sistema socialista, que persigue el colectivismo cuando ellos eran profundamente individualistas; a la doctrina católica, que anula la voluntad del hombre con su moral decadente defensora de lo débil; a las ciencias, a la investigación, a la idea de progreso. Su interés estaba centrado en una política fuerte impulsada por líderes fuertes, que con su voluntad levantaran al país de la modorra y el decaimiento en que se encontraba.Resulta un verdadero contrasentido llamar “modernismo” a un movimiento cultural que se caracterizó por situarse decididamente en contra de todos los postulados de la Modernidad, tal como la entendemos a partir de la Ilustración. No es en temas comunes como el de Castilla, en coincidencias de estilo o en parecidas actitudes personales donde debemos buscar las factores que dieron cohesión al periodo que nos ocupa, sino en una cosmovisión, en unas ideas procedentes de las filosofías vitalistas que dieron forma a un movimiento cultural tan homogéneo como pudieron serlo el renacimiento o el romanticismo y con el que están relacionados no sólo los autores españoles aludidos sino también, por poner algunos ejemplos, los irlandeses James Joyce, Willians Yeats y Óscar Wilde, los belgas Maurice Maeterlinck, Emile Verhaeren y George Rodenbach, los franceses Marcel Proust, Albert Samain, Jean Moréas y Louis-Ferdinand Celine, el italiano Gabrielle D`Annunzio, los noruegos Henrik Ibsen y Knut Hamsun, los ingleses Joseph Conrad y Rudyard Kipling, el estadounidense Jack London, el portugués Fernando Pessoa, el alemán Thomas Mann, el austriaco Hermann Broch, el checo Rainer Maria Rilke y todos los demás autores importantes de la literatura europea de los años finales del siglo XX y las primeras décadas del XX. 11 12