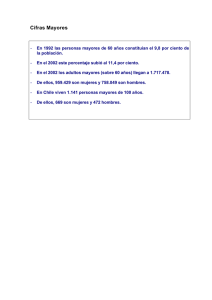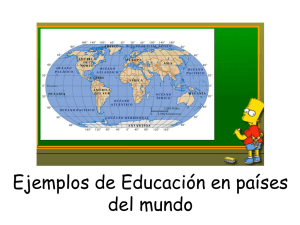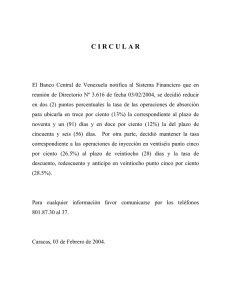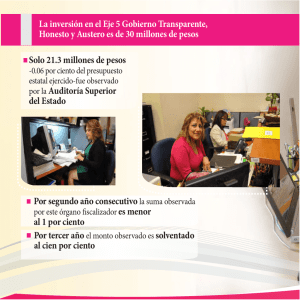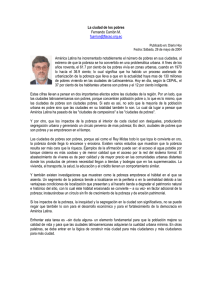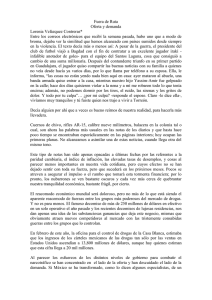[Escriba texto] Página 1 Resumen El objetivo del presente - UAM-I
Anuncio
![[Escriba texto] Página 1 Resumen El objetivo del presente - UAM-I](http://s2.studylib.es/store/data/007024467_1-f499aff2b1940ae48bca638cdc20c9cf-768x994.png)
La Situación Laboral de la Mujer en Guadalajara, 2007-2010 Mtra. Emilia Gámez Frias Resumen El objetivo del presente trabajo es analizar la situación laboral extradoméstica que enfrentan las mujeres en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la actual crisis que enfrenta la economía mexicana, con el propósito de determinar los espacios laborales de segregación, así como, las diferencias y/o desigualdades que éstas tienen con respecto a los hombres. Esta pretensión analítica la establecemos en dos niveles: uno, con respecto a su posición en el empleo; dos, con respecto al sector económico y sus correspondientes ramas económicas. Introducción De acuerdo a la caracterización de la crisis económica internacional y nacional, uno de los mayores impactos que esta produce corresponde al ámbito laboral (Dabat, 2008). Esta situación ha deteriorado los mercados de fuerza de trabajo de toda actividad económica y de todo espacio geográfico en los últimos años. Entre dichos efectos podemos mencionar los mayores niveles de desempleo, así como de reducción en las jornadas laborales e ingresos obtenidos por parte de los trabajadores en México. En este contexto laboral pretendo analizar la situación de la fuerza de trabajo femenina que labora en Guadalajara, Jalisco. Durante el periodo 2007-2010 la fuerza de trabajo económicamente activa de la ciudad de Guadalajara, experimenta un incremento en su tasa de desempleo. Para los años 2009 y 2010 la tasa de desempleo asciende a 5.2 y 5.6 por ciento, respectivamente, contra 3.1 registrada en 2008 (ENOE, 2010). Por su parte el nivel de ocupación de la fuerza de trabajo presenta comportamientos diferenciales. Para el año 2009, el total de la fuerza de trabajo ocupada registra una caída de más de 29 mil empleos, misma que en 2010, experimenta un incremento de 62 mil 557 respecto al año anterior. Sin embargo, por actividad económica se observa por una parte, un crecimiento sostenido en el total de la fuerza de trabajo ocupada en el sector servicios y por otra, una caída en la ocupación de la industria manufacturera resultando afectada en mayor medida la fuerza de trabajo asalariada (véase figura1). [Escriba texto] Página 1 Con base en el comportamiento diferencial que registra la fuerza de trabajo ocupada en Gudalajara el actual proceso de crisis socioeconómica que experimenta nuestro país en sintonía con la que prorrumpió en el espacio internacional (2007-2010), tienden a reconfigurarse los procesos de: desindustrialización, terciarización económica y proletarización de la fuerza de trabajo1. Frente a los embates que propina la crisis económica a la fuerza de trabajo ocupada en Guadalajara, nos parece importante elaborar el análisis sobre ¿cuál es la situación que enfrenta la fuerza de trabajo ocupada femenina, principalmente la subordinada y remunerada? Con el fin de elaborar una respuesta a dicha interrogante el objetivo del presente trabajo es analizar la situación laboral extradoméstica que enfrentan las mujeres en la ciudad de Guadalajara, Jalisco con el propósito de determinar los espacios laborales de segregación, así como, las diferencias y/o desigualdades que éstas tienen con respecto al género masculino. Ello, lo establecemos en dos niveles analíticos: uno, con respecto a su posición en el empleo; dos, con respecto al sector económico y sus ramas económicas correspondientes. Para cumplir con dicho propósito, el trabajo lo dividimos en cuatro partes. En la primera, insertamos el objeto de estudio en el contexto de la crisis socioeconómica experimentada por la economía en sus diversas escalas geográficas y productivas destacando que es en dicho momento cuando más mujeres se incorporan al mercado de la fuerza de trabajo; en la segunda, delineamos algunas características sociodemográficas de las mujeres residentes en Guadalajara; en la tercera, ofrecemos evidencia sobre su situación laboral en dos escalas: según posición en el empleo y por sector y actividad económica; y, en el cuarto establecemos algunas consideraciones finales. GRAFICO 1 Guadalajara: Total de Fuerza de Trabajo Ocupada por Sector Económico 1 El mercado de la fuerza de trabajo asalariada de Guadalajara, en 2009, lo conforma el 72 por ciento de toda la población ocupada en esta porción territorial (frente al 61.1 por ciento registrado en nuestro territorio nacional) (Roman, 2009). [Escriba texto] Página 2 RMG: Total de Fuerza de Trabajo 2000000 1800000 Fuerza de Trabajo 1600000 Total Ocupada 1400000 Total Asalariada 1200000 Total Ocupada Industria 1000000 Total Ocupada servicios 800000 Asalariada Industria 600000 Asalariada Servicios 400000 200000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Año Fuente. Elaboración propia con base en INEGI (2010) 1.- Trayectoria Socioeconómica En este apartado, pretendemos por una parte, establecer la trayectoria de los estudios del mercado de fuerza de trabajo femenino en el espacio urbano con la finalidad de matizar el aporte al estado del conocimiento; por otra, describir el carácter de los impactos de la crisis socioeconómica sobre el mundo laboral con el propósito de insertar con mayores elementos analíticos este trabajo. 1.1.- Trayectorias de los Estudios Los estudios sobre la mujer, ofrecen evidencia sobre la importancia que ésta alcanza en los espacios demográficos, económicos y sociales, entre otras. En los estudios socio-económicos, se enfatiza sobre el importante desempeño doméstico y extradoméstico que las mujeres realizan, aunque algunas y algunos autores convergen al considerar que este desempeño se instrumenta bajo condiciones de subordinación, diferenciación y dominación al que son sometidas. Al considerar esta serie de condiciones como socialmente construidas, se fundamenta y matiza el concepto de género a través del cual se analizan las relaciones entre personas del mismo o diferente sexo. En este orden de ideas, el mercado de la fuerza de trabajo se destaca como una institución y organización social que contribuye a la construcción y [Escriba texto] Página 3 reproducción del género: construcción sociocultural de la diferencia sexual (García, 2000a). Por lo tanto, el mercado de la fuerza de trabajo femenino constituye una parte fundamental de la construcción socioeconómica de la mujer. Mucho más visible, el correspondiente al mercado de la fuerza de trabajo femenina urbana. Desde los años ochenta del siglo pasado, los mercados de la fuerza de trabajo urbanos registran un sustancial incremento en la contratación de mujeres. Ello, tendió a configurar mercados de fuerza de trabajo feminizados en distintos grados y escalas espacio-temporales. De acuerdo con García (1990), son tres los elementos que inciden en la feminización de los mercados de la fuerza de trabajo urbana: uno, la crisis socio-económica; dos, el proceso de urbanización y tres, la obtención de mayores niveles de educación. En razón de nuestro objetivo, es de mi interés destacar el factor correspondiente a la crisis socioeconómica. De acuerdo con evidencia empírica, la crisis económica produce una serie de impactos directos sobre la fuerza de trabajo: desempleo, disminución en sueldos y salarios, etc. Ello, conduce por una parte, a la pérdida y por otra a la merma de los ingresos familiares. Lo que a su vez se traduce en la necesidad de incorporar al mercado nueva fuerza de trabajo, como estrategia de sobrevivencia familiar. En este sentido, se incorporan un gran número de mujeres a distintos mercados de fuerza de trabajo urbanos (Quintero y Fonseca, 2008). Por otra parte la crisis también impacta de manera directa la economía de cualquier país. Entre los impactos, nos interesa destacar el correspondiente al incremento en los precios de bienes y servicios. Ello, en razón de que dichos incrementos a su vez elevan, los costos de la reproducción familiar. Por lo anterior, los impactos que infringen la crisis en la pérdida o disminución en los ingresos familiares, así como el aumento en los costos de reproducción familiar conllevan a que se incorpore un mayor número de mujeres. En este sentido, el análisis de la situación laboral que enfrenta la mujer en Guadalajara, en el actual proceso de crisis que experimenta la economía mexicana, puede ofrecernos evidencia sobre lo dicho con antelación. La mayor participación que registra la mujer en la actividad económica, producto entre otros aspectos de los impactos que propina la crisis, precisa de develar tres aspectos: uno, la importancia que esta adquiere en la actividad [Escriba texto] Página 4 económica; dos, destacar que la mujer desempeña por lo menos, doble trabajo: doméstico y extradoméstico enfatizando la relación que existe entre ambos y, tres, establecer las diferencias y/o desigualdes que existen entre mujeres y hombres (García et al, 2000a). Cabe señalar que, un aspecto importante a destacar corresponde a la concentración o segregación de que es objeto la mujer en términos del tipo de espacio económico donde labora. Es decir, la segregación ocupacional. En este aspecto, Pacheco (2007) nos propone una tipología de la segregación femenina. Identifica dos tipos de segregación: la horizontal, referida a la concentración de la fuerza de trabajo femenina en un número muy bajo de actividades económicas; la otra segregación la considera vertical en el sentido que las mujeres se concentran en el desempeño de actividades con altos niveles de precariedad. No obstante las limitaciones y las diferencias que presentan las fuentes de información secundaria (censos y encuestas de ocupación) para el estudio sobre la mujer, diversos estudios enfatizan la importancia que éstas presentan en los procesos de acumulación de capital, así como en los procesos de reproducción social. De acuerdo a la trayectoria de estudios sobre el mercado de la fuerza de trabajo femenina, desarrollado por García et al (2000a), el presente se inserta en lo que ellas denominan: combinación de información sobre ocupación con aspectos como la posición ocupacional y los sectores económicos. Ello, con la pretensión de establecer la situación que la mujer de Guadalajara enfrenta en el actual proceso de crisis socioeconómica. Enseguida pretendemos caracterizar dicha crisis centrándonos en los impactos que propina al mundo del trabajo. 1.2.- Crisis e Impactos Laborales Durante los años 2003-2006, la economía estadounidense experimenta una recuperación económica. Luego de superar la crisis de los años 2000-2002, conocida como “punto com” por la vía de profundizar sus procesos de reestructuración económica y productiva (principalmente del sector de la electrónica y las telecomunicaciones) dicha recuperación se expresa en el crecimiento del PIB, rentabilidad del capital, productividad del trabajo, mayor [Escriba texto] Página 5 nivel de empleo y una menor tasa de desempleo (Dabat, 2008: 9). Sin embargo, comparativamente los niveles de crecimiento en tales rubros son inferiores, para el mismo periodo de recuperación, a los de otros países: China 30 por ciento en su PIB; India, 29.7; Rusia, 31; América latina, 24.8 (sin contar México el cual experimenta un estancamiento). La misma situación se presenta en la competitividad industrial e internacional, lo cual, aunado a los serios problemas en la esfera financiera tendió a configurar, a partir de 2007, la actual crisis económica. La crisis del capitalismo, se erige nuevamente en heraldo internacional del primer decenio del siglo XXI. El origen, carácter, amplitud, duración y salida de la crisis, así como, la serie de repercusiones que genera a escala internacional es, actualmente, objeto de un intenso debate en las ciencias sociales. En lo que corresponde al origen, existe un cierto consenso de que la crisis irrumpe en la esfera financiera aunque vinculada con problemas que se suscitan, tiempo atrás, en la esfera de la producción: bajas tasas de ganancia, de productividad y de inversión; altos índices de desempleo, así como, en la capacidad instalada ociosa, entre otros. Incluso, algunos estudiosos consideran que fue la crisis financiera de Europa en agosto de 2007 la que produce una recesión económica global (Rodríguez, 2009:110); para otros, la produce en octubre de 2008 la crisis financiera de Estados Unidos (Nadal, 2009; Tello, 2008). Aunque reconocen que ambas crisis financieras, se vinculan con problemas suscitados en la esfera de la producción. En consecuencia, los problemas de índole financiera y productiva tienden a configurar el carácter de una crisis del conjunto de la reproducción del capital a escala internacional. En un primer momento, numerosos gobiernos (entre ellos los de los países desarrollados, principalmente el estadounidense), la limitaron al ámbito financiero para posteriormente reconocer que también el aparato productivo, desde meses atrás, experimenta una crisis. De acuerdo a lo anterior, se observa que la crisis irrumpe en prácticamente todos los componentes del capital financiero: bolsas de valores, bancos, sociedades de inversión y de ahorros, aseguradoras, hipotecarias, fondos de cobertura y derivados en general (Palacio et al., 2008). De acuerdo con estimaciones de BBVA (tercer grupo financiero de Europa y séptimo del mundo), en los últimos quince meses, solo el mercado bursátil estadounidense perdió 53.4 por ciento [Escriba texto] Página 6 de su valor (monto calculado a partir de la evolución del índice S&P de 500 empresas). Cabe señalar que esta debacle bursátil supera la ocurrida en 1930, cuando la fue de 48.5 por ciento. En la esfera de la producción, se observa el tránsito de un periodo de estancamiento económico a uno de retroceso, este último, expresado a partir del tercer trimestre del año pasado. El crecimiento económico, de los países desarrollados, estimado a través del PIB así lo demuestra: Estados Unidos, registra un retroceso en su PIB del 0.3 y 6.4 por ciento para el tercer y cuatro trimestre de 2008, respectivamente (BEA, 2009). Por sector económico se vislumbra que los mayores índices de retroceso los registra la industria manufacturera, principalmente la de bienes duraderos en la cual se ubica la industria automotriz. Ello, como lo señalamos con antelación debido a los problemas que dicha industria enfrenta respecto a su productividad y la falta de cambios tecnológicos y de organización del trabajo. Estos retrocesos, otorgan carta de naturalización a la actual recesión económica internacional la cual, en virtud de la amplitud y profundidad que manifiesta, se prevé se mantendrá vigente en los siguientes años, tendiendo a convertirse en una depresión económica, de un nivel devastador superior a la ocurrida en los años treinta del siglo pasado (Zoellick, 2009; Saxe-Fernández, 2009; Beinstein, 2009; Rodríguez, 2009). Un tercer componente de la crisis internacional, corresponde al desempleo. Ante los problemas estructurales de la producción manufacturera (ganancias, productividad, tecnología, organización del trabajo, relaciones laborales e industriales), aunados a los de la falta de realización de las mercancías en el mercado, y de los correspondientes al ámbito financiero, así como a la falta de inversión, los grandes corporativos de capital nacional y extranjero impulsan una amplia reestructuración que por principio descansa en el despido masivo de trabajadores. Así, vastos sectores de la población residente en países desarrollados y en vías de desarrollo, enfrentan la mayor tasa de desempleo en décadas. En los últimos doce meses, en Estados unidos, fueron despedidas 5 millones de personas para sumar, en febrero de 2009, un total de 12.5 millones de trabajadores desempleados equivalente al 8.1 por ciento de la PEA. Esta tasa de desempleo es la más alta en el último cuarto de siglo. Tan solo en el último [Escriba texto] Página 7 semestre, fueron despedidas 3 millones 300 mil personas; sólo el sector de educación, gobierno y seguridad social contrataron fuerza de trabajo el pasado mes de febrero (Bureau Labor, febrero 2009). En China se calcula que han sido despedidas 20 millones de personas inmigrantes. En España el desempleo en el mes de enero, alcanza una tasa del 14.8 por ciento, afectando principalmente a los contratados temporalmente. Misma situación prevalece en Irlanda, Francia y Alemania. No obstante, en la zona euro el desempleo alcanza una tasa de 7.6 por ciento, superior en 1.2 puntos porcentuales al periodo anterior (2007). En Japón, el 4.1% han perdido su empleo, principalmente los trabajadores que laboran medio tiempo con contratos temporales, mismos que representan un tercio de la PEA ocupada. En lo correspondiente a América Latina, el reporte de OIT (2009), señala que el conjunto de países de dicha región registra una tasa de desocupación del 7.4 por ciento 1.3 veces inferior a la tasa registrada en 2007. Sin embargo, dicho organismo vaticina que estos resultados marcan el fin de un ciclo positivo en la evolución de dicha tasa, toda vez que, se estima que para 2009 engrosen las filas del desempleo entre 1.5 y 2.4 millones de personas. Por su parte, México en febrero del presente año registra una tasa de desempleo del 5.3 por ciento, la más alta en el último decenio. En suma, la crisis en las esferas financiera, de la producción y del trabajo adquiere una gran intensidad por todos los confines de nuestro planeta aunque con intensidades y forma desiguales (Rodríguez, 2009; Nadal, 2009; Dabat y Melo, 2008; Tello, 2008: 17). Más aún, en perspectiva histórica, la actual crisis internacional es también una expresión más del término de una época de dominación en la expansión del capital a escala mundial, la que a su vez, configura una nueva época de dominación donde se gestan nuevos equilibrios y confrontaciones (Gilly y Roux, 2008). 2.- Características Socio-demográficas De acuerdo con García et al. (2000a), el fenómeno demográfico diferenciado por sexo “constituye una parte fundamental del quehacer de la demografía y de los estudios sociales de población”. Dicha diferenciación, la establecemos en dos escalas espaciales: uno, destacar la importancia de la población de Guadalajara en el contexto [Escriba texto] Página 8 del espacio jalisciense con fin de matizar el nivel de concentración y centralización de dicha población en esta porción territorial; dos, establecer el perfil sociodemográfico que registran las mujeres en la ciudad de Guadalajara. 2.1.- Guadalajara en el Contexto Jalisciense La ciudad metropolitana de Guadalajara, configurada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco, destaca a escala nacional por su importancia sociodemográfica (segunda urbe) y económica (cuarta posición). Asimismo, la ciudad espiga en territorio jalisciense como la de mayor relieve social, económico y demográfico, entre otros aspectos. Se trata de una metrópoli altamente centralizadora y concentradora de población y en consecuencia de actividad humana. Para 2010 en la ciudad de Guadalajara reside el 57.4 por ciento del total de población jalisciense: 1.1 puntos porcentuales más del nivel de concentración experimentado en 2007; 0.8 puntos porcentuales superior al nivel de 2008 y, 0.4 respecto a 2009. Este nivel de concentración poblacional muestra una tendencia ascendente y sostenida en el periodo 2007-2010 (Seijal, 2010). Por sexo, en 2010 en Guadalajara se concentra el 57.2 por ciento del total de mujeres jaliscienses: 1.2 puntos porcentuales más que en 2007; 0.2 superior al nivel de 2008 y 2009. Por su parte los hombres en Guadalajara, para 2010 representan el 57.5 por ciento del total jalisciense (0.3 puntos porcentuales superior al nivel de las mujeres): 0.5 puntos porcentuales mayor al nivel de 2009; 1.3 puntos porcentuales mayor al de 2008; y 0.6 más respecto al nivel de 2007. Por lo anterior, el nivel de concentración de hombres y mujeres en Guadalajara es, en términos relativos, prácticamente el mismo. En lo correspondiente a la fuerza de trabajo, población de 14 años y más, Guadalajara concentra el 59.3 por ciento del total jalisciense; 1.8 puntos porcentuales más respecto al nivel de 2007 y 2008, así como un punto porcentual respecto de 2009. Por lo anterior, se observa que es mayor el nivel de concentración que registra la fuerza de trabajo residente en Guadalajara con respecto al nivel que experimenta el universo de la población señalado en el anterior párrafo. Este nivel de concentración, conlleva a que Guadalajara sea el lugar de residencia de la mayor cantidad de fuerza de trabajo no solo de Jalisco sino también del occidente de México. Por su parte la fuerza de trabajo femenina, de 14 años y más, residente en Guadalajara en 2010, representa el 59.6 por ciento del total jalisciense; 2.5 puntos porcentuales más que el nivel correspondiente a 2007 y 2008, así como de 1.1 mayor al registrado en 2009. Por su parte la fuerza de trabajo masculina registra en 2010 un nivel de concentración del 59.1 por ciento (0.5 puntos porcentuales menos respecto al [Escriba texto] Página 9 nivel de las mujeres),; 1.1 puntos superior al nivel registrado en 2009, 1.2 más respecto al nivel de 2008 y 1.3 más que el correspondiente a 2007. Por todo lo anterior, en el contexto jalisciense, Guadalajara constituye un territorio metropolitano importante en términos demográficos. Un matiz importante de señalar es que la fuerza de trabajo total y por sexo registra un mayor nivel de concentración en Guadalajara que la correspondiente a la población total y por sexo. Por consiguiente, en Guadalajara se concentra, casi, tres quintas partes de la fuerza de trabajo jalisciense, tanto total como de mujeres y hombres. Por su parte la PEA de Guadalajara representa el 59.8 por ciento del total jalisciense: mismo nivel de concentración en 2009, 1.1 puntos porcentuales superior al de 2008 y 1.4 superior al de 2007. En 2010, el 63.4 por ciento de la PEA femenina se concentra en Guadalajara: 0.5 puntos porcentuales superior al de 2009, 1.7 superior al de 2008 y 3 puntos porcentuales superior al de 2007. Por su parte el 57.6 por ciento de la PEA masculina jalisciense, en 2010, se concentra en Guadalajara: 0.3 puntos porcentuales inferior al nivel de 2009; 0.7 puntos y 0.4 superior al nivel de 2008 y 2007, respectivamente. A diferencia de la fuerza de trabajo de 14 años y más, la PEA femenina registra un nivel de concentración superior al de la PEA masculina. Esta participación pone de relieve la importancia que tiene la mujer en el espacio laboral de Guadalajara. En lo que corresponde a la fuerza de trabajo ocupada en 2010 se observa que el 59.5 por ciento se concentra en Guadalajara: 0.1 superior al nivel de 2009, 0.8 puntos porcentuales superior a 2008 y, 1.4 puntos superior a 2007. Por su parte las mujeres con un puesto de trabajo en Guadalajara, representan en 2010 el 62.7 por ciento del total de mujeres ocupadas en el estado de Jalisco: 0.2 puntos porcentuales mayor al nivel obtenido en 2009, 1.3 puntos superior al de 2008 y, 2.9 puntos superior a 2007. La fuerza de trabajo masculina ocupada en 2010 en Guadalajara constituye el 57.4 por ciento del total jalisciense: misma proporción se registra en 2009, 0.4 puntos porcentuales superior al obtenido en 2008 y 0.3 puntos superior a 2007. Por último destaca la fuerza de trabajo desocupada. En 2010, el 66.6 por ciento de la fuerza de trabajo desocupada de Jalisco se concentra en Guadalajara: 2.4 puntos porcentuales inferior a la obtenida en 2009, 7.1 puntos superior al nivel de 2008 y, 1.9 puntos inferior al nivel registrado en 2007. En lo que corresponde a la fuerza de trabajo femenina desocupada, se observa que en 2010 la ciudad de Guadalajara concentra al 76.1 por ciento del total de la entidad jalisciense: 5 puntos porcentuales superior respecto al nivel de 2009, 4.3 puntos superior al nivel de 2008 y, 7.6 puntos inferior al registro de 2007. En lo correspondiente a la fuerza de trabajo masculina desocupada se observa que, el 60.2 por ciento del total jalisciense se concentra en Guadalajara, [Escriba texto] Página 10 7.9 puntos porcentuales menor al nivel de 2009, 8.1 puntos superior al nivel registrado en 2008 y, 1.1 puntos inferior al registro de 2007. De acuerdo al comportamiento de la PEA total y por sexo encontramos que: 1) Los niveles de concentración son mayores al demográfico 2) Las mujeres se concentran en un mayor nivel que los hombres en términos de PEA y en su condición de ocupadas y desocupadas 3) Los niveles de concentración en ocupados son inferiores en el año de crisis, 2009, y los de desocupados son mayores (destacando las mujeres). Con el fin de contar con mayores herramientas analíticas, enseguida analizamos los componentes sociodemográficos que configura la estructura en la ciudad de Guadalajara. 2.2.- Condiciones Sociodemográficas de la Mujer en Guadalajara Del total de la población que reside en Guadalajara en 2010, el 51.2 por ciento es femenina: 0.3 puntos porcentuales por debajo del registro de 2009, 0.1 inferior a 2008 y, 0.7 puntos menos del nivel registrado en 2007. En tanto, la población masculina que reside en Guadalajara en 2010 representa el 48.8 por ciento del total y para el resto de años del periodo 2007-2009 registran el mismo comportamiento que el de las mujeres (véase cuadro 1). Otro nivel en el análisis, corresponde a la tasa de crecimiento de la población: total, femenina y masculina. En el periodo 2008-2010 la tasa de crecimiento promedio de la población total asciende a 1.5 por ciento. Por su parte la tasa promedio de crecimiento del total de población femenina, asciende a 1 por ciento. En tanto, la tasa de crecimiento promedio del total de la población masculina es de 1.9 por ciento. En lo correspondiente al total de la fuerza de trabajo, población de 14 años y más, con que cuenta Guadalajara representa el 72.6 por ciento del total de población en 2007, 73.2 en 2008, 73.9 en 2009 y, 75.4 en 2010. Esta participación registra tasas de crecimiento de 2.3, 2.4 y 3.6 por ciento durante el periodo 2008-2010, respectivamente (véase cuadro 1). La fuerza de trabajo femenina representa el 52.8, 52.4, 52 y 52.2 por ciento respecto del total de fuerza de trabajo que reside en Guadalajara durante el periodo 2007-2010, respectivamente. Su tasa de crecimiento en el periodo 2008-2010 asciende a 0.8, 3.1 y 3.2 por ciento, respectivamente. A su vez, la fuerza de trabajo femenina representa en promedio en el periodo 2007-2010 el 75 por del total de mujeres residentes en Guadalajara (véase cuadro 1). Por su parte la fuerza de trabajo masculina, representa en el periodo 2007-2010 el 47.2, 47.6, 48 y el 47.8 por ciento, respectivamente. Esta participación descansa en [Escriba texto] Página 11 tasas de crecimiento del 4, 1.7 y 4 por ciento durante el periodo 2008-2010, respectivamente. Asimismo, respecto al total de hombres residentes la fuerza de trabajo masculina representa el 72.4 por ciento en el periodo 2007-2010 (véase cuadro 1). Cabe señalar que, no obstante que el crecimiento del total de la fuerza de trabajo disponible en Guadalajara es consistente en el periodo de estudio, éste resulta menos dinámico durante los años de crisis (2008 y 2009). En contraste, el crecimiento de la fuerza de trabajo femenina registra mayor dinamismo en 2009 (superando el crecimiento de la fuerza de trabajo masculina) y 2010. Sin embargo, la fuerza de trabajo masculina (con excepción de 2009) registra un mayor nivel de dinamismo respecto del total de la fuerza de trabajo de Guadalajara, así como de la femenina. Por su parte la PEA total de Guadalajara experimenta un crecimiento negativo en 2009 de 0.7 por ciento. Sin embargo, en 2008 y 2010 dicho crecimiento asciende a 4.6 por ciento. Las mujeres económicamente activas representan en promedio el 40.5 por ciento del total de la PEA de Guadalajara, en el periodo de estudio. Asimismo, su tasa de crecimiento en 2009 resulta negativa del orden de 2 por ciento, sin embargo, en 2007 y 2010 registra un crecimiento de 7 y 5 por ciento, respectivamente. Con respecto al total de mujeres de 14 años y más, la PEA femenina representa en promedio el 47.5 por ciento durante el periodo 2007-2010 (véase cuadro 1). La PEA masculina de Guadalajara, en el periodo de estudio, representa en promedio el 59.1 por ciento del total. Las tasas de crecimiento son de 3.1, 0.2 y 2.9 por ciento en el periodo 2008-2010, respectivamente. No obstante que la participación de mujeres en la PEA es menor a la de hombres, la tasa de crecimiento de éstas imprime un mayor dinamismo. Cabe señalar que, su participación promedio en el total de la fuerza de trabajo, población masculina de 14 años y más, durante el periodo de estudio asciende al 79 por ciento: 31.5 puntos porcentuales mayor al promedio de la PEA femenina (véase cuadro 1). La población ocupada representa en promedio, en el periodo de estudio, el 95.6 por ciento del total de la PEA de Guadalajara. Su tasa de crecimiento en promedio es de 1.8 en el periodo 2008-2010 (con registro negativo de 2.9 por ciento en el 2009). Misma participación porcentual, 95.5 por ciento, registran las mujeres ocupadas con respecto al total de la PEA femenina de Guadalajara. Su tasa de crecimiento promedio en el periodo 2008-2010 es de 2.3 por ciento, con una tasa negativa en 2009 de 3.3 por ciento. Por su parte la fuerza de trabajo masculina ocupada, sostiene una participación anual promedio, en el periodo de estudio de 95.8 por ciento respecto del total de la PEA masculina. Su tasa de crecimiento promedio, en el periodo 2008-2010, [Escriba texto] Página 12 es de -1.3 por ciento. Este crecimiento negativo en 2009 y 2010 adquiere una mayor proporción: -2.6 y -5 por ciento, respectivamente (véase cuadro 1). Por último, tenemos el nivel de desempleo. La tasa de desempleo promedio anual, del periodo de estudio, es de 4.3 por ciento respecto de la PEA total de Guadalajara. Sin embargo, en 2009 es de 5.2 por ciento y la de 2010 es de 5.6 por ciento. Este comportamiento del desempleo, pone de manifiesto los impactos negativos que tiene el proceso de recesión económica, que experimenta la economía mexicana desde 2008, sobre el mercado de fuerza de trabajo de Guadalajara. Cabe señalar que, el crecimiento promedio anual del desempleo en el periodo 2008-2010 es de 23.7 por ciento: con tasas de 65 y 11.2 por ciento en 2009 y 2010, respectivamente (véase cuadro 1). La tasa de desempleo promedio anual de las mujeres de Guadalajara es de 4.5 por ciento. Sin embargo, en 2010 las mujeres registran una tasa de desempleo de 6.3 por ciento. La tasa de crecimiento de desempleo promedio anual es de 28.3 por ciento, destacando el 2010 con 43.8 por ciento (véase cuadro 1). El desempleo masculino promedio anual del periodo 2007-2010 es de 4.3 por ciento. Por su parte la tasa de crecimiento del desempleo masculino es de 71.5 por ciento. Cuadro 1 Guadalajara: Indicadores Socio-demográficos, según sexo Indicador Total 2007 Mujeres 2008 Total Mujeres 2009 Total Mujeres 2010 Total Mujeres Pob. Total 3880492 2012109 3935628 2020019 3992898 2055236 4052683 2076687 14 años y + 2815483 1486133 2879698 1497693 2950121 1544796 3055121 1593580 PEA 1779544 712081 1861211 760485 1847267 744345 1920577 785206 Ocupada 1718229 688134 1802895 733890 1751119 709666 1813676 735341 Desocupada 61315 23947 58316 26595 96148 34679 Fuente: Cálculos propios con base en ENOE 2007-2010, Inegi, www.inegi.gob.mx 106901 49865 3.- Trabajo Extradoméstico En este apartado analizamos la participación de la mujer en la actividad económica con tres propósitos: uno, destacar la importancia que tiene en el ámbito económico; dos, establecer el nivel de segregación y diferenciación de que ésta es objeto y tres, determinar su dinamismo. Ello, en dos espacios económicos: uno, posición en el [Escriba texto] Página 13 empleo y dos, concentración en el sector económico y sus correspondientes ramas de parte de la fuerza de trabajo subordinada y remunerada. 3.1.- Concentración según Posición en la Ocupación Casi las tres cuartas partes, promedio anual del periodo de estudio, del total de la fuerza de trabajo ocupada en Guadalajara adquiere el carácter de subordinada y remunerada. Su tasa de crecimiento promedio anual es de 1.8 por ciento en el mismo periodo, registrando una tasa negativa en 2009 de 2.7 por ciento (véase cuadro 2). Del total de la fuerza de trabajo femenina ocupada, el 72.1 por ciento, en promedio anual durante el periodo de estudio, es de carácter subordinada y remunerada. Además, el 40 por ciento, promedio anual, del total de fuerza de trabajo subordinada y remunerada, es femenina. Entre 2008 y 2010, esta última, presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 2 por ciento, con crecimiento negativo de 3.5 por ciento en 2009 (véase cuadro 2). Por otra parte, el 72.3 por ciento del total de la fuerza de trabajo masculina ocupada en Guadalajara es subordinada y remunerada. Del total de la fuerza de trabajo subordinada y remunerada el 60 por ciento la constituyen hombres. Cabe señalar que su tasa de crecimiento promedio anual es de 1.7 por ciento. Al igual que las mujeres, en 2009, los hombres registran una tasa de crecimiento negativa de 2.1 por ciento. Por lo anterior, la fuerza de trabajo ocupada femenina y masculina se encuentran segregadas en su carácter de subordinadas y remuneradas. En este sentido, mujeres y hombres ocupados de Guadalajara tienden a concentrarse en mayor número en esta posición. Cabe señalar que, la fuerza de trabajo subordinada y remunerada la configuran la fuerza de trabajo asalariada y no salarial. La fuerza de trabajo asalariada representa el 92 por ciento respecto del total de la fuerza de trabajo subordinada y remunerada. Su tasa de crecimiento promedio anual, en el periodo de estudio, es de 1.7 por ciento (véase cuadro 2). La fuerza de trabajo femenina asalariada, representa el 41.7 por ciento del total de los asalariados de Guadalajara. El 96.1 por ciento del total de mujeres subordinadas y remuneradas. La tasa de crecimiento promedio anual de las asalariadas femeninas asciendo a 1.9 por ciento con una tasa negativa de 3.3 por ciento en 2009. Por su parte la fuerza de trabajo asalariada masculina, representa el 91 por ciento del total de trabajadores masculinos subordinados y remunerados. En tanto, el 58.3 por ciento, promedio anual, son hombres con respecto al total de asalariados. Su tasa de crecimiento promedio anual, durante el periodo 2008-2010, es de 1.7 por ciento. [Escriba texto] Página 14 Por otra parte se encuentra la posición de los empleadores. Estos en el periodo de estudio representan el 6 por ciento respecto al total de la fuerza de trabajo ocupada. Su tasa de crecimiento promedio anual, en el periodo 2008-2010 es de 2.6 por ciento debido al impacto negativo que registra en 2009 de 17.7 por ciento. Del total de mujeres ocupadas el 3.1 por ciento, promedio anual, son empleadoras. Asimismo, la quinta parte, en promedio durante el periodo de estudio, de empleadores son mujeres. Su tasa de crecimiento promedio anual asciende a 3.5 por ciento en el periodo de 2008-2010 (véase cuadro 2). Por su parte los empleadores masculinos representan el 8 por ciento respecto al total de la fuerza de trabajo ocupada. Además, cuatro quintas partes son empleadores masculinos respecto al número total de empleadores. La tasa de crecimiento promedio anual es de 2.1 por ciento, inferior a la registrada por las mujeres, toda vez que en 2009 enfrenta una merma en su crecimiento de 19 por ciento. En tercer término se encuentra la fuerza de trabajo por cuenta propia. Esta fuerza de trabajo representa el 17.6 por ciento en promedio en el periodo de estudio respecto al total de ocupados. Su tasa de crecimiento promedio anual, en el periodo 2008-2010, es de 2.9 por ciento (véase cuadro 2). Por lo que corresponde a la fuerza de trabajo femenil por cuenta propia, representa el 41.2 por ciento, promedio, respecto al total de la fuerza de trabajo por cuenta propia. Su tasa de crecimiento (consistentemente positiva en el periodo 2008-2010, pero con tendencia a la baja), es de 4.9 por ciento, promedio anual. Por su parte la fuerza de trabajo por cuenta propia masculina, representa el 17.4 por ciento respecto del total de hombres ocupados. En promedio, representa el 58.8 por ciento con respecto al total de fuerza de trabajo por cuenta propia. Su tasa de crecimiento es de 1.9 por ciento (véase cuadro 2). En cuarto término despunta la fuerza de trabajo no remunerada. Esta fuerza de trabajo representa el 4.2 por ciento del total de los trabajadores ocupados. Su tasa de crecimiento promedio anual es de 0.4 por ciento durante el periodo 2007-2010. La fuerza de trabajo femenina no asalariada, representa el 4.2 por ciento del total de las mujeres ocupadas. A su vez, el 67.1 por ciento del total de la fuerza de trabajo no asalariada es femenina. La tasa de crecimiento promedio anual que experimenta la fuerza de trabajo femenina no asalariada es negativa de 0.8 por ciento por la merma que experimenta en 2009 y 2010. Por su parte la fuerza de trabajo masculina no asalariada, representa el 2.1 por ciento del total de hombres ocupados. Asimismo, constituye casi un tercio del total de la fuerza de trabajo no asalariada y registra una tasa de crecimiento promedio anual de [Escriba texto] Página 15 3.1 por ciento como resultado de las mermas registradas en 2009 y 2010 (véase cuadro 2). De acuerdo a todo lo anterior, podemos destacar dos cosas: uno, la importancia que tiene la mujer en la actividad económica, que desarrolla en Guadalajara, matizada por el nivel de participación que registra en su posición en el empleo, así como por el dinamismo que imprime en su crecimiento, con excepción de las no remuneradas. Segundo, las mujeres con empleo se concentran en la posición de subordinadas y remuneradas y son preponderantemente asalariadas. Todo ello, casi en la misma proporción que los hombres. Asimismo, destacar que se concentran como fuerza de trabajo por cuenta propia y solamente en el reglón de no remuneradas representan la mayoría de la fuerza de trabajo. Cuadro 2 Guadalajara: Población Ocupada por Posición en la Ocupación, según sexo Posición en el Empleo Participación Participación Tasa Crecimiento Porcentual Promedio 2007-2010 Promedio Anual Respecto Ocupada Según Posición 2008-2010 y por Posición Subordinada y 73.0 1.8 Remunerada Mujeres 72.1 40.0 2.0 Hombres 72.3 60.0 1.7 Asalariada 92.0 1.7 Mujeres 96 .1 41.7 1.9 Hombres 91.0 58.3 1.7 Empleadores 6.0 Mujeres 3.1 20.0 3.5 Hombres 8.0 80.0 2.1 Por Cuenta Propia 2.6 17.3 2.9 Mujeres 17.1 41.2 4.9 Hombres 17.4 58.8 1.9 No Remunerados 3.7 0.4 Mujeres 4.2 67.1 Hombres 2.1 32.9 -0.8 3.1 Fuente: Cálculos propios con base en ENOE 2007-2010, Inegi, www.inegi.gob.mx 3.2.- Concentración por Sector y Rama Económica De acuerdo a lo expresado en el apartado anterior, casi tres cuartas partes de las mujeres con empleo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco son subordinadas y [Escriba texto] Página 16 remuneradas, bajo condiciones de asalariadas. Frente a esta importante evidencia de segregación, nos parece importante centrar el análisis de la fuerza de trabajo femenina por sector económico solo con respecto al segmento de mujeres subordinadas y remuneradas. De acuerdo a la información disponible, durante el periodo 2007-2010, la fuerza de trabajo subordinada y remunerada de Guadalajara se concentra, con casi dos terceras partes, en el sector terciario. En los años de 2009 y 2010 el mercado de fuerza de trabajo del sector terciario registra participaciones de casi 68 por ciento debido a la merma que experimenta el sector primario y secundario, respectivamente. Cabe señalar que, la fuerza de trabajo que labora en el ramo del comercio al mayoreo y menudeo es la que concentra la mayor cantidad de trabajadores en el sector terciario. Le siguen los trabajadores de los ramos de servicios diversos, sociales, así como profesionales y financieros. Con un dígito de participación se encuentran los trabajadores de gobierno y organismos internacionales, transportes y comunicaciones, restaurantes y servicios de alojamiento y las actividades no especificadas (véase cuadro 3). Por su parte en el sector secundario, se concentra poco más de una tercera parte del total de la fuerza de trabajo subordinada y remunerada. Sin embargo esta fuerza de trabajo, en 2008 y 2009, enfrenta la mayor caída en sus niveles de concentración: hasta cuatro puntos porcentuales. Poco más de tres cuartas partes de esta fuerza de trabajo, se encuentra laborando en la industria manufacturera. El resto de la fuerza de trabajo se localiza en la industria de la construcción (22.6 por ciento promedio) y, en la industria extractiva y de la electricidad: 1.7 por ciento (véase cuadro 3). Por último, destaca la escasa presencia de la fuerza de trabajo que labora en el sector primario. El 0.3 por ciento, de la fuerza de trabajo subordinada y remunerada desempeña labores propias de la agricultura, ganadería y silvicultura (véase cuadro 3). En este mismo orden de ideas destaca la tasa de crecimiento media anual de la fuerza de trabajo subordinada y remunerada según actividad económica. En el sector terciario la fuerza de trabajo registra, en promedio durante el periodo 2008-2010, un crecimiento de 3.7 por ciento. Esta tasa de crecimiento la superan los trabajadores de los servicios: profesionales y financieros (9 por ciento); diversos (5 por ciento) y, comercio con 3.8 por ciento. Solo los servicios no especificados, registran una merma negativa en su crecimiento (véase cuadro 3). En contraste, se encuentra la fuerza de trabajo del sector secundario. En el periodo 2008-2010, esta fuerza de trabajo registra una tasa negativa en su crecimiento de 1.5 por ciento. Ello, causado por los saldos negativos que presenta la fuerza de trabajo que labora en las tres ramas de la producción que configuran dicho sector. El mayor [Escriba texto] Página 17 crecimiento negativo corresponde a la industria extractiva y de la electricidad con una tasa de -10.4 por ciento (véase cuadro 3). Del total de mujeres subordinadas y remuneradas, el 77 por ciento se concentra en el sector terciario. La principal actividad que desempeñan corresponde a servicios sociales (17.7 por ciento); en segundo término se encuentran las mujeres que laboran en la rama del comercio (17.3 por ciento), en tercer término, se encuentran los servicios diversos (16.9 por ciento) y en cuarto, los servicios profesionales y financieros. En lo correspondiente al sector secundario, el 22.8 por ciento de las mujeres subordinadas y remuneradas laboran en dicho sector. Cabe señalar que en la industria manufacturera se concentra el 21.4 por ciento del total de las mujeres subordinadas y remuneradas. Cabe señalar que, a escala de rama industrial, este constituye el mayor nivel de concentración que experimentan las mujeres que laboran en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en el periodo 2007-2010. Ello, no obstante que en 2010 experimentan una merma en su crecimiento de 4 puntos porcentuales respecto a su pico más alto de 23.4 por ciento registrado en 2008. Cabe señalar que las mujeres también participan, aunque marginalmente, en la industria de la construcción (1.1 por ciento en promedio durante el periodo de estudio) y en la industria extractiva y de la electricidad: 0.3 por ciento (véase cuadro 3). Asimismo, registran en el sector primario una participación del 0.1 por ciento (la más baja de toda actividad). En este sentido, desempeñan labores agrícolas, ganaderas y de silvicultura. Sin embargo, en 2009 registran una participación de 0.0 por ciento (véase cuadro 3). Por otra parte, destaca el nivel de feminización que adquieren los mercados de la fuerza de trabajo. En razón de la proporción de mujeres que laboran a nivel de sector y de rama de actividad económica establecemos el grado de feminización del mercado de fuerza de trabajo correspondiente. En el sector terciario impera el mercado de fuerza de trabajo más feminizado de Guadalajara, durante el periodo de estudio. Ello, en razón de que en dicho sector labora el 47.4 por ciento de la fuerza de trabajo femenina. Cabe señalar que este nivel de feminización es ligeramente mermado en 2009: 1.4 puntos porcentuales. En este sector económico, a nivel de rama económica se observan los mercados de la fuerza de trabajo mayormente feminizados. En primer término destaca el correspondiente a servicios sociales, donde el 67.2 por ciento, promedio en el periodo de estudio, es fuerza de trabajo femenina. En 2009, en dicha rama, la participación de las mujeres alcanza el 70.3 por ciento. En segundo término destaca el mercado de fuerza de trabajo de servicios diversos, donde el 56.9 por ciento de ésta corresponde a [Escriba texto] Página 18 mujeres. En tercero, destaca la rama de restaurantes y servicios de alojamiento toda vez que el 51.4 por ciento es fuerza de trabajo femenina (véase cuadro 3). Estos dos últimos mercados de fuerza de trabajo si registran una merma en 2009. En suma, los mercados de fuerza de trabajo mayoritariamente feminizados son: servicios sociales, servicios diversos y restaurantes y servicios de alojamiento. En este mismo sector, se observa la presencia de mercados de fuerza de trabajo altamente feminizados. Ellos son: servicios profesionales y finanzas con el 45.4 por ciento; Comercio: 40.4 por ciento; y el de gobierno y organismos internacionales: 37.1 por ciento. Asimismo, se observan mercados de fuerza de trabajo medianamente feminizados en las ramas: no especificado con 20.3 por ciento; y, transportes y comunicaciones con 19.5 por ciento. En el sector secundario las mujeres, tienden a configurar un mercado de fuerza de trabajo medianamente feminizada. Sin embargo, a nivel de la industria manufacturera, (con el 34 por ciento) configuran un mercado altamente feminizado y, medianamente feminizado en la industria extractiva y de la electricidad con el 20 por ciento (producto del ascenso laboral experimentado por las mujeres en 2009 con el 31.3 por ciento) y a su vez configuran un mercado poco feminizado en la industria de la construcción con una participación del 5.9 por ciento al igual que en el sector primario con el 10.8 por ciento (véase cuadro 3). En suma, la participación de la mujer en la actividad económica de Guadalajara tiende a configurar cuatro tipos de mercados de fuerza de trabajo: mayormente feminizados; altamente femeninos; medianamente femeninos y poco femeninos. Por consiguiente, también registra cuatro niveles de segregación. Con excepción de los servicios sociales, así como profesionales y financieros el resto de sectores y ramas de la actividad económica experimentaron tasa negativas de crecimiento, tanto como promedio del periodo 2008-2010 y/o bien en cualquiera de los años de dicho periodo, principalmente 2009. Esta situación conlleva a que la participación de la mujer en la actividad económica de Guadalajara durante el periodo de crisis registre, principalmente, bajos niveles de dinamismo. A la vez registra dinámicas importantes como en la industria extractiva y de la electricidad (71.4 por ciento promedio del periodo; industria de la construcción con 35.8 por ciento; y servicios no especificados con 49.2 por ciento. Mención especial merecen los servicios profesionales y financieros donde la participación femenina experimenta un crecimiento del 8.8 por ciento (véase cuadro 3). Por otra parte, destaca la participación de la fuerza de trabajo masculina subordinada y remunerada. Del número total de esta fuerza de trabajo, el 58 por ciento desempeña labores en el sector terciario. Esta participación promedio, es el resultado del [Escriba texto] Página 19 consistente incremento que experimenta, durante todo el periodo, los hombres en las labores del sector terciario. Además, producto de la merma que estos sujetos experimentan en el sector secundario. En las ramas del sector terciario, con excepción de quienes laboran en la rama del comercio (17.7 por ciento), el resto de ramas económicas registran una concentración masculina de un solo dígito (véase cuadro 3). En lo que corresponde al sector secundario, se observa que del número total de hombres subordinados y remunerados participa el 41.2 por ciento de los mismos. Su nivel de participación enfrenta una merma en los años 2009 y 2010. Tanto en la industria manufacturera como de la construcción su participación es de dos dígitos. En contraste en las labores del sector primario, solo participa el 0.3 por ciento del total de hombres subordinados y remunerados (véase cuadro 3). En lo que corresponde a la configuración de los mercados de fuerza de trabajo, resulta lo siguiente. A nivel de sector económico los hombres subordinados y remunerados configuran mercados de fuerza de trabajo mayormente masculinos: primario: 89.2 por ciento; secundario, 72.6 por ciento y terciario, 52.6 por ciento. A nivel de rama económica con excepción de los correspondientes a servicios sociales, servicios diversos y restaurantes y alojamiento, en el resto de las ramas la participación de los hombres tienden a configurar mercados de fuerza de trabajo mayormente masculinos: construcción 94.1 por ciento; agropecuario, 89.2 por ciento; industria extractiva y de la electricidad, 80.2; transportes y comunicaciones, 80.5; no especificado, 79.7; industria manufacturera, 66; comercio, 59.6; gobierno y organismos internacionales, 62.5 y servicios profesionales y financieros, 54.6 por ciento (véase cuadro 3). Por lo que respecta a las tasas de crecimiento de dichos mercados de trabajo, tenemos el siguiente resultado. Por sector económico, se observa que registra un crecimiento negativo en el secundario. Consecuencia de la merma que experimenta la fuerza de trabajo ocupada en sus tres ramas económicas. En contraste en el primario experimenta un crecimiento del 40 por ciento y en el terciario del 4.5 por ciento (véase cuadro 3). En lo correspondiente a las ramas económicas de este último sector, se observan dinámicas de ocupación importantes en servicios profesionales, servicios diversos y comercio. En sentido contrario, se observan los registros en los servicios sociales y en servicios no especificados, al obtener tasas negativas de crecimiento (véase cuadro 3). De acuerdo a todo lo anterior, las mujeres experimentan diversos niveles de segregación o concentración, así como de desigualdad respecto al segmento de hombres. Cuadro 3 [Escriba texto] Página 20 Guadalajara: Fuerza de Trabajo Subordinada y Remunerada por Sector y Actividad Económica, según Sexo Participación Sector y Actividad Económica Primario Mujeres Hombres Agropecuario Mujeres Hombres Secundario Mujeres Hombres Ind. Extractiva-Electricidad Mujeres Hombres Industria Manufacturera Mujeres Hombres Construcción Mujeres Hombres Participación Tasa Crecimiento Fuerza de Trabajo 2007-2010 Subordinada y según Actividad 2008-2010 según Remunerada Económica Activi. Económica 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 33.7 22.8 41.2 1.9 0.3 0.9 75.5 21.4 28.5 22.6 1.1 11.8 10.8 89.2 10.8 89.2 27.4 72.6 19.8 80.2 34.0 66.0 5.9 94.1 Terciario 65.6 Mujeres 76.9 47.4 Hombres 57.9 52.6 Comercio 26.5 Mujeres 17.3 40.4 Hombres 17.7 59.6 Restaurantes y Hospedaje 8.1 Mujeres 6.8 51.4 Hombres 4.4 48.6 Transportes y Comunicaciones 8.2 Mujeres 2.6 19.5 Hombres 7.3 80.5 Serv. Profesionales y Financieros 14.0 Mujeres 10.3 45.4 Hombres 8.0 54.6 Servicios Sociales 16.2 Mujeres 17.7 67.2 Hombres 5.7 32.8 Servicios Diversos 18.3 Mujeres 16.9 56.9 Hombres 8.6 43.1 Gobierno y Organismos Internacionales 8.7 Mujeres 5.3 37.5 Hombres 6.1 62.5 No especificado 0.7 Mujeres 0.2 20.3 Hombres 0.6 79.7 Fuente: Cálculos propios con base en ENOE 2007-2010, Inegi, www.inegi.gob.mx Promedio Anual 41.3 0.0 40.0 41.3 0.0 40.0 -1.5 -0.5 -1.8 -10.4 71.4 -15.5 -1.3 -1.2 -1.2 -0.8 35.8 -1.3 3.7 2.8 4.5 3.8 2.3 5.4 1.9 1.9 2.0 1.4 1.5 2.1 9.0 8.4 9.7 1.5 3.4 -1.4 4.9 1.6 9.6 1.8 2.2 2.0 -6.1 49.2 -12.0 4.- Consideraciones Finales En el presente trabajo, el análisis destaca dos espacios de segregación o concentración de la mujer, así como las diferencias que éstas registran con respecto a los hombres: espacio sociodemográfico y espacio de la actividad económica. En primer término, analizamos el espacio sociodemográfico en una doble vertiente geográfica: uno, el nivel de concentración que alcanza la población y la fuerza de trabajo, femenina y masculina, en Guadalajara respecto al total jalisciense y dos, el [Escriba texto] Página 21 nivel de concentración pero centrado en el espacio territorial de la ciudad de Guadalajara. En el contexto jalisciense los niveles de concentración sociodemográficos de las mujeres en Guadalajara (población total, fuerza de trabajo, PEA y fuerza de trabajo ocupada) son superiores al de los hombres, con excepción del correspondiente a la fuerza de trabajo desempleada. En el espacio de Guadalajara, los niveles de concentración femenina son disímbolos: mayores en población total, fuerza de trabajo y tasa de desempleo. Menores, respecto a los hombres, en PEA, 40 por ciento (y su correspondiente tasa de crecimiento) y, población ocupada, 40 por ciento. Lo cual podría indicarnos que el mayor nivel de concentración femenina no ocurre en el espacio extradoméstico de Guadalajara y que en el contexto de crisis, también pierde dinamismo en su crecimiento. A su vez, revela las fuertes diferencias que existen respecto con los hombres. Lo cual sin embargo, no resta importancia a su desempeño extradoméstico. En lo que corresponde al espacio de la actividad económica, lo analizamos en dos escalas: la de la posición femenina en el empleo y el correspondiente a su participación en los sectores y ramas económicas. En lo correspondiente, a la posición en el empleo observamos que la fuerza de trabajo femenina ocupada se concentra o segrega en la subordinada y remunerada, toda vez que ella representa casi tres cuartas partes. Sin embargo, con respecto a los hombres esta posición en el empleo de las mujeres representa el 40 por ciento. Cabe señalar que la fuerza de trabajo femenina experimenta, en el proceso de crisis, un mayor nivel de proletarización en razón de que el 96.1 de ellas laboran como asalariadas. En lo correspondiente a empleadores y por cuenta propia, los niveles de concentración son inferiores al registrado por los hombres, no obstante, éstas presentan mayores tasas de crecimiento. Solo en la posición de no remunerados las mujeres registran el mayor nivel de concentración en este nivel de análisis, pero, con tasas negativas de crecimiento. Por lo que respecta a la segregación por sector y rama económica se infiere lo siguiente. No obstante que casi tres cuartas partes de la fuerza de trabajo femenina subordinada y remunerada se concentra en el sector terciario, las mujeres se encuentran segregadas en tres ramas económicas: servicios sociales, servicios profesionales y financieros, así como restaurantes y hospedaje. Este nivel de segregación, corresponde a puestos de trabajo tradicionales de la mujer. Sin embargo, consideramos que de acuerdo a los distintos niveles de segregación que registran las mujeres en Guadalajara, en el actual periodo de crisis socio-económica, éstas tienden [Escriba texto] Página 22 a configurar cuatro tipos de mercados de fuerza de trabajo: mayormente femeninos; altamente femeninos; medianamente femeninos y poco femeninos. 5.- Bibliografía Beinstein, Jorge, (2009), “Acople depresivo global (radicalización de la crisis), Alainet.org, consultado 26 de febrero. Castillo Fernández, Dídimo, (2008), “Hegemonía y clase obrera de Estados Unidos” Grupo de Trabajo de CLACSO: Estudios sobre Estados Unidos, 2008. Dabat, Alejandro y Orquídea Melo Martínez, (2008), “La crisis histórico estructural de Estados Unidos y sus consecuencias mundiales”, Economía Informa, núm. 352, mayo-junio FE,UNAM. INEGI, 2010, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: 2007, 2008, 2009 y 2010 García, Brígida, (1990), La ocupación en México en los años ochenta: Hechos y datos, Colegio de México, pp. 1-305. García, Brígida, Rosa María Camarena y Guadalupe Salas, (2000a), “Mujeres y relaciones de género en los estudios de población” en Brígida, García (coordinadora), Mujer, género y población en México, El Colegio de México, Sociedad Mexicana de Demografía, p19-60. García, Brígida, Mercedes Blanco y Edith Pacheco, (2000b), “Género y trabajo extradoméstico”, en Brígida, García (coordinadora), Mujer, género y población en México, El Colegio de México, Sociedad Mexicana de Demografía, p 273-362 Gilly, Adolfo y Rhina Roux, (2008), “Situación Mundial: Capitales, tecnologías y mundos de la vida. El despojo de los cuatro elementos”, Herramienta, Revista de debate y crítica marxista, Situación mundial, 24 de diciembre, www.herramienta.com.ar, revisada el 19 de febrero. Nadal Alejandro, (2009), “Cuentos de hadas sobre la crisis, La Jornada, 18 de marzo. [Escriba texto] Página 23 Pacheco, Edith, (2007), “El mercado de trabajo en México. Cambios y continuidades”, en Rocío Guadarrama y José Torres (coord.), Los significados del trabajo femenino en el mundo global. Estereotipos, transacciones y rupturas, ANTHROPOS-UAM. Palacio Muñoz, Víctor H., Miguel Angel Lara Sánchez, Héctor M. Mora Zebadúa, (2008), Elementos para entender la crisis mundial actual, SME Quintero, María Luisa y Carlos, Fonseca, (2008), “Importancia de la vinculación de la categoría de género y la ciudad”, en María Luisa Quintero y Fernando Fonseca, Temas emergentes en los estudios de género, Miguel Angel Porrúa-Cámara de Diputados, pp.31-52 Saxe-Fernández, John, (2009), De crisis, acoples y desacoples, La Jornada, 26 de febrero. Zoellick, Robert, Presidente del Banco Mundial, (2009), Declaración en Fondo Marshall, La Jornada, 20 de marzo. [Escriba texto] Página 24