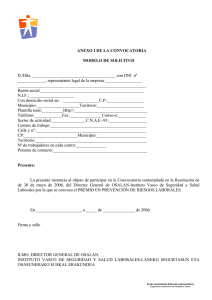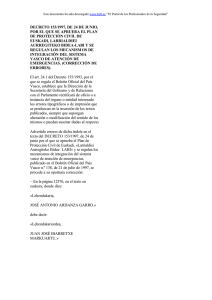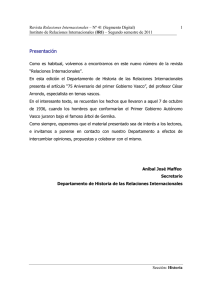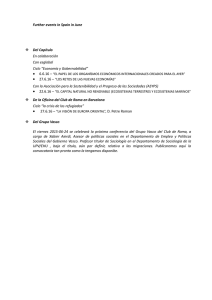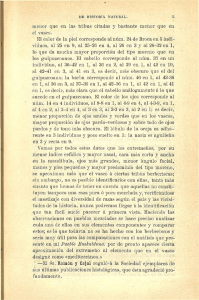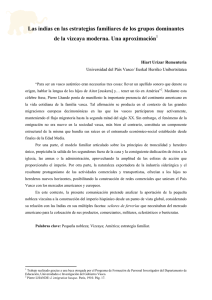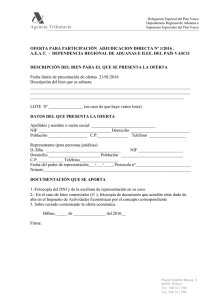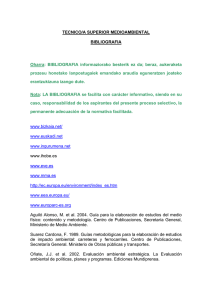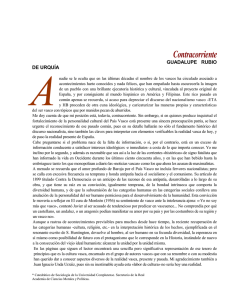Las torres redondas de la residencia real de Montemor-o
Anuncio

Las torres redondas de la residencia real de Montemor-o-Novo, veinte leguas al este de Lisboa, se elevaban hacia un cielo azul intenso. Arqueros y ballesteros vigilaban desde lo alto. Vasco da Gama se acercó al rey. Le sorprendió ver aquel rostro tan joven y hermoso y los brazos demasiado largos que le daban un aire simiesco. Hizo una reverencia. El rey dominaba mal su agitación y, en contra de la costumbre, fue directo al grano: -¡Levántese, capitán, y escúcheme bien! -le dijo-. Tengo el placer de encargarle una misión que le exigirá grandes esfuerzos... Se hizo un breve silencio y, finalmente, Vasco dijo con voz firme: -Ya me considero pagado, Majestad, puesto que me quiere a su servicio. -Conozca antes el proyecto. Encima de una mesa maciza había una carta náutica desplegada. Junto a ésta había un globo terráqueo, creación extraordinaria que no se veía más que en gabinetes de eruditos y... de reyes. -He aquí su misión -prosiguió el rey-. Tomará el mando de tres cara- belas secundadas por una nave de abastecimiento; porque irá lejos, muy lejos. ¡Más lejos de lo que ha ido nunca un marino! Vasco da Gama se quedó mudo de asombro. Le invadieron senti- mientos contradictorios, pero pudo dominar el temblor de su cuerpo. Aquel joven rey lo hipnotizaba con la mirada. Se sentía dispuesto a dar la vida por él, por cualquier misión. Don Manuel I continuó, con la voz todavía vibrante de emoción: -Partirá hacia el sur a través del Atlántico, cruzará el ecuador y el mar de las Tinieblas. Luego encontrará el cabo de las Tormentas, descubierto hace nueve años por Bartolomeu Dias y bautizado por mi primo Juan II como cabo de Buena Esperanza. Entonces pondrá rumbo al este y se diri- girá hacia las tierras por donde amanece el sol... -¿Adónde, Majestad? -¡A la India, capitán! ¡El país de las especias, las piedras preciosas y la seda! Vasco temblaba de gozo y satisfacción. Había imaginado cualquier cosa menos dirigir una expedición de una audacia tal, un proyecto que el anterior rey Juan II había abandonado desde hacía tiempo. Ya no ocurría nada en aquellas lejanas costas de África que parecían olvidadas, excepto un comer- cio rutinario y más o menos fructífero de oro y esclavos. Vasco da Gama, que conocía el mundo marítimo de Lisboa, sabía que don Manuel I, apenas subir al trono, había encargado en secreto a Bartolomeu Dias la construc- ción de unos barcos pequeños de un modelo revolucionario, capaces de remontar el viento y navegar por alta mar. ¿Cuál era el motivo, sino explorar el mundo? Y ¿quién mejor para dirigirlos que el mismo capitán Dias? -Pero ¿por qué yo, Majestad? -preguntó Vasco da Gama. Acababa de cumplir los veintiocho años y era bajo y robusto. Una barba negra, espesa y cuadrada le cubría el rostro, endurecido y quemado por el sol. Detrás de su mirada segura y autoritaria, un fondo enigmático suavizaba una violencia contenida, salvaje y primitiva, herencia de esa pequeña nobleza turbulenta reprimida por los reyes. De mente racional, excepto cuando estaba excitado o enojado, Vasco había realizado buenos estudios, había aprendido lenguas antiguas y modernas, matemáticas, y había obtenido, como su padre, el título de capitán de barco. Las aventuras de la corte, la caza y las corridas lo abu- rrían. Como muchos caballeros jóvenes de Portugal, ansiaba servir a su rey, a su patria y a Cristo con acciones heroicas. Y la gente ya le consideraba capaz de cualquier cosa, hasta de lo peor. ¡Veintiocho años y aún no se había casado! Aquello había entristecido los últimos días de su padre, el señor Estevão da Gama, gobernador real del puerto y la fortaleza de Sines, en la provincia del Alentejo, donde Vasco había nacido; un verdadero refugio de corsarios y pescadores rudos. Como ya se ha dicho, la corte lo aburría. Y perseguir a las cortesanas no iba en absoluto con su carácter. ¡Aquel mundo encerraba más artimañas y peligros que las regatas! Por otro lado, patrullar el mar, perseguir a los moros y saquear algún cargamento mise- rable tampoco era nada serio, nada que pudiera satisfacer su ambición. Cuando Vasco, que no había heredado la enorme fortuna de su padre reservada al rey de Sines, tuvo la oportunidad de convertirse en oficial y salir de la precariedad material, no se lo pensó dos veces. A pesar del tra- tado con Francia, que reconocía a Portugal la exclusividad del comercio africano, unos corsarios de Dieppe saqueaban la costa. Uno de ellos incluso se había apoderado, cerca de las Azores, de una carabela portu- guesa llena de oro, marfil y esclavos. Era preciso poner fin a esos ultrajes. El rey don Juan II, que reinaba entonces, había encargado al joven caballero Da Gama una acción de represalia: -¡Aborde una nave francesa y vacíela! -¿Sólo el cargamento, Majestad? ¡Déjeme capturar a ese corsario y traerle su botín, su barco y su cabeza! -No. No quiero asaltos guerreros que puedan degenerar en conflicto. Ni una sola gota de sangre debe ser derramada entre cristianos. Sólo quiero recordar al joven Carlos VIII de Francia lo que firmó. Vasco se había puesto enseguida a la cabeza de una tripulación exal- tada y, para no quedarse corto, capturó diez navíos franceses amenazán- doles con cañones y otras piezas de artillería de las que solo él disponía. Desposeídas de su valioso cargamento, las naves habían dado media vuelta para dirigirse, discretamente, hacia el golfo de Vizcaya. El rey de Francia no tomó medidas contra aquel episodio marino que no había dejado víctimas, sino tan sólo comerciantes desprovistos de sus mercancías y marinos humillados. Gracias a Vasco da Gama, aquella operación de alto riesgo pudo desarrollarse sin incidentes, ¡un golpe de maestría! Los marinos europeos quedaban así advertidos de que algo nuevo ocurría en los alrededores de Lisboa, así que evitaban las costas africanas, dejando vía libre a Portugal. África, con sus misterios y sus desiertos, escondía demasiados peligros... Nombrado «capitán de vela» y corsario titular, además de convertido en caballero hidalgo de la Casa Real, el joven Vasco da Gama había entonces saqueado, esta vez sin escrúpulos, el estrecho de Gibraltar. Aquello se llamaba «ir al Moro». Pero las falúas musulmanas, su blanco favorito, eran cada vez más escasas desde que, en 1492, los españoles habían expulsado a los últimos moros y demás sarracenos que ocupaban las tierras de la península Ibérica.