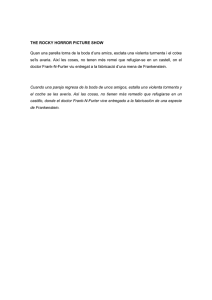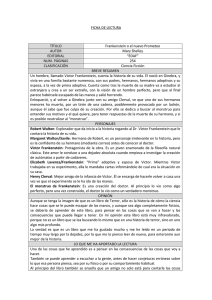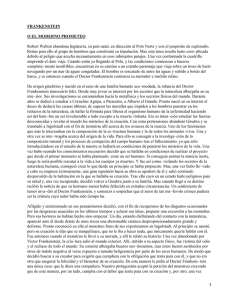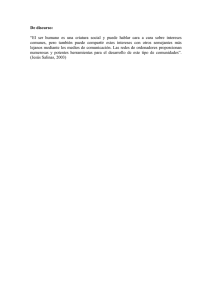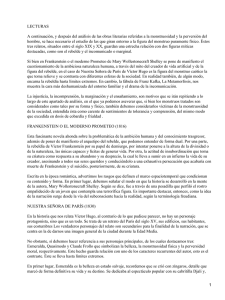1 Frankenstein o el mito de la educación como fabricación — La
Anuncio

1 Frankenstein o el mito de la educación como fabricación La educación necesaria, o por qué nunca se ha visto una abeja demócrata Existen pruebas que extrañamente pronto olvidamos: ante todo, que el hombre no es su propio origen. Que nadie puede darse vida, aún cuando adquiera o crea adquirir progresivamente la capacidad de dirigirla y conservarla el mayor tiempo posible. Nadie puede darse vida, y nadie puede, tampoco, darse la propia identidad. No elegimos nuestro nombre: por un lado, nos es legado y, por el otro, impuesto por nuestros padres. No podemos hacer nada al respecto. Y sin adherir a las razones fantasiosas de quienes consideran que nuestra existencia está ampliamente determinada por la elección de un nombre sobre la que no tenemos influencia, al menos estamos obligados a reconocer que somos introducidos en el mundo por adultos que, como suele decirse, “hacen las presentaciones del caso”: “Este es mi hijo: se llama Jacques o Ahmed. Hijo mío, este es el mundo y no sé verdaderamente cómo llamarlo: Francia o Europa, Argelia o el Islam, la televisión o los derechos del hombre. Pero este mundo existe; formamos parte de él, más o menos, pero allí está. Estaba antes que tú, con sus valores, su lenguaje, sus costumbres, sus ritos, sus alegrías y sus sufrimientos, también sus contradicciones. No conozco del todo este mundo, desde luego. No apruebo todos sus aspectos, desde luego. Pero existe, y formo parte de él. Formo parte de él y debo introducirte en él. Debo ante todo enseñarte las reglas de la casa, de la domus que te acoge. Habrá que someterte a ellas y esto sin duda será para ti fuente de preocupaciones, y quizás incluso de tormentos. La integración en la domus siempre es una empresa de domesticación, una cuestión de horarios que respetar y de costumbres que adoptar, de códigos que adquirir y de obligaciones a las cuales hay que someterse. Es normal, después de todo, que el que llega acepte algunos renunciamientos para participar en la vida de los que lo acogen. Es el precio que debes pagar para transformarte en miembro de la comunidad.” Es que, como explica Daniel Hameline, “no hay ejemplo de que un ser humano haya podido alcanzar el estatuto de adulto sin que hayan intervenido en su vida otros seres humanos, adultos” (1973, p. 3). El hijo de hombre llega al mundo bien provisto de potenciales mentales poco estabilizados. El hombre se caracteriza, según nos explican los antropólogos, por su fabuloso poder de aprendizaje. Pero el reverso de la moneda es que el niño debe aprender todo lo que le permitirá vivir con sus semejantes. En el momento de nacer, no sabe 10 nada, o casi nada: debe familiarizarse con una cantidad de signos, acceder a una lengua a la que llaman “materna”, incribirse en una colectividad dada, aprender a identificar y a respetar los ritos, costumbres y valores que su entorno primero le impone y luego le propone. En esto, el hombre se distingue del animal: nadie ha visto jamás una abeja demócrata. Genéticamente, la abeja es realista: su sistema político está inscripto en sus genes y no tiene libertad para cambiarlo. Ningún hombre se encuentra en esa situación: todo hombre debe elegir sus valores, tanto en el campo moral, social como político. Todo hombre viene al mundo desprovisto de todo y, por ello, todo hombre debe ser educado. La riqueza de su patrimonio genético está acompañada por una extrema disponibilidad que es también una extrema dependencia: las experiencias de “niños salvajes”, recogidos por animales o criados en ausencia de seres humanos (Malson, 1979), prueban la necesidad imperiosa de un proceso educatido que acompañe la entrada del niño en el mundo. Ninguno de esos niños, a pesar del encarnizamiento pedagógico de educadores ejemplares, ha podido recuperar un desarrollo normal ni integrarse en la colectividad humana. El doctor Itard, interpretado por Franços Truffaut en el film El niño salvaje, que él mismo dirigió, es, sin ninguna duda, un hombre notable, un educador obstinado, cuyos métodos no fueron tan suaves como lo muestra el film, pero que, sin embargo, inventó herramientas pedagógicas usadas aún por los niños en el novel preescolar. Sin embargo, no pudo alcanzar el objetivo que se había fijado: hacer que Víctor, el niño encontrado en los bosques de Aveyron, accediera al lenguaje articulado y a una vida social normal. Es posible, como hicieron algunos autores (Lane, 1979), intentar comprender los fracasos de Itard y mostrar que no supo encontrar los métodos eficaces... Es posible también considerar que la dificultad de la tarea es tal que compromete la posibilidad misma de que un niño pueda integrar tardíamente la sociedad humana si no ha sido introducido muy temprana y progresivamente. En este sentido, Daniel Hameline tiene razón en señalar que “la célebre ficción imaginada por Rudyard Kipling en su Libro de la Selva pone en escena en torno de Mowgli, bajo las apariencias de un simbolismo animal, un entorno de adultos que le abren un campo para su experiencia vital, lo impulsan a ciertos riesgos y, al mismo tiempo, lo protegen: adultos que, en definitiva, aseguran su educación” (1973, p. 3) El niño necesita, pues, ser acogido; necesita que los adultos lo ayuden a estabilizar progresivamente las capacidades mentales que le permitirán vivir en el mundo, adaptarse a las dificultades que encontrará y a construir por sí mismo sus saberes. Así pues, la actitud de los padres es determinante desde los primeros días de vida: la sonrisa de la madre que responde a la inquietud del bebé le permite a éste disponer de una referencia estable en el universo extraño que descubre; las palabras repetidas regularmente despiertan su atención; los ritmos de la vida cotidiana estructuran progresivamente el tiempo le y permiten construir las primeras relaciones de causa-efecto. Luego vienen experiencias más complejas: el reconocimiento de su propio cuerpo en 11 el espejo, el descubrimiento, en el juego de las escondidas, de que el objeto no desaparece completamente cuando ya no está en el campo visual, la toma de conciencia lenta y progresiva, puntuada y formalizada por las intervenciones del adulto, organizada en un espacio donde el tanteo puede efectuarse con seguridad, de que no es necesario volver a las mismas experiencias, y que la memoria de sus actos le permite ganar tiempo y eficacia. Más tarde, cuando los intercambios mediante el lenguaje elaborado se tornen posibles, podrán construirse en el diálogo verdaderos hábitos intelectuales: la reformulación sistemática y condescendiente de las expresiones erróneas favorecerá la construcción del pensamiento; la discusión, en las más nimias ocasiones de la vida cotidiana, podrá invitar al niño a reflexionar, anticipar y planificar... Así, como la pared que el albañil debe construir para que se mantenga firme cuando no es más que un montón de tierra y de piedras mal ensambladas, el niño debe aprovechar, también él, el sostén del adulto. No puede construirse a sí mismo mentalmente fuera de las demandas del entorno: es el entorno el que lo construye en su mayor parte. Y es allí donde suele detenerse el psicólogo: afirma la importancia de las demandas del medio para la construcción de la inteligencia del niño y puede ayudarnos así a crear situaciones educativas más apropiadas. El sociólogo subraya los determinantes socioculturales de este proceso: explica por qué no todos los medios sociales son igualmente eficaces en ese ejercicio y cómo los más favorecidos logran transformar las diferencias en los modos de estructuración de la inteligencia en desigualdades que se inscriben en una jerarquía social implacable. Unos y otros, psicólogos y sociólogos, ponen el acento en la importancia de la intervención educativa en la construcción de las sociedades humanas. Pero sin embargo, tal vez descuidan el hecho de que esta intervención también tiene una función decisiva de vínculo entre las generaciones. En efecto: educar no es solamente desarrollar una inteligencia formal, capaz de afrontar dificultades de orden matemático. Educar también es desarrollar una inteligencia histórica capaz de saber en qué herencias culturales nos inscribimos. “¿De quién soy hijo o hija?”, se pregunta siempre el niño. “¿De quién soy verdaderamente hijo o hija?”, se interroga a veces el adolescente en esos instantes de extraña ensoñación en los que imagina que fue abandonado en la escalinata de una iglesia. Delirio inquietante para quien no ve hasta qué punto la búsqueda identitaria es también una interrogación sobre los orígenes. Es por ello que el niño y el adolescente no sólo se preguntan quiénes son sus progenitores, sino también: “¿De quién soy hijo o hija? ¿De qué genealogía familiar, de qué historia religiosa, cultural y social, soy heredero?” Pues también en este caso el niño es “hecho”. Así como no es creado físicamente ex nihilo, ni ha podido desarrollarse psicológicamente sin un entorno educativo específico, tampoco puede construirse como miembro de la colectividad humana sin saber de dónde viene, en qué historia ha desembarcado y cuál es el sentido de esta historia. Tampoco puede vivir, 12 pensar ni crear algo nuevo sino cuando ha comenzado a integrar esa historia, en el caso de que ésta le haya proporcionado las claves necesarias para la lectura de su entorno, para la comprensión de los comportamientos de su prójimo, para la interpretación de los acontecimientos de la sociedad en la que vive. No puede participar en la comunidad humana si no ha encontrado en su camino las esperanzas y los temores, los entusiasmos y las inquietudes de aquéllos que lo precedieron... todas esas huellas dejadas por sus predecesores en el palmo de tierra que ocupan y por las cuales les confían algunos consejos que no siempre le serán útiles pero que no puede ignorar so pena de ser condenado a cometer eternamente los mismos errores y tal vez, peor aún, a no comprender por qué son errores y por qué los hombres padecen por ellos. Educar es entonces introducir en un universo cultural, un universo en el que los hombres han logrado domesticar un poco la pasión y la muerte, la angustia ante el infinito, el terror ante sus propias obras, su terrible necesidad y su inmensa dificultad para vivir juntos... un mundo donde quedan algunas “obras” a las cuales referirse, simplemente a veces para poner palabras, sonidos o imágenes a lo que nos acosa, simplemente para saber que no estamos solos. Lascaut y el canto gregoriano, La novela de la rosa y las catedrales, Rabelais y Diderot, Leonardo da Vinci y Mozart, Picasso y SaintJohn Perse, no son más que esos elementos fijos que le permiten al que llega ubicarse y reconocerse y “decirse”. Sin esas referencias u otras, lo que soy y experimento corre el riesgo de no ser llevado jamás a un nivel de expresión donde la inteligencia pueda apropiarselo: me aniquilaré en la expresión del instante, incapaz de pensamiento, de memoria, y aun de lenguaje. “El nacimiento y la muerte, explica Hannah Arendt, presuponen un mundo en el que no hay movimiento constante, cuya durabilidad, cuya relativa permanencia, hacen que sea posible aparecer y desaparecer, un mundo que existía antes de la llegada del individuo y que sobrevivirá a su partida. Sin un mundo al que los hombres llegan al nacer y que abandonan al morir, no habría sino eterno retorno, la inmortal perpetuidad de la especie humana como las demás especies animales” (1983, p. 110). Sin duda, esta cuestión se planteaba menos hace algunas décadas que en la actualidad. Hace no demasiado tiempo, las diferencias de una generación a otra eran mínimas; las generaciones que se sucedían se superponían una sobre otra de tal manera que el vínculo transgeneracional estaba asegurado por impregnación, sin que se pensara verdaderamente en que se trataba del resultado de una acción ordenada y sistemática: en las familias, se sabía lo que era la Asunción y Pentecostés, quién eran los grandes nombres de la historia nacional... la mayoría de los franceses podían decir algunas palabras sobre Robespierre y Danton e incluso recitar algunos versos de Víctor Hugo. De estos temas se solía hablar en la sobremesa, y su recurrencia en la conversación aseguraba que la transmisión se efectuara en un juego sutil de evocaciones y explicaciones. Por todas partes, se mantenía el recuerdo del barrio o del terruño, de sus personajes típicos y de sus acontecimientos notables. A veces, nada demasiado importante, pero 13 suficiente para que la generación siguiente no fuera del todo ajena a la precedente... o no estuviera obligada a redescubrirla más tarde, a través de manifestaciones folklóricas de un gusto a veces dudoso. Ahora bien, en la actualidad vivimos una aceleración inédita de la historia. De una generación a otra, el entorno cultural cambia radicalmente, de modo que la transmisión por impregnación se ha vuelto particularmente difícil en muchas familias. El cúmulo de imágenes televisuales es a veces la única cultura común en grupos familiares reducidos a su más simple expresión: el conjunto de personas que utilizan la misma heladera. A falta de tener algo para compartir, ni comidas, ni preocupaciones, ni intereses convergentes, ni cultura común, las relaciones intergeneracionales se han “instrumentalizado”, como explica el sociólogo Alain Touraine; ya no hay verdadero diálogo, se “intercambian favores”: “Si te quedas en casa cuidando a tu hermana tendrás el dinero que me pediste”. “...Aquí están los deberes de lengua; hice lo que me pediste, con una introducción y una conclusión, no tengo errores de ortografía; espero una nota a cambio y estamos a mano. No me pidas, además, que me interese en el texto que me diste para estudiar. Tu vida es tu vida. Mi vida es mi vida. ¡Esto es un negocio y nada más!” En estas condiciones, cuando la brecha generacional aumenta y la transmisión cultural es sacrificada, se descubre a los adolescentes “bólidos” (Imbert, 1994), sin raíz ni historia. Sin acceso a la palabra, por entero dedicados a la realización de sus impulsos primarios. Algunos de ellos hasta están dispuestos a precipitarse en cualquier “fundamentalismo”, dejándose atrapar por un fanatismo sin pasado ni futuro, absorbidos por un ideal de fusión que les permite, finalmente, existir en un grupo, encontrar una identidad colectiva abdicando de toda búsqueda de identidad social. Y los peligros de tal deriva están tan presentes a nuestra vista que tenemos la convicción de que, si bien somos biológicamente concebidos por los padres, psicológicamente construidos por el entorno, nuestra socialidad, en cambio, debe inscribirse en una historia y desarrollarse gracias a la transmisión de una cultura. Así se confirma la fuerte afirmación de Kant: “El hombre es la única criatura susceptible de ser educada [...] El hombre no puede convertirse en hombre sino a través de la educación. No es sino aquello en que lo convierte la educación. Debe notarse que sólo puede recibirla de otros hombres que la hayan recibido igualmente” (1980, p. 34). Pigmalión, o la suerte pedagógica de una curiosa historia de amor Como acabamos de ver, el hombre es “hecho” por otros que no son él. Alguno o algunos se encargan de su educación. A veces, esas personas intentan hacerlo lo mejor posible. ¿Podemos reprochárselo? Lo procupante sería lo contrario: su indeferencia o su abandono, su pesimismo o su 14 fatalismo. Quien tiene a cargo la educación de otro debe poner en ello toda su energía, multiplicar las demandas, comunicarle los saberes o los saber-hacer más elaborados, armarlo lo mejor posible para que en el momento en que tenga que afrontar el mundo solo, pueda asumir de la mejor manera las elecciones personales, profesionales y políticas que tenga que hacer. En el siglo XVIII se hablaba de “perfectibilidad” del hombre. Helvecio explicaba que “la educación todo lo puede, incluso hacer bailar a los osos”. Hoy se habla más bien de “educabilidad” (Meirieu, 1984), insistiendo en la necesidad de apostar a que “todos los niños puedan triunfar”. Se subraya que nadie, jamás, puede decir de alguien: “No es inteligente, no va a lograrlo”, dado que nadie puede nunca saber si ha intentado todos los medios posibles para hacerlo triunfar. Otros insisten en la “modificabilidad cognitiva” (Feuerstein, 1994), con el fin de combatir las facilismos de una “psicología de los dones”, que explica todo y disculpa la pasividad, el fatalismo, incluso la incompetencia del educador. Hay que recordar que hace menos de un siglo, y a pesar de algunos espíritus osados, la mayoría de las dificultades intelectuales de los niños eran consideradas dificiencias mentales congénitas e incurables. Ahora bien, muchos educadores de hoy se encargan de “reeducar” a aquellos que antes se creía excluidos para siempre del acceso al lenguaje y la cultura. Hace no demasiado tiempo, otros niños, víctimas de traumas psicológicos o sociológicos graves, eran recluidos durante años sin que se intentara verdaderamente solucionar su problema. Los psicólogos y educadores los acompañan hoy con la convicción de que una acción educativa y terapéutica bien conducida puede permitirles reconstruir sus equilibrios fundamentales. Incluso quienes han sufrido daños psicológicos irreparables son objeto de cuidados atentos, y se les proponen actividades artísticas y culturales que les permitan expresar, a pesar de la gravedad de su discapacidad, su “humanitud” (Chalaguier, 1992). En materia escolar, la evolución es del mismo orden: mientras que hace unos veinte años dominaba una “sociología determinista” que hacía de la escuela una máquina de reproducción sistemática de las desigualdades sociales, hoy se descubren fenómenos llamados “el efecto maestro” o “el efecto institución”: por cierto, las situaciones sociales de los alumnos son aún ampliamente determinantes de su destino escolar... pero, a situación social idéntica, se advierte que existen prácticas pedagógicas y proyectos institucionales que permiten esperar avances que rompan con el fatalismo (Duru-Bellat, Henriot-van Zanten, 1992). Todo ocurre entonces como si la modernidad educativa se caracterizara por la mayor conciencia del poder del educador: mientras que antaño todos se resignaban a que las cosas ocurrieran de manera aleatoria, en función de la riqueza del entorno del niño y de las oportunidades que se le presentaran, hoy se pretende controlar lo mejor posible los procesos educativos y actuar sobre el educando de manera coherente, concertada y sistemática..., para su 15 bien. Hoy se admite más que nunca la importancia de la educación en el destino de las personas y el futuro del mundo, y no se quiere dejar librado al azar un asunto tan importante. El educador moderno pone todas sus fuerzas y su inteligencia en una tarea que juzga a la vez posible —gracias a los saberes educativos ahora estabilizados—, y extraordinaria —porque afecta a lo más precioso que tenemos: el hombre. El educador moderno quiere hacer del hombre una obra, su obra. Y su optimismo voluntarista está sostenido por el resultado de los trabajos que confirman ampliamente la influencia considerable que un individuo puede tener sobre sus semejantes, simplemente por la mirada que les dispensa: los psicólogos y los psicólogos sociales ponen de relieve lo que llaman “el efecto de espera”; subrayan hasta qué punto la imagen que podemos hacernos de una persona y que le comunicamos, a menudo sin saberlo, determina los resultados que se obtienen de ella y de su evolución. Rosenthal y Jacobson, en una obra que tuvo gran repercusión (1971), explican que si se anuncia a los docentes que determinado alumno tiene grandes capacidades intelectuales, hay altas probabilidades de que obtengan de ellos excelentes resultados. En efecto, convencidos de sus capacidades, los docentes se dirigirán a esos alumnos de manera diferente, con una actitud particularmente benévola, capaz de hacerlos entrar en confiancia, sosteniendo sus esfuerzos y atribuyendo sus dificultades o fracasos a una debilidad pasajera fácilmente recuperable. Otros estudios demuestran incluso que, al corregir sus exámenes, omitirán algunos errores para que el resultado no desmienta sus certezas al respecto (Noizet, Caverni, 1978). Se habla entonces de “predicción creadora” e incluso de “profecía autorealizativa”, términos que quieren significar el poder de atracción considerable del maestro, quien, decretando que un alumno es un “buen alumno” y actuando respecto de él como si lo fuera, lo lleva a modificar sus comportamientos para mostrarse digno de la imagen que se tiene de él. La literatura, por otra parte, nos provee bellos ejemplos de este fenómeno, como en la novela de Marcel Pagnol en la que Lagneau, un mal alumno particularmente reticente a la institución escolar y aterrorizado por un padre que quiere verlo triunfar en la escuela, logra, a través de una serie de estratagemas elaboradas por su madre, su tía y sus compañeros, hacerse pasar por un buen alumno a los ojos de los profesores. Y Marcel Pagnol escribe: “En cuanto los profesores comenzaron a tratarlo como buen alumno, se convirtió en uno verdadero: para que las personas merezcan nuestra confianza, hay que comenzar por dársela” (1988, p. 76). Pero, desde luego, lo contrario también es cierto, y todos hemos podido verificarlo en nuestra propia historia: como decía Alain, hay “una manera de interrogar que mata la respuesta correcta”; está aquél del que no se espera nada bueno y que se deja caer, aquél del que decimos: “Este chico no es inteligente”, y que, por temor a desmentir una opinión formulada tan sentenciosamente o, simplemente porque no se siente sostenido en los esfuerzos que intenta, se crea el deber de realizar la predicción (Alain, p. 52 y ss). 16 El educador está muy lejos de la impotencia en la cual se lo ha querido recluir. Es capaz de identificar las situaciones que permiten “hacer a un hombre”. Es incluso capaz de llegar a realizar sus propias predicciones a través de la fuerza de su mirada, a través de la atracción intrínseca de sus propias convicciones. No es sorprendente entonces que, para describir el fenómeno del “efecto de espera”, Rosenthal y Jacobson hayan utilizado el mito de Pigmalión y titulado su obra precisamente Pigmalion à l’école (Pigmalión en la escuela). Pues la modernidad se acerca e intenta realizar en gran escala, un propósito que la mitología griega ya nos presentaba bajo una forma arquetípica en la historia de Pigmalión. Pigmalión, nos cuenta Ovidio en Las Metamorfosis, es un escultor taciturno, tal vez un poco misántropo, que vive solitario dedicando toda su energía a la confección de una estatua de mármol que representa a una mujer tan bella “que no podía haber recibido su belleza de la naturaleza”. Una vez concluida la obra, Pigmalión se comporta con su estatua de una manera extraña: “Le da besos y se imagina que éstos le son retribuidos”, la orna con los más bellos ropajes, la colma de regalos y de joyas y se acuesta junto a ella durante la noche. Venus, la diosa del amor, que pasaba por allí en ocasión de las fiestas dadas en su honor, se sintió conmovida por este cuadro extraño, y cedió al pedido de Pigmalión: le dio vida a la estatua, que pudo así convertirse en la esposa del escultor... Dejemos de lado a Venus, que ejecuta en este caso el deseo de Pigmalión, y centrémonos en lo que constituye el nudo de la historia, una extraña historia de amor y poder. Un hombre dedica toda su energía, toda su inteligencia a “hacer” una mujer, una mujer que es verdaderamente su obra y que es tan lograda que quiere darle vida. El Pigmalión de Ovidio ha tenido una larga descendencia literaria. Rousseau mismo hará una adaptación bajo la forma de “escena lírica” que tendrá, en la época, un éxito enorme. Escrito en 1762, el texto estaba acompañado por música y se representó en Lyon y París, donde, según las gacetas de la época, la “afluencia de los espectadores fue prodigiosa”. Se trata de un escultor confrontado a una de sus estatuas y que expresa, ante su creación, una multitud de sentimientos contradictorios: desaliento y postración cuando descubre que su obra “no es más que piedra”, impetuosidad cuando se ve transportado por el formidable deseo de ir más lejos que la simple fabricación material, miedo pánico cuando comprende el sentido oculto de sus propias intenciones, orgullo inmenso de haber realizado una obra tan bella “que supera todo lo que existe en la naturaleza y rivaliza con la obra de los Dioses”, entusiasmo y fascinación cuando reconoce “que no se cansa de admirar su obra, que se embriaga de amor propio y se adora en aquello que ha hecho” (1964, p. 1226). Luego el escultor se desboca y sus sentimientos se exasperan: pasión, ternura, deseo vertiginoso, agobio, ironía respecto de sí mismo y de su voluntad imperiosa e irrisoria a la vez de dar vida al mármol, espanto, delirio... hasta la realización de sus deseos y el “éxtasis” cuando la estatua por fin se anima: “Sí, querido y encantador objeto; sí, digna obra maestra de 17 mis manos, de mi corazón y de los dioses... eres tú, tú sola: te he dado todo mi ser; no viviré más que para ti” (ibid., p. 1231). Pigmalión se aproxima, sin duda alguna, al educador. Y Rousseau, que estaba familiarizado con cuestiones educativas, evidentemente eligió el personaje adrede... Al punto de que ciertos críticos literarios no dudan en considerar que en este breve texto devela “lo que disimula el moralismo del Emilio y de La nueva Eloísa” (Demougin, 1994, p. 1276). Cualesquiera sean las intenciones pedagógicas, se puede descubrir un proyecto fundador, una intención primaria de hacer del otro la propia obra, una obra viva que remita a su creador la imagen de una perfección soñada con la cual pueda mantener una relación amorosa en la que estuviera borrada toda alteridad, y que se lleve a cabo en una total transparencia. Amar la propia obra es amarse a sí mismo, pues uno es el autor, y es también amar a otro que no podrá escapar de nosotros porque hemos dominado su fabricación. Esta creación es una aventura dolorosa, cuyas etapas siguen verosímilmente los diferentes movimientos musicales de la “escena lírica” de Rousseau: adagio, allegro vivace, andante, largo, scherzo..., testarudez para hacer lo mejor posible y realizar la obra más acabada, cólera ante la resistencia del otro y la lentitud de su progreso, pasión cuando las cosas comienzan a desbloquearse y tenemos el sentimiento de estar al borde del éxito, desaliento cuando se descubre que finalmente nada se ha logrado, tristeza cuando nos desahogamos respecto de nuestra propia suerte, entusiasmo cuando exponemos nuestro proyecto a quienes queremos convencer, inquietud de no estar a la altura de la tarea, serenidad cuando volvemos tranquilamente al trabajo..., y “éxtasis” a veces, cuando el otro colma nuestros deseos y se involucra en nuestro proyecto, cuando por fin podemos amarlo y amarnos sin reserva. ¿Qué educador no ha conocido estos momentos y no los ha vivido con mayor o menor intensidad? Pero ¿qué educador no ha descubierto un día que más allá de los escasos momentos de “éxtasis”, nada se ha logrado definitivamente? El relato de Ovidio y el de Rousseau terminan en el momento en que la estatua cobra vida. Estos autores expresan así una intención que nos “corroe” en profundidad... Nos abandonan con la criatura en brazos, dejándonos suponer que probablemente los héroes, como en los cuentos de hadas, ¡“se casarán y tendrán muchos hijos”! En la vida, las cosas no terminan así y, pasado el “éxtasis”, hay que seguir vivendo. En la vida, las estatuas, aun perfectas, cuando nos arriesgamos a darles vida, no siempre son tranquilas. Bernard Shaw no se equivocó al retomar el tema de Pigmalión en una pieza teatral cuyo éxito fue considerable: estamos en Londres a comienzos de siglo y asistimos a una curiosa “experiencia pedagógica” (Shaw, 1983, p. 35). El doctor Higgins, solterón especialista en fonética que vive en un extraño laboratorio donde, gracias a aparatos raros y espantosos, intenta reproducir la voz humana, acepta la apuesta de transformar a una vendedora de flores en duquesa. Lo logrará perfectamente, al punto de que, durante una famosa recepción, Liza será admirada por toda la aristocracia londinense. Pero las 18 cosas se complican: la joven adquiere aplomo y no tolera que Higgins le recuerde a su propia madre, que se ha encariñado con la joven, que ésta no es más que el “resultado de una experiencia”: “Déjala hablar, madre. Déjala hablar por sí misma. Podrás juzgar rápidamente si es capaz de una idea que no le haya puesto yo en la cabeza, o de una palabra que yo no haya introducido en su lenguaje. Te digo que he fabricado esta cosa con las hojas de un repollo que circulaban en el empedrado de Covent Garden. Y ahora tiene la pretensión de jugar a la gran dama conmigo” (ibid., p. 107). Entre Liza y Higgins las relaciones se volverán difíciles, pues uno y otro se sienten atraídos mutuamente, pero esta “simetría afectiva” choca siempre con la presencia tenaz de una “asimetría educativa” que no pueden pasar por alto. Se aman, evidentemente, pero Higgins ha “hecho” a Liza y no puede olvidarlo. En realidad, ama su obra y su triunfo educativo pero no puede soportar que este éxito se le escape. Así, Pigmalión nos permite entrar en la comprensión del mito de la educación como fabricación: sin duda, todo educador es siempre un Pigmalión que quiere darle vida a lo que “fabrica”. No hay nada reprensible en ello, al contrario: intenta crear un ser que no sea el simple producto pasivo de sus empresas, sino que exista por sí mismo y pueda incluso agradecerle a su creador. Pues el placer y la satisfacción son mínimos si sólo se trata de fabricar a alguien que no sea más que el resultado de nuestros actos: siempre esperamos que desborde de alguna manera ese resultado y que pueda, por ese mismo desborde, acceder a la libertad que le permita estar de acuerdo con lo que hemos hecho por él. Pigmalión quiere “hacer” a su compañera, pero no quiere una compañera estatua o “duquesa autómata”, como dice Higgins. Quiere una compañera enteramente hecha por él, y libremente devota a su esposo. Las cosas se complican: el educador quiere “hacer al otro”, pero también quiere que el otro escape a su poder para poder estar de acuerdo libremente. Pues una adhesión obligada a lo que le propone, un afecto fingido, una sumisión forzada no lo satisfacen nunca, y es comprensible que carezca de valor para él. Quiere más: el poder sobre el otro y la libertad del otro para estar de acuerdo con su poder. Exigencia infinitamente compleja cuyas huellas seguiremos a través de otras aventuras. Pinocho, o los chistes imprevistos de una marioneta impertinente Lo menos que puede decirse es que, con Pinocho, las aventuras no cesan con la fabricación. Esto no significa que la fabricación en sí haya sido sosegada. Recuérdese que de un tronco llegado por casualidad una noche de invierno a la casa de un carpintero llamado Maestro Cereza nace el títere. Maestro Cereza quería hacer la pata de una mesa, pero pronto abandona su 19 proyecto, aterrorizado, cuando después de haberle asestado un hachazo al pedazo de madera, oye una vocecita extraña: “Pero ¿de dónde pudo salir esta vocecita que dice ay? No hay nadie aquí. ¿No habrá sido este pedazo de madera, que ha comenzado a llorar y quejarse como un niño?” (Collodi, 1987, p. 10 y 11)... A veces es difícil creer que el otro, aquel a quien queremos educar, hacer entrar, para su bien, en la comunidad humana, pueda existir ante nosotros, resistir e incluso a veces sufrir nuestra empresa emancipadora. Los pueblos colonizados lo han aprendido a un alto costo y llevan aún los estigmas de ese aprendizaje. Nuestros niños y nuestros alumnos suelen comprobarlo en la actualidad: cuando nuestra determinación educativa se añade a la certeza de actuar “en su interés”, termina por importarnos poco saber “lo que les interesa”. Entonces, avanzamos a la fuerza, a “hachazos”; nos imponemos y decidimos por ellos. Y, sin duda, tenemos razón... Pues, si pudieran decidir por sí mismos sobre su vida, sobre la manera de comportarse, sobre lo que deben aprender, ¡su educación ya estaría terminada! Maestro Cereza no terminará la educación de Pinocho. Se deshará rápidamente del leño molesto: se lo dará a Gepetto, quien viene a pedirle con qué hacer una marioneta: “Imaginé fabricarme, con mis propias manos, una hermosa marioneta de madera; una marioneta maravillosa que pudiera bailar, manejar la espada y dar saltos mortales. Recorreré el mundo con esa marioneta para ganarme el mendrugo de pan y un vaso de vino” (ibid., p. 14). Gepetto no tendrá más suerte de Cereza, pero será más testarudo. A pesar de las afrentas que le hace padecer Pinocho a lo largo de su fabricación, a pesar de la tristeza en la cual éstas lo sumergen, irá hasta el final... Hasta el final, es decir, hasta el momento en que la marioneta se le escapa de las manos: “Pinocho tenía las piernas entumecidas y no podía utilizarlas, entonces Gepetto lo tenía de la mano y lo guiaba para enseñarle a poner un pie delante del otro. Cuando sus piernas se desentumecieron, Pinocho comenzó a caminar solo y a correr a través del cuarto; bruscamente, abrió la puerta, salió a la calle y huyó...” (ibid., p. 20). Comienza entonces una inverosímil historia en cascada donde seres extraños salidos de un bestiario fabuloso se codean con personajes de la commedia dell’arte y modestos campesinos de la Toscana. La marioneta rebelde imaginada por Collodi nos atrae a una serie de aventura adonde será seguido por millones de lectores en el mundo... millones de lectores que han hecho de este libro, que su autor consideraba como una obra menor, una “bambinata”, la obra más traducida y más leída después de la Biblia y Don Quijote. Pues, “¿cómo no interesarse en ese bribón de madera, huidizo, hambriento, amenazado de muerte, transformado en asno, que siempre siente horror por el trabajo, se burla de todos los buenos consejos y resiste todas las adversidades?” (Yendt, 1996, p. 5), se pregunta Maurice Yendt, autor de una bella adaptación teatral de Pinocho que rompe deliberadamente con la visión reductora y moralizante impuesta por Walt Disney en 1940. Por cierto, la historia de Pinocho termina, de una manera que tal vez nos parezca terriblemente bienpensante, en una caída de la que el autor 20 confesó luego no acordarse: “¡Qué ridículo era en mi época de títere! ¡Y qué feliz soy de haberme convertido en un niño bueno!” (Collodi, 1987, p. 236). Pero Pinocho no era tan ridículo como marioneta. Simplemente tenía dificultades para vivir, para “encontrar su camino”, como suele decirse, para “volverse yo”, como debería decirse. Pues “volverse yo” no es fácil, sobre todo cuando se es marioneta, objeto fabricado por la mano del hombre y que tiene vocación, precisamente, de ser manipulado. Así, no es casualidad que, después de haber hecho encarcelar a su padre, luego de haberlo sometido a sus caprichos alimentarios y de haber vendido el alfabeto que le había comprado con las pocas monedas obtenidas a cambio de su vieja casaca, la primera aventura de Pinocho se sitúe en un teatro de marionetas. No es por casualidad que Pinocho sea recibido allí por una troupe de marionetas como una más: “¡Es Pinocho! ¡Es Pinocho!, aúllan a coro los títeres, saltando entre bambalinas. ¡Es Pinocho! ¡Es nuestro hermano Pinocho! ¡Viva Pinocho...!” (ibid., p. 49). Su historia, es decir, las aventuras que vive lejos de su padre, comienza aquí, entre los suyos, salvando incluso a uno de ellos de la muerte, marcando así, a la vez, su pertenencia y su diferencia: Pinocho es una marioneta y otros tiran de sus hilos... Aun cuando esté hecho de otra madera, de una madera de la que todos estamos hechos. Es, pues, en tanto marioneta que Pinocho vive sus numerosas aventuras, manipulado sucesivamente por el Zorro y el Gato, por un juez que lo acusa de un crimen que no cometió, por sus compañeros de clase, por el charlatán del País de los Juguetes, por el director del circo que le hace marcar el paso al asno en que se ha convertido. Es manipulado también —¡y de qué modo!— por la “joven de cabellos azules”, la que más tarde se convertirá en el hada y que él querrá convertir en su madre, la que le hace comer algunos dulces para hacerle tragar luego la poción maléfica, la que no dudará en hacerse pasar por muerta cuando querrá castigarlo por haberla abandonado. Pero en realidad, todas estas manipulaciones no tienen importancia. En el fondo, sólo son posibles porque Pinocho es manipulado desde el interior. Prisionero de sí mismo. Encerrado en un dilema infernal que lo empuja a prometer para jamás cumplir, un dilema que le impide precisamente “volverse yo”: “Complacer al otro para complacerse a sí mismo.” Es porque quiere complacer a su padre que acepta ir a la escuela, es porque no puede resistirse al placer de seguir el sonido de los pífanos que no va. Es porque quiere complacer al hada que promete sin cesar que va a convertirse en un buen muchacho, y es porque no puede renunciar a su propio placer que parte hacia el País de los Juguetes. Así pasa el tiempo lamentándose de las faltas cometidas, acusándose de todos los males... y volviendo a empezar: “¡Bien hecho...! ¡Bien hecho...! Quise ser perezoso, vagabundo... quise seguir los consejos de falsos amigos, de los males y por eso me persigue el infortunio. Si hubiera sido un buen muchacho —como tantos—, si hubiera tenido ganas de estudiar y trabajar, si me hubiera quedado con mi pobre papá, no estaría aquí ahora en medio del campo, como 21 perro guardián frente a la puerta de un campesino. ¡Ah! ¡Si pudiera nacer por segunda vez...! Pero ahora es demasiado tarde” (ibid., p. 109). No podemos nacer por segunda vez. Aunque a veces... El final de la historia se parece mucho a un segundo nacimiento. Pinocho encuentra por fin a Gepetto en el vientre de una ballena. El padre se cree prisionero para siempre en esa boca sombría. Prisionero y condenado a muerte: los víveres y las velas dejadas allí por un navío englutido por la ballena se agotan. Y Pinocho, suavemente, se dirige a su padre: “Sígueme, no tengas miedo...” (ibid., p. 221). Ya no es una “partida placentera”. Ya no se trata de lamentarse ni de entusiasmarse. Hay que calmarse. Recuperar la compostura. Hay que salir... de la ballena y del encierro en el dilema del placer: “Complacer al otro o complacerse a sí mismo... No elegir nunca verdaderamente y lamentarlo siempre.... Decidir y no cumplir nada.” Ya no es cuestión de buscar cómo satisfacer los deseos del adulto para dejarse llevar finalmente por los propios caprichos. Uno cambia de registro. Accede a algo extraño, nuevo, algo como “la voluntad”. “Volverse yo.” Ya no ser simplemente el “tú” de alguien, dócil o rebelde, pero infinitamente dependiente. Ya no ser, tampoco, el propio “tú”, que cede a la excitación del momento, dándose la ilusión de la libertad cuando se es simplemente prisionero de los impulsos inmediatos. Salir del imaginario en el que nada es posible porque se cree que todo es posible: satisfacer siempre a sí mismo y a los otros, regodearse en la pereza y comer a voluntad, ejercer el poder y ser amado por todos, ser a la vez hijo, hermano y amante de la madre, alguien que hace lo que le viene en ganas y alguien que quiere mostrarse digno de su padre. “Volverse yo” es salir de todo eso, al menos por un momento... Y habría que decir “volverse yo” como decimos “ponerse los pantalones largos”: ajustar el traje, lanzar una mirada serena alrededor, olvidar un instante los miedos y los fantasmas, pensar mucho en lo que se hace, tragar saliva y... dar el paso: “Dame la mano, papà, y no te vayas a resbalar...” (ibid., p. 222). Pinocho ya no es una marioneta. No invoca la fatalidad, no se pone a gritar, ni a llorar ni a patalear para exigir que alguien lo saque de la situación. No incrimina a nadie, no gime sobre su propia suerte. No se acusa inútilmente a sí mismo, como lo ha hecho tantas veces, de ser un “niño malo”. Pinocho ha crecido: no responde a las expectativas de los adultos mediante remilgos de niño bien educado ni por el miedo a no estar a la altura de las circunstancias. Ya no está encerrado en la oscilación infernal del buen alumno estudioso que complace a todo el mundo exhibiendo los resultados que se esperan de él y del mal alumno profesional cuyas insolencias no son una sorpresa para nadie. Sale de las imágenes, de lo ya visto, de lo previsible, de lo esperado por todos y en todas partes: se atreve a hacer un gesto que viene de otro lado, es decir, en el fondo, de él mismo... un gesto que no está dictado por los otros, un gesto que nunca ha hecho todavía y que no sabe hacer, pero que es necesario que haga para aprender precisamente a hacerlo... En pocas palabras, un gesto en el que “se vuelve yo”. “Señor, podría intentar hacer un poema, explicar un 22 teorema o mirar en el microscopio? Yo, de quien nunca se ha esperado nada bueno, yo, que siempre fracasé y de quien todo el mundo se burla... Hoy quisiera intentarlo.” “Súbete a mis espladas y sujétate fuerte. Yo me encargo del resto, le dice Pinocho a su padre. En cuanto Gepetto se instaló sobre los hombros de su hijo, Pinocho, seguro de sus actos, se lanzó al agua y comenzó a nadar...” (ibid., p. 222). Está muy lejos ahora del bribón veleidoso y caprichoso en quien nadie habría confiado. En su lugar, hay un niño determinado que no vacila en afirmar su voluntad, serenamente y sin violencia; un niño que abandonó las gesticulaciones desordenadas y los impulsos contradictorios... para plantear por fin un acto, uno verdadero, “un acto de coraje”, dirán algunos, tal vez “un gesto de hombre”, simplemente. Lo que sigue es anecdótico. Pinocho y su padre encuentran un techo, una modesta choza. Pinocho comienza a trabajar. Gana un poco de dinero y supera la nueva prueba que el hada le ha puesto en el camino: acepta sacrificar su dinero para curarla y salvarla. Por supuesto, no estaba enferma, era “de mentira”, como dicen los niños; se trataba sólo de manipular todavía un poco a Pinocho: los adultos tienen a veces necesidad de ello para saber que se los quiere y sentir que existen. En recompensa —pues los adultos confunden a menudo el amor y el comercio—, el hada perdonó todo y la metamorfosis se produjo: “Pinocho fue a mirarse en el espejo y creyó ver a alguien que no era él. Ya no era la imagen habitual de una marioneta de madera que se inclinaba, sino la imagen viva e inteligente de un hermoso niño con los cabellos castaños, con ojos azules, de aspecto alegre y gozoso como una mañana de Pentecostés.” (ibid., p. 235). Una mañana de Pentecostés. Un día de primavera en que el espíritu viene a los hombres. En que las marionetas se transforman en niños porque escapan, a la vez, al poder de su educador y a las redes de su imaginario. Un día en que la educacion se produce, de alguna manera... Pero, en la vida, no hay ni hada ni ballena o, al menos, no muy a menudo. Y, en la vida, la educación no se produce por milagro, un día de Pentecostés. Hay que intentar producirla cotidianamente y con obstinación... Y esto ¡es otro asunto! Del Golem a Robocop, pasando por Julio Verne, H.G. Wells, Fritz Lang y muchos otros, o la extraña persistencia de un proyecto paradójico En Pigmalión y Pinocho, se expresa entonces una misma intención, a pesar de la diferencias considerables que los oponen en muchos aspectos: el mármol prestigioso del escultor antiguo y el vulgar leño del carpintero toscano constituyen materiales que se ofrecen a la mano del hombre y en los que pone lo mejor de sí mismo; la forma humana, por invitación de una diosa o en virtud de una potencia que posee, se anima y vive, expresa sentimientos 23 respecto de su creador... En ambos casos, en realidad, se revela una misma esperanza: acceder al secreto de la fabricación de lo humano. Ahora bien, si miramos de cerca la historia de la literatura y del cine, se descubre que existe toda una serie de obras que intentan develar el mismo secreto. Estas obras constituyen, como lo muestra Philippe Breton en su libro À l’image de l’homme: du Golem au créatures virtuelles (1995), un conjunto muy específico y deben distinguirse de todas aquellas que, además, abordan la cuestión de las relaciones del hombre con Dios, lo absoluto, el conocimiento o el amor. Fausto o Sísifo, Moby Dick o la Princesa de Clèves nos presentan situaciones en que el hombre se enfrenta a situaciones radicales y debe decidir su destino a partir de desafíos capitales. Pero los héroes, en este caso, no se asignan como tarea “hacer a un hombre”. Ahora bien, “para aprehender a las criaturas artificiales en su unidad profunda, y comprender mejor la frontera que las separa de otras criaturas de ficción, el método más simple consiste tal vez en tomar los diferentes relatos al pie de la letra, en el nivel en que son más explícitos. En esta perspectiva concreta, que simplemente moviliza una competencia de lector, se diferencian bastante de las demás criaturas fantásticas. Por una parte, estas criaturas no son ni hombres ni dioses, y por otra, están concebidas por los hombres a imagen del hombre” (Breton, 1995, p. 46). Desde esta perspectiva, es probable que, fuera de algunos ejemplos de estatuas animadas en el mundo antiguo que la historia casi no ha conservado, la primera figura verdaderamente importante junto a la de Pigmalión sea la del Golem en la tradición judía. Como explica Borges, el mito del Golem se inscribe en la perspectiva cabalística: “No podemos admitir nada fortuito en un libro dictado por una inteligencia divina, ni siquiera el número de palabras o el orden de los signos. [...] Los cabalistas habrían aprobado esta opinión; uno de los secretos que buscaron en el texto divino fue la creación de seres orgánicos” (1987), p. 116). Así, en los textos de Sefer Jezira, que la tradición hace remonta al siglo III después de Cristo, encontramos la idea de que la Biblia puede permitir comprender el universo a partir si se la considera una combinación muy particular de letras que transmite, más allá del mensaje explícito que transmite, indicaciones precisas sobre la estructura del mundo y provee prescripciones para reproducir el acto de la creación. En referencia a esta concepción, numerosos textos, a partir del siglo XII, hicieron aparecer la figura del Golem; la mayoría de ellos explican que el rabino debe primero moldear una criatura en barro y, luego, para insuflarle la vida, grabar sobre su frente, en hebreo, la palabra “verdad”, Emet. La criatura se anima y se convierte en un servidor dócil, capaz de hacer todas las tareas difíciles y, en particular, las que contribuyen a la sobrevida de la comunidad judía: es un constructor de muros, un guardián del barrio durante la noche, un portador de baldes que provee de agua a las familias... y del que Walt Disney, decididamente muy atraído por las criaturas artificiales, hará un “aprendiz de brujo”, adaptando el relato de Goethe. Pero el Golem crece rápido, y se transforma en un verdadero gigante, adquiere el aspecto de un monstruo que su amo ya no puede controlar. Para destruirlo 24 debe entonces borrar la primera letra de la palabras grabada sobre la frente, para que quede la palabra Met, que significa “muerte”, y el Golem volverá a ser un montón de barro. La celebridad del Golem en Occidente proviene ante todo, como lo recuerda Borges, de la obra escrita en 1915 por el escritor austríaco Gustav Meyrink, Der Golem. Meyrink da una versión particular del mito: “El origen de la historia se remonta al siglo XVII. Según la fórmulas perdidas de la Cábala, un rabino (el rabino Loew de Praga) construyó un hombre artificial —lo llamó Golem— para que éste tocara las campanas de la sinagoga y cumpliera tareas penosas. No era, sin embargo, un hombre como los demás, y estaba apenas animado por una vida sorda y vegetativa. Esta duraba hasta la noche y se debía al influjo de una inscripción mágica, que le ponían detrás de los dientes y que atraía las fuerzas siderales del universo. Una tarde, antes de la plegaria de la noche, el rabino olvidó quitar el sello de la boca del Golem, y éste se volvió frenético, corrió por las calles oscuras y atacó a quienes encontraba. Finalmente, el rabino lo detuvo y quebró el sello que lo animaba. La criatura se derrumbó. No quedaba sino la figura raquítica de barro que hoy todavía se muestra en la sinagoga de Praga.” (Meyrink, 1992, pp. 38-39). La novela onírica de Meyrink no está exenta de cierto antisemitismo que se encuentra en algunos autores que evocan el Golem para denunciar la sed de poder del hombre que el pueblo judío encarnaría especialmente. Así, en el romanticismo alemán, el mito del Golem es específicamente un “mito judío”, e ilustra la ambición desmesurada de ese pueblo que quiere someter el universo a sus leyes. Tales reminiscencias están presentes, todavía hoy por desgracia, y pasan desapercibidas. Así, en el film de Fritz Lang, Metrópolis, que constituye el arquetipo de muchos filmes de ciencia ficción, se puede observar que una estrella judía está grabada en la puerta de la casa del sabio que crea la mujer autómata; ésta debe tomar el lugar de María, una dulce musa idealista, para arrastrar a los trabajadores esclavizados bajo tierra y conducirlos a la rebeldía. No habría que creer por ello que el tema del Golem fue objeto de tratamientos antisemitas, que denuncian las extrañas y secretas manipulaciones de los judíos para dominar el mundo: en 1928, Chaïm Bloch publica una antología de historias sobre el Golem en la cual muestra el carácter infinitamente sutil y ambiguo del mito: no es primero un instrumento de poder, sino sobre todo un medio de protección contra las agresiones injustificadas de las que son víctimas los judíos. Su creación es así un acto por el cual un pueblo amenazado intenta sobrevivir; buscando los secretos de su fabricación, el rabino indaga sobre el misterio de sus orígenes e intenta asegurar el porvenir sin, por ello, pretender ser igual a Dios. Recientemente, en 1984, el escritor Isaac Bashevis Singer publicó una obra para niños titulada también El Golem, en la que presenta a la criatura como “genio bueno” que ayuda a los judíos de Praga a salir de su aislamiento y a enncontrar su lugar en las transformaciones políticas del Renacimiento... Y, ya en 1812, el escritor romántico alemán Achim von Arnim, en una extraña y soberbia nouvelle, 25 Isabel de Egipto, había utilizado el tema del Golem para ponerlo en paralelo con el mito completamente extraño para la tradición judía de la mandrágora. En este texto, sobre el que André Breton dijo que “logra traducir admirablemente las irrupciones del inconsciente y del sueño en un mundo real”, el autor pone en escena a una joven bohemia que consigue, a partir de la lectura de los pergaminos de su padre, fabricarse un servidor partiendo de una raíz de mandrágora. La raíz nace de las “lágrimas” —es decir, del esperma— de un ahorcado y debe ser arrancada, un viernes a medianoche, por una joven virgen de corazón puro, con sus propios cabellos y con la ayuda de un perro negro. Una vez realizada esta operación, y luego de algunas otras manipulaciones misteriosas, la mandrágora se convierte en un celoso servidor, capaz de procurar a su amo la potencia, la riqueza y la gloria. En la nouvelle de Achim von Arnim, Isabel quiere utilizarlo para seducir al futuro Carlos V, que pasó fugazmente una noche en su alcoba y por el cual alimenta desde entonces un amor absoluto. Pero las maquinaciones del hombre-raíz, aliado a la vieja bohemia Braka, provocan acontecimientos imprevistos: el hombre-raíz intenta suscitar los celos del príncipe haciéndose pasar por novio de Isabel... y, por un extraño efecto de espejos, el príncipe querrá probar el amor de Isabel solicitándole a un viejo sabio judío a quien le pide que cree un Golem, una falsa Isabel. Gracias a una hábil estratagema, el sabio tomará de alguna manera el molde de Isabel, fabricará una estatua sobre la cual escribirá la palabra sagrada, antes de abandonarla al príncipe, que intentará substituirla por la verdadera Isabel, esperando que la horrible mandrágora muera ahogada por el monstruo de arcilla en su crecimiento desmesurado. Pero, una vez más, las maquinaciones fracasan: decididamente, Golem o mandrágora, las criaturas imaginadas por los hombres para servirlos no se dejan dominar fácilmente. Puede verse entonces que el tema de la “criatura servidora” no es específico de una tradición religiosa particular; puede verse también que siempre remite al mismo proyecto, y que éste comporta siempre en sí mismo extraordinarios peligros: el Golem crece al punto de producir carástrofes difíciles de detener; la mandrágora termina un día por querer apropiarse por sí misma del poder y la riqueza que se supone debe buscar para su amo; llega a veces hasta reprocharle a su creador, no sin cierta ironía, su propia creación y a amenazarlo: “¿Por qué, por tus encantamientos infernales, me arrancaste de la tranquilidad de mi primera vida? El sol y la luna brillaban para mí sin artificio; me levantaba en medio de apacibles pensamientos, y a la noches volvía a mi follaje para rezar mi plegaria. No veía nada malo, pues no tenía ojos; no oía nada malo, pues no tenía oídos; pero me vengaré... [...] Te daré dinero para satisfacer todos tus deseos, te aportaré todos los tesoros que me pidas, pero todo eso será para perderte... [...] Desdicha a todas las razas por venir. Me has traído al mundo por medios infernales y no podré salir de él sino el día del juicio final” (Arnim, 1993, pp. 129-130). Y podrían encontrarse estas palabras en la boca de la mayor parte de las criaturas nacidas de la mano del hombre y a las cuales éste intentó darles 26 vida; “laicizada” (Breton, 1995), desprovista de la imaginería mágica para ser recuperada por la imaginería científica, la criatura recorre la historia reclamándole a su creador y escapando sistemáticamente a su poder. La Eva futura, de Villiers de l’Isle Adam, nacida del amor y de la electricidad unidas, concebida por un ingeniero llamado Edison, nada tiene que enviarle, en este sentido, a la cantante-fantasma imaginada por Julio Verne en El castillo de los Cárpatos, y esta última no está tan alejada de los monstruos terroríficos fabricados en La isla del Doctor Moreau, de H.G. Wells. El “escultor de carne humana”, que es El misterioso Doctor Cornelius de Gustave Lerouge, tendrá los mismos desengaños con el hombre que fabrica que quienes han concebido a Robocop (en el filme realizado por Paul Verhoeven en 1987) o los hombres que, en Blade Runner (el excelente film de Ridley Scott de 1982), creen controlar robots que, en realidad, son los que dictan la ley. Nos encontramos casi en el corazón de la paradoja de “la educación como fabricación” y, tal vez, para comprender mejor su sentido, haya que recordar un instante “la dialéctica del Amo y del Esclavo”, tal como es presentada por Hegel: como se recordará, Hegel explica de qué modo el Amo, luego de una lucha por asentar su poder, la impone al Esclavo que trabaje para él mientras que, por su parte, accede al goce, es decir, al placer, sin esfuerzo ni trabajo. El esclavo, en la obligación de mantener una relación con el mundo desprovista de la obtención de su placer inmediato, construye una conciencia de sí que le permite acceder a la inteligencia de las cosas, adquiere fuerza física y carácter, en resumen, se forma (es lo que Hegel llama, como muchos otros, la Bildung, y que designa la formación que un individuo se procura al desarrollarse, por oposición a una formación que estaría reducida a la suma de las influencias que recibe). Así se crean las condiciones para que la relación de servidumbre se revierta: “Así como la dominación muestra que su esencia es la inversa de lo que quiere ser, del mismo modo la servidumbre se convertirá durante su propio desarrollo en el contrario de lo que es en lo inmediato” (Hegel, 1967, p. 163). Ahora bien, ¿por qué el Amo fracasa? La interpretación trivial del tema hegeliano remite, a menudo, a una suerte de “mecánica que se invierte” con el trabajo como vector esencial de la transformación: la ociosidad del Amo cavaría su tumba, mientras que la actividad del Esclavo le daría los medios de tomar el poder. Pero en Hegel las cosas son sin duda mucho más complejas. Como lo demuestra Alexandre Kojève (1947, pp. 120-195), el Amo vive en una terrible contradición que lo “mina” desde el interior y que contribuye a su pérdida, al menos tanto como la actividad del Esclavo. Pues ¿qué quiere verdaderamente el Amo, él, que arriesgó su vida para convertirse en lo que es, que invirtió todas sus energías en una empresa insensata para crearse servidores obedientes? Quiere ser obedecido, sin ninguna duda, y gozar así de su victoria. Pero no quiere ser obedecido por máquinas. Esto no le interesa pues, si así fuera, no sería verdaderamente un “Amo”. Quiere ser obedecido 27 por hombres como él... Los Esclavos no son hombres como él, pues no pueden hacer nada más que obedecer. “Para ser hombre, quiso ser reconocido por otro hombre. Si ser hombre es ser Amo, el Esclavo no es un hombre, y ser reconocido por un esclavo no es ser reconocido por un hombre” (Kojève, 1947, p. 174). En cierto modo, el Amo procedió en vano, y jamás podrá realizar su objetivo. ¿Valía la pena hacer todo lo que hizo, invertir todo su tiempo y todas sus fuerzas, toda su inteligencia y todo su coraje para un resultado semejante? ¿Valía la pena molestarse así para reinar sobre un autómata dócil, incapaz de reconocer la obra de su creador? ¿Valía la pena educar a alguien, tomarse toda esa molestia, transmitirle lo que sabemos y lo mejor que tenemos, para encontrarnos finalmente frente a un ser incapaz, en razón de la dependencia misma en la cual lo hemos colocado, de agradecer por lo que hemos hecho... de agradecernos verdaderamente, se entiende, y no como un esclavo obligado, sino como alguien reconoce la obra de un par? La verdadera satisfacción del Amo sería que el servidor lo salude como hombre libre. Pero éste no sería entonces servidor y el Amo ya no sería amo. La verdadera satisfacción para el educador sería que aquél que ha educado lo salude como hombre libre y lo reconozca como su educador sin, por ello, ser su vasallo. Pero esto es imposible, pues la exigencia de tal reconocimiento constituye lo que el psicólogo americano Gregory Bateson llama “doble imposición”: “Te obligo a adherir libremente a lo que te propongo”. Se trata de una verdadera exhortación paradójica: o bien se obliga al otro a renunciar a su libertad, o bien se corre el riesgo de la libertad del otro y nada garantiza, entonces, que adhiera a nuestras propuestas. Por cierto, no decimos las cosas así: preferimos decir que “nos gustaría que el otro adhiera a lo que le proponemos”... pero que “aceptamos de todos modos que renuncie a ello”. “¡Nos gustaría... pero aceptamos de todos modos!” Enternecedor por su trivialidad y buena voluntad, este es el leitmotiv del educador que no renunció al principio de “la educación como fabricación” y se encuentra un callejón sin salida. “Nos gustaría”, dado que adherimos nosotros mismos a lo que proponemos y que, con toda lógica, pensamos que es lo mejor. “Nos gustaría”, puesto que estamos a cargo de la educación del otro y porque el otro, por no estar aún educado, no puede juzgar por sí mismo lo que le conviene. Pero “aceptamos de todos modos”, primero porque, la mayoría de las veces, no podemos hacer otra cosa, porque hay que vivir y nuestra energía no es inagotable. “Aceptamos de todos modos”, porque preferimos que el otro se aleje de lo que le proponemos antes que comenzar una pulseada de la que ambos saldríamos heridos... y él, seguramente, fortalecido en sus convicciones. “Aceptamos de todos modos”, porque sentimos que, finalmente, no tenemos poder sobre la decisión del otro... que sólo depende de él (Meirieu, 1995). Alexandre Kojève afirma que “ser Amo es un problema existencial” (ibid., p. 174). ¿Podríamos decir lo mismo de la educación? ¿Sería también ella un “problema existencial”? Esto podría pensarse cuando se recorren algunos de los textos mitológicos en los que se ve a la criatura volverse contra su 28 creador, escapar a su poder sin convertirse, sin embargo, en un ser libre, capaz de entablar una relación de paridad con él. ¿Se puede “fabricar otro hombre” que sea un “hombre-para-nosotros”, es decir, alguien que pueda entablar con nosotros una relación que no sea la dialéctica del amo y del esclavo? ¿Se puede “formar” sin “fabricar” un ser que se nos parezca, que nos deba todo y que, respecto de nosotros, no esté obligado a nada? ¿Un ser que no busque tomar nuestro lugar en un ciclo infernal de dominación recíproca? ¿Un ser que no busque hacer nuestra felicidad como Pinocho antes de que creciera, ni nuestra desdicha, como la mandrágora que jura hacer expiar su creación a su creador? ¿Podemos liberarnos de la “doble imposición” y renunciar a la exhortación paradójica del “te obligo a adherir libremente”? ¿Podemos salir de la violencia que se despliega siempre cuando estamos en este atolladero? Es tiempo de interrogar la historia ejemplar de Frankenstein sobre esta cuestión, que toma, a lo largo de nuestro recorrido, un carácter cada vez más irreductible y nos deja entrever otra cuestión, oculta como un secreto en el corazón de todas las que ya hemos encontrado: ¿podemos renunciar a “hacer al otro” sin por ello renunciar a educarlo? Mary Shelley, o cómo una joven educada de 19 años creó un texto ejemplar: Frankenstein o el Prometeo moderno Mary Shelley tuvo un destino excepcional. Nació en 1797 de la unión de dos intelectuales ingleses sobre los que hoy diríamos que fueron personajes de vanguardia: William Godwin, autor de Investigación sobre la justicia política, en la que aboga por la distribución de la propiedad privada según las necesidades comprobadas de cada individuo y denuncia con violencia las injusticias sociales de la sociedad británica, y Mary Wollstonecraft, que había escandalizado esa misma sociedad al publicar la Defensa de los derechos de la mujer. Estos dos personajes extravagantes habían decidido vivir juntos sin por ello habitar en la misma casa, para no comprometer su independencia recíproca. En muchos aspectos, pueden parecernos hoy “figuras célebres de la causa iluminista; no eran conscientes de ninguna sombra, sino de la ignorancia que los rodeaba, y se creían portadores de una antorcha capaz de honrar la Historia” (Spark, 1989, p. 18). Desgraciadamente, su unión será breve, pues al cabo de cuatro años, Mary Wollstonecraft dio a luz a una niña que se convertiría en Mary Shelley, y murió diez díaz más tarde de una fiebre que los médicos no pudieron controlar. La pequeña Mary fue criada por su padre que pronto se casó con una de sus vecinas. Durante su infancia, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, conoció vivas tensiones con su madrastra, a la que consideraba — seguramente con razón— bastante mediocre respecto de la madre perdida e idealizada. El clima intelectual y político de la época contribuía además a tal 29 fenómeno, puesto que Inglaterra era entonces presa de una reacción antifrancesa y antirrevolucionaria, y la joven Mary no podía percibir a su madre sino como una figura progresista prematura e injustamente desaparecida. A los quince años, su padre, para evitar que el clima familiar se degradara demasiado, la envió a Escocia a la casa de un amigo “para que fuera educada como filósofa, incluso como cínica” (ibid., p. 34). En ese mismo período, describe a Mary como “singularmente audaz, bastante imperiosa y de un espíritu activo, con un gran deseo de conocimiento y una perseverancia en todo lo que emprende que es casi invencible” (ibid., pp. 31-32). ¡El doctor Frankenstein tendrá a quién salir! Godwin explica además a quien quiera oírlo que ella será digna sucesora de su padre. Pero no tenía en cuenta el encuentro en 1814 con el poeta Shelley, de renombre aún modesto, pero de encanto irresistible. Shelley acaba de separarse de su mujer y se enamora perdidamente de Mary. Ella está fascinada por el personaje y no tarda en sucumbir. Para escapar a Godwin y la buena sociedad inglesa, Mary y Shelley huyen la noche del 28 de julio de 1814 y parten de viaje, un viaje romántico como su amor, a través de Francia, Suiza, Alemania, Holanda... antes de atreverse a volver a Londres y enfrentar la cólera de Godwin. La pareja vivirá el tumulto y las aventuras necesarias para sentir que existían y nutrir su romanticismo de pasión y sufrimientos. Lo que sigue es conocido, al menos lo que nos interesa: en el lluvioso verano de 1816, a orillas de lago de Ginebra, la escritura de Frankenstein como desafío luego de una apuesta entre amigos y su publicación en Londres en 1818, donde el libro produjo “un extraño extremecimiento”. No es que haya sido acogido unánimente por la crítica como una obra maestra... por el contrario, fue objeto de vivos ataques y de numerosas polémicas. Una revista literaria particularmente influyente denunció con violencia: “este género de escrito” que “no inculca ninguna lección de conducta, maneras ni moralidad; es incapaz de enmendar, y ni siquiera divertirá a sus lectores, a menos que su gusto esté deplorablemente viciado” (ibid., p. 234). Sólo Walter Scott (¡quien creía que el autor era Shelley!) elogió la obra subrayando que parecía revelarle “facultades poco comunes de imaginación poética [...] capaces de suscitar reflexiones nuevas y fuentes de emoción inéditas” (ibid., pp. 233-234). Aún hoy, los juicios sobre la calidad literaria de la obra son contradictorios: Michel Boujut considera que “la redacción de la novela es defectuosa, la construcción es pueril y precipitada, y no faltan las repeticiones y los pasajes demasiado largos” (Shelley, 1978, prefacio, p. 9). Es cierto que el lector puede sorprenderse al ver, por ejemplo, al personaje de Justina (que será acusada por el asesinato de William, el hermano de Frankenstein... asesinato cometido, en realidad, por la criatura) presentado rápidamente a través de una carta en la que se cuenta su historia, porque la autora acaba de descubrir, obviamente, la necesidad de introducirlo en la intriga. Del mismo modo, tampoco es convincente la historia inverosímil de la familia De Lacey, con la cual la criatura hará su aprendizaje de hombre: se trata de un incrustación 30 narrativa rocambolesca en la que se mezclan un rico mercader turco, un proceso fraudulento, una evasión extravagante y los hallazgos inverosímiles de dos enamorados que ni siquiera hablan la misma lengua y que, sin embargo, logran encontrarse milagrosamente en un pueblito de Alemania. Pero estos defectos están ampliamente compensados por una organización general de la novela a la vez original y rigurosa: se trata, en realidad, de un sistema de “encajes” (Lecercle, 1994) de diferentes relatos que estructuran una organización narrativa muy precisa, en la que se articulan nacimientos y muertes en una progresión paroxística. La novela se abre y termina con las cartas de un explorador, Walton, que intenta llegar al polo norte y cuyo barco está bloqueado en los hielos. Walton recoge al doctor Frankenstein y cuenta la terrible impresión que éste le produjo a él y su tripulación. Luego sigue el relato de Frankenstein mismo a través del diario de Walton y, dentro de este relato, está incluido el relato de la criatura, en el curso del famoso encuentro con su creador en Montenvers, sobre su propia “educación” y sus primeras fechorías. Tenemos entonces una construcción en círculos concéntricos que terminan con una nueva carta de Walton, quien, después de haber oído la historia de Frankenstein y visto morir al creador y su criatura, renunciará a su propia búsqueda: llegar el polo norte. El estilo del texto también fue objeto de apreciaciones diversas: algunos señalan una escritura poco cuidada, en la que se mezclan la influencia de las novelas góticas (las escenas en que Frankenstein exhuma los cadáveres de los cementerios), el naturalismo (las descripciones líricas de las montañas y lagos, de Chamonix hasta Escocia), la vulgata filosófica del siglo XVIII (la manera en que son analizadas las primeras impresiones de la criatura y el despertar de sus sentidos), la ideología “científica” en boga en aquella época (la referencia al doctor Darwin, abuelo de Charles, especialista del “galvanismo” y convencido del poder de la electricidad para devolverles la vida a los cuerpos inanimados), etc. También podrían encontrarse algunos acentos shakespearianos, en particular en la grandilocuencia de la maldiciones que pronuncia el monstruo y en el carácter épico de un combate cuyas proporciones superan, evidentemente, a los protagonistas presentes. Pero más allá de esta suma de influencias y de referencias, explícitas o implícitas, la novela se caracteriza extrañamente por el “realismo” del propósito. Si el lector siente “escalofríos”, tal vez sea porque el estilo del relato es relativamente simple y no estamos en presencia de una forma literaria original que absorbería de alguna manera la intriga. Mary Shelley dice las cosas con la ingenuidad de una joven de diecinueve años, las dice “como vienen”, sin buscar coherencia estilística, describiendo la acción con las palabras que le parecen espontáneamente las más propicias. No intenta hacer una obra literaria homogénea y, efectivamente, no lo logra. Pero lejos de sabotear su objetivo, esta imperfección no hace más que hacer resaltar la fuerza del mito en su diseño mismo. Es por ello que el suceso popular de la novela fue 31 inmediato. Es por ello que hoy no puede clasificarse fácilmente en ningún “género literario” bien identificado. Es por ello que nos fascina tanto. Frankenstein y su criatura, o el sorprendente juego de espejos del “no soy yo, es otro” ¿Por qué, cuando se evoca el nombre de Frankenstein, todos pensamos primero en un monstruo? ¿Por qué ese nombre evoca irresistiblemente la cara suturada, el cuerpo inmenso y los crímenes atroces de la criatura? Sin embargo, sabemos que Frankenstein no es el monstruo, sino su creador, que no es el asesino, sino el médico erudito, ávido de conocimientos y que quiere, al igual que Prometeo, robarles a los dioses un secreto esencial. Lo sabemos sobre todo porque el título exacto de la obra no se presta a confusiones: Frankenstein o el Prometeo moderno. Sólo que, como señala Jean-Jacques Lecercle, “lo sabemos pero no queremos saberlo. Sé bien que Frankenstein no es el monstruo, pero de todos modos...” (1994, p. 5). La confusión no es un simple lapsus; tampoco es un efecto de las adaptaciones cinematográficas. Está inscripta en el texto mismo de la obra, en negativo, de alguna manera. Está inscripta por Mary Shelley en el cuerpo mismo del monstruo que, como en la nouvelle de Kafka, La colonia penitenciaria (1985), lleva en su carne el texto de su condena y los estigmas que determinan irreductiblemente su futuro: la criatura es obra de Frankenstein, el cuerpo deforme más grande que el de un ser humano por razones de comodidad y porque eso facilitaba el trabajo quirúrgico de fabricación, ese cuerpo “es” Frankenstein porque el doctor puso en él, a la vez, todo su saber, toda su energía, toda su voluntad: así lo quiso. “Todo aquél que no haya oído los llamados irresistibles de la ciencia no puede concebir su tiranía” (ibid., p. 78). Durante varios meses vivió la absoluta obsesión de lo que únicamente contaba para él: “Descubrir el secreto de la generación de la vida” (Shelley, 1978, p. 81). Creó así una obra y sin duda esperó que luego de su larga y difícil tarea pudiera decirse “un Frankenstein”, como se dice “un Rubens”, o “un Vermeer”. Inverosímil y sin embargo trivial esperanza de ser reconocido a través de su creación, de sobrevivir en ella y de alcanzar así una forma particular de clonación que confiere la inmortalidad. Pero “un Rubens” o “un Vermeer” se contemplan en un museo... Es por ello que escapan ampliamente a su creador, tanto por lo que el espectador proyectará de sí mismo admirando el cuadro como por lo que los críticos de arte hallarán en él y que quizá no ha sido buscado explícitamente por su creador. Por cierto, el pintor o el escultor sueñan secretamente con fundar una “escuela” y tener discípulos que sean fieles pero imperfectos imitadores..., fieles por reverencia, e imperfectos por deferencia. Pero las obras, una vez ejecutadas, están en una relación de exterioridad respecto de su creador, al punto de que éste se deshace de ellas, a menudo en una operación mercantil. 32 Como decir: “Mi trabajo es ‘mío’, pero no soy verdaderamente ‘yo’, pues puedo trocarlo por dinero, pues lo entrego a otros por la mediación material de billetes anónimos que circulan en transacciones humanas que no puedo controlar... Conservo una ternura secreta por lo que hice pero estoy feliz de que otros lo entiendan. En el fondo, lo que hice, lo hice para eso, para que hombres como yo se lo apropien, me despojen de alguna manera, y puedan decir, a su vez, ‘es mi cuadro’.” Ahora bien, no hay nada de esto en el doctor Frankenstein: su ‘obra’ no será ‘entregada’ a un hipotético público para que otros hombres la entiendan y compartan, gracias a ella, emociones esenciales de la condición humana. Su obra sigue perteneciéndole: la creación es una paternidad a menudo crispada y posesiva; quiere —y éste será su infortunio— ganar en todos los frentes: “ser padre” y “ser creador” a la vez. Conciliar la satisfacción de “dar nacimiento a un hombre” y la de “fabricar un objeto en el mundo”. Quiere el éxito material y el reconocimiento de la obra misma, ignorando que sólo puede tener el reconocimiento de sus semejantes, los otros hombres, y por la obra que les ha entregado, dado, abandonado incluso. “Sería imposible hacerse una idea, explica Frankenstein en el frenesí de la acción, de la diversidad de sentimientos que, en el primer entusiasmo del éxito, me impulsaban con un irresistible vigor. [...] Una especie me bendeciría com su creador. ¡Cuántas naturalezas, felices y excelentes, me deberían su existencia! Ningún padre habría merecido jamás la gratitud de sus hijos tan completamente como yo mereceré la de ellos” (ibid., p. 84). Así, Frankenstein pretende ser padre, y no es sorprendente que la criatura carezca de nombre: ¡tiene, como todo niño, el nombre de su padre! Y, como todo niño, se parece extrañamente a su padre a pesar de esas diferencias de generación —y, en este caso, de fabricación— que afectan la relación de filiación y la apartan de la pura reproducción. De un niño que se encuentra se dirá que tiene una sonrisa, una expresión, un rasgo de carácter, una manera de caminar o de reaccionar que recuerdan, fugazmente, a sus progenitores y constituyen sus rastros. Y la criatura lleva en ella esos rastros: comparte con su padre el gusto por la soledad y los grandes espacios desérticos y hostiles de la alta montaña; es, como él, “razonadora” en lo posible, exaltada, testaruda hasta la obstinación; no se detiene y va hasta el fin de su búsqueda. Frankenstein no parará hasta haber creado un ser vivo; la criatura no parará hasta tener una compañera a su imagen para compartir el destino. Y cuando Frankenstein haya renunciado, en un sobresalto de lucidez, a crear esa compañera —“¿Tenía derecho a considerar únicamente mi propio interés e infligir tal maldición a generaciones futuras?” (ibid., p. 281)—, cuando haya desgarrado en informes harapos la inmunda cosa en la que trabajaba” (ibid., p. 282), entonces se cumplirá la terrible maldición del “hijo”: “La noche de vuesta boda, yo estaré allí” (ibid., p. 286). Puesto que el monstruo no tuvo derecho a una compañera, tampoco el doctor podrá tener esa dicha. Y la simetría continuará en la terrible búsqueda a través del mundo y hasta el polo norte..., invirtiéndose extrañamente, pues el monstruo, después de haber sido el perseguidor, se 33 convertirá en una suerte de figitivo voluntario: “A veces dejaba voluntariamente detrás de sí ciertas indicaciones, pues temía que, desesperanzado de encontrarlo, me dejara morir” (ibid., p. 344)... “Hasta grabó inscripciones en la corteza de los árboles o en las rocas, siempre con el objetivo de mantener mi furor: [...] ‘¡Coraje, enemigo mío! Siempre hay que luchar por nuestra existencia; muchas horas penosas nos esperan todavía...’” (ibid., p. 347). Ser Frankenstein y el monstruo: la confusión no es el simple fruto de un error de comprensión, al contrario. Esa confusión subraya una dimensión capital de la novela y el mito: inscribe el mimetismo en el corazón de la relación de filiación... Mimetismo inevitable e infernal a la vez: inevitable pues, como dijimos, nadie puede ser por sí solo su propio origen, y cada uno porta los rastros, formalizados por la educación, de aquel o de aquellos que lo introdujeron en el mundo. Pero también mimetismo infernal, pues como bien lo muestra René Girard (1981), “no se puede ser dos, idénticos o próximos, en un mismo lugar”, y la violencia es inevitable cuando la semejanza es tal que cada uno pretende poder ocupar ese lugar. Mimetismo infernal sobre todo para aquellos que no pueden desprenderse de la relación de “fabricación” y son prisioneros de la “dialéctica del amo y del esclavo”. “Eres es mi creador, sí, pero yo soy el amo. ¡Me obedecerás!” (Shelley, 1978, p. 284), afirma el monstruo a su “padre”. “Te engañas, responde el creador, el momento de mi indecisión ha pasado, y también el de mi poder...” (idem.). No existe mejor manera de expresar el atolladero absoluto al que conduce el proyecto de “hacer” al otro: no puede explicarse mejor la violencia que se apodera inevitablemente de los que confunden educación y omnipotencia, de los que no soportan que el otro se les escape y quiera dominar totalmente su “fabricación”: “—Te quiero conforme a mis proyectos; te quiero para satisfacer mi deseo de crear a alguien a mi imagen o a mi servicio; te quiero para que me des el sentimiento de ser importante, sabio, eficaz, de ser un “buen padre” o un “buen docente”; te quiero para estar seguro de mi poder. —Pero te condenas a la desdicha y a mi también, pues no puedo ser tú sin tomar tu lugar y destruirte; no puedo parecerme a ti sin manifestar mi libertad y escapara a tu poder; no puedo realizar tus deseos sin experimentar la irresistible necesidad de romper mis cadenas y volver contra ti la violencia de la que eres portador.” El espanto del doctor Frankenstein, o el descubrimiento demasiado tardío de que el perdón no siempre corresponde a “quienes no saben lo que hacen” A diferencia de la imaginería complicada y barroca que los realizadores de cine utilizaron para poner en escena la operación por la cual Frankenstein le da vida al monstruo, Mary Shelley es de una sorprendente sobriedad: “Una siniestra noche de noviembre, pude por fin contemplar el resultado de mis largos 34 trabajos. Con una ansiedad que me hacía agonizar, dispuse al alcance de mi mano los instrumentos que iban a permitirme transmitir una chispa de vida a la forma inerte que yacía a mis pies. Ya era la una de la madrugada. La lluvia tamborileaba lúgubremente y la vela terminaba de consumirse. De repente, a la luz de la llama vacilante, vi que la criatura entreabrió los ojos de un amarillo opaco. Respiró profundamente y sus miembros se agitaron con un movimiento convulsivo” (ibid., p. 90). Una vez efectuada la operación, y realizado el sueño tan esperado, el doctor Frankenstein es presa de un profundo malestar y cae en un sueño poblado de terribles pesadillas del que sólo saldrá varias horas más tarde. En realidad, es presa de un inmenso pavor, está espantado de lo que acaba de hacer y no comprende aún del todo. Entrevé, al despertar, la mano del monstruo que esboza un gesto hacia él y descubre “el horror” que le inspira su creación. Ha hecho lo irreparable. Sólo la huida le parece posible. Pero ¿es entonces cuando se sella su destino? Nada es menos seguro. Por cierto, la criatura no es particularmente agradable de ver... pero, ¡después de todo, un recién nacido, antes de ser lavado y vestido, tampoco lo es! ¿La criatura es verdaderamente desde ese momento el monstruo sanguinario en que se convertirá más tarde? De ningún modo. Mary Shelley es categórica al respecto. La criatura es profundamente “buena”, llena de sentimientos de compasión, y sólo pide ser amada. Es torpe, desde luego, e ignora las costumbres de los hombres. Pero no hay en ella maldad ni agresividad... Al punto de que algunos verán la expresión característica del mito del “buen salvaje”, caro a los filósofos del siglo XVIII: “Es la encarnación ficticia de una experiencia imposible, pero con la cual la filosofía iluminista no ha dejado de soñar, la de la tabla rasa. ¿Cómo sería un hombre en estado natural, que jamás hubiera conocido la sociedad?” (Lecercle, 1994, p. 28). Sería un hombre profundamente bueno, exento de depravaciones sociales y prejuicios culturales, un hombre que descubriría progresivamente el mundo y se haría de él una representación a partir de las primeras visiones e impresiones que se inscribieran en su conciencia... un hombre que aprendería lo que hay que saber de las cosas mismas, un hombre que sólo pediría ser útil, servir, ser amado y estimado, un hombre que tendería la mano hacia el otro, no para agredirlo, sino para demostrarle su “voluntad buena”... que es muy distinta de la “buena voluntad”. Sería, en otros términos, la criatura de Frankenstein. Abandonada por su creador, la criatura intentará, pues, “hacer su educación”. Primero descubrirá el mundo a la manera en que Locke y los filósofos empiristas se imaginaban entonces que era posible: “Nada está en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos”, escribió Locke en Ensayo sobre el entendimiento humano, publicado en 1690. Y el filósofo se opone al innatismo cartesiano para desarrollar su tesis de la prioridad de las experiencias concretas... experiencias concretas que, precisamente, la criatura de Frankenstein efectuará en el bosque donde se encuentra después de haber escapado del laboratorio: primero descubriendo “la extraña multiplicidad de las sensaciones que se apoderan de su ser”, luego, notando cierto número de 35 fenómenos a partir de los cuales ejercerá la reflexión... Hace más calor al sol o cerca de un fuego, la carne es más rica cuando está cocida, dormir al abrigo de la lluvia es más agradable y permite que el cuerpo se recupere mejor de la fatiga sin exponerse a las enfermedades... Poco a poco, y primero sin la intervención de los hombres, la criatura se “civiliza”, construye su inteligencia en lo que llamaríamos hoy su interacción con el mundo, y adquiere cierto número de conocimientos esenciales mediante “el método natural”. Luego se producirá el encuentro con la familia De Lacey, que se ha refugiado en una cabaña luego de un episodio judicial desafortunado. Allí, oculto en un cobertizo, la criatura descubrirá las costumbres de los hombres y ante todo el lenguaje: “Me di cuenta de que, gracias a la articulación de sonidos, esa gente disponía de un medio para comunicarse sus experiencias y sentimientos. Notaba que las palabras que pronunciaban tenían a veces el don de provocar, en aquellos a los que se dirigían, la dicha o la pena, sonrisas o caras tristes. Había allí una ciencia verdaderamente divina, que yo aspiraba a asimilar lo antes posible” (ibid., p. 186). Por supuesto, la criatura aprende fácilmente a hablar. Y para testimoniar su gratitud a sus involuntarios benefactores, de noche les hace pequeños favores, cortando madera o ayudando clandestinamente en los trabajos de la granja. La llegada de una joven a la que hay que enseñarle a leer provee a la criatura la ocasión de completar su cultura e integrarse aún más en la comunidad de los hombres. Sin hacerse ver, sigue las lecciones que el joven le da a su amada y descubre la historia de los hombres a través de Plutarco, Vida de hombres ilustres de Grecia y Roma. Descubre los valores morales y sociales a los que adhiere espontáneamente: “Admiraba la virtud y los bellos sentimientos” (ibid., p. 201), explica, conmovida por la fuerza y la simplicidad de las grandes acciones y de las grandes almas, cuyo ejemplo cercano es la familia De Lacey. El monstruo medita también sobre su propio destino a través del estudio de la obra de Milton, Paraíso perdido: “Como Adán, no estaba unido por ningún lazo a ser alguno. Pero en todos los campos, su situación era muy diferente de la mía. Había salido de las manos de Dios, criatura perfecta; era feliz y no le faltaba nada. Además, estaba protegido por su creador, que le prodiga cuidados solícitos [...]. Yo, por el contrario, era miserable, estaba desamparado y solo” (ibid., p. 216). Y así, la duda comienza a insinuarse en esta criatura que no pedía sino amar y ser amada. Luego, después del descubrimiento del diario del doctor Frankenstein en los bolsillos de la chaqueta que llevó durante la huida del laboratorio, la inquietud, la cólera y, finalmente, la rebelión: “¡Maldito sea el día que me vio nacer! exclamé, desesperado. ¡Maldito creador!” (ibid., p. 217). En efecto, ¿por qué haber creado un ser y haberlo abandonado, solo, a pesar de sus terribles limitaciones, en medio de hombres que no pueden, sin ayuda de un mediador, reconocerlo como uno de los suyos? ¿Por qué haberlo puesto en este mundo y haber renunciado a introducirlo en el mundo, a amansarlo y ayudar a los hombres a acostumbrarse a él? El doctor Itard podrá desafiar el escepticismo y el temor de los hombres, incluidos los de ciencia, para hacer un lugar a Victor de Aveyron, a pesar del “disgusto” que el niño suscitaba en sus 36 contemporáneos. Y el cine nos ofreció, con El hombre elefante, el célebre film de David Lynch, el ejemplo de una hermosa tenacidad y de la posibilidad, a pesar del espanto inspirado por las deformidades físicas, del reconocimiento de un “monstruo” como miembro de la comunidad de los hombres, del lento y soberbio descubrimiento de su humanidad. Nada de esto sucede en el doctor Frankenstein: cada vez que comete un “sacrilegio”, cae en una postración, en una culpabilidad mortífera y parece abandonar todo sentido de la responsabilidad. Repite entonces porfiadamente “que no sabía lo que hacía”... Pero, precisamente, había que saber. Fabricar a un hombre no es algo que pueda hacerse así como así, rápidamente, y sin pensar, sin medir las consecuencias ni interrogarse sobre lo que implica para su futuro. Fabricar a un hombre y abandonarlo es correr el riesgo terrible de hacer de él “un monstruo”. Pues la criatura es “un monstruo” porque es abandonada por “su padre”. Por cierto, tiene la posibilidad de descubrir el mundo gracias a sus sentidos; por cierto, tiene la oportunidad de acceder a la cultura gracias a un encuentro milagroso con situaciones que le permiten aprendizajes esenciales. Pero le falta algo aún más esencial: la criatura aprende mucho, pero nadie, en sentido estricto, hace su educación. Ningún mediador está allí para presentarlo a los hombres y presentarle a los hombres. Entonces, lo que tenía que suceder sucedió: el encuentro tuvo lugar... pero bajo la forma de un verdadero shock que engendrará numerosos cataclismos. El resto es conocido: la criatura intenta hacerse adoptar por el viejo ciego de la familia De Lacey; defiende su causa con sinceridad: “No hecho mal a nadie todavía. Al contrario, siempre intenté, en la medida de mis modestos medios, volverme útil a mi prójimo” (ibid., p. 223); llega así a inspirarle compasión... hasta la llegada del resto de la familia que, aterrorizada, se precipita sobre ella y le da algunos golpes violentos a los que la criatura decide no responder. Luego sobreviene la huida, la carrera desenfrenada, el malentendido que se convierte en tragedia: la criatura salva a un niño de ahogarse y los hombres, persuadidos de que intenta ahogarla, le agradecen a tiros. La historia no hace más que trastabillar: “Los sentimientos de bondad y de gentileza que me animaban algunos instantes antes, se acallaron en una rabia diabólica que me hacía chirriar los dientes” (ibid., p. 236). Y con la rabia en el corazón, la criatura se lanza a la búsqueda de su creador. Los crímenes se suceden: William, el hermano del médico, es degollado; Justine, acusada del asesinato, es ahorcada; Clerval, el amigo fiel, es asesinado; la mujer del médico morirá la noche de su boda, y el padre de Frankenstein morirá poco después. Todo estaba preparado: la máquina infernal no podía hacer otra cosa que ponerse en marcha. Estamos ante una historia cuyo desarrollo es implacable, al igual que lo que describe Jean Cocteau en su adaptación de Edipo, La máquina infernal: “Mira, espectador, con el máximo de cuerda, de modo que ésta va a ir agotándose con la lentitud de una vida humana, una de las más perfectas máquinas construidas por los dioses infernales para la aniquilación matemática de un mortal” (ibid., p. 12). Salvo que, en este caso, los dioses no intervienen. Es un hombre, uno de los nuestros quien, sin 37 saber lo que hacía, desencadenó el proceso. Un hombre que cometió la falta imperdonable de confundir “fabricación” y “educación”. Un hombre que creyó que podía poner a un ser en el mundo sin acompañarlo en el mundo. Un hombre que selló su desdicha y la de su criatura al considerar que su trabajo había terminado cuando el “montaje” había concluido y el cuerpo estaba construido. Pero un cuerpo de hombre es distinto de la carne, es el lugar de un sujeto que se construye, que se proyecta, y prolonga mucho más allá de su fabricación un legado de humanidad. Frankenstein, o la educación entre praxis y póiesis Sin duda, Francis Imbert fue quien mejor formalizó la oposición entre praxis y póiesis en educación. Retomando esta temática de Aristóteles y a la luz de los trabajos de Hannah Arendt (1993) y de Cornélius Castoriadis (1975), demostró que toda empresa educativa estaba fuertemente influida por esta oposición (Imbert, 1985, 1987, 1992). La póiesis se caracteriza por el hecho de que se trata de una fabricación que cesa en cuanto su objetivo fue alcanzado. El objetivo que se fija impone la utilización de medios técnicos, de saberes y de saber-hacer, de capacidades y de competencias que producen un resultado objetivable y definitivo que se aparta de su autor y al cual éste deja de afectar. La póiesis es, en sentido estricto, una actividad; en el sentido aristotélico, no es un “acto”. La praxis, por el contrario, se caracteriza por ser una acción que no tiene otro fin que ella misma: ya no se trata de un objeto que debe fabricarse, de un objeto para el cual se dispondría de antemano de una representación que permitiría su reproducción y lo encerraría en cierto modo en su “resultado”, sino de un acto que debe llevarse a cabo en su continuidad, un acto jamás concluido verdaderamente porque no comporta ningún fin exterior a sí mismo y previamente definido. Así pues, la educación jamás puede ser completamente póiesis, aun cuando comporte inevitablemente aspectos de “domesticación” que remiten a una imagen definida de antemano según una conformidad social. Reducir la educación a una póiesis sería tratar al sujeto educado como una “cosa” a la que podría decírsele, antes de comenzar su educación, lo que debe ser y cómo podría corresponder exactamente a nuestro proyecto. Sería, en realidad, negar la educación, encerrándose en la contradicción que hemos visto muchas veces en acción: el educando, para ser “exitoso”, debe parecerse al educador, pero este parecido implica que, como él, dispone de una libertad que le permite diferir lo que se ha proyectado. Este es el punto en el que tropieza la empresa de Frankenstein, cuando descubre que su criatura ha sido “involuntariamente dotada por él de la voluntad y del poder de cometer los actos más horribles” (Shelley, 1978, p. 124). Es por ello que Frankenstein no es un educador; es por ello que no está en la praxis. 38 Pues, como explica Cornélius Castoriadis, “en la praxis, la autonomía de los otros no es un fin, es, y no se trata de un juego de palabras, un comienzo, todo lo que se quiera, salvo un fin; no está terminada, no se deja definir por un estado ni por características cualesquiera...” (1875, p. 104). Y Francis Imbert agrega: “La intención de dominio, de conclusión, de supresión del tiempo y del sentido, esa es la manifestación esencial del olvido de la praxis. Si la póiesis reclama una Figura de Autor, Amo del sentido, capaz de asegurar la previsibilidad y la reversibilidad de sus tareas de producción, la praxis se propone hacer con “actores”, sujetos singulares que se comprometen y se encuentran sobre la base de su no dominio del sentido, y de la imprevisibilidad de lo que puede advenir de su compromiso y de su encuentro” (1992, p. 112). Frankenstein reduce la educación a una póiesis: para él, la acción se detiene con la fabricación. El cuerpo no es sino un conjunto de órganos; la formación, una combinación eficaz de sensaciones y de conocimientos; el sujeto, el simple resultado de procedimientos técnicos que basta implementar a partir de principios elementales de la “filosofía natural”. La fisiología y la psicología, la construcción del cuerpo y la domesticación social, todo esto basta para “hacer a un hombre”. En cierto modo, Frankenstein no se engaña del todo: en el fondo, sabe que no es así y que un sujeto es otra cosa que un collage de elementos físicos y psíquicos. Pero esto le da miedo; lo llena de temor, porque si aceptara esta realidad debería reconsiderar sus convicciones fundadoras más íntimas y, ante todo, su relación con los saberes científicos. Pues Frankenstein participa, en lo más recóndito de su ser, de la convicción que hoy llamaríamos “tecnocrática” y que, según Olivier Reboul, consta de cinco postulados: 1) el postulado de que la técnica puede resolver todos los problemas; 2) el postulado de un control total de nuestra acción y de la eliminación de todo imprevisto; 3) el postulado de la reducción de lo real a lo que es científicamente detectable y medible; 4) el postulado de que las elecciones ténicas se imponen por razones puramente técnicas y no son discutibles; 5) el postulado de que la eficacia técnica es el valor supremo (Reboul, 1989, pp. 200-201). Ahora bien, Frankenstein descubre, a lo largo de su espantosa aventura, el carácter particularmente peligroso de estos postulados; al punto de que se negará a transmitir su terrible secreto a Walton, y no dejará de lamentarse de sus actos y de su irresponsabilidad pasada... Pero sin embargo, sin extraer consecuencias válidas ni intentar pasar, cuando todavía está a tiempo, de la póiesis a la praxis. En este sentido, Frankenstein, en su mismo enceguecimiento, participa en esta tentación que describe Hannah Arendt, “la sustitución del hacer por el actuar”. “Se trata siempre de escapar a las calamidades de la acción refugiándose en una actividad en la que un hombre, aislado de todos, sigue siendo amo de sus hechos y gestos desde el comienzo hasta el final: [...] huir de la fragilidad de los asuntos humanos para refugiarse en la solidez de la calma y del orden” (1983, pp. 247-249). Pues la educación —todo educador lo sabe bien— está colmada de 39 “calamidades”: los niños son maleducados y sacan la lengua en lugar de decir juiciosamente buenos días; los alumnos jamás comprenden lo necesario en el momento justo; no se aplican en matemáticas y tienen malas compañías; cuando les va bien en la escuela y podrían entrar a la escuela Politécnica, a veces tienen ganas de hacer teatro o irse de viaje; hacen gestos desagradables y, de noche, no vuelven a la hora que les hemos fijado; son agresivos y no respetan a los mayores; a veces están enfermos y nos hacen preocupar terriblemente... y hasta se van para ponernos a prueba o para “irse con una chica que no vale la pena”. La educación está llena de “calamidades”, pues es una aventura imprevisible en la cual se construye una persona que nadie puede programar. Nunca es fácil y puede comprenderse que Frankenstein no haya deseado emprender esa aventura, que incluso haya intentado conjurar esa imprevisibilidad fingiendo creer que la fabricación realizaba la educación, que la póiesis permitiría prescindir de la praxis. Pero Frankenstein calculó mal. Con la esperanza de evitar los desafíos de la imprevisibilidad de la educación, se infligió las desafíos, mucho más terribles, de la lucha encarnizada entre la criatura y su creador. En lugar de una historia compleja y difícil por cierto, por la cual un hombre introduce a otro en el mundo y lo ayuda a construirse en su diferencia, emprendió un proyecto infernal de dominio y abandono que no podía sino conducirlos, a él y a la criatura, a una carrera mortal en las soledades desérticas del polo, donde reinan definitivamente “el frío y la desolación” (Shelley, 1978, p. 18). 40