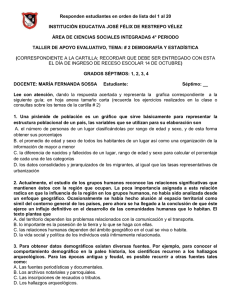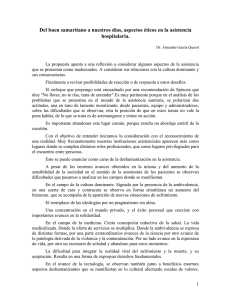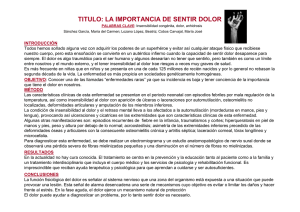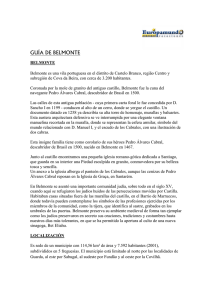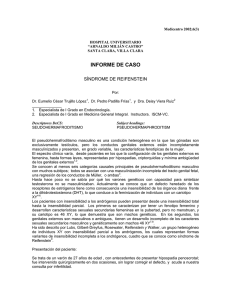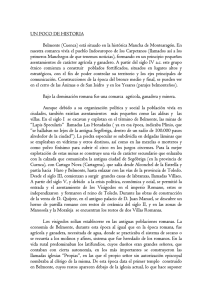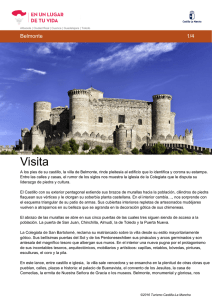EL DOLOR
Anuncio
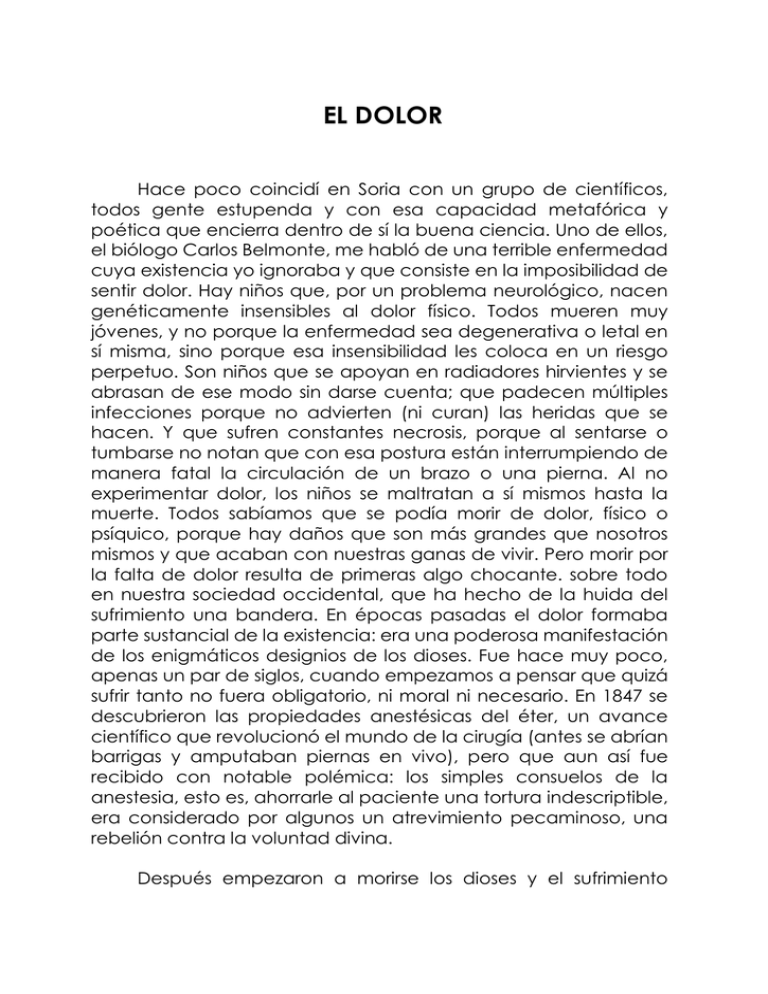
EL DOLOR Hace poco coincidí en Soria con un grupo de científicos, todos gente estupenda y con esa capacidad metafórica y poética que encierra dentro de sí la buena ciencia. Uno de ellos, el biólogo Carlos Belmonte, me habló de una terrible enfermedad cuya existencia yo ignoraba y que consiste en la imposibilidad de sentir dolor. Hay niños que, por un problema neurológico, nacen genéticamente insensibles al dolor físico. Todos mueren muy jóvenes, y no porque la enfermedad sea degenerativa o letal en sí misma, sino porque esa insensibilidad les coloca en un riesgo perpetuo. Son niños que se apoyan en radiadores hirvientes y se abrasan de ese modo sin darse cuenta; que padecen múltiples infecciones porque no advierten (ni curan) las heridas que se hacen. Y que sufren constantes necrosis, porque al sentarse o tumbarse no notan que con esa postura están interrumpiendo de manera fatal la circulación de un brazo o una pierna. Al no experimentar dolor, los niños se maltratan a sí mismos hasta la muerte. Todos sabíamos que se podía morir de dolor, físico o psíquico, porque hay daños que son más grandes que nosotros mismos y que acaban con nuestras ganas de vivir. Pero morir por la falta de dolor resulta de primeras algo chocante. sobre todo en nuestra sociedad occidental, que ha hecho de la huida del sufrimiento una bandera. En épocas pasadas el dolor formaba parte sustancial de la existencia: era una poderosa manifestación de los enigmáticos designios de los dioses. Fue hace muy poco, apenas un par de siglos, cuando empezamos a pensar que quizá sufrir tanto no fuera obligatorio, ni moral ni necesario. En 1847 se descubrieron las propiedades anestésicas del éter, un avance científico que revolucionó el mundo de la cirugía (antes se abrían barrigas y amputaban piernas en vivo), pero que aun así fue recibido con notable polémica: los simples consuelos de la anestesia, esto es, ahorrarle al paciente una tortura indescriptible, era considerado por algunos un atrevimiento pecaminoso, una rebelión contra la voluntad divina. Después empezaron a morirse los dioses y el sufrimiento extremo comenzó a ser visto como lo que es, un daño ciego y absurdo; y los humanos nos lanzamos a buscar antídotos, curas, aturdimientos. Aun así, en la reticencia que muchos médicos muestran todavía hoy a la hora de dar calmantes a los enfermos terminales o crónicos asoma la oreja ese prejuicio religioso ancestral, el viejo y cruel mito de que el dolor, todo dolor, tiene un sentido y un lugar. Y no, no es cierto. Hay sufrimientos colosales que son tan espantosos como inútiles. Aprovechemos el desarrollo científico y evitemos el dolor físico siempre que sea posible. Pero al compás de esta búsqueda de remedios contra el daño del cuerpo nuestra sociedad ha ido también desarrollando una ansiedad neurótica por librar el ánimo de toda zozobra y hasta de la inquietud más pequeñita. La publicidad, las comedias de televisión, la literatura y el cine de consumo nos ofrece la visión de un mundo sin arrugas, sin inquietud ni deterioro. Como si la vida fuera sólo felicidad, compacta, continua, interminable, una eterna jarana. Cegados por el fulgor de los anuncios (y por su modelo de paraíso idiota), hoy le exigimos a la existencia lo imposible: ser dichosos todos los días, todas las horas, todos los minutos; y no padecer ni el más mínimo dolor. Pero todas las vidas, hasta las más afortunadas, están llenas de sinsabores, de pérdidas. de pesares. El malestar forma una parte tan sustancial de la vida como la risa; y si no experimentas el primero, dudo que llegues de verdad a saber reírte. Pensando en todo esto, recuerdo ahora lo que me contaron Belmonte y los demás biólogos en Soria y me maravillo una vez más de la sabiduría del cuerpo, de las profundas metáforas de la carne. Esos niños insensible al dolor terminan muriendo porque no saben protegerse. En ciertas dosis, el dolor nos enseña , nos educa, nos informa de los que no funciona dentro de nosotros y de las que hay que cuidar. El dolor nos despierta y nos hace movernos para que nuestras piernas no se pudran (ni nuestras ideas, ni nuestros sentimientos), por que hay quietudes fatales que conducen a la necrosis (y a las distintas variedades de muerte). Sí, siempre que se pueda hay que evitar el daño, que es el dolor desordenado, el que carece de un lugar en nuestra cabeza, el dolor inútil y perverso, tanto de la carne como del corazón. Pero también hay que vivir sabiendo que el sufrimiento existe y que nos completa y que nos corresponde. El niño que padece esa insensibilidad genética es una criatura incapaz de cumplir la función fundamenta de todo ser vivo que consiste justamente en cuidar de sí mismo y en procurar sobrevivir. En esto ese niño es un ser incompleto; sin dolor no está entero, no es persona. Y hasta tal punto no es, que muere pronto. Su carencia le enferma y le aniquila; por no sentir dolor, ese niño es terriblemente desgraciado. De lo que se deduce que, paradójicamente, el dolor nos puede hacer felices. Conviene recordarlo en los ratos sombríos. Rosa Montero. Artículo en el País.