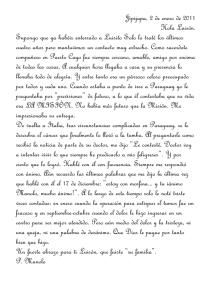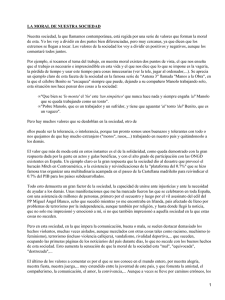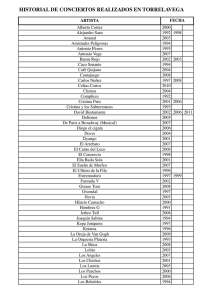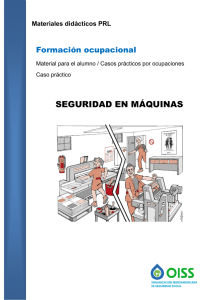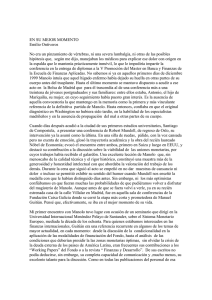perronegro - Joserelatillos.com
Anuncio
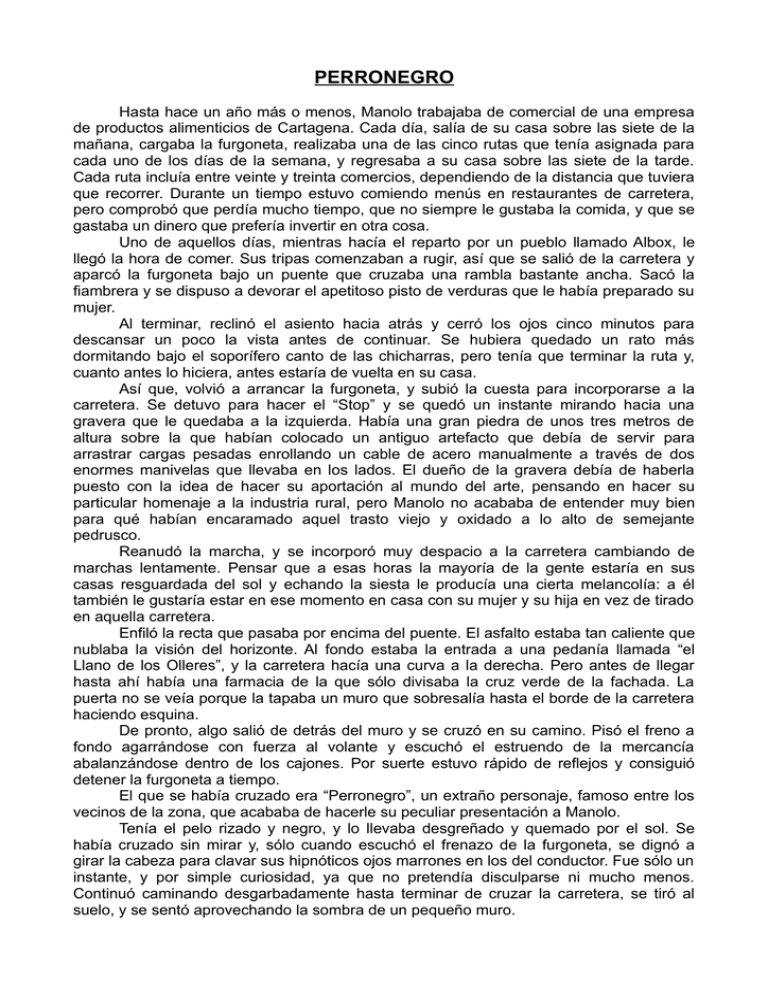
PERRONEGRO Hasta hace un año más o menos, Manolo trabajaba de comercial de una empresa de productos alimenticios de Cartagena. Cada día, salía de su casa sobre las siete de la mañana, cargaba la furgoneta, realizaba una de las cinco rutas que tenía asignada para cada uno de los días de la semana, y regresaba a su casa sobre las siete de la tarde. Cada ruta incluía entre veinte y treinta comercios, dependiendo de la distancia que tuviera que recorrer. Durante un tiempo estuvo comiendo menús en restaurantes de carretera, pero comprobó que perdía mucho tiempo, que no siempre le gustaba la comida, y que se gastaba un dinero que prefería invertir en otra cosa. Uno de aquellos días, mientras hacía el reparto por un pueblo llamado Albox, le llegó la hora de comer. Sus tripas comenzaban a rugir, así que se salió de la carretera y aparcó la furgoneta bajo un puente que cruzaba una rambla bastante ancha. Sacó la fiambrera y se dispuso a devorar el apetitoso pisto de verduras que le había preparado su mujer. Al terminar, reclinó el asiento hacia atrás y cerró los ojos cinco minutos para descansar un poco la vista antes de continuar. Se hubiera quedado un rato más dormitando bajo el soporífero canto de las chicharras, pero tenía que terminar la ruta y, cuanto antes lo hiciera, antes estaría de vuelta en su casa. Así que, volvió a arrancar la furgoneta, y subió la cuesta para incorporarse a la carretera. Se detuvo para hacer el “Stop” y se quedó un instante mirando hacia una gravera que le quedaba a la izquierda. Había una gran piedra de unos tres metros de altura sobre la que habían colocado un antiguo artefacto que debía de servir para arrastrar cargas pesadas enrollando un cable de acero manualmente a través de dos enormes manivelas que llevaba en los lados. El dueño de la gravera debía de haberla puesto con la idea de hacer su aportación al mundo del arte, pensando en hacer su particular homenaje a la industria rural, pero Manolo no acababa de entender muy bien para qué habían encaramado aquel trasto viejo y oxidado a lo alto de semejante pedrusco. Reanudó la marcha, y se incorporó muy despacio a la carretera cambiando de marchas lentamente. Pensar que a esas horas la mayoría de la gente estaría en sus casas resguardada del sol y echando la siesta le producía una cierta melancolía: a él también le gustaría estar en ese momento en casa con su mujer y su hija en vez de tirado en aquella carretera. Enfiló la recta que pasaba por encima del puente. El asfalto estaba tan caliente que nublaba la visión del horizonte. Al fondo estaba la entrada a una pedanía llamada “el Llano de los Olleres”, y la carretera hacía una curva a la derecha. Pero antes de llegar hasta ahí había una farmacia de la que sólo divisaba la cruz verde de la fachada. La puerta no se veía porque la tapaba un muro que sobresalía hasta el borde de la carretera haciendo esquina. De pronto, algo salió de detrás del muro y se cruzó en su camino. Pisó el freno a fondo agarrándose con fuerza al volante y escuchó el estruendo de la mercancía abalanzándose dentro de los cajones. Por suerte estuvo rápido de reflejos y consiguió detener la furgoneta a tiempo. El que se había cruzado era “Perronegro”, un extraño personaje, famoso entre los vecinos de la zona, que acababa de hacerle su peculiar presentación a Manolo. Tenía el pelo rizado y negro, y lo llevaba desgreñado y quemado por el sol. Se había cruzado sin mirar y, sólo cuando escuchó el frenazo de la furgoneta, se dignó a girar la cabeza para clavar sus hipnóticos ojos marrones en los del conductor. Fue sólo un instante, y por simple curiosidad, ya que no pretendía disculparse ni mucho menos. Continuó caminando desgarbadamente hasta terminar de cruzar la carretera, se tiró al suelo, y se sentó aprovechando la sombra de un pequeño muro. Manolo miró a su alrededor y por los retrovisores buscando algún testigo, pero no había nadie más. Soltó el freno, metió la primera velocidad y pasó lentamente frente a aquel individuo, que miraba hacia otro lado ignorándolo por completo. Unos cincuenta metros más adelante, había una panadería-tienda a la que le servía productos. Aparcó la furgoneta aún conmocionado por el susto que se acababa de dar, y se dispuso a descargar el pedido. No pudo evitar contarle lo sucedido a la dependienta, y se quedó atónito al escuchar la respuesta de aquella simpática almeriense. -Es un poco raro, pero es buena gente, no se mete con nadie. Y parece que no, pero hace su papel – dijo aquella mujer mientras se asomaba a la calle para divisarlo a lo lejos ¡Poh no veh mijo lo tranquilo quehtá! Ya verás como otro día no se te olvida respetar la señal de prohibido ir a más de treinta kilómetros por hora. Con decirte que iban a poner un bache de esos, y no lo han puesto porque con él ahí no hace falta... “Perronegro” ya no volvió a cruzarse de aquella manera a Manolo. Por lo visto, sólo se lo hacía a los nuevos. Luego se limitaba a cruzarse a lo lejos de vez en cuando para refrescar la memoria de los conductores. “Tampoco es cuestión de jugarse la vida todos los días”, debía de pensar. Pero Manolo, desde entonces, ya no volvió a ser el mismo. Era incapaz de cometer una sola infracción de tráfico por pequeña que fuera. Si la señal ponía a veinte, a veinte que pasaba él. Si prohibía adelantar, pues allí que se quedaba detrás de quien fuera todo el tiempo que hiciera falta. No le importaba. Ahora conducía relajadamente contemplando el paisaje, con la tranquilidad y seguridad que proporciona respetar con holgura y sin prisas las señales de tráfico. Recorría la mitad de kilómetros y ahora tenía que hacer las rutas en dos veces, pero le daba igual, se sentía un hombre nuevo. Lástima que su jefe no pensara lo mismo. No fue capaz de comprenderlo y lo despidió al cabo de poco tiempo. -No salen las cuentas, Manolo, compréndelo - se excusó su jefe. -Tranquilo, no importa, soy feliz, vivo en paz. Manolo se despidió con una serena sonrisa y se alejó silbando con las manos en los bolsillos. “Perronegro” había marcado un antes y un después en su vida. Le había costado el trabajo, pero le había abierto una puerta hacia una nueva dimensión. -Cariño, me han echado del trabajo, pero no te preocupes, tengo una idea buenísima, confía en mí - le dijo a su mujer antes de meterse en el despacho y cerrar la puerta con pestillo. Esperanza lo miró con tristeza. “¿Se habrá metido en alguna secta? ¿Se estará drogando? Yo... este no es mi Manolo ¡snif! ¡snif!”, pensó sin poder contener las lágrimas. Siete días y siete noches pasó encerrado en aquel despacho, hasta que finalmente salió con una carpeta bajo el brazo. -Me siento como si hubiera visto la luz al final del túnel – le dijo a Esperanza mientras inspiraba profundamente, radiante de alegría. Si ella hubiera conocido la historia de “Perronegro”, hubiera podido comprender que estaba haciendo una metáfora, y que lo que en realidad había visto era un perro al final de la recta, pero aquellas palabras no hicieron sino reafirmar su temor de que se había metido en una secta en la que le debían de haber lavado el cerebro. Manolo cogió el primer tren a Madrid y se plantó en la Dirección General de Tráfico. -Vengo a entregar este proyecto – dijo mostrando la carpeta. -Muy bien, señor. Rellene este formulario y preséntelo en la tercera planta – le respondieron mecánicamente en la ventanilla de atención al ciudadano, ignorantes del ilustre personaje que acababa de pasar ante sus narices. Pasados unos meses, el Director General de Tráfico se reunió de forma extraordinaria con el Consejo de Ministros, y logró convencerlos de que tenía en sus manos una campaña de Seguridad Vial con la que estaba seguro de poder acabar con la lacra de los accidentes de tráfico. Era una propuesta fuera de lo normal, pero cuando les proyectó el spot de televisión y les dijo que se titularía “ÉL NO LO HARÍA... ¡¡¿O SÍ?!!”, los ministros no dudaron en dar su apoyo al proyecto. Durante un mes entero, se estuvo proyectando en todas las televisiones del país el spot publicitario. Todo el mundo lo vio. Sólo duraba tres segundos, pero nadie conseguía sacar de su mente aquel tremendo chillido de ruedas y, sobretodo, la imagen de aquel perro negro espeluznado que giraba la cabeza desinteresadamente para lanzar una hipnótica mirada con aquellos ojos que parecían de cristal, después de haberse cruzado parsimoniosamente ante aquel conductor que iba más rápido de la cuenta. Enseguida el vídeo comenzó a circular a través de los correos electrónicos y de los mensajes de teléfono. Se convirtió en una especie de broma de mal gusto con la que disfrutaban los amantes de las películas de terror y de las bromas macabras. Los que ya habían visto el vídeo, borraban inmediatamente el mensaje pero, sólo con ver en el asunto: “El no lo haría... ¡¡¿o sí?!!”; les venía a la mente la imagen de aquel perro y se les ponían los pelos de punta. Sin embargo, la campaña “del perro negro”, no fue efectiva desde el principio. Los primeros días se produjeron numerosos alcances de vehículos que chocaban con el de delante después de que éste frenara repentinamente creyendo haber visto a “Perronegro”. Pero pronto la gente se dio cuenta de que había que dejar una mayor distancia de seguridad, y en poco tiempo se acabó definitivamente con los accidentes de circulación. Esperanza suspiró aliviada al descubrir que su marido ni se había metido en una secta, ni se estaba drogando, ni se había vuelto loco. Lo que no sabía era que a Manolo ya le andaba rondando una nueva idea: estaba convencido de que “Perronegro” era un ser sobrenatural que había sido enviado para salvar el mundo. Pero eso, ya es otra historia. Jose A. Martínez. [email protected] http://sites.google.com/site/joserelatillos/home