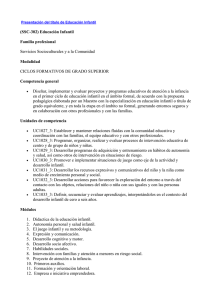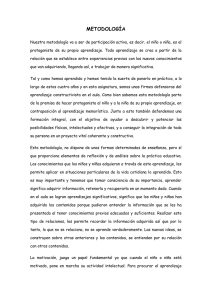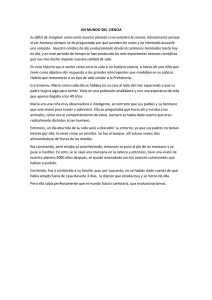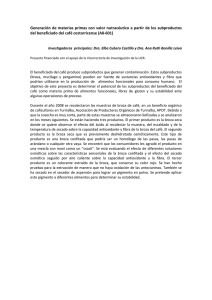1º premio - Ayuntamiento de Molina de Segura
Anuncio
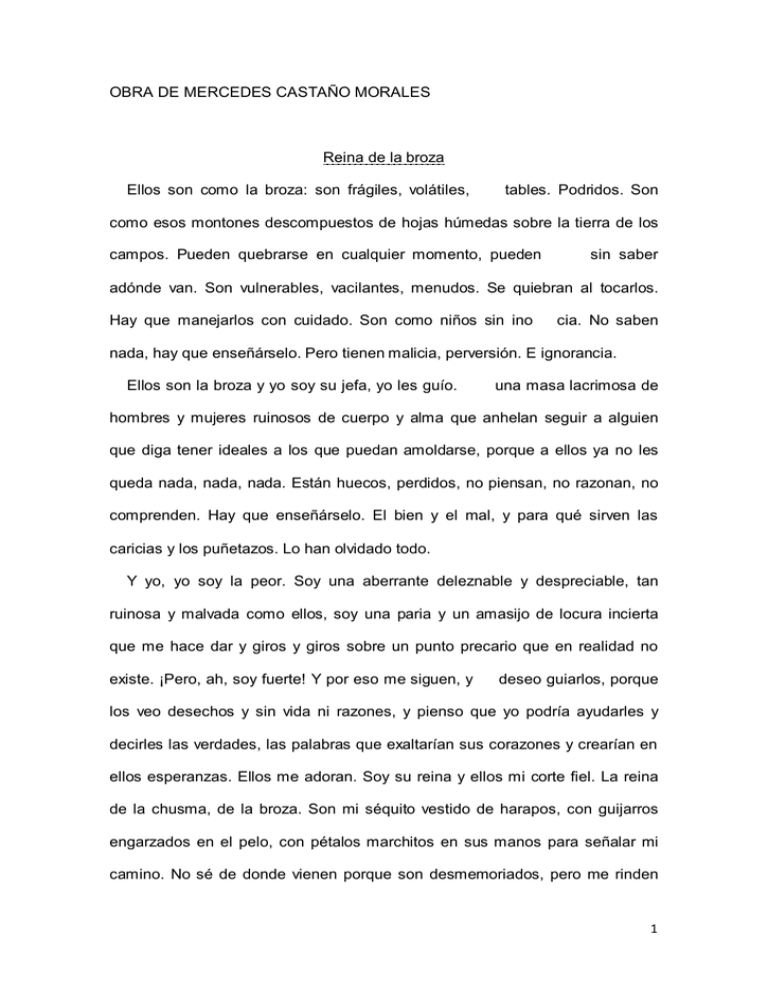
OBRA DE MERCEDES CASTAÑO MORALES Reina de la broza Ellos son como la broza: son frágiles, volátiles, tables. Podridos. Son como esos montones descompuestos de hojas húmedas sobre la tierra de los campos. Pueden quebrarse en cualquier momento, pueden sin saber adónde van. Son vulnerables, vacilantes, menudos. Se quiebran al tocarlos. Hay que manejarlos con cuidado. Son como niños sin ino cia. No saben nada, hay que enseñárselo. Pero tienen malicia, perversión. E ignorancia. Ellos son la broza y yo soy su jefa, yo les guío. una masa lacrimosa de hombres y mujeres ruinosos de cuerpo y alma que anhelan seguir a alguien que diga tener ideales a los que puedan amoldarse, porque a ellos ya no les queda nada, nada, nada. Están huecos, perdidos, no piensan, no razonan, no comprenden. Hay que enseñárselo. El bien y el mal, y para qué sirven las caricias y los puñetazos. Lo han olvidado todo. Y yo, yo soy la peor. Soy una aberrante deleznable y despreciable, tan ruinosa y malvada como ellos, soy una paria y un amasijo de locura incierta que me hace dar y giros y giros sobre un punto precario que en realidad no existe. ¡Pero, ah, soy fuerte! Y por eso me siguen, y deseo guiarlos, porque los veo desechos y sin vida ni razones, y pienso que yo podría ayudarles y decirles las verdades, las palabras que exaltarían sus corazones y crearían en ellos esperanzas. Ellos me adoran. Soy su reina y ellos mi corte fiel. La reina de la chusma, de la broza. Son mi séquito vestido de harapos, con guijarros engarzados en el pelo, con pétalos marchitos en sus manos para señalar mi camino. No sé de donde vienen porque son desmemoriados, pero me rinden 1 pleitesía y veneran mi rostro enjuto y mis formas difu das e imperceptibles tras el hambre y los andrajos grasientos que antaño fueron blancos. Ya ni me acuerdo de eso. Vagamos fortuitos por el mundo y nadie desea acogernos. Somos gentuza. Y yo soy la dueña de esa muchedumbre mansa y a la vez a la que nadie quiere en sus casas, ni en sus calles, ni en sus países. Y me siento orgullosa de que me sigan a mí y a nadie más estas almas bárbaras y mugrientas, almas marrones y polvorientas. Me río en la cara de quién se cruce de acera al verlos. Somos una familia sin nombre ni origen ni educación. No somos nada. Ni nadie. Hay una niña… es pequeña y menuda, frágil, marrón y gris, como sus padres. Es dulce y candorosa, pero forma parte de esta broza y no tiene nombre, ni posibilidades fuera de mí. Me idolatra. Desea que hable con ella y que le enseñe, y yo lo hago gustosa porque es mi deber para con ellos, hacerles entender a sus mentes burdas, que comprendan que la mía más aguda puede ver con claridad y eso les ayude. Con much suerte, escaparán de mi escolta inmunda y viciada, aquellos que puedan comprender… y conseguiré que esos pocos mueran en paz. Es mi misión. La niña sin nombre es como una hoja descompuesta: marrón, oscura, frágil, pequeña, quebradiza. Pero sus ojitos brillan y entienden, y rompen el alma con esa tristeza innata que mana de ellos como si no existiera alegría alguna en su joven corazón. Viene y me tira de la falda como queriendo llamar mi atención, y yo, gustosa, le miro y acepto sus pretensiones. –¿Qué? –voz ruda, arisca, exenta de poesía, esa es mi voz y la de todos. –Grein y Marga están peleándose detrás de los carros. Quieren que vayas. 2 –No iré. Sus disputas personales han de saber resolverlas ellos solos, se lo tengo más que dicho. ¿Cómo podría yo juzgar con imparc idad lo que les atormenta? Además, siempre vuelven a lo mismo. No cejan en su empeño, se vuelcan y ciegan en él. Es deprimente. –¿Cuál es su problema? Nadie me lo quiere decir. –¿Tienes interés en sus problemas? ¿Nos vas a salir correveidile? –la niña se sonrojó ligeramente–. Que yo sepa no tienes relación con ellos. –No, pero siempre andan de riñas en riñas y parecen odiarse… por motivos muy concretos que nadie me quiere contar. Pero solo es curiosidad. –Siempre es curiosidad. –¿Entonces? –Marga acusa a Grein de haber acabado ambos en mi corte de escoria. Grein solo trata de defenderse para no perder la poca ignidad que aún le resta, y que apenas le basta para levantar la cabeza. ves, niña. Caminar conmigo es un deshonor y dirigirme la palabra más todavía. –Yo no lo pienso así –qué mirada tan pueril. Qué admiración tan grande, tan inútil y tan idealizada me tiene la pequeña. –Yo tampoco. Tienen suerte, incluso. –Aunque… –¿Me falta humildad? ¿Modestia? –Algo así –pobre chica. La educación y la ternura surgieron sola en esa pobre y tierna mente, alimentada no sé cómo, y mira para lo que le sirve. –Para guiar a un ejército de infelices desposados con el hambre necesitas una visión utópica de tu propia persona, para sacar en todo momento las fuerzas y la autoestima que se precisa para que todos ellos no abandonen 3 jamás sus metas y que tú misma no te hundas rodeada de la miseria asquerosa y desventurada que en ocasiones parece ahogarte. –No lo entiendo. Jamás entendí quién eres ni por qué nos guías ni quiénes son todos ellos. Solo entiendo por qué te siguen. Ay. Dicho esto la niña, me invadió un júbilo tremendo al imaginar el alcance de mi capacidad como guía. Qué futilidad, que nadería, que nulidad tan grande y a mí me hace feliz. No somos nadie. –Y no lo entiendes porque tú solo naciste aquí, pero no vinis te aquí. ¿Entiendes? Ellos sí. Eran desesperados. Un día vivían bien y comían cuando lo deseaban, paseaban bien vestidos por los parques. Pero fueron, qué sé yo, imbéciles, frívolos, despreocupados. Lo perdieron todo en noches tórridas apestando a cuerpos sudorosos y tabernas malolientes, los efectos de algún licor aguado y con las cartas de algún juego pen iero entre las manos. Tuvieron disputas y altercados: muchos están ciegos, otros mancos, otros perdieron la confianza y tornaron a ser como esos perros apalea que se subyugan al amo con tal de no recibir palizas. A todos les mataron, o se la mataron ellos mismos, la dignidad y las ganas de vivir, o por lo menos ese instinto natural a querer resurgir de entre las propias cenizas. Ya no tienen nada, lo han perdido todo. Sus vidas están rotas, rotas, rotas. La desgracia se fumó el brillo de sus ojos. Son personas que odian y matan. Igual que tus padres. Pero a lo mejor tú te libras, si me escuchas. Tal vez. –¿Y por qué les guías? –¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pregunta es esa? ¡Piénsalo, niña, dedúcelo! Son como corderos cuando se les sabe manejar, son ovejas sin rumbo. ¡No tienen voluntad! La perdieron años atrás, y ahora solo les quedo yo. Y para mí 4 es una victoria poder gobernarles. Incrementa mis ganas de vir y de querer ser algo. ¡Ellos me siguen! ¿En qué lugar me deja eso? ¿En la reina de la morralla? ¡Los despojos de la sociedad! Allí arriba la gente crece en casas con jardines y poseen un mínimo de felicidad. ¡Nos odian! Representamos su parte más decadente. Nada hay que sea bello o encomiable en sotros. Y sin embargo, son humanos que me ponen en lo más alto de su pedestal utópico. ¡Pues muy bien! Tengo fuerza para guiarles y sacarles este asqueroso vertedero. –¿No te repugna? –¡Me crezco en la adversidad! –¿Cómo puedes? –Es el instinto de contrariar a todo el mundo… de odiar a alguien cuando intenta amarme, de salir cuando quieren que entre. De er reinar el silencio cuando una multitud chilla enfervorizada –silencio–. Ya ves: soy una vieja amargada. –Entonces quisiera ser una vieja amargada como tú. Porque tienes fuerza. Y me gusta. –La fuerza de carácter no se hace, nace. Pero no sirve nada. Puede parecer que quién la tenga domina el mundo, pero realmente no es más que un pobre desgraciado que posee cosas inútiles. Los verdaderos valores son la humildad, la generosidad y la misericordia. ¡No imaginas lo reconfortantes que son! Te calman el espíritu, aminoran las penas. Y solo traen desgracias, sí. Pero relajan la conciencia. Así que cuidado con lo que deseas. Luego se vuelve en tu contra. 5 En ese momento su madre apareció furibunda tras unos carromatos viejos y la agarró por el brazo violentamente, llevándosela, no sin antes mirarme con un gesto de disculpa, como pidiéndome perdón por dejarla absoluto era así: lo que me molestaba era más bien su olestarme. Y en sencia, pues cuando faltaba, añoraba esa inteligencia temprana que avivaba mi locuacidad y mi agudeza recién resurgida gracias a ella. Pasaron varios días y no la vi, ni alborotando con el resto de chiquillos ni cumpliendo encargos, de manera que pregunté por ella de la misma manera que pregunté por varias personas que tampoco había visto desde hace unos días, y de esta manera me enteré de que todas habían enfermado súbitamente de las mismas fiebres, y que algunos incluso deliraban. Me resigné porque en este ambiente enfermo y fétido las enfermedades primaban y esto solía ocurrir a menudo, pero debía visitarlos y así lo hice. Los visité a todos y con todo hablé, les calmé, les esperancé, les sonreí, les acari las mejillas trémulas. Los enfermos resoplaban jadeantes en sus camas y sus caras se habían vuelto rojas, azules incluso. Eran imágenes deplorables: algunos ya decían incongruencias. Pero ninguna imagen fue tan fuerte ni tan lastimosa como la de ella. Entré en su chabola improvisada y me invadió la peste a sufrimiento, el hedor a muerte cercana. Respiraba azarosa en un jubón repleto de sábanas rasgadas y grisáceas, con un paño húmedo, pero ya ardiendo, en la frente. Los mechones empapados se pegaban a su piel, a su cráneo, dando la mpresión de ser muy pocos o muy escasos, y los ojos brillaban con el fervo expirar. La piel dejaba, pálida, entrever los huesos y casi ximo a arlos, pues parecía que toda su carne había sido succionada y hecha desaparecer. Verla 6 recordaba a un esqueleto recubierto de fino papel color carne. Sus manos blancas temblaban en los límites del jergón: se estremecían a la sombra de los espasmos de la pobre muchacha, y sus dedos lánguidos se dejaban llevar sin oponer resistencia alguna. Se estremece el alma de una al ver al suya agonizar sin entender, ese rostro tan joven y tan cansado, y tan sabio, y a la vez tan viejo. Le cogí la mano. –¿Qué te ocurre, pequeña pensadora? –y admito que ahí mi voz tuvo un leve deje de cariño hacia aquella criatura enferma e ingeniosa… –Me muero… –No, eso no. –¡Sí! Yo lo noto: se me escapa la vida. Ahora entiendo como es que se la considera un bien tan preciado, pues ahora que me rehúye la quiero para mí y la anhelo como nunca antes anhelé nada. En muchas ocasiones quise morirme, porque… ¡mira donde he nacido! No tengo oportunidades, no tengo nada, ni una familia, ni posibilidades. A veces pienso que valgo y que soy inteligente, y sin embargo no tengo medios para demostrarlo y me siento como un pájaro enjaulado, como si estuviese prisionera y el tiempo pasara como mofándose de mí, como burlándose de mi impotencia, de mi cobardía. Y ahora ya nada vale porque muero. ¿A que es triste? –¡No te vas a morir! –y las palabras murieron prontas en mis labios en cuanto las pronuncié: el aliento apenas salía de su bo su corazón se ralentizaba–. Incluso aunque te murieras… ¿qué? Serías testigo de de las grandes paradojas, sabrías qué es lo que hay después de todas nuestras intrigas, conocerías lo que hasta en ese momento fue incognoscible… ¿qué hay de malo en ello? ¡Nada, sino prejuicios! 7 –¿Eso crees? Muy bien. Tal vez sea cierto. Y aún sabiéndolo ansío aferrarme a la vida como si… como si tuviera miedo. Y tengo. No sabes cuánto. Creo en lo que me has dicho, y aún así tiemblo sabiendo que llega mi hora. Quiero vivir. Para siempre. Quiero gozar de estos placeres humanos que ahora me son vedados, y quiero correr con un bonito vestido blanco entre las flores de un prado verde, verde. Es infantil, lo sé. Pero lo quiero, y lo quiero ahora que no puedo y jamás podré… Su aliento se esfuma, se pierde, ya no existe. Lo vuelve a retomar. Le aprieto la mano. Va a morir y su corazón suena, resuena con latidos moribundos que se hacen fuertes a causa del ardor de sus últimos instantes, de la pasión innata y ardiente que nos es grabada a fuego al nacer, una pasión desenfrenada por la vida y por sus delicias, sean o no éstas adecuadas. Mi niña quiere vivir, pero su propio fuego la consume. Y, ya, la criatura afloja la tensión de su mano y cae muerta entre mis dedos, flácida, inerte. Y aún, aún dice algo, apenas audible, ronco, cansado: –Ya está… ¿Está? ¿El qué está? ¡Habla ya! ¿O has muerto? Sí, uerta estás. Muerta y sin razón. Me levanté y me fui. Adiós, gran pensadora. Tus palabras me hicieron despertar. 8