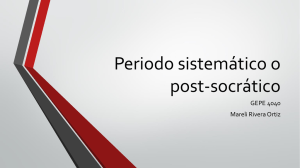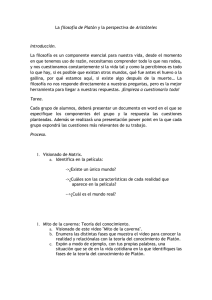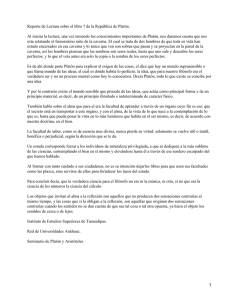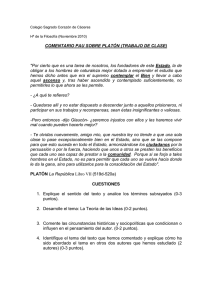PLATÓN: “ LA REPÚBLICA
Anuncio

PLATÓN: “ LA REPÚBLICA DATOS SOBRE LA OBRA “La República” es un diálogo platónico de madurez, una de sus obras más importantes. Fue escrita entre los dos primeros viajes de platón a Siracusa, nuestro autor debía tener entre cuarenta y cincuenta años (escrita, probablemente entre los años 389 –369 a. d. C.), precisamente estos son los primeros años de funcionamiento de la Academia. En este momento de su vida Platón desarrolla una filosofía original, y Sócrates, que es el personaje principal del diálogo, expresa ya ideas totalmente platónicas. Este diálogo filosófico se presenta como una investigación sobre el concepto de JUSTICIA, que va extendiéndose a temas progresivamente más conceptos con lo que, finalmente se tratan los aspectos fundamentales de la filosofía platónica de madurez; teoría de las ideas, epistemología racionalista, intelectualismo moral...., pero el asunto fundamental de la obra es de carácter político. Como indica el título, el diálogo es una reflexión sobre el régimen político ideal y la relación que debe establecerse entre el ciudadano y el estado para que sea posible una vida virtuosa y feliz. Esta obra consta de diez capítulos o “libros”, en los cuales el tratamiento de ideas políticas es recurrente, como queda claro al examinar la estructura general de la obra En los primeros cuatro libros Platón se centra en el tema de la JUSTICIA, para ello desarrolla su teoría de la composición tripartita del estado, de acuerdo con la constitución del alma, y en la idea de Justicia como ARMONÍA En los libros V al VII (en los que están los pasajes que vamos a leer), Platón analiza bajo qué condiciones puede realizarse un estado justo, sobre todo aclara la importancia que tiene, para conseguir la justicia social, el gobierno del sabio En los últimos libros, del VIII al X, Platón explica cuáles son los distintos tipos de gobierno injusto, para aclarara, finalmente la relación que existe entre la justicia, la virtud y la felicidad auténtica. Hay que entender el diálogo “La República” como un alegato a favor de un sistema social y político que, por estar constituido según el modelo racional de las IDEAS, es inmune a la degradación y a la corrupción que origina el transcurso del tiempo en el mundo material y que, por ello, permite al ser humano desarrollar una vida virtuosa y feliz. GUIÓN DE LECTURA DEL TEXTO Con el fin de hacer más fácil la comprensión del texto, vamos a dividir cada uno de los libros en una serie de partes. En el texto aparece esta división en partes y una numeración en el margen izquierdo, esta numeración corresponde con los números que hay, resaltados en negrita, en el guión de lectura, os servirán para relacionar cada fragmento del texto con los comentarios y explicaciones del guión de lectura. LA REPÚBLICA: RESUMEN ESQUEMÁTICO. LIBRO VI, 508e-511e Alegoría del sol. Introducción: Con ella Platón pretende mostrar la primacía ontológica (es decir, en cuanto a realidad) y epistemológica (en cuanto al conocimiento) de la idea de Bien. Platón compara al Bien con el sol, las Ideas con los seres materiales sensibles, la inteligencia con la vista, y el ojo -órgano que hace posible la visión- con el alma -elemento del ser humano que hace posible el conocimiento. A continuación aclara la relación que existe entre estos elementos, tal como se refleja en el esquema de abajo, igual que el sol aporta la luz que hace posible que el ojo pueda ver los objetos sensibles, la Idea de bien aporta la verdad necesaria para que el alma pueda conocer las Ideas. El sol es la causa de que las cosas sean, y que puedan ser vistas, igualmente la Idea de Bien es la causa de que el resto de las Ideas sean, y además de que puedan ser conocidas. 508-a,b,c,d El sol, fuente de luz, es causa de la visión (el ojo es comparable al son ya que su poder de visión procede directamente del astro rey, por emanación), sin embargo el sol mismo puede ser también objeto de visión. Explicación del sentido de la analogía. El alma, para conocer, precisa volverse hacia objetos inteligibles iluminados por el Bien, del mismo modo que el ojo para ver necesita volverse hacia objetos iluminados por el sol (esta analogía Bien=sol; fuente de verdad=fuente de luz, se repite en el “mito de la caverna” en el libro VII) 508-e Superioridad del Bien en el conocimiento y la realidad: LUZ SOL.......................OJO (VISIÓN).........................objetos sensibles iluminados (incluido el sol) IDEA DE BIEN.......ALMA (INTELIGENCIA)........objetos inteligibles verdaderos (incluido el Bien) VERDAD 508-c, 509-a y b Platón utiliza la analogía para concretar, de forma negativa, la naturaleza del Bien: - es fuente de conocimiento y de verdad, pero superior al conocimiento y a la verdad - es causa del ser y de la esencia del mundo inteligible, pero superior a este mundo - reina en el mundo inteligible como el sol en el mundo sensible Analogía de la línea 509-d,e dividimos una línea en dos segmentos y estos a su vez en otros dos: el segmento de lo sensible, el primero, representa a las imágenes en el mundo sensible, el segundo segmento representa a los objetos físicos de los que proceden las imágenes del primer segmento. Queda claro que en relación a la verdad, la primera división separa a lo VISIBLE, o sensible que es objeto de la OPINIÓN (DOXA) y lo INTELIGIBLE, objeto de la CIENCIA (o EPISTEME) 510-b El segmento de lo inteligible se divide a su vez en dos partes, en la primera el alma se sirve de los objetos visibles –figuras geométricas- como si fuesen imágenes –de los conceptos geométricos que representan dichas figuras- tratándolos como hipótesis (es decir, como si fuesen conocimientos verdaderos, aunque, por no haber alcanzado aún el conocimiento de la idea de Bien, no sabemos distinguir con claridad la verdad de la falsedad, que es el modo de operar del conocimiento MATEMÁTICO) hasta alcanzar un principio no hipotético, sino REAL (es decir, un conocimiento libre de supuestos hipotéticos, que descubre la VERDAD, Platón se refiere ahora al conocimiento DIALÉCTICO) 510-c A continuación Platón aclara cual es el papel de las matemáticas en el proceso de conocimiento; esta disciplina tiene un carácter axiomático-deductivo. Su procedimiento es el siguiente: a partir de axiomas (afirmaciones evidentes e indemostrables, cuya verdad no se discute –por ejemplo “sobre un punto cualquiera del plano pasan un número infinito de líneas rectas”), se construye un sistema, por deducción, en definitiva, las hipótesis son utilizadas como si fuesen elementos ya conocidos. Por otra parte los geómetras recurren a representaciones materiales de objetos ideales. En resumen: - trabajamos con objetos inteligibles (entidades matemáticas) en un plano hipotético o conjetural (las matemáticas se fundamentan en un conjunto de hipótesis) - usamos como herramientas (imagen) a los objetos materiales (geometría) 511 b y c Por último Platón se centra en la DIALÉCTICA, que parte de las ideas tomadas como hipótesis, es decir, como conocimientos cuya verdad está aún por demostrar, y se eleva a un principio cuya verdad es absoluta: el Bien o la Verdad misma. A partir del descubrimiento intelectual de la Verdad-Bien, comprendemos en su justa medida lo que hay de bueno-verdadero en las ideas que anteriormente habían sido tomadas como hipótesis. La Dialéctica es por tanto la ciencia suprema, superior a las matemáticas, ya que: - no necesita recurrir a elementos sensibles para avanzar en sus conocimientos - proporciona una visión más clara de la verdad y del bien, esto garantiza el conocimiento del resto de las ideas, ya que la verdad de estas últimas solo puede ser determinada tomando como referencia a la idea de Bien. - Por lo tanto el Pensamiento, que es la facultad del alma de la que proceden las Matemáticas, debe situarse entre la Creencia, de la que procede la Física, y el Conocimiento, del que procede la Dialéctica, a que el Pensamiento tiene como objeto lo inteligible, pero aún no consigue la verdad absoluta. LIBRO VII, 514a-517c El “mito de la caverna” En esta alegoría Platón resume alguno de los aspectos más importantes de su doctrina. Ilustra de forma intuitiva su concepción de la realidad, del ser humano y del proceso de conocimiento En el interior de la caverna los esclavos son incapaces de reconocer cual es la verdadera forma de lo real, tomando por verdaderas lo que no son mas que sombras desdibujadas de la verdad. Solo el prisionero que, liberado de sus cadenas, es capaz de salir de la caverna, podrá descubrir la verdadera constitución del mundo y la situación engañosa en la que se desarrollaba su vida anterior. En este mito, Platón expone un estado de cosas; la situación en la que se encuentra la humanidad y el modo de superar este estado. Los hombres se encuentran, durante toda su vida, sumidos en un mundo de sombras y no son conscientes de su penosa situación ya que jamás han tenido la oportunidad de acceder a otra realidad diferente. Estos hombres creen que la realidad es su mundo de sombras y ecos. 515-c y d Si un esclavo repentinamente fuese liberado de sus cadenas y obligado a salir de su prisión, quedaría momentáneamente cegado, y en primera instancia creería haberse vuelto loco, desearía volver al mundo de las sombras, al que seguiría considerando más real. Adaptación de la mirada al mundo de la verdad El hombre liberado es obligado a salir al exterior, este es un proceso doloroso y gradual. Desde la primera impresión , de deslumbramiento, irá poco a poco observando: 516b -los objetos reales del mundo exterior -la luz que ilumina todos los objetos: el sol, que es fuente de vida para los seres del mundo exterior y que, además, hace posible la contemplación de éstos 516d, 517a Cuando este hombre descubre la verdadera realidad, consciente de su anterior estado, se considera feliz y afortunado, se da cuenta del error de los que, en la caverna se llamaban a sí mismos “sabios”. Si, compadecido de la penosa situación de sus antiguos compañeros, decidiese volver y liberarlos, podría ocurrir los siguiente: - quedaría cegado por las sombras al volver a introducirse en la caverna, ya que le resultaría muy difícil adaptarse de nuevo a la oscuridad - al verle regresar tropezando, sus compañeros le tomarían por loco, no harían caso de sus explicaciones y para mantener la seguridad de su pobre vida, podrían incluso asesinarlo. Explicación del sentido del mito, aplicación a los gobernantes 517 b y c En este pasaje platón explica el sentido de la alegoría, metáfora que ilustra el proceso del verdadero conocimiento, dirigido hacia la contemplación de la razón última de todo lo existente: el Bien. Tal como refleja el mito, la contemplación de la Verdad es una experiencia de tal carácter, que impide al que la ha tenido, retornar a los asuntos humanos. Ahora bién, como expresará Platón más adelante, en este mismo diálogo, también la contemplación del bien obliga al afortunado esclavo liberado a regresar y hacer partícipes a los demás de su extraordinaria experiencia. El mito SIMBOLOS de la caverna DEL INTERPRETACIÓN: ANTROPOLOGÍA MITO PRISIONEROS El ser humano, en la medida en que vive prisionero en el mundo sensible LIBERACIÓN DEL PRISIONERO. ASCENSIÓN Liberación del alma, del Y RECONOCIMIENTO DE mundo material y LA REALIDAD EXTERIOR descubrimiento de una realidad trascendente SOMBRAS Y ECOS EN EL FONDO DE LA CAVERNA OBJETOS DE LA CAVERNA FUEGO, EN EL INTERIOR LOS OBJETOS NOCTURNOS, LAS COSAS EXTERIORES ILUMINADAS POR EL SOL, EL SOL MISMO El ser humano tiene un componente material (el NECESIDAD DE LIBERAR cuerpo), que le inclina a AL PRISIONERO (Se usan permanecer en el mundo expresiones del tipo: “si material. El proceso de forzáramos...”, “si se liberación del alma, respecto arrastrara..”) al cuerpo obliga al individuo a luchar contra esta inclinación. EL PRISIONERO LIBERADO REGRESA AL INTERIOR DE LA CAVERNA. “CEGUERA” EL PRISIONERO ES ASESINADO POR SUS ANTIGUOS COMPAÑEROS COMPRENSIÓN DE LA FUNCIÓN DEL SOL EN EL EXTERIOR y su interpretación: INTERPRETACIÓN: CONOCIMIENTO Y REALIDAD INTERPRETACIÓN: MORAL Y POLÍTICA Los sofistas y todos aquellos que viven sumidos en la ignorancia, creen que el conocimiento sensible es el único modo de conocimiento posible Camino ascendente del conocimiento, desde la Física a la Dialéctica, pasando por las Matemáticas Todos aquellos que viven apegados a valores materiales y esclavos de las sensaciones. Reflejo distorsionado de la verdadera realidad, captados por los sentidos y que son la base del conocimiento conjetural o Doxa Seres físico-materiales El sol Las ideas de objetos matemáticos, las ideas de virtudes morales y la idea de Bien, estudiadas por la Dialéctica. El proceso de conocimiento del mundo de las ideas es traumático, se produce de un modo gradual. Una serie de disciplinas (Física, Matemáticas..) preparan al alma para la intuición intelectual del Bien Liberación del alma, de las ataduras que la encadenan a los valores materiales (pasiones) y vuelta de la mirada al mundo de las virtudes morales La Idea de Bien, “ilumina” la actuación moral y política. El destino del alma humana es el mundo de las ideas, por lo que es necesario llevar a cabo una vida ascética, renunciando a los placeres y bienes materiales, a los que nos sentimos inclinados, para que el alma pueda alcanzar su meta suprasensible. El filósofo siente la obligación moral de ayudar al La vuelta al mundo material y resto del pueblo, poniendo su a sus preocupaciones resulta sabiduría al servicio de la difícil para el filósofo, comunidad, y haciéndose acostumbrado a la cargo del penoso deber de comprensión del Bien. gobernar la polis. La “ceguera” de los atenienses, que no comprenden el verdadero sentido de la filosofía de Sócrates, es la verdadera Comprensión de que la Idea causa de la condena a muerte de Bien es la causa del ser y del maestro. la verdad que hay en el resto Comprensión del papel que de las ideas tiene la Idea de Bien como principio que dirige la vida moral y la práctica política. Comentario de texto resuelto: Platón “- Pienso que puedes decir que el sol no sólo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición, sin ser él mismo génesis. - Claro que no. - Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del Bien no sólo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia, aunque el Bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en cuanto a dignidad y a potencia. -Y Glaucón se echó a reír: - ¿Por Apolo! exclamó . ¿Qué elevación demoníaca!” (Platón, La República VI) 1- Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto elegido. En esta primera cuestión se nos pide que ubiquemos el texto en su marco histórico-cultural y filosófico. Debemos darle la misma importancia al contexto histórico-y cultural que al filosófico ya que cada uno de estos dos apartados tiene la misma puntuación. Los datos que aportemos en esta cuestión deben tener relación con la filosofía del autor, es decir deben ser relevantes a al hora de comprender por qué el autor, en este caso Platón, pensaba como pensaba. También hemos de procurar no extendernos demasiado, para que no nos falte tiempo después. Contexto histórico-cultural: Como se trata de una obra que tiene un marcado carácter político, no estaría mal, que al redactar el contexto histórico, hiciésemos referencia especial a las circunstancias políticas que marcaban la vida ateniense en la época y que influyeron en el pensamiento de Platón. Esquemáticamente, la respuesta a esta cuestión podría ser como sigue: - Explicar que este texto pertenece a la obra “La República”, escrita por Platón en el siglo IV a.d.C. Platón es un filósofo ateniense que, junto con Aristóteles representa el apogeo de la filosofía clásica. - Situación histórica de Grecia durante los siglos VI, V y IV antes de Cristo, nacimiento de la Democracia, conflictos: guerras médicas y guerras del Peloponeso. “Edad de oro” de Atenas bajo el mando de Pericles (S.V a.d. C), decadencia social y política en el s.VI adC. - Situación política de Atenas en vida de Platón, corrupción y crisis de la democracia, instauración del régimen de los “treinta tiranos” tras la derrota en Peloponeso, reinstauración de la Democracia y condena a muerte de Sócrates. Influencia de estos tristes acontecimientos en Platón, quien decide dedicar su vida y su obra a la consecución de un “estado ideal”. - Vida y obra de Platón (brevemente y sin hacer referencia a datos anecdóticos), consideraciones sobre la obra que estamos comentando como diálogo de madurez, observaciones sobre el estilo literario de los escritos platónicos como diálogos o representaciones dramáticas de ideas filosóficas (homenaje a Sócrates) - En el ámbito cultural, hacer referencia al apogeo del arte griego en el siglo de Pericles, nacimiento del clasicismo y representación ideal del ser humano en la escultura de Fidias. Por otra parte la arquitectura (el Partenón) y en general, en todas las manifestaciones artísticas se refleja el ideal clásico de belleza como armonía (justicia) al que Platón, en su filosofía, da una dimensión ontológico-moral. Contexto filosófico. Puesto que esta es la época del nacimiento del pensamiento racional, habremos de hacer referencia a este hecho y a las circunstancias sociales y económicas que lo hicieron posible. Dentro de esta primera época de creación filosófica debemos destacar la figura de Parménides, al que se puede considerar, con su teoría racionalista, un precedente de Platón. También inspiran el pensamiento platónico la filosofía de Pitágoras y de Heráclito, de éste último Platón adopta su idea de Dialéctica como dinámica de la ciencia suprema. Tendremos que citar a los Sofistas y su relativismo ético y político, que fueron criticados por Platón. También hablaremos de Sócrates, maestro de Platón, a quien este debe la doctrina del sabio gobernante, ya que de Sócrates proviene la idea de que para hacer el bien (y, consecuentemente, diría Platón, gobernar bien) hay que conocer lo que es el Bien. Por último hay que reseñar a Aristóteles, discípulo de Platón, quien, a pesar de no estar de acuerdo con las ideas de su maestro, siempre se consideró deudor suyo. 2- Comentario de texto: a. Explicación de las dos expresiones subrayadas: debemos explicar el sentido general del texto en la filosofía del autor y terminar indicando, brevemente, qué se dice, sobre el término en el texto. Aquí tenemos que cuidar, no extendernos demasiado sobre el contenido del texto, ya que corremos el peligro de repetir, en la cuestión B) cosas que ya hemos dicho en A), lo que da impresión de pobreza de ideas. “Cosas cognoscibles: Se refiere a las Ideas o Esencias. Frente a los objetos del mundo material, que pueden ser percibidos pero no conocidos, las Ideas pueden ser conocidas por la razón. En el texto Platón explica que las ideas deben su ser y no solo su verdad, a la Idea de Bien. Bien: Idea suprema, realidad que es causa del ser del resto de las ideas. También es fuente de verdad y hace posible el conocimiento, siendo, ella misma, objeto supremo de conocimiento. En el texto, Platón destaca la superioridad del Bien, fuente de toda realidad y más real y perfecta que ninguna otra Idea.” b. Exposición de la temática del texto: Es muy importante haber leído más de una vez el texto, para tener claro a qué se refiere el fragmento. Un error en la determinación de la temática del texto lastra el resto del ejercicio. También puede ser necesario contextualizar nuestra explicación de las ideas del texto que estamos comentando en el tema general de la parte del mismo a la que pertenezca, como en este caso: el texto está tomado del pasaje en el que Platón compara la visión con el conocimiento racional para aclarar la superioridad del Bien. “Se trata de un texto de carácter ontológico pues en él Platón subraya la superioridad de la Idea de Bien ya que es la causa de que el resto de las Ideas sean. Platón compara el Bien con el sol –en un principio para aclarar la función del Bien en el proceso de conocimiento: aportar verdad que haga posible el conocimiento de las ideas, del mismo modo que el sol aporta la luz que hace posible la visión de los objetos sensibles- y explica que, del mismo modo que el sol es fuente de vida en el mundo material, la Idea de Bien es la causa del ser en el mundo de las ideas, el Bien es la esencia de la que todas las Ideas participan y así hace posible que el resto de las esencias sean. De este modo concluye Platón su aclaración sobre la primacía ontológica y epistemológica del Bien” c. Justificación de la temática desde la posición filosófica del autor. Aquí debemos exponer qué es lo que el autor explica, en su filosofía, sobre el tema del texto. Solo se puede hacer bien esta segunda parte de la pregunta si dominamos la filosofía del autor y tenemos una visión de conjunto de las ideas del mismo, en este caso, puesto que el tema del texto es fundamentalmente ontológico, debemos explicar el dualismo ontológico platónico y el por qué de este dualismo. En general hay que aclarar cuales son las intenciones del autor, pues es lo que da sentido a su pensamiento, así pues en este caso habría que hacer referencia a la preocupación política de nuestro autor y su objetivo de justificar un gobierno de sabios como solución a la corrupción en la Polis. “El fragmento que estamos comentando tiene un sentido claramente ontológico, en él Platón refleja su filosofía dualista según la cual la realidad se encuentra dividida en un mundo de esencias o ideas perfectas que son modelo para un mundo material corruptible y cambiante. Con esta visión dualista de la realidad, nuestro filósofo quiere justificar una utopía política que salve la polis ateniense de la situación de corrupción e injusticia en la que se vivía su tiempo. Frente al relativismo de los sofistas, Platón, al igual que Sócrates, defiende la existencia de valores morales absolutos, que son entidades reales y autosubsistentes en un mundo aparte: las Ideas, perfectas e inmutables. En la cúspide de este mundo de Ideales morales se sitúa el Bien, que es la Idea que el resto de las Ideas imita. Las Ideas son la esencia de los elementos del mundo material, son por tanto la causa de su ser. Nuestro mundo debe su imperfección y corruptibilidad a la materia de la cual todos los seres sensibles estamos hechos, por eso, en el ámbito de la moral y de la política, el apego a las cosas materiales es la causa de la corrupción y de la injusticia. Platón propone un sistema político en el que el gobierno de los sabios -quienes conocen mejor que ningún otro ciudadano el mundo perfecto e incorruptible de las Ideas- garantiza la justicia social y la perfección moral de los habitantes de la Polis. En su filosofía, nuestro autor explica que del mismo modo que en nuestro mundo material los seres están formados por una materia corruptible y una esencia, nosotros estamos formados por un cuerpo material y un alma racional que es nuestra esencia. Nuestro cuerpo percibe los seres físicos por medio de los sentidos, y nuestra alma accede al mundo de las Esencias por medio de la Razón. Puesto que el de las esencias es el único mundo verdadero, el único conocimiento verdadero es el racional, por eso en el texto Platón utiliza la expresión “cosas cognoscibles” para referirse a las ideas. Pero el conocimiento de las Ideas no está al alcance de cualquiera, a diferencia de Sócrates, quién defendía la posibilidad de que cualquier persona alcanzase la verdad, por estar todos los seres humanos dotados de razón, Platón defiende que solo unos pocos, los mejor dotados, pueden tener acceso al conocimiento de las realidades superiores. El resto de las personas están demasiado “atadas” al mundo material como para poder elevar su razón por encima de las cosas sensibles. De este modo, en la analogía de la línea y en el mito de la caverna, Platón explica el difícil recorrido del alma en su búsqueda de la verdad y del conocimiento de la Idea de Bien, una vez alcanzado este objetivo, el sabio estará preparado para proyectar en la polis sus conocimientos y garantizar la justicia social, ya que actuará de acuerdo con el Bien. (Este sería un enfoque general, luego cada uno en función de lo que el texto sugiera puede desarrollar más el aspecto del pensamiento platónico que considere conveniente) 3- Relación del tema elegido con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad. En este apartado debemos resolver dos cuestiones, en primer lugar, relacionar el tema del texto con el tratamiento del mismo tema por parte de otro autor o corriente, se valorará con 2 puntos. La segunda cuestión es aclarar la actualidad del tema del texto, que se valora con 1 punto. En este caso relacionaremos el tema del texto, por ahora, con la filosofía de Aristóteles, y en cuanto a la actualidad, debemos intentar reflexionar sobre sentido que, en nuestros días tiene el problema filosófico planteado en el texto. En caso de que el texto no nos sugiera ninguna relación con problemas actuales, podemos intentar una valoración de la actualidad del pensamiento platónico en general. Debemos evitar que esta última cuestión se resuelva como la exposición de una opinión personal, subjetiva y más o menos arbitraria. Según la explicación del tema del texto, expuesto en el apartado b) de la pregunta anterior, el tema del texto es ontológico, por tanto debemos desarrollar 1) Quién es Aristóteles y su relación con Platón. 2) Crítica de Aristóteles al dualismo ontológico de su maestro 3) Alternativa aristotélica, teoría hilemórfica y explicación del movimiento como paso de la potencia al acto 4) Conclusión: comparación de la noción de bien en Platón y Aristóteles. Material de apoyo para el comentario de texto. Apartado 1: Contexto histórico, cultural y filosófico del texto No se trata de algo exacto y riguroso, pero yo creo que el contexto debería de contener las siguientes informaciones: 1. Un 25 % de Contexto Histórico: 1.1 Las guerras del Peloponeso y la hegemonía de Atenas. 1.2 Pericles y la Democracia Ateniense. 2. Otro 25 % de Contexto Cultural: 2.1 Esplendor de la Literatura Clásica: La tragedia y la comedia. 2.2 Esplendor de la arquitectura: El Partenon y la Acrópolis. 2.3 Esplendor de la escultura: Fidias y el ideal del cuerpo humano. 3. Un 50 % de Contexto Filosófico: 3.1 Breve repaso de la vida y las obras de Platón. 3.2 Las Influencias que recibe Platón: 3.2.1 Las matemáticas de los Pitagóricos. 3.2.2 El Nous de Anaxágoras. 3.2.3 El Ser de Parménides. 3.2.4 El Devenir de Heráclito. 3.2.5 Y sobre todo, las enseñanzas de su maestro Sócrates, frente a los Sofistas: antirelativismo, esencialismo, diálogismo e intelectualismo moral. 3.3 Las influencias de Platón: la Academia y su discípulo Aristóteles. (este es menos importante) Yo creo que nunca habría que hacerlo por este orden. La forma es muy importante. Mi consejo es que tomes uno de los contextos como “argumento”, “hilo conductor” (por ejemplo la vida de Platón), y sobre él redactes, incorporando estas informaciones, tu contexto. Por último, algunos consejos: 1 - No te equivoques en las fechas o los nombres, si no estás seguro al 100 %, no los pongas. ✗ - No te inventes nada, no pongas nada que no hayas comprobado por ti mismo, no te fíes de los contextos que te pasen los compañeros o lo que tienes en los apuntes de clase ✗ - No Cuentes la vida de otros autores o sus teorías sin explicar porqué vienen a cuento, sin justificar porqué las pones. ✗ - No cometas faltas de ortografía y/o presentación sucia, sin márgenes y con tachaduras. No cometas errores de sintaxis o expresión en general. ✗ - No repitas las mismas cosas varias veces. ✗ - Evita caer en contradicciones y en falta de claridad en lo que cuentas. ✗ - Que no parezca la “lista de la compra”, una pura acumulación de datos, nombres y fechas sin orden ni concierto. Por último, recuerda que en el examen de la PAU son sólo dos puntos, no deberías de tardar más de 15 o 20 minutos en escribirlo, y por tanto no debería de exceder de un folio, como muchísimo (dependiendo de la letra de cada uno). Tomado de Miguel Pineda, del I.E.S. Pintor Juan Lara del Puerto de Santa María (Cádiz) Un ejemplo de contexto histórico, cultural y filosófico puede ser el elaborado por el Grupo de Trabajo de Profesores de Filosofía de Almería. No se trata de que lo copies sino de que te sirva como modelo. El contexto tiene que ser algo personal. 1. Contexto cultural La filosofía nace en Grecia en torno al siglo VI a.C. favorecida por la peculiar concepción de la religiosidad griega donde no había libros sagrados, ni casta sacerdotal, ni dogmas de fe. Incluso dioses y hombres se encuentran sometidos a la moira (o destino) que “adjudica a cada uno su parte”, así a unos les toca ser dioses y a otros hombres. Los dioses son seres con las mismas pasiones y deseos que los humanos, pero inmortales. Algunos son los olímpicos, ya que situaron su morada en el monte Olimpo: Zeus es el padre de todos ellos; Ares es dios de la guerra, hijo de Zeus; Afrodita es la diosa del amor... Otros no eran dioses del Olimpo pero jugaron un papel destacado en la religiosidad griega, como Apolo, dios de las artes y máximo portador de los oráculos divinos; Dionisos, dios de la embriaguez, la sexualidad y, en general, de todo lo pasional, o Hades, dios del mundo subterráneo donde moran las almas de los muertos. La relación entre dioses y hombre se establecía a través de los oráculos, que tenían una finalidad adivinatoria o profética. Eran muy importantes en la vida pública, ya que determinadas actividades (guerras, viajes, etc.) no se realizaban sin antes consultar con el oráculo. De este modo, las prácticas religiosas estaban muy vinculadas a la vida pública (la plegaria, el sacrificio y la purificación) aunque coexistían con otro tipo de prácticas en las que únicamente podían participar los iniciados. Se las conocen como cultos mistéricos, porque los participantes tenían prohibido revelarlas bajo pena de muerte. El orfismo es un culto de tipo mistérico que pregona la inmortalidad y la transmigración de las almas, concibiendo el cuerpo como una especie de cárcel para el alma. Esto nos recuerda plenamente a Pitágoras y Platón en su teoría del alma. En el mundo griego, la religión se identificaba con la mitología, cuya divulgación estuvo, sobre todo, en manos de los poetas. El mito es una narración en la que fenómenos naturales y sociales son explicados por la intervención caprichosa de los dioses y hombres heroicos. Lo que se narra en ellos no significa que algo concreto ocurrió y pasó, sino que el relato es vivido como atemporal, como algo que recrea algún aspecto de la naturaleza humana, y que como tal “ha sido, es y será”. El mito es un paradigma, un modelo de comportamiento ofrecido a los hombres. El poeta griego no se diferencia mucho del oráculo. Como él, es una especie de médium que conoce el destino. El mito pretende reflejar una situación intemporal, que forma parte del pasado, del presente y del futuro. Platón hace un uso frecuente de los mitos en sus escritos, pero su intención es más que nada didáctica, es decir, facilitarnos la comprensión. 2. Contexto histórico En el siglo V a.C. la sociedad griega alcanza su apogeo y Atenas, vencedora de las guerras médicas, representa el esplendor cultural y político de la democracia (cosmopolita y comercial) que ha dejado atrás a la vieja sociedad aristocrática y agrícola. La acrópolis de Atenas, que los persas destruyeron en el 482 a.C. fue reconstruida y engrandecida bajo el gobierno de Pericles (del 443 al 429). El arquitecto Ictinos y el escultor Fidias fueron los encargados de poner en práctica las obras durante diez años. Las esculturas del periodo clásico (s. V y IV a.C.) se caracterizan por las proporciones corporales perfectas, la idealización de las figuras, la serenidad y el equilibrio entre movimiento y estabilidad, (ejemplo: el discóbolo de Mirón). Más adelante, debido a la popularización de esculturas para adornar viviendas privadas y a los cambios históricos, sociales y filosóficos que supone el Helenismo, se potencia mucho más la expresividad: el dolor, el desenfreno, la sensualidad, etc. (ejemplo: la Venus de Milo, Laocoonte). También el siglo V a.C. representa en Atenas la culminación de la tragedia griega y del género histórico. La tragedia se originó en torno al culto a Dionisos, cuya evolución ya con Sófocles (496-406 a. C.) y Eurípides (480-400) adquiere la forma clásica de personajes y coro con que la conocemos hoy. Herodoto (484-420 a.C.) y Tucídides (460-400 a.C.) fundan el saber histórico como seña de identidad colectiva del pueblo. Platón nace en Atenas en el 427 a.C. en seno de la más alta aristocracia. Toma parte a los 18 años como soldado en la última etapa de la guerra del Peloponeso, que termina con la derrota de Atenas ante Esparta y la instauración del régimen oligárquico de los 30 tiranos. Así, al periodo de auge cultural, político y económico de la Atenas del siglo V a.C. sucede una época de crisis que concluirá con la pérdida definitiva de la hegemonía de Atenas al ser sometida la ciudad al imperio macedónico de Alejandro. Inclinado en un principio hacia la política, su amistad con Sócrates, a quien acompañó en los últimos años de la vida de éste, le hará orientarse definitivamente hacia la filosofía. Tras la muerte de Sócrates en 399 por la recién instaurada democracia ateniense, Platón decide refugiarse en Megara. Hacia 390 Platón visita las ciudades del sur de Italia, tomando allí contacto con el pitagorismo, y Sicilia, donde traba amistad con el joven Dion, cuñado del tirano de la ciudad, Dioniso I, a quien intentará influir en su gobierno. Con el fracaso de su primera aventura política, Platón regresa a Atenas (387) y abre una escuela, la Academia, donde se dedica durante veinte años a la enseñanza. Por dos veces más regresará de nuevo a Siracusa tentado por la oportunidad de realizar un gobierno de filósofos, hasta que el asesinato de Dion le hace renunciar definitivamente a la práctica política. A partir del 361 deja casi por completo la dirección de la Academia en manos de Heráclides de Ponto. Sus últimos años fueron dedicados a escribir, muriendo en el 347 a.C. 3. Contexto filosófico Al compás de su vida, la obra de Platón, casi toda ella en forma de "diálogos", se suele dividir en tres períodos: Diálogos socráticos: escritos entre la muerte de Sócrates y su primer viaje a Sicilia. Estos diálogos, auténticas obras literarias, expone sobre todo el pensamiento de Sócrates y contienen pocos elementos propiamente platónicos: Apología, Protágoras, Gorgias: (de transición). Diálogos doctrinales: escritos durante su etapa en la Academia, hasta su segundo viaje a Sicilia. Sócrates, que sigue siendo el personaje central del diálogo, expone una doctrina a base de preguntas y respuestas ilustrándola a menudo mediante mitos. En este período se muestra el pensamiento maduro de Platón, la teoría de las ideas: Menón, Banquete, Fedón, República, Fedro. Diálogos críticos: Platón somete a dura crítica todo su pensamiento, tanto su doctrina política como la teoría de las ideas y su cosmología: Parménides, Sofista, Político, Timeo, Leyes. El pensamiento de Platón es el intento de superar la escisión que en la tradición filosófica ha supuesto la sofística: el relativismo y escepticismo sofístico imposibilitan la búsqueda de la verdad y la ciencia y, por tanto, de la filosofía. Platón quiere encontrar algo permanente e inmutable que escape al carácter cambiante y múltiple de las cosas sensibles, sólo así podría sentarse un saber estable y duradero, la ciencia. La respuesta la encuentra en que, si bien las cosas sensibles nacen y mueren, cambian y se componen de múltiples partes, la especie de la cosa es permanente y es una y la misma en todas las cosas de la especie. Aunque un caballo muera, su esencia seguirá presente en otros caballos. A esto inmutable que está presente de algún modo en todas las cosas de la misma especie lo llama Platón idea, que quiere decir figura, lo visible. Naturalmente la idea no puede verse con los ojos del cuerpo sino con los del alma, con la inteligencia. De este modo, Platón entiende que la idea es fija, permanente, no cambia. Por el contrario, la cosa deviene, cambia, es y no es. Así Platón elabora su teoría de las ideas recogiendo toda la herencia de los primeros filósofos griegos y también de Sócrates. El inmovilismo del Ser de Parménides es tomado para construir un mundo de ideas permanente e inmutable, aunque múltiple, ya que son muchas las ideas que lo pueblan, a diferencia del Ser unitario parmenídeo. Del pitagorismo, tomará la inmortalidad del alma y el preludio matemático en el acercamiento a las ideas. El espíritu de Sócrates empapa toda la filosofía de Platón al concebir el conocimiento como conocimiento de lo universal, defender el intelectualismo moral y centrar su interés en cuestiones de tipo éticopolítico. Por otro lado, el mundo de las cosas sensibles recogerá los caracteres de movilidad, materialidad y relatividad propios de Heráclito, el atomismo y la sofística, respectivamente. La República es la obra fundamental del pensamiento platónico maduro en la que se encuentra la exposición más elaborada de la teoría de las ideas. El título de la obra traduce el término griego Politeía, esto es, que trata de los asuntos de la polis. En el diálogo se van desgranando los temas relativos la justicia, exponiendo cuáles son las clases sociales que componen la ciudad y cuáles las partes del alma humana, con sus correspondientes virtudes propias, resultando la justicia como armonía del conjunto social o individual. Especial atención se dedica a la educación del gobernante-filósofo y cómo éste mediante la dialéctica ha de alcanzar la idea del Bien. Siendo la mejor forma de gobierno el de los más sabios (aristocracia), cualquier otra ha de ser degeneración de aquella. 3º PREGUNTA: RELACIONE EL TEMA DEL TEXTO CON OTRA POSICIÓN FILOSÓFICA (Relación de la filosofía platónica con la aristotélica) El tema tratado en este texto puede ser relacionado con las ideas del que fue el discípulo más aventajado de Platón en la Academia: Aristóteles Platón defendió, en su “teoría de las ideas”, la división de la realidad en dos mundos: el de seres físicos materiales, que es una copia desdibujada de un mundo de Ideas o esencias inmateriales y perfectas. Desde el punto de vista de Platón, el mundo de las Ideas es más real y verdadero que el mundo material, por eso el conocimiento racional que capta estas “Ideas” o esencias, es superior al conocimiento sensible, que solo puede aprehender las apariencias materiales de las cosas. Aristóteles no estaba de acuerdo con estas teorías filosóficas de su maestro, y a ellas opuso su “teoría hilemórfica” sobre la constitución de los seres reales. Aristóteles pensaba que, al dividir la realidad en dos mundos, su maestro había complicado la explicación de la realidad. En su teoría dualista sobre el mundo, Platón afirmaba que el cambio y la multiplicidad acontecen en el mundo material, pero, al como no es posible una explicación racional sobre el mundo físico, tampoco es posible explicar racionalmente la multiplicidad y el cambio. Por último, pensaba Aristóteles, ¿cómo es posible que la esencia de los seres habite en un mundo distinto y separado de los propios seres?. Por todas estas razones Aristóteles defendió, en su filosofía, una concepción de la realidad distinta a la de su maestro: la “teoría hilemórfica”. Según esta filosofía, los seres naturales están compuestos de materia (hilé) y forma (morfé), por “forma” o “esencia”, Aristóteles entiende el modo en que la materia se organiza y estructura, por ello la esencia nunca puede subsistir separada de la materia que conforma, como decía Platón. Para Aristóteles solo existe una realidad, en la que la esencia está en los seres, igual que la materia. Nuestro conocimiento es conocimiento de esta realidad única, Aristóteles sostiene una teoría empirista sobre el conocimiento, según él la información sensible que llega a nuestro entendimiento es el materia la partir del cual generalizamos y formamos conceptos generales sobre cómo son las cosas, es decir, sobre su esencia. Aristóteles da mucha importancia al papel de la sensibilidad en el conocimiento, precisamente porque piensa que la esencia de las cosas se expresa en la materia de la que los seres estamos hechos, y el primer conocimiento que tenemos de los seres procede de los órganos sensibles. Del mismo modo que la ontología y la epistemología de Platón y Aristóteles tiene poco que ver, la ética y la política de ambos filósofos tienen también importantes diferencias. En su ética Aristóteles explica que el “Bien” consiste en el cumplimiento perfecto de las posibilidades esenciales de un ser. El “Bien” no es para Aristóteles una idea abstracta y alejada de los seres materiales, como lo era para Platón, sino algo que está estrechamente vinculado a cada ser natural. Para el ser humano el bien consiste en la realización de la racionalidad, que es su cualidad natural y distintiva, y esto se consigue a través del ejercicio de la razón, que delibera cotidianamente para adoptar, en cada momento la actitud más moderada. Por ello, Aristóteles define la virtud como la “elección del justo término medio”. La virtud no es algo que se consigue a través de una vida de ascetismo y conocimiento abstracto, tal como decía Platón, sino una cualidad accesible a través de la vida cotidiana, al alcance de cualquiera que se lo proponga. En lo referente a la política, sabemos que Platón nunca acepto a los sistemas políticos que existían en su época, ya que todos le parecían corruptibles, por ello defendía, en el texto que estamos comentando y en otros muchos, el establecimiento de un estado utópico, en el que gobernaran los filósofos. Aristóteles, por el contrario, pensaba que la vida política debía regirse por una norma general: la consecución en el estado de el bien común, el bienestar material y espiritual para todos los ciudadanos, de modo que cualquier forma de gobierno es aceptable, siempre y cuando el estado se proponga como objetivo la consecución de este “bien común”, por encima de el bien particular de los gobernantes Relaciones de Platón con otros filósofos o corrientes de pensamiento Influencias en Platón: La originalidad de los primeros filósofos griegos radica en buscar el arjé o principio de las cosas en la naturaleza, no en la voluntad de un ser divino. De los pensadores que le precedieron, Platón acepta la división que Parménides hace de la experiencia: el camino de los sentidos fuente de opinión (doxa) y el camino de la razón, vía de la ciencia (episteme). Contra Heráclito argumenta que si no existe algo permanente no se puede explicar el ser de las cosas. De Heráclito asume también la dialéctica como método que nos ayuda a leer y comprender la realidad. De los pluralistas toma Platón el elemento ordenador (Nous) presente en la doctrina de Anaxágoras, pero rechaza la teoría del caos y el azar presente en el atomismo de Demócrito. Parece también muy vinculado con el pitagorismo, tras sus viajes a Italia. Por ejemplo, el mundo de las ideas participa de la estructura organizativa y modélica que Pitágoras otorga a los números. Pero el influjo más cercano le viene de su maestro Sócrates y de los sofistas, que son sus contemporáneos. Todos ellos son personajes centrales en los Diálogos platónicos. De Sócrates aprende la necesidad de definir los conceptos y su intelectualismo moral. Con los sofistas comparte la idea de la necesidad de la educación para hacer de los hombres buenos ciudadanos, pero la contraposición con los sofistas se pone de manifiesto en la forma de entender la educación: no se trata de introducir conocimientos en la mente del educando, sino en enseñar a mirar hacia donde merece la pena mirar. Influencia de Platón en Aristóteles En el tema del conocimiento, o en el de la ética y la política, un referente obligado por la inmediatez que existe entre las ideas de ambos, coincidentes en algunos temas o radicalmente opuestas en otros, es Aristóteles. En el tema del conocimiento, el realismo aristotélico choca frontalmente con el idealismo platónico. Para explicar la realidad Aristóteles no postula, como Platón, un mundo inteligible (el mundo de las ideas) por encima del mundo de las cosas sensibles, porque ello implicaría duplicar innecesariamente la realidad. Él sustituye las ideas platónicas por la noción metafísica de forma, principio activo, que uniéndose a la materia, elemento pasivo e indeterminado, da lugar a la constitución de un ser o de una sustancia concreta. Se conoce esta teoría como "doctrina hilemórfica". Con su teoría de la reminiscencia Platón explica el conocimiento como el recuerdo de lo visto anteriormente por el alma en el mundo de las ideas. Mientras que según Aristóteles, la mente es como una tabla rasa, y el contenido de su conocimiento tiene su origen en la experiencia. Platón y Aristóteles comparten la idea de que hay que ser respetuoso con las leyes para ser feliz. Pero hay también notables diferencias entre ellos. Al hablar de las virtudes que regulan la actividad del alma, Platón propone la práctica de tres virtudes, una para cada parte del cuerpo: la prudencia de la razón, la fortaleza del ánimo y la templanza de la concupiscencia. Solamente practicando estas virtudes podrá el hombre mantener en equilibrio sus facultades, es decir, realizar la justicia y conseguir así la felicidad. Para él la justicia no es una virtud ética específica, sino el resultado de mantener en equilibrio las distintas facultades del hombre. En cambio, Aristóteles considera a la justicia como una virtud ética o práctica importante e independiente, y entra en matizaciones como la distinción entre lo que es justo por ley y lo que es justo por naturaleza, o señalando las características entre distintas clases de justicia. En el caso de la prudencia, ésta es para Aristóteles una virtud intelectual, no una virtud práctica que haya de presidir las decisiones de los gobernantes. En Política, el modelo aristotélico no es utópico como la República platónica, sino elaborado a partir del estudio de las Constituciones existentes en ese momento. Hay coincidencia entre ambos filósofos a la hora de señalar las diferentes formas de gobierno. Para Platón el modelo ideal es el gobierno presidido por los sabios, filósofos. Para Aristóteles no basta con tener en la mente un gobierno perfecto, sino que ha de ser realizable y adaptable a todos los pueblos. Según Aristóteles, el mejor gobierno es aquel en el que prevalece la clase media, pues es el más alejado de los excesos que se cometen cuando el poder cae en manos de los que no poseen nada o de los que poseen demasiado. Es en el equilibrio entre la ley y la libertad donde se halla el ideal de gobierno democrático que los atenienses pusieron en práctica en tiempos del legislador Solón y con Pericles Repercusión y actualidad del pensamiento político platónico. En cuanto a la repercusión de las doctrinas de Platón, en el siglo II nos encontramos con el neoplatonismo (Plotino), que es una mezcla de la doctrina platónica con la de Aristóteles y el estoicismo. El cristianismo, en especial el agustinismo (San Agustín), utilizará múltiples elementos del platonismo para organizar su cuerpo doctrinal. Algunos han visto en la República platónica un modelo de utopía política capaz de contribuir a crear una sociedad justa e igualitaria. La palabra "utopía" no nace hasta el año 1516, con la obra de este título del inglés Thomas Moro. Desde entonces se llama utopía a toda descripción de la sociedad que se supone perfecta en todos los sentidos. Los pensadores del siglo XVII consideran la República platónica como una quimera. Por el contrario, los pensadores socialistas del siglo XVIII (Cabet, Viaje a Icaria) tratan a Platón como un defensor de la igualdad y la comunidad. Por su parte, Marx interpreta las "clases" de la República como una idealización del régimen de castas egipcio. Bertrand Russell considera, en el año 1920, que el gobierno leninista está "mucho más próximo que cualquier otro paralelo histórico al de la República de Platón. El partido comunista corresponde a los guardianes de la ciudad platónica; existe en Rusia un intento de tratar la vida de familia de la misma manera que Platón sugirió". En el ámbito del nazismo, Hildebrant afirma que la Alemania hitleriana es la realización finalmente iniciada de la ciudad platónica. En el mundo anglosajón Toynbee acusa a Platón de ser un defensor de un Estado fuerte de castas rígidas, en el que una casa privilegiada gobierna paternalmente, controlando con los oportunos medios técnicos a la mayoría del "ganado humano". Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, considera el platonismo como el germen de las doctrinas totalitarias contemporáneas. (Ver tema 10 del curso pasado: “la sociedad y el estado”, apartado: Política y utopía en el siglo XX, para repasar la crítica de Popper a los modelos utópicos de sociedad. Resumiendo muy brevemente Popper explica que el modelo político cerrado y autoritario de Platón, que hace primar los intereses del Estado sobre los de los individuos, ha estado enfrentado hasta nuestros días con el modelo socrático y aristotélico de una sociedad abierta basada en el acuerdo racional entre los hombres. Actualidad de Platón: - - - El filósofo y matemático inglés, A.N. Whitehead afirmó que la tradición filosófica europea bien podía describirse como una serie de notas a pie de página sobre Platón, refiriéndose a que nuestro filósofo abre una problemática que ha sido objeto de reflexión y debate desde el siglo IV a.d.C. hasta nuestros días. Epistemología: la filosofía platónica defiende la posibilidad, frente al relativismo de los sofistas, de un conocimiento racional del mundo y de sus causas: para Platón el fundamento de nuestro mundo es un universo de formas o esencias, de las cuales somos copias, y que explican porqué las cosas son como son, las matemáticas abren a la razón el camino hacia la comprensión de la verdadera naturaleza de lo real. Hoy en día la posibilidad de una explicación precisa del funcionamiento del mundo es objeto de debate filosófico, el desarrollo de la mecánica cuántica en el siglo XX, cuestiona la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, se habla de incertidumbre y probabilidad, de un conocimiento que solo puede ser aproximado, de la realidad. Por otra parte, los descubrimientos en el ámbito de la biología – selección natural- cuestionan claramente la existencia de un fin último o perfección ideal, en los procesos naturales. Educación: Platón es partidario de un modelo educativo adelantado a su época, por su defensa de una educación universal y pública. Sin embargo este modelo educativo se opone claramente al actual por su carácter selectivo. En la propuesta platónica solo una minoría alcanzará estudios superiores, y es la élite de los sabios (y esto es lo importante) quien decide qué alumno o alumna puede continuar estudios superiores para alcanzar la cima del conocimiento y la capacidad de gobernar. En otras palabras, quién está destinado a formar parte de la élite dominante y quién no. De este modo Platón defiende un modelo de tecnócratas o expertos muy alejado del ideal democrático actual. El ideal educativo actual es opuesto, persigue la formación integral de todos los ciudadanos sin más limitaciones que las - - que ellos mismos se impongan, defiende la formación de una ciudadanía democrática, crítica y participativa, capacitada para intervenir activamente en la vida política con madurez y responsabilidad, evitando, de acuerdo con el ideal ilustrado, cualquier tipo de tutela. Política: Platón quiere sentar las bases de una sociedad justa, rechaza la democracia porque es un sistema político que se fundamenta en un error: la igualdad de todas las personas, que explica que todos seamos iguales ante la ley (isonomía). Como hemos explicado, platón entiende que las personas no somos iguales, la naturaleza de nuestra alma marca diferencias constitutivas innatas que justifican el establecimiento de un sistema político basado en esta desigualdad. Solo con el gobierno de los mejores se logra evitar la corrupción política y alcanzar la justicia social. Sin embargo, en la actualidad los sistemas democráticos, sin negar la desigualdad natural entre las personas establecen los mecanismos necesarios para evitar la corrupción manteniendo la igualdad de los ciudadanos ante la ley. No se trata de establecer una élite política infalible –como defendía Platón- sino de reconocer la falibilidad del ser humano y la tendencia de cualquiera a utilizar el poder en provecho particular. Por ello en la actualidad se aplica la propuesta de Montesquieu, la “división de poderes” como mecanismo democrático que asegurando la participación de cualquier ciudadano en el gobierno, evita que ningún grupo utilice el poder en beneficio particular.