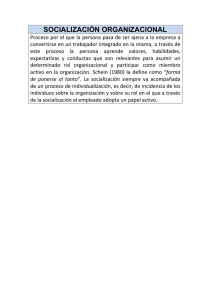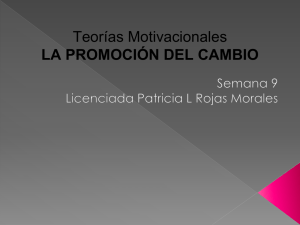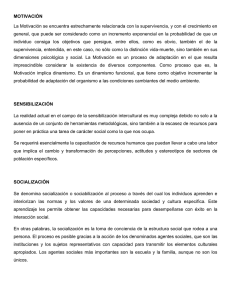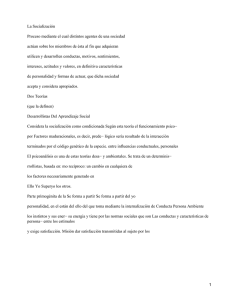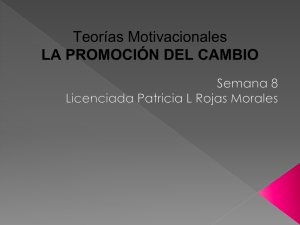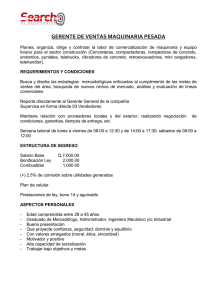Unidad Didáctica 2 La especificidad del ser humano
Anuncio

Unidad Didáctica 2 La especificidad del ser humano ¿Qué es el Hombre? OBJETIVOS: 1. Delimitar la especificidad y conexión de lo humano respecto de la naturaleza, a partir de la cual ha surgido. 2. Conocer la doble dimensión natural y cultural del hombre y estudiar distintas posturas filosóficas al respecto. 3. Comprender los diversos elementos que constituyen una cultura y su proceso de formación. 4. Reconocer lo que compone la individualidad original del sujeto humano: identidad y memoria. El papel determinante que los sentimientos juegan en la autoconciencia. 5. Identificar la importancia del encuentro con el otro en la construcción de la personalidad humana, siendo consciente de los peligros y trampas que encierra dicho encuentro. 6. Recoger información de materiales audiovisuales y escritos, comprendiendo y analizando su contenido. 7. Continuar profundizando en la reflexión filosófica y la composición escrita de los propios pensamientos y lo estudiado. 8. Analizar, resumir y comentar breves textos filosóficos. 9. Expresarse con corrección gramatical y ortográfica tanto en las preguntas que se le hagan como en pequeñas composiciones de carácter filosófico. 10. Valorar lo humano como fin en sí mismo, reconociendo la identidad común de todos los individuos de nuestra especie por encima de diferencias culturales y/o raciales. 11. Valorar la capacidad de la razón para regular la acción humana y del diálogo y la libre y respetuosa expresión de las ideas. CONTENIDOS: + Conceptos: 2.1. La especificidad de lo humano. 2.1.1. Introducción: hacia una delimitación de lo específico del ser humano. - Características habitualmente atribuidas al ser humano. 2.1.2. La génesis de lo humano: la evolución. El proceso de hominización. - La teoría de la evolución de Darwin y componentes y mecanismos: selección natural, mutaciones genéticas, selección artificial, papel jugado por el azar en todo ello. - El proceso de hominización y sus rasgos más relevantes. 2.2. El ser humano: Naturaleza y Cultura. 2.2.1. La doble constitución humana. - Definición de Naturaleza y sus implicaciones para la especie humana - Definición de Cultura y su relación con el aspecto natural del ser humano 2.2.2. Contenido y construcción de la cultura. - Relaciones entre desarrollo del individuo humano y cultura. - Los diversos contenidos de lo que llamamos cultura. - La teoría de Berger y Luckmann sobre el origen y construcción de la cultura. - Relativismo cultural y etnocentrismo. 2.2.3. La socialización. - La socialización, su importancia y alcance y sus fases. - Dialéctica entre determinismo social y libertad en la construcción de la personalidad 2.3. El hombre como constructor de un programa. 2.3.1. La construcción de la propia identidad - Los dos elementos primordiales de la construcción de la personalidad: la identidad y la memoria. - La personalidad y sus componentes. - Los sentimientos y su papel en la construcción del yo. 2.3.2. El encuentro con el otro. - El encuentro con el otro y sus peligros: salto semántico, asimilacionismo, egocentrismo. - Las condiciones del encuentro con el otro. VOCABULARIO NATURALEZA CULTURA SOCIALIZACIÓN SELECCIÓN NATURAL MUTACIÓN EDUCACIÓN INSTITUCIONES LEYES IDEAS CREENCIAS LEGITIMACIÓN ETNOCENTRISMO CONFORMIDAD VARIANZA DESVIACIÓN SENTIMIENTOS IDENTIDAD PERSONALIDAD EGOCENTRISMO SALTO SEMÁNTICO EVOLUCIÓN LIBERTAD SELECCIÓN ARTIFICIAL FOLKWAYS MORES VALORES SUBCULTURA RELATIVISMO CULTURAL AUTOCONCIENCIA ASIMILACIONISMO + Procedimientos: - Lectura y análisis de textos de extensión breve y moderada. - Realización de resúmenes y esquemas de los conceptos. - Visionado de varios videos (un capítulo de la serie Cosmos –el nº 2-, las películas “En busca del fuego” y “Blade Runner”) y posterior análisis de su contenido referido a la unidad didáctica. - Recopilación de información de diversas fuentes: textos suministrados por el profesor, audiovisuales, documentación buscada por el alumno; análisis de la misma y posterior síntesis de los contenidos relevantes para la unidad didáctica. - Elaboración del cuaderno personal y de los conceptos a estudiar por parte de cada alumno. - Definiciones de conceptos fundamentales recogidos en el vocabulario de la Unidad Didáctica. - Expresión oral y escrita madura y coherente, tanto de lo aprendido como de los propios pensamientos. - Elaboración de argumentos para criticar y defender las diversas posturas posibles respecto al tema objeto de estudio en la Unidad Didáctica - Realización de diversas composiciones filosóficas por parte de cada alumno. + Actitudes: - Regularidad y continuidad en el trabajo diario. - Valoración de la vida e identidad humanas como realizaciones singulares y originales, totalmente dignas de respeto independientemente de las apariencias que presenten. - Aprecio por el papel de la razón en el esfuerzo humano por entender el mundo en el que vivimos. - Esfuerzo y superación ante los retos intelectuales que se presenten. - Presentación de la compasión y la empatía como los sentimientos más genuinamente humanos. METODOLOGÍA: A continuación aparece el conjunto de actividades que vamos a realizar para el estudio de este tema, unas se harán en casa y otras en clase. En ocasiones el trabajo será individual y en otras trabajaremos en grupo. Algunas de ellas están diseñadas para que explicitemos las ideas que previamente poseemos sobre el tema (pues lo creamos o no algo ya sabemos, eso es seguro), otras invitan a leer y pensar para ir entendiendo los conceptos que deberemos asimilar. Esa es la función de las actividades que tienen en su título la expresión “AFIANZANDO CONCEPTOS”. Será en ellas en las que se aclare qué hay que saber y todo lo demás es una preparación necesaria para ello. ASEGÚRATE QUE DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD DE “AFIANZANDO CONCEPTOS” TE QUEDA BIEN CLARO EN TU CABEZA Y EN TUS PAPELES QUÉ DEBES ESTUDIAR. El trabajo que realizaremos seguirá el orden que los contenidos conceptuales tiene en el esquema que más arriba has encontrado. Las distintas actividades que vamos a desarrollar están agrupadas según los diferentes apartados de dicho esquema. Tal y como sigue: 2.1. La especificidad de lo humano. 2.1.1. Introducción: hacia una delimitación de lo específico del ser humano. Actividad 0) ¿Qué sabemos del hombre? Actividad 1) Afianzando conceptos: Las características específicas del ser humano. 2.1.2. La génesis de lo humano: la evolución. El proceso de hominización. Actividad 2) ¿De donde provienen esas características? Actividad 3) Afianzando conceptos: La Evolución (I) Actividad 4) Afianzando conceptos: La Evolución (II) Actividad 5) Afianzando conceptos: La Evolución (III) Actividad 6) Afianzando conceptos: La hominización 2.2. El ser humano: Naturaleza y Cultura. 2.2.1. La doble constitución humana. Actividad 7) Nuestras ideas. Actividad 8) Naturaleza y Cultura. Actividad 9) Afianzando conceptos: Una definición más precisa. 2.2.2. Contenido y construcción de la cultura. Actividad 10) Afianzando conceptos. 2.2.3. La socialización. Actividad 11) Una aproximación al término. Actividad 12) Aprendizaje e inserción social. Actividad 13) Afianzando conceptos: Personalidad y socialización. 2.3. El hombre como constructor de un programa. 2.3.1. La construcción de la propia identidad Actividad 14) ¿Determinación social? Actividad 15) Afianzando conceptos: Identidad y memoria, la construcción del yo Actividad 16) Aplicando lo estudiado. Visionado de “Blade runner”. 2.3.2. El encuentro con el otro. Actividad 17) Introducción: el salto semántico Actividad 18) Primer paso: el otro es un extraño Actividad 19) Afianzando conceptos: La alteridad: iguales en la diferencia. Actividad 20) Concluir el tema: ¿Qué es el hombre? 2.1. La especificidad de lo humano. 2.1.1. Introducción: hacia una delimitación de lo específico del ser humano. Actividad 0) ¿Qué sabemos del hombre? - Haz una lista de comportamientos observables en los que encuentres semejanzas entre el hombre y otros seres vivos, anotando también las 3 diferencias. Complétala con comportamientos específicos de los seres humanos. - A partir de dicha lista individual, intenta rellenar el siguiente cuadro en común con tus compañeros. Diferencias específicas Semejanzas Vegetal Animal Actividad 1) Afianzando conceptos: Las características específicas del ser humano. Lee con atención los dos textos que se te presentan a continuación: - Extrae las ideas fundamentales sobre las características específicas del ser humano que figuran en ellos y preséntalas en un esquema. - Compáralas con las que tenías en el cuadro de la actividad anterior e incluye allí aquellas que consideres que lo completan. - ¿Cuáles te parecen más importantes?, ¿podrías establecer una jerarquía entre ellas?. - ¿Cuál de las definiciones del documento b) te parece más adecuada?, ¿por qué?, ¿por qué crees que se han dado tantas definiciones?. Documento a) “Partiendo de que el ser humano pertenece al conjunto de los organismos vivientes podemos encontrar un conjunto de características que comparte con el mundo animal. Como todo organismo viviente constituye un sistema estructurado de actividades que tiende a mantener su dinamismo. Esta posibilidad está condicionada por la relación que mantiene con el medio en que vive, informándose sobre él y actuando, en función de la información recibida, para satisfacer las necesidades que genera su propio mantenimiento y el de la 4 especie. La diferencia radicaría en que en los animales el repertorio de acciones viene determinado por su constitución biológica, existe una adecuación entre su organismo y el entorno, entre el modo en que perciben y las reacciones con las que responden de forma ajustada a las situaciones vitalmente importantes. En el caso de los seres humanos se produce una ruptura ente la información que tienen del medio, sus tendencias e impulsos y sus respuestas, el hombre aparece como un ser que no se ha adaptado a ningún nicho ecológico determinado. Este “desajuste” respecto a su entorno determina algunas de las características específicas que le definen como un “ser abierto al mundo”: su libertad, que le permite elaborar un programa de vida propio, programa que no sería posible sin la inteligencia que le permite captar la realidad y manipularla, el lenguaje, factor determinante que hace posible una vida específicamente humana, puesto que no se limita (como pudiera ser el caso en los animales) a informar sobre lo que hay sino que permite crear un mundo de significaciones tal que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. En este sentido se ha podido afirmar (E. Cassirer) que el hombre ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana. Comparado con los demás animales, el hombre no sólo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad, no vive solamente en un universo físico, sino en un universo simbólico, de tal modo que ya no puede enfrentarse a la realidad directamente, sino a través de la red constituida a lo largo de la historia de sus propias creaciones Documento b). Los hombres de cada época y de cada cultura se han dedicado, con frecuencia a meditar sobre lo que son, y aún más a menudo sobre lo que no son. La idea de hombre como realidad que posee en exclusiva, o que hace funcionar de un modo exclusivo ciertas facultades, presenta diferentes fórmulas clásicas: “El hombre es un animal racional” “Anthropos logon ejon”. “Logos” se ha traducido frecuentemente por “lenguaje”. “El hombre es un animal racional” puede significar, pues, “el hombre es un animal dotado de lenguaje” o, más sencillamente, “sólo el hombre habla”, puesto que sólo él puede no sólo usar el lenguaje, sino decir algo sobre el lenguaje. Otras maneras de concebir el hombre se han expresado en fórmulas concisas y muchas veces en latín: “Homo sapiens” -el hombre es fundamentalmente un conocedor, no un “perceptor” o un ave de presa-. “Homo faber” -el hombre se distingue de los demás seres orgánicos, y en particular de los vertebrados superiores, por la invención, construcción y manejo de instrumentos-. “Homo symbolicus” -el hombre es la única realidad capaz de inventar símbolos y sistemas de símbolos, sean “naturales” como los lenguajes corrientes, sean “artificiales”, como el lenguaje matemático-. “Homo Universalis” -el hombre es el único animal que ha llegado a ocupar entera la superficie del planeta y que va camino de conquistar el “universo”-. 5 “Homo pictor” -el hombre es el único ser viviente capaz de “representar” (y no sólo de “representarse”) las realidades” Ferrater Mora, Las palabras y los hombres, Ed.Península, Barcelona, 1971, págs. 13-21. 2.1.2. La génesis de lo humano: la evolución. El proceso de hominización. Actividad 2) ¿De donde provienen esas características? El género humano posee características propias de su entronque con los demás seres vivos, pero también otras que le singularizan frente a ellos. Cabe, por tanto, preguntarse por el origen de las mismas, esto es, ¿de dónde proceden?, ¿cómo hemos llegado a ser tal y como hoy nos conocemos?, ¿por qué poseemos esas características y no otras?. Responde a las siguientes preguntas sin consultar en ningún libro, sólo con lo que sepas del tema. - ¿Qué explicaciones podrías dar sobre el origen de esas características específicas del ser humano? Enumera 3 ó 4. Actividad 3) Afianzando conceptos: La Evolución (I) Vídeo de Carl Sagan. Serie Cosmos, Capítulo 2 “Una voz en la fuga cósmica”. Con lo que has visto en el vídeo y lo que sepas responde a las siguientes preguntas: - Intenta explicar qué es la selección artificial a través del ejemplo que Carl Sagan pone con la leyenda sobre los guerreros Heike. - ¿Qué es la selección natural? Señala las características diferenciales con la artificial. - Señala los principales puntos que constituyen la teoría de Darwin. - Explica la metáfora-comparación del reloj ¿Es necesario, según la teoría de Darwin, un relojero? Argumenta tu respuesta. - Teniendo en cuenta la información que proporciona el vídeo sobre los factores que influyen en la selección natural, y la comparación entre la historia del hombre y la del cosmos, explica la relación entre el hombre y la evolución, así como la influencia que tiene el hombre sobre ella. - ¿Qué es una mutación? ¿Qué papel juega en la evolución? Actividad 4) Afianzando conceptos: La Evolución (II) “EN BUSCA DEL FUEGO”. La película vas a verla como una actividad más de clase y dentro de esta sección del tema que estamos estudiando: el proceso por el que el hombre abandonó la vida animal y se convirtió en ser humano. LA HOMINIZACIÓN. Precisamente en el film aparecen cuatro grupos homínidos diferentes, con aspectos distintos y comportamientos, usos y costumbres fáciles de diferenciar. Esa es la principal tarea que tienes por delante a la hora de ver la película. ESTABLECE RASGOS DEFINITORIOS DE CADA GRUPO en varios aspectos. Para ello lee el esquema que se te ofrece a continuación y procura rellenarlo mientras ves la película. Además en esta hoja hay varias preguntas que debes responder por escrito en tu cuaderno. 6 ESQUEMA Puedes establecer los rasgos definitorios de cada una de las tribus que aparecen (protagonistas, agresores de apariencia simiesca, caníbales, civilizados) en los siguientes rasgos: A) El Fuego. 1) Actitud ante el fuego 2) Posibles utilidades del fuego. B) ¿Qué técnicas usan? 1) En el vestido/vivienda. 2) En la alimentación. 3) Armas y lucha. 4) Higiene y curaciones. ... C) Organización y costumbres sociales. 1) Lenguaje. 2) Sexo. 3) Actitud frente a los de otra tribu. 4) Enterramientos. 5) Hospitalidad. 6) Distribución de las tareas dentro de la tribu. D) ¿Qué sentimientos demuestran tener los personajes que aparecen? Preguntas A) Compara los datos obtenidos de unas tribus y otras ¿cuál o cuáles de las tribus son propiamente humanas?. B) ¿Qué define, en la película, al ser humano como tal?. 7 Actividad 5) Afianzando conceptos: La Evolución (III) Lee el texto que sigue y contesta a las preguntas: 1. Distingue claramente los tres momentos en la teoría de la Evolución. 2. Compara la teoría de Lamarck y la de Darwin. En qué se parecen, en que discrepan. 3. ¿Qué te sugiere la lectura de estos textos –y el tratamiento del tema de la Evolución- respecto a tus ideas anteriores sobre qué es el hombre, cuál es su origen, qué relación tiene con la naturaleza? Haz una breve reflexión por escrito sobre esto (a modo de “composición filosófica”). “A principios del siglo XIX, Lamarck expuso una teoría evolutiva del origen de las especies. Todas las especies, tanto vegetales como animales, proceden unas de otras, es decir, hay una continuidad en el mundo natural. Para explicarlo utilizó dos leyes o principios: 1. “La función hace al órgano”. Un órgano utilizado frecuentemente se desarrolla más que si no se utiliza. Un órgano muy utilizado tiende a hipertrofiarse y, si no se utiliza, se atrofia. La adaptación al medio produce modificaciones morfológicas. 2. “Las transformaciones individuales adquiridas por el uso o desuso se transmiten a los descendientes”. De esta manera se explicaría la aparición de nuevas especies: las ganancias morfológicas individuales pasan a las generaciones siguientes. El ejemplo que solía poner el propio Lamarck era el de las jirafas; éstas tienen el cuello tan largo por la necesidad de adaptación en un determinado momento de la evolución (al tener que alimentarse con árboles altos) y el paso de esta modificación a la descendencia. Pero a pesar de sus propias teorías, Lamarck no se atrevió a situar al ser humano en continuidad con el resto de las especies y afirmó su origen “creado”. Darwin no sólo va más allá de Lamarck al extender la teoría de la evolución a todos los seres vivos, sino que la cambia de una forma sustancial. Su principal aportación radica en la explicación del mecanismo evolutivo. Este mecanismo consiste en la “lucha por la existencia”, en la que los individuos menos aptos son eliminados; es decir, se produce por “selección natural”. Así, Darwin rechaza la segunda ley explicativa de Lamarck. No se puede sostener científicamente que las variaciones individuales pasen a la descendencia. Según Darwin, lo que sucede es que esas variaciones ya están dadas en la línea de descendencia y lo que hace el ambiente es seleccionar las más apropiadas. De cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir y, entre ellos, se produce una lucha por la existencia, por lo que cualquier modificación que se produzca en el individuo y sea ventajosa, será seleccionada naturalmente. Esta conservación de diferencias y variaciones individiduales favorables se denomina selección natural o supervivencia del más apto. Hubo dos preguntas a las que Darwin no supo responder. Ambas estaban relacionadas con su teoría de la evolución y eran la clave que la faltaba para tener una explicación más completa del proceso: ¿qué es lo que hace que se mantengan ciertas características de generación en generación?, y ¿cuál es el mecanismo por el que, a pesar de la permanencia de ciertos rasgos, se produce también la variación? Es decir, se trataba de explicar por qué los hijos se parecen a sus padres y por qué ningún individuo es exactamente igual a otro. Para responderlas tuvo que nacer una nueva ciencia: la genética. Fue Mendel quien inició un tipo de explicación basado en el descubrimiento de la existencia de una información bioquímica en el interior de las células que determina los rasgos de los individuos. Sus experimentos sólo alcanzaron a expresar regularidades en la 8 transmisión de los caracteres hereditarios y no se tuvieron en cuenta hasta que, en 1900, De Vries, Correns y Tschermak redescubrieron sus leyes. La importancia de las investigaciones de estos autores está en el descubrimiento del mecanismo del cambio genético: la mutación. Se trata de una alteración que origina una variación en la información genética. La mutación es la clave de la evolución, pues esas alteraciones genéticas son las que dotan de nuevos rasgos a los individuos, produciendo una variabilidad sobre la que actúa la selección natural. Autores posteriores completarán estas investigaciones hasta descubrir la existencia de un código genético, común a todas las especies vivas, inscrito en la doble hélice del ADN. La transmisión de ciertos genes (fragmentos de la cadena de ADN que controlan los caracteres de los individuos) de padres a hijos explica la permanencia de ciertos caracteres; la recombinación de esa información genética explica la variabilidad. En la actualidad, gracias al desarrollo de la biología molecular, conocemos en buena medida el funcionamiento y transmisión de la información genética, hasta el punto de disponer ya de ciertos “mapas” cromosómicos y de su “significado”. Con ello, el ser humano ha conseguido tener las herramientas para modificar el proceso evolutivo de los seres vivos, incluido él mismo.” (AA.VV., Areté. Filosofía 1. Bachillerato, Ed. SM, 2002, pp. 33-34) Actividad 6: Afianzando conceptos: La hominización. Lee los dos textos que se te presentan a continuación y responde a las siguientes preguntas: - Haz un esquema de cada texto. Procura comprender y retener sus contenidos. ¿Qué relación existe entre los procesos de evolución biológica y cultural tal y como se exponen en los textos? Pon un título al texto b) y formula alguna pregunta que su lectura te sugiera. ¿Consideras que es necesario incluir algún otro aspecto o factor para explicar las características específicas del ser humano tal y como hoy se piensa a sí mismo? Texto a) “Sin duda existen elementos biológicos, ecológicos y culturales comprometidos en la fase final de la evolución humana y que marcan el tránsito entre la hominización y la humanización. Existen teorías que pretenden integrarlos en un modelo de interrelaciones que incluyen múltiples aspectos, de los que podemos destacar los siguientes: 1.- Postura y locomoción erecta (permite la liberación de las manos y su utilización para la manipulación y construcción). 2.- Expansión del cerebro (con una inflexión máxima desde hace medio millón de años, triplicando su capacidad y complejizando su estructura). 3.- Inmadurez biológica y retraso de la ontogenia (que podría relacionarse con un proceso de inacabamiento, de moldeabilidad, de juvenilización y de capacidad de aprendizaje permanente). 4.- Organización de la caza (probablemente en relación con cambios ecológicos, favorecería el desarrollo de capacidades intelectuales, técnicas de cooperación social). 5.- Uso y fabricación de instrumentos (en un nivel muy diferenciado del de los animales superiores, usando un instrumento para fabricar otro, según normas, reglamentando las capacidades cerebrales, estableciendo una íntima relación entre hacer y conocer y en una “polémica dialogadora” con la realidad que define la acción humana frente a la 9 respuesta instintiva del animal). 6.- Comunicación simbólica (probablemente dependiente de modificaciones neuromotrices en su origen). Una vez adquirido el poder de simbolización articulada los grupos mejor dotados para su empleo adquieren una ventaja insuperable para su organización y supervivencia, además de favorecer la evolución del sistema nervioso central y del desarrollo de un tipo específico de inteligencia dueña de inmensos poderes. 7.- Organización social (potenciados los vínculos sociales y familiares a través del desarrollo de las capacidades de designación y señalización recíproca tónica y gestual y de una forzosa división del trabajo, parece que el camino de la hominización quedaba definitivamente traspasado. Cuando el homo queda constituido como una entidad biológica madura se inicia una actividad que carece de precedentes en la historia de la vida: la actividad cultural, una nueva manera de existir que separa definitivamente al hombre de todas las demás especies.” Texto b) “Además de la herencia biológica el ser humano pasa a otros miembros de la especie una herencia cultural. La herencia cultural se basa en la transmisión de información a través de un proceso -la enseñanza entendida en sentido amplio- que es independiente del parentesco biológico (...) La cultura significa en este caso todo lo que la humanidad conoce o hace como resultado de haberlo aprendido de otros seres humanos. El mecanismo de transmisión no son las células sexuales, sino la comunicación directa, oral o gesticular y por cualquier medio de comunicación. La cultura le permite al ser humano acumular y transmitir sus experiencias a través de las generaciones, algo que es imposible a los demás animales. La adaptación de una especie a su ambiente es el proceso principal que mueve y dirige la evolución biológica. La adaptación ocurre debido a la selección natural, es decir, debido a la reproducción diferencial de las variantes genéticas existentes en la especie. En el ser humano, y sólo en él, la adaptación al ambiente se puede llevar a cabo también por medio de la cultura. La cultura es, de hecho, un método de adaptación considerablemente más eficaz que el mecanismo biológico por dos razones principales: por ser más rápido y por ser más poderoso. Una mutación genética favorable surgida en un individuo humano necesita de gran número de generaciones para poder ser transmitida a una porción considerable de la especie. Por el contrario un descubrimiento científico o técnico puede ser transmitido a toda la humanidad en una generación o menos. El poder superior de la adaptación cultural aparece cuando se considera que durante los últimos milenios la humanidad ha adaptado el ambiente a sus genes mucho más frecuentemente que sus genes al ambiente. El descubrimiento del fuego y el uso de vestido y refugio han permitido al ser humano extenderse por toda la Tierra sin necesidad de mutaciones que le adaptaran. ¿Continúa actuando la selección sobre la humanidad actual? La selección natural es simplemente la reproducción diferencial de variantes alternativas. Por tanto actuará sobre la humanidad si los portadores de ciertas constituciones genéticas tienen mayor probabilidad de dejar más descendientes que los portadores de otros genotipos”. 10 2.2 El ser humano: Naturaleza y Cultura. 2.2.1. La doble constitución humana. Actividad 7) Nuestras ideas. Hasta el momento hemos visto al ser humano frente a lo que no es él con el fin de destacar su especificidad, así como la génesis de lo humano en el proceso de relaciones complejas entre factores biológicos y culturales. De este modo, el ser humano se nos presenta dotado de una doble dimensión natural y cultural. Pero, por otra parte, si los seres humanos que conocemos, o de los que tenemos referencias, son tan diferentes unos de otros que cabe decir que cada hombre es como los demás hombres, cada hombre es como algunos otros hombres, cada hombre es distinto de los demás. ¿Cuál es la razón de sus semejanzas y sus diferencias? ¿Cuál es el peso que lo natural y lo cultural tienen en los rasgos y conductas específicamente humanos? Para abordar estos problemas conviene tener claros conceptos que estaremos manejando a partir de ahora. Responde por escrito a las siguientes cuestiones: - Los rasgos y características que has considerado específicamente humanos ¿se desarrollan del mismo modo en cualquier tiempo y lugar? ¿serían por lo tanto universales y necesarios?. - ¿Alguien que poseyera esas características pero en otra anatomía muy diferente (un “huésped interplanetario”, un androide) que pudiera y tuviera interés en participar activamente en nuestra sociedad, ¿sería un ser humano y se le aceptaría como tal?. - Afirmaciones tales como “la adolescencia es una edad conflictiva y más difícil que cualquier otra”, “las mujeres son más pasivas e intuitivas que los varones”, etc. ¿podrían afirmarse de la misma forma para todo el género humano, en todas las épocas históricas?. Actividad 8) Naturaleza y Cultura. En los documentos que has consultado hasta este momento aparecen los términos “naturaleza” y “cultura”, “natural” y “cultural”, que también pertenecen al lenguaje cotidiano. El estudio de estos términos exige su delimitación frente a otros con los cuales se contraponen y relacionan. Nuestro idioma posee un conjunto de términos que suelen utilizarse como contraposiciones y que podrían relacionarse con los anteriores: natural/convencional, natural/artificial, innato/adquirido, heredado/aprendido, necesario/contingente, universal/particular, permanente/histórico... - Escribe algunas frases en las que aparezcan los términos “naturaleza” y “cultura”, “natural” y “cultural”. - Busca algún sinónimo y antónimo de dichos términos. - Relaciona las parejas de términos contrapuestos anteriormente con los conceptos de “naturaleza” y “cultura”. - Deduce, a continuación, las características que suelen asociarse a lo natural y a lo cultural. 11 Actividad 9) Afianzando conceptos: Una definición más precisa. Lee los textos que se te presentan y responde a las siguientes cuestiones: - Identifica y explica con tus propias palabras las diversas acepciones de naturaleza y cultura que aparecen en los dos textos. - Revisa tus definiciones de naturaleza y cultura a partir del contenido de los textos siguientes. - Expón con tus palabras y comenta la tesis que sobre la cultura expone el autor del texto b). - Da tu opinión ¿es la cultura una ventaja o un estorbo para el desarrollo humano?. Texto a) “Cuando los filósofos griegos tratan de dar una explicación racional sobre el hombre recurrirán al término “naturaleza” (physis) que ya habían utilizado para dar cuenta de los cambios que se producen en el universo, sin hacer depender dichos cambios de algo sobrenatural, de la voluntad de los dioses ni de ningún destino misterioso. En este sentido, el hombre es un ser natural porque forma parte de la Naturaleza. Además de esta acepción de naturaleza como el conjunto de los seres naturales, y en conexión con ella, distinguen un principio de movimiento y reposo que los seres naturales poseen frente a los seres artificiales, así como la “naturaleza de un ser”, aquello que es propio de ese ser frente a cualquier otro. Junto a esas acepciones del término physis, los griegos establecieron la contraposición physisnomos, lo que es “por naturaleza” frente a lo que es “por convención”. La palabra nomos significó en Grecia el conjunto de creencias compartidas por una colectividad, lo convencional, las costumbres, los usos sociales. En este sentido nomos llega a abarcar todo lo que puede ser considerado como cultural y, al contraponerlo con lo natural, les permitió reflexionar sobre el conjunto de su cultura. Así, el debate filosófico del siglo V A.C. se centró en el análisis de la relación que existía o debería existir entre lo natural y lo cultural, por cuanto physis y nomos imponen leyes al hombre y si lo cultural reprime, en mayor o menor grado, lo natural cabe preguntarse si es un progreso o un freno la superación del estado de naturaleza. Esta contraposición naturaleza-cultura volverá a convertirse en eje de la reflexión cuando la modernidad se plantee cuál debe ser el mejor modo de gobierno de una sociedad, qué es una sociedad justa, cuál es el origen y naturaleza del poder o de las desigualdades sociales, etc.” Texto b) “El término cultura procede del latín colo: cultivar, y, en primer lugar, parece claro que cultura significa aquel modo de realidad no directa ni espontáneamente producido por la Naturaleza. En segundo lugar implica por lo menos un doble aspecto: la actividad que los grupos humanos desarrollan, en cada área y en cada tiempo, al poner en marcha las posibilidades inscritas en su indeterminación, en su no encontrarse hecho por naturaleza, y los productos objetivos de esa actividad (los valores, las normas, las ciencias, el arte, las instituciones...). La realidad pura y simple para el ser humano es la esfera de lo cultural, no la de lo natural, que viene a ser un presupuesto -hipotético- cargado de enigmas. Y es dejarse llevar del mito del “buen salvaje” negar realidad a lo cultural y depreciarlo para centrarse en algo que n podemos conocer directamente, cuando pueden, a simple vista, apreciarse dos planos constitutivos de la realidad para el hombre: la Naturaleza y la Cultura (...) pero de modo que esto último adquiere un relieve mucho mayor que lo primero para la vida humana”. CENCILLO, L. Antropología cultural y psicológica, Publicaciones del Seminario de Antropología de la Universidad Complutense, Madrid, 1973, págs. 22-26. 2.2.2. Contenido y construcción de la cultura. 12 Actividad 10) Afianzando conceptos. Lee atentamente el texto siguiente (Tejedor Campomanes, Introducción a la Filosofía. 3º BUP, Ed. SM, pp. 175 y ss.), haz un mapa conceptual de su contenido. Es éste uno de los conceptos más debatidos por sociólogos y antropólogos, y se presta a numerosos equívocos. Con frecuencia se piensa que la «cultura» es privativa del hombre «culto» o «cultivado» cuando, de hecho, no hay ser humano que no posea una cultura y no sea «culto» («humano» y «culto» son dos términos que se recubren). Podemos adoptar esta definición general: «La cultura en un sistema de comportamiento que comparten los miembros de una sociedad. Y una sociedad es un grupo de personas que participan de una cultura común» (Horton-Hunt). 1. CONTENIDO DE LA CULTURA a) Las instituciones. Producto del proceso de «institucionalización», las instituciones sociales son pautas, modelos o patrones (pattern, en inglés) de comportamiento que tienen carácter normativo dentro de una sociedad. Se suele distinguir aquí entre folkways y mores. Ambas palabras -una inglesa y otra latina- significan lo mismo: costumbres; pero en sociología significan cosas distintas. Los folkways son costumbres en el sentido habitual de la palabra y definen muy bien el modo de ser y vivir de una sociedad. Los españoles, por ejemplo, comemos y nos acostamos más tarde que los centroeuropeos, somos poco puntuales, nos saludamos dándonos fuertes golpes en la espalda o dos besos en la cara, nos tomamos -si podemos- un aperitivo antes de comer, etc. Los folkways no son obligatorios; en cambio, los mores sí que lo son, y llevan consigo la posibilidad de fuertes sanciones si no se respetan. En realidad, no hace falta poner ejemplos de mores. Cuando uno piensa: «Si se entera mi padre, me mata», se está refiriendo a normas de este estilo. Cuando los mores están sancionados jurídicamente se convierten en leyes. Sin embargo, las leyes pueden carecer de fuerza impositiva si van contra los folkways o los mores: entonces vuelve a estallar otro motín de Esquilache. Al fin y al cabo, los sombreros redondos y las capas largas eran entonces algo «sagrado», y por más que los sastres, acompañados de alguaciles, quisieran hacer modificaciones en plena calle, el pueblo de Madrid terminó ganando (la fecha es para el recuerdo: 23-26 de marzo de 1766). Todavía habría que añadir otras instituciones: modas, estilos, ritos simbólicos, ceremonias. etc. b) Las ideas. Hay que incluir aquí, ante todo, los conocimientos y creencias. Los conocimientos suelen estar distribuidos socialmente (en las sociedades avanzadas) entre los diversos «especialistas» de cada materia: vamos, por ejemplo, a consultar al médico o al abogado. Las creencias están difundidas ampliamente y tienen escasa objetividad: no son verdaderas ni falsas; es lo que todo el mundo cree, y basta. Algunas creencias pueden parecer «muy sensatas»; otras siempre que se las contemple desde otra cultura- resultan bastante peregrinas. Las creencias pueden estar formuladas de mil maneras distintas: sentencias, refranes, mitos y leyendas. Entre las ideas hay que contar también los valores: cada cultura determina qué debe ser considerado como bueno v bello, por lo cual fija lo que todos deben apreciar y desear. Basta visitar el Museo del Prado para comprender hasta qué punto los cánones de belleza han ido evolucionando. c) Los materiales, es decir, las cosas u objetos que pertenecen a una cultura. Es lo que se llama a veces «cultura material», para diferenciarla de la “cultura inmaterial" (instituciones e ideas). Sin embargo, ambas están muy estrechamente unidas: cada cultura produce los objetos que corresponde a sus ideas e instituciones. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, pertenecen definitivamente al pasado, ya ha desaparecido la cultura que las construyó. Los objetos culturales tienen casi siempre un valor simbólico que sólo puede ser comprendido en el interior de la cultura que los ha producido. Eso es lo que convierte en difícil y apasionante la visita de un museo: ¿cómo comprender la significación de todo lo allí acumulado si está situado fuera de su contexto cultural?... d) Las técnicas o tecnología, cuyo conjunto da lugar a las industrias y los oficios. Cada cultura cuenta con numerosas técnicas para el cuerpo (parto, lactancia, descanso, juegos, comidas...), para la adquisición de productos (caza y pesca, agricultura, minería...), para la producción de objetos e instrumentos, para el transporte, la construcción, para el comercio, etc. Una visita a una fábrica moderna 13 o a los talleres de un periódico puede ser algo apasionante, pero no lo es menos el descubrir un antiguo taller de cerámica o visitar un mercado árabe. Desde otro punto de vista, todos los elementos culturales pueden dividirse en rasgos y complejos culturales; un rasgo es la más pequeña de las unidades culturales, por ejemplo, un pañuelo (rasgo de la cultura material) o una inclinación del cuerpo (rasgo de la cultura inmaterial). Un conjunto de rasgos estructurados en un sistema unitario da lugar a un complejo cultural; por ejemplo, la danza del pañuelo (que tiene un alto sentido simbólico y se encuentra en numerosas culturas, pero nunca idénticamente). También se puede hablar de universales, alternativas o especialidades, según que un rasgo (o complejo) cultural sea común, de carácter electivo o pertenezca únicamente a un grupo social. En España, la monogamia es un universal en la institución matrimonial; en cambio, en el campo religioso o político poseemos diversas alternativas; algunos comportamientos, por fin, son considerados como especialidades de la juventud o de determinados grupos profesionales. Cuando un grupo manifiesta un elevado número de rasgos y complejos culturales especiales «especialidades»), entonces se puede hablar de una subcultura. 2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA Si nos preguntamos ahora de dónde ha surgido la cultura -ese complicado sistema que acabamos de describir- no hay más que una respuesta posible: la cultura no procede de la naturaleza biológica del hombre, sino que es un producto humano. El ser humano posee muy pocos instintos; prácticamente carece de ellos, si lo comparamos con el animal. Carece, pues, de pautas instintivas de comportamiento para enfrentarse con el medio ambiente y relacionarse con sus semejantes, y, por eso, ha tenido que inventarlo casi todo, Así, poco a poco fue acumulando experiencias valiosas, producto de múltiples tentativas, éxitos y fracasos. Esas experiencias no se quedaron en el interior de los hombres que las realizaron, sino que se vieron sometidas a un proceso de externalización v objetivación. y así se fueron sedimentando, por ejemplo, los hombres primitivos aprendieron a cazar, a producir el fuego, a construir viviendas, a relacionarse entre sí...; pues bien, las hachas, los palos, las casas, los gestos y las palabras, etc., externalizaron estas experiencias, convirtiéndolas en objetos visibles, Así se facilitaba la perduración de las consecuciones, el fácil aprendizaje, la transmisión a las generaciones siguientes (tradición) . Pero la cosa no queda ahí. Las experiencias objetivadas sufren, entonces, un proceso (normas, leyes, ritos) y sanciones, Se olvida, por ejemplo, cómo se inventó el arte de pescar en canoa; lo que queda es una institución: cómo se construyen las canoas y las lanzas, cómo se pesca, en qué fechas, quiénes pueden ir a pescar, qué peces está permitido pescar y cuáles no, etc. Lo mismo se puede decir de todos los demás complejos culturales (familia, educación, orden social, etc,). En realidad, todo está institucionalizado y todo rasgo o complejo cultural es, por tanto, una institución. Sin embargo, este nombre suele reservarse, a veces, a las instituciones más amplias y básicas: familia, religión, Estado, escuela, sistema económico, ... El buen funcionamiento de una sociedad requiere que las instituciones sean respetadas y mantenidas. Nada más eficaz que hacerlas aparecer como inmemoriales y sagradas: así consiguen su legitimación. Los modos de legitimar (es decir, de explicar y justificar) son muy diversos, A veces basta crear un vocabulario correspondiente (como sucede, por ejemplo, en el caso de la estructura de parentesco: si existe la palabra, se legitima la relación) o breves frases y refranes («Al que madruga, Dios le ayuda»). En estos casos, surgen teorías y explicaciones más amplias. Pero la mejor legitimación consiste en la creación de universos simbólicos (según la terminología de Berger y Luckmann). Bastará decir ahora que tales «universos» justifican en bloque todo el sistema social: son las mitologías primitivas (o actuales) y las ideologías. 3. RELATIVISMO CULTURAL Y ETNOCENTRISMO 14 Relativismo cultural significa que un fenómeno sociocultural no puede ser comprendido y evaluado sino en su propio contexto cultural. O también que no hay rasgos culturales «naturales», o de por sí buenos o malos. Un rasgo cultural es “bueno” si funciona armónicamente dentro de una cultura y ayuda a conseguir los fines que la sociedad persigue. Claro está que algunas pautas de conducta son consideradas como dañosas en cualquier parte, pero aun así podrían tener alguna función dentro de una sociedad determinada, la cual se resentiría si fueran sin más eliminadas, sin substituirlas por otras. Por ejemplo, en algunos pueblos africanos el padre se ve obligado a «cazar cabezas» con el fin de disponer de algunos nombres para sus futuros hijos (el repertorio de nombres y vidas parece, pues, limitado). No hace falta recurrir a ejemplos tan salvajes. El etnocentrismo surge cuando los miembros de una sociedad consideran su propia cultura como superior a todas las demás. El término etnocentrismo fue introducido por William G. Summer en su libro Folkways (1906). En realidad se trata de un error de perspectiva: si juzgamos otras culturas desde nuestros propios patrones culturales, es lógico que las consideremos como inferiores y aun aberrantes. El etnocentrismo es, sin embargo, muy explicable, en especial en el caso de las sociedades occidentales, cuya ventaja científica y tecnológica sobre todas las demás es evidente; pero ¿es igualmente evidente su ventaja en otros aspectos culturales? Por fortuna, los contactos con otras culturas, y las deficiencias evidentes en la propia (¿qué otra cultura ha puesto tan en peligro el equilibrio ecológico y la misma supervivencia del hombre?), están obligando al hombre occidental a ser un poco más modesto. 2.2.3. La socialización. Actividad 11) Una aproximación al término. Lee los dos textos que se te presentan a continuación, trata de buscar en ellos el término “socialización” y explica qué sería un individuo “exitosamente socializado”. Texto a) “Un niño de unos once o doce años, que tiempo atrás había sido avistado completamente desnudo por los bosques de La Caone a la búsqueda de bellotas y raíces de las que se alimentaba, fue descubierto hacia final de 1799 por unos cazadores. En París multitud de curiosos esperaban ver el asombro del muchacho ante el espectáculo de la gran ciudad y consideraban que en cuestión de pocos meses escucharían de sus propios labios la narración de su triste vida pasada. Y ¿qué se vio en lugar de esto? Una pobre criatura presa de movimientos espasmódicos y a ratos convulsivos, que se agitaba de una parte a otra en un incesante balanceo, que mordía y arañaba a cuantos hacían por atenderla, ajena a todo, incapaz de parar la atención en cosa alguna. Del informe médico realizado en ese momento el aspecto que ofrecen las funciones sensoriales se hallaba bastante por debajo de algunas de nuestras especies zoológicas domésticas: los ojos sin fijeza ni expresión no saben distinguir entre un objeto de bulto y una simple pintura; el oído tan insensible a los ruidos más fuertes como a la más emotiva melodía; el órgano de la voz en el estado de mudez más absoluto privado de discernimiento, negado a la memoria su existencia quedaba reducida a una vida puramente animal. Después de cinco años de observaciones y trabajo intenso para su educación, ha aprendido a distinguir por el tacto un objeto redondo de uno plano, por los ojos un papel encarnado de uno blanco, por el gusto un licor agrio de uno dulce, había aprendido al propio tiempo a distinguir entre sí los nombres que designan estas percepciones, pero sin reconocer el valor representativo de que son portadores esos signos. Sólo tras ímprobos esfuerzos ha conseguido aprender el carácter general de las palabras (el término “libro” no sólo hace referencia al libro concreto con el que lo identificó al principio sino a un conjunto de cosas que se parecen, aunque no son iguales y que denominamos libros), pasando a reconocer los objetos no sólo bajo la consideración de sus diferencias, sino también de sus semejanzas... Sin embargo, a pesar de todos los trabajos de preparación y adiestramiento de sus órganos vocales 15 no consiguió aprender a hablar. En el desarrollo de sus facultades afectivas y morales ha conseguido evolucionar desde una situación similar a la de un niño de días, que sólo se interesa por la cantidad de alimento que se le proporciona, al placer de obsequiar a quieres ama e incluso en anticiparse a sus deseos en los pequeños servicios que le es dado ofrecer..; en la satisfacción al superar algún obstáculo e incluso en la adquisición del valor moral de la justicia. Más sorprendente me parece su indiferencia por las mujeres, aún en medio de las impetuosas alteraciones de una pubertad muy pronunciada. Así lo he visto en una reunión de mujeres ir a sentarse a la vera de una de ellas, como buscando alivio a su ansiedad y pellizcarle delicadamente la mano, los brazos y las rodillas, hasta que sintiendo sus inquietos deseos acrecentarse y no entreviendo un término posible al desasosiego de sus emociones, mudaba de repente su actitud y se volvía hacia otra, con la que repetía el mismo comportamiento. No es un adolescente ordinario ya que el acuerdo de los gustos con las necesidades no podría darse en una criatura a la que la educación no había enseñado a distinguir un varón de una mujer y a quién sólo las sugerencias del instinto dejaban vislumbrar tal diferencia, sin que le fuese dado el aplicarlas a su situación” ITAR, J Víctor de l’Aveyron, Alianza, Madrid, 1982, págs. 12-95. Texto b) “La sociedad también interviene directamente en el funcionamiento del organismo, sobre todo con respecto a la sexualidad y a la nutrición. Si bien ambas se apoyan en impulsos biológicos, estos impulsos son sumamente plásticos en el animal humano. El hombre es impulsado por su constitución biológica a buscar desahogo sexual y alimentos. Pero dicha constitución no le indica dónde buscar satisfacción sexual ni qué debe comer... La sexualidad y la nutrición se canalizan en direcciones específicas, socialmente más que biológicamente, y esta canalización no sólo impone límites a esas actividades, sino que afecta directamente a las funciones del organismo. Así pues, el individuo exitosamente socializado es incapaz de funcionar sexualmente con un objeto sexual “impropio” y tal vez vomite cuando se le ofrece un alimento “impropio”. BERGER y LUCKMANN La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 1984, p.213. Actividad 12) Aprendizaje e inserción social. Lee el documento 2 (Aprender jugando) y responde a las preguntas que se te hacen abajo. En la segunda pregunta pon al menos 4 ejemplos de juguetes (juguetes concretos, p.e. “una barby”, “un scalextric”, “una Wii”) y lo que se aprende con ellos. El niño se socializa –es decir, adquiere los elementos de la cultura- mediante el juego. Mucho mejor es la máxima “aprender jugando” que aquella otra de “la letra con sangre entra”. Pero el problema es qué se aprende mediante el juego. Véase este fragmento del filme de Carlos Saura “Cría cuervos”. (En la cocina de la casa. ANA, con su muñeco. ROSA, la cocinera. Ana termina de desnudar a un muñeco pelón y de aspecto humanoide). ANA – Huy, yuyuy... yuyuy... Qué mojada estás... Meona, que eres una meona. Mira qué... Y no pongas esa cara que no me gusta nada... No es tu hora. (Rosa trajina en la cocina. Ana, sobre la mesa de la cocina, con mucha eficiencia, le coloca un “pico” al muñeco). ANA- Pero qué boca pones... Sí, si ya sé yo lo que quieres; pero tienes que esperar un poco... Impaciente, que eres una impaciente... Y ahora el ombliguero... (Hace como que le pone un 16 imaginario ombliguero. Cuando termina, se pone el muñeco en posición de darle de mamar). ANA- Vamos... (Da un grito). ¡Huy, bruta!, más que bruta... Me has mordido. Habrase visto qué niña... (Rosa se sienta frente a ella mientras prepara la salsa. Se queda contemplando a Ana). ROSA- ¿Come bien? (Ana asiente). ANA- Tragona, que eres una tragona... (Se queda mirando al muñeco calvo y le pregunta a Rosa) ¿Los niños tienen ya pelo cuando nacen?. ROSA- Depende... Lo notas por los ardores. Yo, con Jacinto, tenía unos ardores de estómago terribles... Cuando una madre tiene ardores terribles durante el embarazo es seguro que el crío tiene mucho pelo (Lo ha dicho con absoluta seguridad). ANA- ¿Cuántos hijos has tenido? ROSA- Cuatro. El último se me murió... (Niega con un gesto, viendo la posición en que Ana tiene al muñeco) Déjamelo... Tienes que ponértelo así (Lo echa sobre el hombro, golpeando suavemente la espalda del muñeco). Me acuerdo cuando tú naciste... El disgusto que le diste a tu padre... Dios le castigó; tres hijas. 1. ¿Cuáles son los rasgos culturales (conocimientos o técnicas) que adquiere aquí Ana? ¿Qué papel juega Rosa? ¿Qué sucedería si jugara también a las muñecas un hipotético hermano de Ana? ¿Qué aprende Ana sobre sí misma en esta conversación? ¿Qué sentimientos aprende a tener Ana en esta situación?. 2. Clasificación de juegos y juguetes actuales. ¿Qué se aprende habitualmente con cada tipo de ellos? Valoración. Actividad 13) Afianzando conceptos: Personalidad y socialización. Lee el siguiente documento y haz un resumen de su contenido. Define los siguientes términos: socialización, personalidad, adaptación social, conformidad, varianza, desviación. “Las experiencias comunes de una comunidad –externalizadas e institucionalizadas- constituyen la cultura; la comunidad misma, en cuanto posee una cultura, constituye una sociedad (estructurada de tal manera que la totalidad de la cultura se encuentra distribuida entre los individuos según sus posiciones y roles sociales). Hasta aquí hemos llegado en nuestra descripción. Queda un tercer momento: la personalidad. Así se cierra el círculo: la cultura y la sociedad –creación humana-, a su vez, permitirán al individuo que nace en su seno constituirse en persona, alcanzar una personalidad social. 1. SOCIALIZACIÓN El proceso por el cual el individuo absorbe la cultura, se integra en la sociedad y conquista su propia personalidad recibe el nombre de socialización. No hay que confundir este concepto con el de “sociabilidad”, que designa la inclinación del ser humano a asociarse con otros y que sería la base psicobiológica del hecho de que el hombre viva en sociedad. La socialización supone la internalización o interiorización de los contenidos culturales de la sociedad en la que nace y vive. Por ello, supone también la adaptación a la sociedad y a la cultura. Esta adaptación se realiza a tres niveles: - En el plano biológico y psicomotor. Las necesidades fisiológicas, los gustos, los gestos y las actitudes corporales están acomodadas a las pautas de la propia cultura. Nuestro cuerpo mismo ha sido, pues, socializado y no se adapta fácilmente a otros horarios y regímenes alimentarios. Luchamos contra el calor tomando bebidas frescas y quitándonos ropa, justamente lo contrario de lo que hacen, por ejemplo, los árabes; somos gesticuladores, ruidosos y extravertidos, lo cual llama la atención cuando salimos fuera de nuestro país... - En el plano afectivo La expresión de nuestros sentimientos se encuentra también socializada, y algunos sentimientos son reprimidos o negados mientras que otros se ven favorecidos y estimulados. Los padres dicen al niño que se ha hecho daño al caerse: “los hombres no lloran”. - En el plano del pensamiento. Se asimilan las categorías mentales, imágenes, valores, estereotipos, prejuicios... de la cultura en que se nace. Esta asimilación permite que se desarrollen la inteligencia y 17 la imaginación para nuevas adquisiciones o para que brote el sentido crítico (el niño, a partir de sus primeros conocimientos, se vuelve curioso y busca saber más; pero también se hace crítico y formula sus “¿por qué?”). Por otro lado, sin una socialización a este nivel, sería imposible que los miembros de una sociedad llegaran a entenderse o fueran capaces de formular objetivos comunes, normas de conducta, etc. En realidad, la socialización es un proceso que dura toda la vida. Sin embargo, la socialización fundamental se realiza durante la niñez (socialización primaria). Por ello, algunos sociólogos prefieren utilizar este término únicamente para designar la socialización primaria, llamando “endoculturación” a la socialización posterior (socialización secundaria). La socialización primaria se realiza, naturalmente, en el seno de la familia (y después en los grupos de amigos y en la escuela). Allí el niño absorbe la cultura y aprende los diversos roles sociales mediante dos procedimientos: - Aprendizaje (imita a los mayores, repitiendo una y otra vez lo que les ve y oye que hacen y dicen, estimulado por premios y castigos). Interiorización de los roles de los otros (con los que se identifica): de este modo el niño se identifica consigo mismo, identificándose e interiorizando a los “otros”. El juego es el medio por excelencia para la socialización primaria: los niños juegan a lo que ven hacer a los adultos y así aprenden los roles que más tarde tendrán que interpretar ellos mismos. Cuando los niños juegan en grupo organizado, estableciendo normas que hay que respetar, el valor del juego es aún mayor: entonces –como señala G.H. Mead, que es quien mejor ha estudiado este aspecto- “cada uno de sus propios actos es determinado por la expectativa de las acciones de los otros que están jugando”. A los niños les encanta hacer escenificaciones de películas o de acontecimientos reales. Entonces lo que están haciendo es internalizar todo el sistema social de relaciones, aprender a responder a las expectativas de comportamiento de los otros. Los deportes en equipo realizan exactamente la misma función. La socialización secundaria dura, en realidad, el resto de la vida, incluyendo todo tipo de aprendizajes, “formales” (escuela, universidad, cursos de capacitación, etc.) o “informales” (es decir, no organizados), adquiridos en los grupos de pertenencia (grupos de amigo, trabajo, intereses políticos, culturales, deportivos, religiosos...) y a través de los mass media. Puede darse también el caso de que haya procesos de re-socialización o adaptación a un nuevo género de trabajo o vida (por ejemplo, jubilados, emigrantes, delincuentes que quieren reinsertarse en la sociedad...). Toda sociedad necesita socializar intensamente a sus miembros para que se integren en la cultura y pueda perdurar el orden social. La socialización produce, por tanto, la adaptación de los individuos a la sociedad. La adaptación puede convertirse en conformidad, es decir, nivelación y “uniformización” de las conductas. En las sociedades tradicionales o totalitarias, el grado de conformidad es muy grande y puede derivar en “conformismo” o incluso en “superconformismo” (que es ya una forma de fanatismo). En cambio, la sociedad moderna y urbana exige un grado de conformidad mucho menor: la socialización de la juventud persigue un cierto equilibrio entre conformidad y autonomía personal (se fomenta el espíritu crítico y la creatividad). De este modo se admite una varianza bastante amplia en las conductas y en la ejecución de los roles. Incluso la desviación, o clara disconformidad con las normas sociales, es tolerada con tal de que no ponga en peligro el equilibrio social. Por otro lado, la varianza y la desviación son raramente conductas individuales. Una conducta considerada por la generalidad como “antisocial” no suele serlo en absoluto: los desviados sociales, por ejemplo, suelen vivir en grupos, dentro de los cuales se da un alto grado de conformismo (grupos marginados). 2. PERSONALIDAD Las crías de los mamíferos superiores nacen ya muy desarrolladas y dispuestas para valerse por sí mismas. Un potrillo recién nacido se pone a trotar casi enseguida. En cambio, el niño nace –se diría- “demasiado pronto”, aparece como en un “parto prematuro” y en “estado fetal” (según las expresiones del biólogo alemán A. Portmann). Por eso, durante muchos meses debe permanecer en el nido, es decir, en el nuevo seno materno que son la sociedad y la cultura. El recién nacido no es todavía miembro de la sociedad y carece de personalidad. Naturalmente, lleva consigo toda su herencia biológica; pero ésta no es sino algo muy plástico y maleable. El yo y la personalidad irán surgiendo poco a poco como producto de la interacción con los demás en el seno de la familia y de otros medios de socialización. En contacto con los otros surge el yo, pero siempre “el tú es anterior al yo” (G.H. Mead): el niño identifica primero a sus padres y luego podrá identificarse consigo mismo. 18 Los factores que influyen en el desarrollo de la personalidad son: - La herencia biológica. - El medio físico (clima y geografía), aunque en las sociedades modernas su influjo es mucho menos que en las sociedades primitivas. - La cultura, adquirida mediante la socialización. - La experiencia del grupo en el que vive (por ejemplo: familia rota, grupo social marginado, crisis económica, guerra... por citar sólo situaciones negativas). - La experiencia individual (que, por supuesto, es siempre única e irrepetible; además, el “poso” dejado por una experiencia depende siempre de las experiencias anteriores, lo cual explica que nunca dos individuos reaccionan igual en circunstancias idénticas). Todos estos factores explican la aparición de las personalidades individuales, entendiéndose por personalidad el elemento estable de la conducta de un individuo, su manera de ser habitual que le diferencia de los demás. En realidad, la única manera de determinar la personalidad de un individuo es observar sus pautas típicas de conducta, sus actitudes, creencias y valores, el modo como encarna sus diversos roles, etc. Algunos sociólogos afirman que “la personalidad es el aspecto subjetivo de la cultura”, en la medida en que son los individuos los que llevan en sí la cultura y ésta no existe fuera de ellos. Por esta razón se habla de personalidad básica (o modal), que es el conjunto de rasgos ideales que se presume que son característicos de una cultura determinada. De alguna manera, cada sociedad intenta socializar a sus miembros para que se acerquen lo más posible al tipo de “personalidad básica”, cosa que nunca sucede realmente: las personalidades individuales reales surgen de la socialización familiar (y cada familia es distinta) y de las experiencias personales y del grupo (también infinitamente variables). ¿Cuál es el tipo de personalidad básica vigente actualmente?. “La personalidad que encuentra una mayor aceptación en nuestra cultura es la amable y sociable, algo cooperadora, aunque bastante competidora y agresivamente individualista, progresiva y, con todo, práctica y eficiente. Muchos rasgos de nuestra vida social concurren a desarrollar estas características nuestras. Vivimos en una sociedad en la que la sociabilidad se estima como si fuera dinero contante. La cordialidad se enseña y se cultiva como una necesidad en casi todas las carreras. Al niño se le acostumbra a que pida las cosas “por favor”, y a contestar sonriendo “gracias”. La televisión, los comercios, los empleados y los vendedores montan una red interminable de incitaciones sonrientes y amables...” (P.B. HORTON y C.L. HUNT, Sociología, México-Madrid, McGraw-Hill, 1976, p. 116). En sociología y psicología social, la personalidad suele describirse a partir de tres conceptos distintos pero mutuamente integrados: 1. El MI. Es el conjunto de actitudes sociales internalizadas, en gran parte conscientes, que son reflejo de las actitudes de la comunidad (por lo menos en su origen, gracias a la socialización); por tanto, el MI tiene un origen social y permite la integración del individuo en la sociedad. Nos referimos al MI cuando decimos: mis ideas, mis creencias, mis obligaciones como estudiante y como hijo, mis principios, etc. 2. El YO. Es lo que el sujeto considera como más propio y característico de su personalidad, una “región” de interioridad desde la que el individuo puede separarse de su propio MI y contemplarlo con cierta objetividad. El YO puede ser considerado como un “yo-sujeto”, mientras que el MI es el “yo-objeto”. El YO surge tardíamente en el niño, a partir de su relación con los demás: el escuchar su propio nombre repetidamente será, por ejemplo, un elemento importante en la aparición del YO. Cuando el niño empieza a utilizar el pronombre personal “yo” y a usar los verbos en primera persona, ha dado ya un paso definitivo. 3. El SÍ MISMO. Es la concepción e imagen que el individuo tiene de sí. Naturalmente, es el reflejo de lo que los demás juzgan y opinan sobre uno mismo. Tiene una enorme importancia en la constitución del YO. Dado que la opinión que uno tiene sobre sí mismo es un reflejo de la opinión que tienen los demás sobre nosotros, Cooley habla de un “sí mismo espejo”, basándose quizá en las palabras de Thackeray: “El mundo es un espejo que devuelve a cada hombre la imagen de su propio rostro. Si uno le frunce el ceño, el mundo a su vez nos contempla desabrido; si uno se ríe de él y con él, será un amable y jovial compañero”. Según Cooley, este “sí mismo espejo” se forma a partir de: - Cómo imaginamos que aparecemos y nos ven los otros. - Cómo imaginamos que nos juzgan los otros. 19 - Cómo nos sentimos, en consecuencia. Si alguien es amado, pensará que es digno de amor y sentirá reforzado en su personalidad; si es despreciado y burlado, se sentirá ridículo y se retraerá del trato social. Las impresiones sobre el “sí mismo” son muy importantes en la infancia: el niño es muy influenciable y es difícil que se borre la opinión que se formó sobre sí mismo en los primeros años. En cambio, el adulto escoge mucho las personas con las que se relaciona y criba cuidadosamente las opiniones de los demás. En general, tendemos a rodearnos de personas que contribuyan a fomentar un “sí mismo” favorable. Ello explicaría, al menos parcialmente, por qué las personas que se sienten despreciadas buscan el amparo de grupos marginados. (TEJEDOR CAMPOMANES, Introducción a la Filosofía, 3º BUP, Madrid, SM, 1997, pp. 182-185) 2.3. El hombre como constructor de un programa. 2.3.1.La construcción de la propia identidad Actividad 14) ¿Determinación social? En las actividades anteriores hemos visto al ser humano como no predeterminado biológicamente, pero si la importancia de lo aprendido es tan grande como muestran algunos de los textos, ¿será la cultura, la educación y el aprendizaje lo que nos determine? ¿Hasta qué punto al interiorizar los modelos y pautas que se nos imponen socialmente podemos seguir afirmando nuestra libertad? Estas serán las cuestiones que abordaremos a continuación. Lee los textos que se te presentan y responde a las siguientes cuestiones de trabajo: - Tomando como ejemplo de institución social la familia, explica con tus palabras el contenido del documento a). - ¿Qué tiene en común con el documento b)? - ¿Hasta qué punto crees que cada individuo es un producto de la educación que ha recibido y de la sociedad donde vive? Texto a) “(Las instituciones sociales) canalizan las acciones humanas de forma muy semejante a la manera en que los instintos canalizan la conducta animal (...), proporcionan maneras de actuar, por medio de las cuales la conducta humana es modelada y obligada a marchar por los canales que la sociedad considera los más convenientes. Y este truco se lleva a cabo haciendo que estos canales le parezcan al individuo los únicos posibles” BERGER, P. L., Introducción a la sociología, México, 1971, p. 126. Texto b) “Cuando yo cumplo mis funciones de padre, esposo, o ciudadano ejecuto los compromisos que he contraído, deberes que son definidos fuera de mí y de mis actos, en el derecho y en las costumbres. Aun cuando están de acuerdo con mis propios sentimientos y sienta interiormente su realidad, ésta no deja de ser objetiva porque no soy yo quien los ha hecho sino que los he recibido por medio de la educación (...) De la misma manera, hablando de las creencias y prácticas religiosas, el fiel las ha encontrado hechas por completo al nacer, si existían antes que él, es claro que existen fuera de él. El sistema de signos de que me sirvo para expresar mis sentimientos, el sistema de monedas de que me sirvo para pagar mis deudas, los instrumentos de crédito que utilizo en mis relaciones comerciales, las prácticas seguidas en mi profesión, etc., funcionan independientemente del uso que yo hago de todo ello... Estos tipos de conducta o de 20 pensamiento no solamente son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le imponen quiera o no quiera. Sin duda, cuando yo estoy completamente de acuerdo con ellos, esta coacción no se hace sentir o lo hace levemente y por ello es inútil. Pero (...) Se afirma desde el momento en que intento resistir”. Actividad 15) Afianzando conceptos: Identidad y memoria, la construcción del yo Frente a las ideas claramente deterministas del anterior apartado vamos en este a recabar información que completa y sintetiza lo que llevamos estudiado hasta ahora en el tema. El hombre es un ser en construcción, en adaptación, tanto al medio natural como al medio cultural. Lee los textos que se te proponen a continuación y responde a las siguientes cuestiones: - Extrae las ideas más importantes de cada texto. - Explica con tus palabras el significado de las frases: “La identidad se va construyendo por la integración consecutiva en diversos grupos, la familia, la escuela, la iglesia, el partido” y “La memoria es imprescindible para construir identidades”. - Señala, teniendo en cuenta tanto los textos de esta actividad como los de la anterior (nº 14), las diferencias que encuentras acerca de la libertad humana. - Busca argumentos para defender cada una de las posiciones que se mantienen en ellos. Texto a) “Cabe decir, en consecuencia, que la construcción de la identidad personal, el proceso de `llegar a ser alguien` pasa ineludiblemente por dos momentos. El primero es la integración en la realidad social presente. El segundo, la memoria del pasado. Es preciso pertenecer a una comunidad y aceptar el lenguaje, los símbolos, las instituciones, ideas y valores que ella reconoce. Es más, la identidad se va construyendo por la integración consecutiva en diversos grupos, la familia, la escuela, la iglesia, el partido, las corporaciones profesionales, las asociaciones deportivas, benéficas, recreativas, culturales... Pero no basta la integración presente en la realidad. En la mayoría de las existencias y de los proyectos colectivos se producen cambios. Para mantener la unidad en el seno de todas las metamorfosis, es imprescindible la memoria que enlaza el pasado y el presente. La memoria es imprescindible para construir identidades, pero -insisto- también es imprescindible la integración en el grupo o grupos, el reconocimiento social. El individuo y el grupo se refuerzan mutuamente en el proceso de formación de la identidad personal o colectiva. Hace falta que existan identidades nacionales, étnicas, profesionales, ideológicas, religiosas, para que los individuos las adquieran y, por decirlo así, se adscriban a ellas, escojan, entre lo que se les ofrece, quiénes quieren ser.” CAMPS, Victoria, Virtudes públicas, Espasa Calpe, Madrid, 1990, págs. 173-175. Texto b) “La condición del hombre es, en verdad, estupefaciente. No le es dada e impuesta la forma de su vida como le es dada e impuesta al astro y al árbol la forma de su ser. El hombre tiene que elegirse en todo instante la suya. Es, por fuerza, libre. Pero esta libertad de elección consiste en que el hombre se siente íntimamente requerido a elegir lo mejor y qué sea lo mejor no es ya cosa entregada al arbitrio del hombre. Entre las muchas cosas que en cada instante podemos hacer, podemos ser, hay siempre una que se nos presenta como la que tenemos que hacer, tenemos que ser, en suma, con el carácter de necesaria. Ésta es lo mejor. Nuestra 21 libertad para ser esto o lo otro no nos libera de la necesidad... Toda vida humana tiene que inventarse su propia forma. Podemos decir por ello que la vida humana es, por lo tanto, faena poética, invención del personaje que cada cual, que cada época tiene que ser. El hombre es novelista de sí mismo.” ORTEGA Y GASSET, José, El tema de nuestro tiempo, Alianza Editorial, Madrid, 1923, págs. 30-31. Actividad 16) Aplicando lo estudiado. Visionado de “Blade Runner”. Vamos a ver una obra maestra del cine de ciencia ficción, la primera película del género “ciberpunk”. En ella la cuestión es ¿qué hace humanos a los humanos? Esa será la gran pregunta que trataremos de responder después de ver la película. Tras verla lee las siguientes páginas de la conferencia del profesor Dr. Jacinto Chozas acerca de la película. “1.- ¿Quiénes son los seres humanos? La respuesta de Blade Runner a la pregunta ¿quiénes son los seres humanos? viene dada al menos por un conjunto de cuatro rasgos. Son seres humanos aquellos que se caracterizan por lo siguiente: 1. Saber de su comienzo por lo que le cuentan. 2. Saber que van a morir. 3. No saber cuándo. 4. No saber si hay algo después de la muerte. Si una sabe eso es humano, no importa cómo haya sido elaborado, cuándo o por quién. Aunque esté hecho de chips, chapas y cables, de acero y titanio, de peluche, de queso roquefort, o de carne y hueso programados genéticamente, como es el caso de los replicantes.(...) Con ese término, “replicante”, se acomoda mejor la calidad material y la apariencia estética que se les asigna en la película. La resistencia de sus materiales es muy alta, son máquinas, superhombres física e intelectualmente, aunque ser superhombre resulte por diversos conceptos inferior a ser hombre (entre otras cosas, el modelo nexus-6, tiene una fecha de caducidad corta, ciertísima e inapelable) (...) 2.- De la autoconciencia personal a la autoconciencia humana. ¿Cómo se llega a ser humano y cómo se reconoce al que lo es?, ¿el reconocimiento eterno como humanos se tiene por nacimiento o se adquiere por algunos méritos?, ¿lo que se es depende de lo que se hace y las preguntas metafísicas son respondidas por la ética y la religión? Se es humano si se tiene las cuatro características anteriormente señaladas, pero Blade Runner describe un proceso en el que gradualmente se adquieren hasta que se es plenamente humano, y un proceso en el que se pierden. Son el proceso que va desde lo que intentan León, Zhora y Pris hasta lo que casi alcanza Roy y logra plenamente Rachael, y el proceso que Deckard presiente y que le llevaría desde ser humano hasta convertirse en una máquina perfecta de retirar replicantes. Se llega a ser un humano y a reconocerlo por la capacidad de recordar el comienzo y el proceso propio de aprendizaje, de recordar cómo cambia el mapa de lo que uno sabe y de lo que no sabe, y de componer y recomponer el mapa de lo que las palabras significan y evocan. El criterio último para decidir si se ha logrado o no son los sentimientos. “Los replicantes pueden llegar a desarrollar sus propios procesos emocionales. Por eso los dotaron de un dispositivo de seguridad: destruirse después de 4 años”. El test de Voigt-Kampff está construido para decidir eso, y Tyrell, que sabe que han logrado hacer “seres más humanos que los humanos”, le pide a Deckard que compruebe su eficacia con un humano. ¿Con usted?, pregunta. Con ella (Rachael), responde Tyrell. ¿Ella no sabe lo que es? Está empezando a sospecharlo. ¿Cómo puede alguien no saber lo que es? Y cuando Deckard se dispone a aplicarle el test ella interviene ¿se ha hecho el test a usted mismo? Silencio, y nueva pregunta ¿nunca ha retirado a un humano por error? Otra vez sin respuesta. Los replicantes van pasando de no ser humanos a serlo cada vez más hasta lograrlo del todo, o lo que es lo mismo, van pasando de tener una autoconciencia personal a tener una autoconciencia humana. La diferencia estriba en ser una persona artificial no humana, y ser una persona humana. Aquí voy a entender persona en el sentido de Locke, Descartes y Kant, como ser que se define por su autoconciencia, siendo el contenido de la misma la razón con un cierto grado de desarrollo, o sea, con un cierto grado de ciencia, y voy a entender por autoconciencia humana la que tiene como punto de partida y criterio último la capacidad de valorar o la afectividad, (...) la autoconciencia que es conciencia moral precaria y no conciencia absoluta. Dicho de otra manera, la autoconciencia personal en abstracto es una autoconciencia más clara y exhaustiva que la humana en concreto. Los replicantes tienen una conciencia muy personal en cuanto que tienen conciencia y ciencia cierta de su comienzo y de su término (como podría tenerla también un robot), e inicialmente no se preguntan si después hay algo más, pero cuando van desarrollando sus propios procesos emotivos empiezan a desear vivir más, y entonces empiezan a preguntarse también por lo que hay después de la vida. Esa conciencia personal clara se pierde por completo en Rachael, que por haber desarrollado más sus procesos emotivos y haberse hecho los implantes en su memoria, no tiene conciencia ni ciencia de su comienzo ni de su final, y desea ardientemente vivir, por lo que su autoconciencia se ha hecho humana y ella misma también. Y 22 ese es igualmente el caso de Deckard. Nadie sabe cuánto pueden vivir ellos juntos, pero se aman y quieren estar así el tiempo que sea, sin que ni ellos ni nadie pueda saber cuánto, pues de eso nadie tiene ni autoconciencia ni ciencia. Desde esa perspectiva da igual que Deckard antes hubiera sido también un replicante o no, para pensar lo cual hay motivos no solo en el símbolo del unicornio y en los diálogos con Bryant y Gaff, sino también en la pregunta de Deckard a Tyrell “¿cómo puede alguien no saber lo que es?”. Un replicante podría hacer esa pregunta sorprendido, pero un humano sabe que los humanos no sabemos muy bien lo que somos o que al menos a veces no estamos seguros. A tenor de la película Blade Runner se pueden distinguir seis fases en el proceso que va desde la persona no humana hasta la persona humana. 1.- Es una persona artificial, Le, que mata cuando le preguntan por su madre y que no es capaz de evocar el contexto de la palabra “tortuga” cuando se le pregunta, es decir, la ciencia de su autoconciencia es adecuada para saberes predeterminados, pero no contiene elementos aleatorios de los que los azares de la vida asocia al significado de las palabras, pues precisamente la ciencia es un saber formalizado y por eso depurado de asociaciones aleatorias. La vinculación de esas asociaciones a lo que ya se sabe es justo la experiencia y la memoria, que es lo que Le busca pero muere en el intento, y precisamente de un balazo que le dispara su compañera Rachael cuando él va a matar a Deckard. Rachael ha desarrollado sus procesos emotivos más rápidamente y ha acumulado más experiencia, particularmente experiencia amorosa. 2.- Es una persona no humana Zhora, diseñada como una perfecta máquina para el placer, pero estaba llegando a serlo y termina su vida precisamente en la fase de crisálida, que es la etapa anterior a la de adulto normal. Ha ido adquiriendo experiencia, particularmente sexual y moral, y ha sabido por Deckard que hay un “comité de abusos morales” al que puede dirigirse en caso de “ser explotada o de ser ofendida como persona”. Esas expresiones resultan irónicas y ridículas para el espectador, pero no para ella, que no tiene ninguna experiencia en ese sentido y está construyéndola, pero sin lograrlo puesto que el propio Deckard la “retira” antes. 3.- También es una persona artificial la científica y atlética Pris, la que ama a Roy y combate con Deckard hasta que muere. Ha acumulado la experiencia de la camaradería, de la ayuda al compañero, de la piedad para con J.F. Sebastián y la amistad con él, de la venganza sobre Chew, el empleado de la Tyrell que fabrica ojos, y sobre el propio Tyrell. Ha vivido la experiencia del amor con Roy y recibe su beso después de muerta, hasta que alcanza la expresión satisfecha de quienes descansan en paz. 4.- Es una persona casi humana Roy, porque ha acumulado todas las experiencias humanas posibles y ha desarrollado sus propias reacciones de un modo autónomo respecto de lo inicialmente programado. Se pregunta por el antes y el después de la vida, mata a su diseñador, sabe que es único e irrepetible y lamenta que su vida se pierda “como lágrimas en la lluvia”, se venga haciendo sufrir a Deckard, se sacrifica clavándose un hierro para que el dolor le mantenga todavía viva la atención y la fuerza, ama la vida más que ningún humano y como expresión simbólica de ello suelta a la paloma para que la disfrute, y le perdona la vida a Deckard en el momento en que va a morir. Tener una conciencia lúcida del momento en que va a morir y de cuánto tiempo le queda no es propio de una persona humana, pero amar la vida tanto o más que de Deckard y perdonársela sí es propio de una persona humana, y todavía más de una persona divina. 5.- Rachael deja de ser una replicante, una persona artificial, y se convierte en persona humana completamente. Ha desarrollado ya mucho sus procesos emocionales porque ha tenido ya muchas experiencias. Llora cuando intenta demostrarle a Deckard que ella no es una replicante y él no la cree, mata a su “congénere” Le por amor, dispara a su compañero para salvarle la vida a Deckard, ha integrado con las suyas algunas experiencias ajenas, las que provienen del implante de memoria, y es capaz de tocar el piano asumiendo esa destreza como suya, y después aprende a hacer el amor porque se fía de lo que le dice Deckard cuando le enseña los sentimientos humanos que se corresponden con hacer el amor humanamente. Al final, ya ni ella, ni Deckard, ni Gaff, ni nadie sabe cuándo va a morir. Rachael tiene una autoconciencia humana y es una persona humana. 6.- Finalmente, durante el tiempo que se desarrolla la acción, Deckard tiene una autoconciencia humana y es una persona humana, por eso no importa si antes fue un replicante o no. Porque además en cualquier caso, lo que a él le produce sentimiento de nausea ante el cadáver de Zhora, y después, es que va dejando de ser humano a medida que pierde sus sentimientos, a medida que va siendo más eficaz y se va convirtiendo en pura destreza de desenmascarar y “retirar” (...) “replicantes”. Aprende que una replicante le salva la vida, sabe que se la debe, y la ama, sin poder saber más sobre el futuro de ambos. Ha sentido el vértigo del paso de una autoconciencia de persona humana a una autoconciencia de persona artificial, y, con la ayuda de Rachael, se ancla definitivamente en la forma de la autoconciencia de persona humana. 3.- Los sentimientos fiables. La tesis mantenida hasta ahora (...), requiere todavía algunas precisiones en términos teóricos, especialmente el hecho de tomar los sentimientos como criterio de determinación de lo específicamente humano. En concreto, la cuestión de por qué los sentimientos son un criterio más fiable que la razón para eso. La respuesta es porque los sentimientos no se pueden replicar y los razonamientos sí. Lo racional es lo formalizado, lo exacto y determinable, mientras que lo impreciso e informalizable son la materia, las imágenes polivalentes (las imágenes emotivas y los recuerdos, o sea la experiencia de la vida) y la libertad. El ser humano tiene frontera con esas tres regiones de la indeterminación, mientras que los seres artificiales, personas o lo que sea, no.(...) La polémica que ha tenido lugar recientemente ha puesto de relieve que la replicación de mamíferos superiores no afecta al problema de la individualidad. Clonación y replicación quieren decir que dos individuos tienen la misma dotación genética, no que sean el mismo individuo. Eso ya ocurría antes con los gemelos univitelinos, en los cuales además se ponía de manifiesto que el principio de individuación no es solamente la dotación genética, sino que también lo es el modo en que cada uno va desarrollando sus propios procesos emocionales autónomos, es decir, el espacio físico, el bioquímico, el espacio orgánico, el espacio social y el cultural, y además las propias decisiones autónomas. (...)” 23 2.3.2. El encuentro con el otro. Actividad 17) Introducción: el salto semántico La construcción de la propia identidad se hace a partir de la reorganización de las experiencias que el individuo tiene, como ya has estudiado en lo que llevas de Unidad Didáctica. Sin embargo queda algo por hablar que todavía no se ha tematizado y que ya ha salido de forma implícita: la presencia de los otros seres humanos. La socialización es un proceso en el que el individuo inmaduro adopta, de los individuos ya maduros pautas y modos de ser y vivir. No obstante los otros (seres humanos) están siempre ahí, no sólo cuando tienen que cuidar de nosotros o cuando nosotros los necesitamos. Es más, en lo que queda de esta Unidad Didáctica vas a plantearte la siguiente tesis: la construcción de la propia identidad requiere del encuentro con los otros seres humanos; del reconocimiento mutuo que nos demos depende nuestra satisfacción en esta vida y la felicidad, que todos buscamos, tiene mucho que ver con esta armonía entre humanos de la que hablaremos. No obstante, el encuentro con el otro es un asunto tremendamente complejo, mucho más que el conocimiento del mundo natural, y está lleno de trampas que lo distorsionan y en ocasiones lo hacen imposible. Vamos a comenzar analizando una trampa que el propio lenguaje nos pone. Lee la siguiente frase de William Shakespeare –sacada de “Cuento de invierno”- y contesta a las preguntas que se te hacen: “Me gustaría que no existiera la edad de los 10 a los 23 años, o que la juventud durmiera durante ese período; porque no hay nada en medio de éste, sino el embarazar mujeres, contradecir mayores, robar, pelear.” - ¿A quién parece referirse el texto hasta el primer punto y coma? ¿A quién hace referencia con el término “juventud”? La palabra “juventud” parece incluir a individuos de ambos sexos, sin embargo la utilización del término “mujeres” a continuación da la impresión de que no se estaba pensando más que en varones, ¿qué piensas tú? Actividad 18) Primer paso: el otro es un extraño En el apartado anterior del tema analizamos cómo se construye la propia identidad. Algo que no debemos olvidar es que hay diversas sociedades y por ello distintas identidades que son bien diferentes entre sí; de igual manera hemos de tener en cuenta que en el marco de una misma sociedad surgen distintas subculturas que construyen muy diversas identidades. La existencia de identidades culturales distintas ha sido históricamente, y es hoy día, fuente de innumerables conflictos. Designamos como “el otro” a aquel que tiene una identidad distinta de la nuestra. Será tanto más “otro” en la medida en que su identidad sea más radicalmente distinta que la tuya. Para realizar esta actividad vamos a partir del análisis de nuestras relaciones con los otros, después pasaremos a analizar un caso histórico que es paradigmático –el descubrimiento de América-. Al analizar nuestras relaciones con los otros debemos partir desde nuestra propia experiencia de lo que significa “alteridad”, el otro, las otras personas que son diferentes, que nos hacen sentir extraños e incómodos porque no se nos parecen –bien sea por su color de piel, costumbres, higiene, modo de vestir, de vivir… Responde a las cuestiones que se te plantean: - Elabora una lista de todos los grupos humanos, desde los más próximos –aquellos con los que te identificas- hasta los más lejanos –aquellos que casi ni consideras 24 - humanos-, a los que consideres con una identidad distinta a la tuya. ¿Qué tipo de diferencias (físicas, psicológicas, morales, de costumbres, de lenguaje, económicas...) consideras de mayor relevancia como causa de la “extrañeza” que dichos grupos te producen? A continuación vas a leer varios fragmentos del libro de Tzvetan Todorov, La Conquista de América. El problema del otro. En ellos se narran las actitudes mutuas de Colón y los indios. También se te presenta la actitud de alguien diferente: Fray Bartolomé de las Casas. Lee los fragmentos y responde a las cuestiones que se te plantean. a) Respecto al lenguaje. Cristóbal Colón pese a ser políglota actúa frente a los indios como quien desconoce la existencia de lenguas extranjeras. “...lo cual, frente a una lengua extranjera, sólo le deja dos posibilidades de comportamiento complementarias: reconocer que es una lengua pero negarse a creer que sea diferente, o reconocer su diferencia pero negarse a admitir que se trate de una lengua. Esta última reacción es la que provocan los indicios que encuentra muy al principio, el 12 de Octubre de 1492, al verlos, se promete: “Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis (indios) a V.A. para que deprendan fablar” (estos términos chocaron tanto a los diferentes traductores franceses de Colón que todos ellos corrigieron: “que aprendan nuestra lengua”). Más tarde admite que tienen una lengua, pero no llega a acostumbrarse totalmente a la idea de que es diferente y persiste en oír palabras familiares en lo que dicen, y en hablarles como si debieran comprenderlo, o en reprocharles la mala pronunciación de nombres o palabras que cree reconocer. Con ayuda de la deformación auditiva, Colón emprende diálogos chuscos e imaginarios, el más prolongado de los cuales se refiere al Gran Kan, objetivo de su viaje. Los indios enuncian la palabra Cariba, para designar a los habitantes (antropófagos) del Caribe. Colón oye “caniba”, es decir la gente del Kan”. b) Respecto a la comunicación no verbal. Se interpretan los actos del otro desde el mundo de referencias propio sin considerar la posibilidad de que para el otro ese mundo de referencias sea distinto: “La comunicación no verbal no logra mejores éxitos que el intercambio de palabras. Colón se apresta a desembarcar en la ribera con sus hombres. “Uno de ellos (los indios que habían venido) se adelantó en el río junto con la popa de la barca e hizo una grande plática que el Almirante no entendía (no es de sorprender), salvo que los otros indios de cuando en cuando alzaban las manos al cielo y daban una grande voz. Pensaba el Almirante que lo aseguraban y que les placía de su venida, pero vido al indio que traía consigo (y que sí entendía el idioma) demudarse la cara y amarillo como la cera, y temblaba mucho, diciendo por señas que el Almirante se fuese fuera del río, que los querían matar”. Y aún cabe preguntar si Colón entendió bien lo que el indio le decía por señas. Y aquí tenemos un ejemplo de emisión simbólica casi tan lograda como la anterior: “Ya deseaba mucho haber lengua (con los indios), y no tenía ya cosa que me pareciese que era de mostrarles que viniesen, salvo que hice un tamborín en el castillo de popa que tañese, e unos mancebos que danzasen, creyendo que allegarían a ver la fiesta y luego que vieron tañer y danzar todos, dejaron los remos y echaron mano a los arcos y los encordaron y embrazó cada uno su tablachina y comenzaron a tirarnos flechas. c) Podríamos decir que la actitud de Colón, que simboliza en este caso la actitud de todo colonizador, se mueve en una doble perspectiva “O bien piensa en los indios como seres humanos completos, que tienen los mismos derechos que él, pero entonces no sólo los ve iguales sino también como idénticos, y esta conducta desemboca en el asimilacionismo, en la proyección de los propios valores en los demás. O bien parte de la diferencia, pero ésta se traduce inmediatamente en términos de superioridad e inferioridad (en su caso, evidentemente, los infereriores son los indios), se niega la existencia de una sustancia humana, realmente otra, que pueda no ser un simple estado imperfecto de uno mismo. Estas dos figuras elementales de la experiencia de la alteridad descansan ambas en el egocentrismo, en la identificación de los propios valores con los valores en general, del propio yo con el universo, en la convicción de que le mundo es uno. Y es que las dos descansan en una base común, que es el desconocimiento de los indios, y lanegación a admitirlos como un sujeto que tiene los mismos derechos que uno mismo, pero diferente. Colón ha descubierto América pero o a los americanos.” 25 d) Los indios se portan igual. “La extrañeza de los indios (aztecas) ante los españoles es mucho más radical. Al no poder integrarlos en el mismo casillero que a los totonacas –portadores de una otredad nada radical-, los aztecas renuncian frente a los españoles a su sistema de otredades humanas y se ven llevados a recurrir a la única otra fórmula accesible: el intercambio con los dioses”. e) Fray Bartolomé de las Casas sitúa la relación en otras coordenadas. “ Las Casas quiere a los indios. Y es cristiano. Para él, esos dos rasgos son solidarios: los quiere precisamente porque es cristiano, y su amor ilustra su fe. Aunque en algunas y muchas cosas, ritos y costumbres difieran, (las gentes indias) al menos en esto son todas o cuasi todas conformes, conviene saber: son todas simplicísimas, pacíficas, domésticas, humildes, liberales, y sobre todas las que procedieron de Adán, sin alguna excepción, pacientísimas; dispuestas también incomparablemente y sin algún impedimento para ser traídas al cognoscimiento y fe de su Creador” - - - ¿Cómo trató Colón a los indios? Enumera una lista de características que describan ese trato. Compara el trato que Colón dio a los indios con lo que se explica en el texto d). Trata de elaborar una definición de los siguientes términos: egocentrismo, alteridad y asimilacionismo. Piensa por ti mismo/a: ¿cómo debe tratarse al otro para que realmente se de un encuentro con él? ¿qué condiciones son necesarias para que se produzca dicho encuentro? Analiza cómo Fray Bartolomé de las Casas se refiere a los indios. Destaca sus diferencias respecto a lo que has analizado en la primera cuestión. Actividad 19) Afianzando conceptos: La alteridad: iguales en la diferencia. El análisis de nuestras relaciones con los otros nos lleva a plantearnos qué es necesario para que pueda darse una relación auténtica. ¿Por qué tanta insistencia en eso de la relación auténtica? Aunque queramos no podemos eludir a los demás, están ahí, a nuestro alrededor, y en estos tiempos que corren cada vez más proceden de culturas y países extraños para nosotros; la multiculturalidad es una realidad en nuestra sociedad actual, gracias a la emigración. Por otro lado, la relación auténtica con el otro nos enriquece y os ayuda a encontrar nuestra propia identidad, nuestro propio camino en la vida. Lee los dos textos que se te presentan y trata de extraer de ellos las razones que ambos pensadores dan para que se pueda considerar el encuentro con el otro desde una perspectiva diferente a la que has estudiado en la actividad 18. Responde: ¿Qué papel juegan los Derechos Humanos en la construcción de la identidad humana?, ¿Son las diferencias entre los hombres fruto de la naturaleza humana o de la cultura? a) “La concepción que estoy presentando sustenta que existe un progreso moral, y que ese progreso se orienta en realidad en dirección de una mayor solidaridad humana. Pero no considera que esa solidaridad consista en el reconocimiento de un yo nuclear –la esencia humana- en todos los seres humanos. En lugar de eso, se la concibe como la capacidad de percibir cada vez con mayor claridad que las diferencias tradicionales (de tribu, de religión, de raza, de costumbres, etc.) carecen de importancia cuando se las compara con las similitudes referentes al dolor y la humillación; se la concibe como la capacidad de considerar a personas muy diferentes de nosotros incluida en la categoría de nosotros(...) La manera correcta de entender el lema: “Tenemos obligaciones para con los seres humanos simplemente como tales” es interpretándolo como un medio para exhortarnos a que continuemos intentando ampliar nuestro sentimiento de nosotros tanto como podamos, a que creemos un sentimiento de solidaridad más amplio que el que tenemos ahora. La forma incorrecta de hacerlo consiste en que se nos proponga reconocer una solidaridad así como algo que existe con anterioridad al reconocimiento que hacemos de ella”. RORTY, Richard, Contingencia, ironía y solidaridad, Paidos, pp. 210 y 214. 26 b) “A mi juicio los derechos humanos son un tipo de exigencias –no de meras aspiraciones- cuya satisfacción debe ser obligada legalmente y, por tanto, protegida por los organismos correspondientes. La razón para ello es la siguiente: la satisfacción de tales exigencias, el respeto por estos derechos, son condiciones de posibilidad para poder hablar de “hombres” con sentido. Si alguien no quisiera presentar tales exigencias, difícilmente podríamos reconocerle como hombre. Si alguien no respeta tales derechos en otros difícilmente podríamos reconocerle como hombre. Porque ambos actuarían en contra de su propia racionalidad al obrar de este modo. Exigir la satisfacción de tales exigencias e intentar satisfacerlas es condición necesaria para ser hombre. Por eso puede decirse que los derechos humanos representan un tipo de exigencias, que demandan su positivación con razones indiscutibles y que, por tanto, pretenden ser satisfechas aun cuando no fueran reconocidas por los organismos correspondientes. De ahí que todo hombre esté legitimado para hacerlos valer como derechos, aunque no fueran reconocidos como tales por las legislaciones correspondientes.” CORTINA, Adela, Ética sin moral, Tecnos, Madrid, 1990, pág. 249 Actividad 20) Concluir el tema: ¿Qué es el hombre? Realiza una composición filosófica con este título. 27