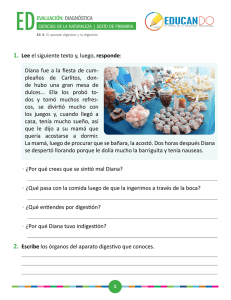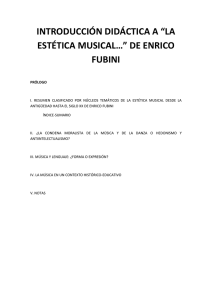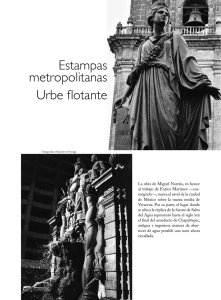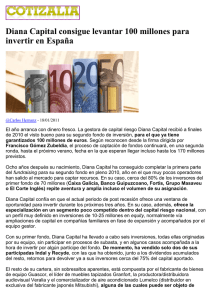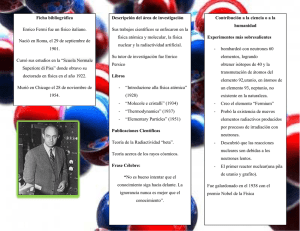Hoy a primera hora de la tarde él se lo ha dicho. No es que Diana
Anuncio

Hoy a primera hora de la tarde él se lo ha dicho. No es que Diana no lo supiera, lo sabe desde hace tiempo, pero decirlo, oírselo decir, es distinto. Las palabras marcan la diferencia. —¿Hablamos de ello? Me gustaría hacerlo. —Si quieres... —Y luego, tras una pequeña indecisión—: Sí, está bien. —Sentémonos aquí. Eso es; pacíficamente, como adultos, como quien sabe de qué modo funcionan las cosas y también cómo afrontarlas. O al menos eso cree Diana, aturdida aún, ahora a solas en su habitación. En la habitación de los dos. ¿Por qué ha elegido Enrico ese día, el sábado? ¿Tal vez porque Andrea está fuera, en una fiesta, y los gemelos en la playa con la madre de ella? ¿O porque hoy la mujer de servicio no viene y es el día libre de Angioletta? Así los dos están solos, más solos de lo que lo han estado en los últimos meses. Quizá años. Fuera luce un día radiante de septiembre piamontés. Una jornada de descarada belleza, ofensiva, insoportable, piensa ahora Diana arrepintiéndose enseguida de este pensamiento lleno de rencor. En cambio debería estar contenta: los gemelos andarán por ahí con la abuela. Andrea se ha atado un jersey alrededor de la cintura y ha cogido la Vespa. Y a ella le encanta el sol, aunque el verano está a punto de acabar y como cada año le parece que la llegada del otoño es el final de todo, un inoportuno y cruel final de año. Tiene frío. Está de pie delante de la cómoda, da la espalda a la cama y tiene frío. Se frota los brazos, no se mueve. Desde aquí ve la terraza y el jardín; las ramas lustrosas de la madreselva, con sus delicadas rosas Iceberg, que podará dentro de un mes, cuando en octubre se extinga su vida; esas plantas trepadoras que han ofrecido ya todo su encanto, y la pared de hiedra que ahora le parece polvorienta, agotada, marchita. Pero es este día el que hace que todo le parezca agotado, mustio, indigno de ser vivido. Con mucho gusto se habría evitado este sufrimiento. Durante años... De golpe le parece que llevaba años esperando el día de hoy, como si estuviera agazapado en un oscuro rincón del jardín, decidido a saltarle encima, a mostrarle cómo es la cara de su dolor. Se lo esperaba, habría tenido que estar preparada para el día en que su marido le dijera que estaba enamorado de otra mujer. Que se iría a vivir con ella. Se aleja de la cómoda y se acerca a la ventana, con la mirada fija aún en las macetas de la terraza. Diana piensa que en la primavera anterior quiso plantar lavanda, en grandes matas, un espeso parterre. Pero al final se olvidó de ello, pues le pareció que sería como querer trasladar una falsa Provenza a Turín; una muestra de falta de gusto, una equivocación. En cambio no le desagrada el jardín tal como está ahora, en el feliz desorden de final de la estación, algo agostado, con flores que no requieren muchos cuidados; aparte, cerca del invernadero, crecen los últimos gladiolos amarillos y naranja, suntuosos y pasados de moda. Su madre detesta los gladiolos; a casi todas las personas que conoce les desagradan, pero a ella le gustan, cortados y colocados en grandes jarrones sobre el piano. Casi como las peonías, con su conmovedora fragancia precisamente porque no duran nada. Diana mira su reflejo en el cristal de la ventana. Los pensamientos flotan en las silenciosas horas de esa tarde de sábado, en la mullida imperturbabilidad de la casa. Esta habitación. Trata de inspeccionarla como si fuera desconocida, pero no puede: de nuevo la cómoda, las ligeras cubiertas baknuk compradas con Enrico en el zoco de Douz, el baúl a los pies de la cama. Su cama, grande, cómoda, una estancia dentro de la estancia. Se vuelve hacia las paredes, se siente prisionera. Sabe que debe pensar en muchas cosas importantes, cosas que hacer, que resolver, pero solo acuden a su mente detalles sin importancia: la carcajada de Enrico mientras ella negociaba —con convicción y genuina diversión— la compra de las colchas; el rostro del viejo vendedor, admirado de aquella decidida y guapa señora italiana, mientras le decía que aquel tipo de tela bordada es el que hacen llevar los bereberes a sus futuras mujeres el día de la boda; las caras sonrientes de Filippo, su hermano, y de su compañero Francis, oscuras siluetas a contraluz en la puerta de la tienda. Fuera el sol, el blanco cegador y el ocre jaspeado de azul del mediodía tunecino. Esa mañana los chicos no estaban con ellos, los habían dejado con Angioletta para que se refrescaran en la piscina del hotel. Sí, también pensaba en Túnez. Una pena más. —Recuerda las vacaciones en Cartago por Navidades, se lo prometimos a los chicos. Y también a Filippo. Enrico había asentido: —Iremos tal como habíamos decidido, no hay que cambiar los planes. Una mujer de viaje con sus hijos y un marido que está a punto de dejarla. No quería esto, no quería que esto les pasara a ella y a Enrico. Pero está pasando, y es culpa de Enrico. Diana abre un cajón, coge un jersey, uno de esos que suele usar para trabajar en el jardín, y se lo pone. Se pasa una mano por el pelo, se siente vieja aunque sabe que no lo es. Es una mujer de cuarenta y tres años, alta, atlética, ligeramente bronceada, con el pelo claro, que lleva corto, y que está en su casa con un jersey escocés liso que en otro tiempo fue de su marido. —¿Hablamos? Me gustaría hacerlo. —Si quieres... —Y luego—: Sí, está bien. —Sentémonos aquí. Se sentaron a la mesa del comedor. Era apenas pasadas las dos. Enrico apoyó los codos sobre la mesa y se desplazó hacia ella: —No quiero hacerte sufrir; es lo que menos deseo. —Ya estoy sufriendo, Enrico, no puedo fingir que no esté pasando. —Yo te amo, Diana. Ella le miró a los ojos y, sin quererlo, siguiendo un viejo automatismo, el mismo de siempre, le sonrió. —Lo sé, pero me estás dejando. —Estoy dejando una parte de mi vida, no quiero abandonarte. —Estás dejándome, Enrico, te estás alejando de mí. —Tratemos de razonar. «Naturalmente, no se puede hacer otra cosa», pensó Diana bajando los ojos sobre la brillante superficie de la mesa. No habría ni escenas ni peleas, no era propio de ellos. Habían discutido muy pocas veces, y nunca en serio. Habían construido una relación de pareja ejemplar. Diana pensó en su madre, en su voz cargada de reproches: —Si tu hermano fuese como tú... —Mamá, Filippo ha hecho su elección. —Se quedará solo. —No está solo, tiene a Francis. La anciana señora se encogió de hombros. —No es como tener una familia. —Te equivocas, Francis es su familia. También nosotros somos su familia. —No es lo mismo. Su madre conseguía siempre ponerla nerviosa cuando hablaban de Filippo. «Y en cambio —piensa ahora—, seré yo quien se quede sola, una mujer divorciada con hijos casi mayores.» Enrico estaba hablando: —No quería que ocurriera, pero cuando comencé a verla... Se calló de golpe. A fin de cuentas, no había mucho que decir. Conoció a esa chica joven, atractiva, se la llevó a la cama, se enamoró de ella, y ella de él. Y ahora, a los cuarenta y nueve años, como les sucede tanto a los hombres como a las mujeres, tenía ganas de un nuevo amor, necesitaba que su corazón latiera de nuevo, quería sentirse de nuevo un chaval. Algo natural, pensó Diana mirando el bello rostro de su marido. Pensó que su rostro se había grabado en sus ojos; lo conocía desde siempre, como se conocen el camino a casa y la palma de la mano. Lo conoció joven, muy joven, y luego vio cómo elegantemente se hacía maduro. Siempre ha admirado la manera que tiene Enrico de hacer que los años le resbalen por encima. Aún es muy apuesto y promete convertirse en un agradable anciano, uno de esos hombres de aspecto sano y austero que se encuentra uno en la playa por la mañana temprano, con el brillo azul de la mirada intacto como el de un veinteañero. Quería —quiere— envejecer con este hombre, nunca había pensado que pudiera ser de otro modo. Es ley de vida que ella envejezca y muera al lado de Enrico. Ha pensado algunas cosas de las que se avergüenza: «Espero morir antes que él», porque no ha considerado nunca la posibilidad de que algún día falte la presencia de Enrico. Pero él se está yendo. Se ha ido ya. Su marido murmuró: —Me gustaría ser yo quien se lo dijera a Andrea y a los gemelos. Ella le interrumpió: —Recuerda las vacaciones en Cartago por Navidades, se lo prometimos a los chicos. Y también a Filippo. —Iremos tal como habíamos decidido, no hay que cambiar los planes. Diana se habría puesto a gritar, habría querido recuperar una parte de sí misma de cuando era muchacha, hacerse oír. En cambio dijo tranquila, inútilmente maternal: —Pero ¿tú podrás ausentarte? Enrico asintió con la cabeza: —Claro, se lo prometimos a Andrea y a los pequeños. Iremos a casa de Filippo. Ella ya conocía esta historia, lo sabía desde hacía cierto tiempo. Lo comprendió antes de estar segura de ello. Recordaba una tarde de junio del año pasado en la que Enrico le pareció melancólico, precisamente porque intentaba no parecerlo. Diana notó que estaba en otra parte, que pensaba en alguien y que no podía compartir sus pensamientos con ella. En aquel momento le agradeció que no quisiera implicarla. Luego fue ella quien le preguntó a Enrico, como hacen los hombres y también las mujeres; este minimizó el asunto: «Es algo sin importancia, perdóname». Pero Diana supo que, por el contrario, era algo esencial. También pensó que podía ocurrir que, a los cuarenta y nueve años —y después de casi veinte de matrimonio—, un marido guapo y elegante tuviera una pequeña aventura sin importancia con una chica. Sonrió incluso para sus adentros: «Claro, los hombres son hombres y las chicas, chicas, y las mujeres son como son. Qué inútiles tragedias». Pero fue la melancolía de su marido la que la derrotó. Se estaba enamorando, la dejaría. En algún momento, un hombre como él tendría que elegir. En esos meses, Diana se preguntó cuál era el comportamiento adecuado que debía adoptar. No hacer nada distinto, trabajar, estar al lado de Enrico como lo había estado siempre, cuidar de los niños, verles crecer. Como siempre. Ahuyentando de sí el fantasma de hoy, dejando fuera la oscuridad. Que sin embargo había entrado en la casa y la había invadido con su malvada presencia. —Quisiera que los chicos comprendiesen. Quisiera hablar con ellos con calma. Deben saber que pronto yo... De nuevo un repentino silencio. Enrico bajó finalmente la mirada; también él miraba la brillante superficie de la mesa, esa mesa que era uno de los primeros muebles que tuvieron. Diana desciende a la planta baja, abre la contraventana y sale al jardín. Orsa, su pastor alemán, va alegremente a su encuentro, ella le acaricia el hocico. Pasean juntos por el césped de delante de la casa. El perro la precede; de vez en cuando se vuelve para comprobar si ella le sigue. En el cielo se dibuja una nube henchida y opaca que anuncia el otoño. Antes o después habrá que decirles a los chicos que papá les dará un hermano. O quizá una hermana, no se lo ha preguntado a Enrico. Un hermano que nacerá justo a mediados de invierno, cuando hayan vuelto del corto viaje a Túnez. Pero papá estará en otra parte ocupándose de su nuevo hermano. Y de una nueva casa, y de otra mujer y de su hijo. —¿Sabes?, lo recuerdo todo de aquella tarde. Al lado de ella, Frida asiente, se alisa los pantalones de lino color crema y enciende otro pitillo. Diana prosigue: —Andrea volvió antes de lo que creía. Le oí hacer ruido en la cocina. Bajé y me lo encontré delante del frigorífico abierto de par en par, se estaba tomando una Coca-Cola directamente de la botella. Me hizo un gesto con la cabeza y cerró la puerta de la nevera. Le pregunté cómo había ido la fiesta. Andrea resopla: —Mmm. —¿No te lo has pasado bien? —Sí. No. Bastante. El chico deja la botella de Coca-Cola sobre la encimera de la cocina. Diana mira a su hijo mayor, el que más se le parece. Es alto, muy alto, con el mismo paso atlético que ella, y sin embargo algo tímido, retraído. Es más moreno y lleva el pelo corto, alborotado y en punta. Viste unos vaqueros limpios, una camisa blanca y un jersey rojo. Cumplirá dieciocho años dentro de unos días. Diana piensa que quizá el próximo verano no vaya de vacaciones con ellos. Con ella. —Has vuelto pronto. —Bueno, ya sabes, una lata. El típico cumpleaños —dice mirando fijamente a su madre; luego sonríe con divertida malicia—, la merienda de costumbre. Ya me dirás tú, que a nuestra edad sigamos haciendo fiestas a media tarde. —Sabes muy bien que puedes salir por la noche. —No todos son como tú. Como tú y como papá. Andrea está estudiando Bellas Artes. Enrico se opuso tímidamente cuando Andrea decidió matricularse: —Es mejor estudiar Ciencias, si no quieres hacer Clásicas. Pero Andrea ha nacido para dibujar. En la escuela era bueno; lo fue también en primaria y secundaria. Tenía el don de aprender sin esfuerzo. ¡Tal vez perezoso, pero tan inteligente! Diana le recuerda de pequeño, inclinado en silencio sobre sus cuadernos de dibujo, con los lápices de colores alrededor. «Regálale lápices para dibujar y le harás feliz», decía Filippo, que sentía gran afecto por su sobrino. —¿Quién estaba en la fiesta? —Oh, todos. —Andrea se encoge de hombros—. Luego querían ir a comer una pizza, pero yo no tenía ganas. —¿Estaba también Giuliana? Andrea asiente. —¿Preparo pasta? ¿No piensas salir de nuevo? —No. Tengo que estudiar. ¿Cenáis en casa? —Tu padre está fuera. Cosas de trabajo. Andrea mira a su madre. Están unidos por un lazo invisible. Nunca se han contado mentiras, entre ellos no pueden. Andrea es el hijo de su juventud, lo tuvo cuando era una jovencita. Anna y Antonio, los gemelos, vinieron después. Ya era una mujer, sabía qué se traía entre manos. Pero con Andrea es como si hubieran crecido juntos. Él la puso a prueba, Diana había actuado como una niña con su pequeño. Andrea era tranquilo, burlón, un poco travieso, pero protector con ella. —¿Qué pasa, mamá? Enrico ha pedido ser él quien hable con los hijos. ¡En qué estúpida situación la ha metido! Diana apoya las palmas de las manos sobre la superficie de acero del fregadero: —Tengo que decirte algo. —¿Estáis pensando en separaros papá y tú? Frida sacude las cenizas del cigarrillo y ríe sarcásticamente: —Desde luego, el bastardo habría podido tener el detalle de quedarse esa noche en casa. Llamar a veces a Enrico «el bastardo» es una vieja broma de Frida. En otro tiempo, Diana se ofendía un poco, pero también le daban ganas de reír. Sin embargo, sabe que su amiga lo hace con dolido afecto para con ella. En realidad, Frida y Enrico han hecho siempre buenas migas. Llega el camarero y deja una ración de aceitunas en la mesa delante de ellas. Diana prosigue: —Andrea se lo había imaginado. Lo sabía. —Pero ¿qué sabía en realidad? —Lo había intuido. Ya sabes, recuerda que Enrico y yo no mostrábamos nunca nuestras tensiones delante de los chicos. —No las había nunca. Diana ríe: —No creas, algunas veces también nosotros... Caramba, hablas como mi madre. —Se ríe de nuevo—. ¡La pareja ejemplar, el matrimonio más avenido del siglo! —Oh, tu madre. A mí me gustaba tu madre, pero no puede decirse que su matrimonio fuera todo un éxito. —No, lamentablemente no. Frida menea la cabeza: —Recuerdo cuando murió tu padre. Fui a darle el pésame y ella espetó: «Cásate si quieres, pero no sueñes con vivir toda la vida con un hombre, es mortalmente aburrido». —Y sin embargo papá era una persona encantadora, pero era dejado, muy distraído, y ella tan autoritaria... A veces pienso que Andrea ha heredado cierta docilidad de su abuelo. El camarero se acerca a preguntar si las señoras desean algo más. Frida niega con un gesto. Mira a su amiga: —¿De veras crees que Andrea lo sabía? —La relación de Enrico no, pero se había dado cuenta de que yo era desgraciada. Y yo no quería que odiase a su padre. Diana prepara la pasta. Andrea corta a su lado el pan. Le pregunta: —¿Cuándo se irá? —No lo sé, no hemos hablado aún de ello. Después de Navidades. —Vayamos solo nosotros a casa del tío. —No. Tu padre no quiere cambiar los planes, iremos todos juntos. —¿Te parece una buena idea, mamá? Diana siente que la domina un nerviosismo repentino; se pasa una mano por el pelo mientras observa cómo hierve el agua en la olla. Se da cuenta de que está furiosa. Respira despacio y dice controlándose: —Sí, claro. Así quiere él que sea. Y también yo. Siente la mirada de su hijo sobre ella, no se vuelve para mirarlo. Andrea calla. Deja el cuchillo del pan: —¿Comemos en la cocina? Diana asiente mientras echa un puñado de sal en la olla. Se está calmando; su corazón empieza a latir de nuevo acompasado. Oye que detrás de ella Andrea abre los cajones. El chico coge dos salvamanteles, los deja sobre la mesa y busca los cubiertos. La vida debe volver a la normalidad. Ahora elijo el tipo de pasta, luego corto los tomates a rodajas, le digo a Andrea que saque las servilletas limpias del armario del comedor. Normal, todo normal, como el sol que ahora se pone. Normal como encender la luz. —En cambio, me eché a llorar como una tonta. Me había apoyado en la encimera de la cocina y lloraba, creo que incluso sollocé. Andrea me hizo dar la vuelta hacia él y me abrazó. Me rodeaba con sus brazos, sin hablar, y me acariciaba despacio la espalda. Comprendí que ya era un hombre, un hijo adorable que podía cuidar de alguien, podía consolarme. Extrañamente me avergoncé y al propio tiempo me sentí aliviada, quería que alguien cuidase de mí. Quería llorar y sentirme infeliz. Era infeliz y ya no podía ser yo quien se ocupara de los demás. Frida apoya un codo sobre el brazo de la silla y posa la barbilla en el hueco de la mano: —Un chico extraordinario, Andrea. —Sí. Una ráfaga de viento mueve las cortinas a rayas de la terraza del bar. Diana mira las relucientes baldosas azules del suelo, siente una sensación de frescura en medio del calor del mediodía y dice: —A veces creo que sigo con vida gracias a él. Frida menea la cabeza: —Te lo debes a ti misma. —Añade—: ¿Pedimos la comida? Hace una seña al camarero que está de pie apoyado en la puerta acristalada de la terraza. (c) 2002, Arnoldo Mondadori Editore SpA., Milán (c) 2006, Random House Mondadori, S.A. Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona (c) 2006, José Ramón Monreal, por la traducción.