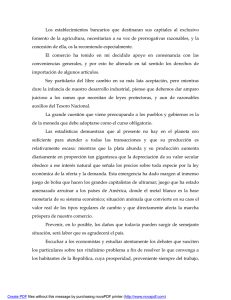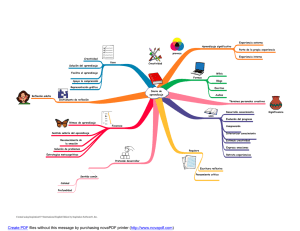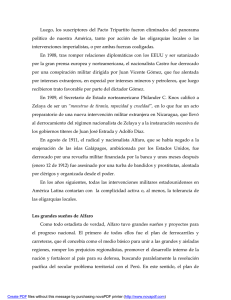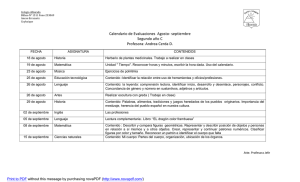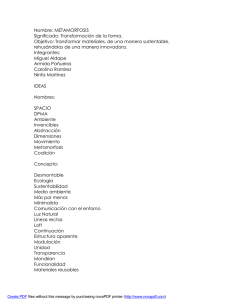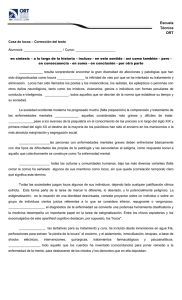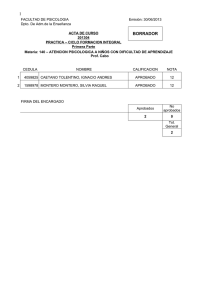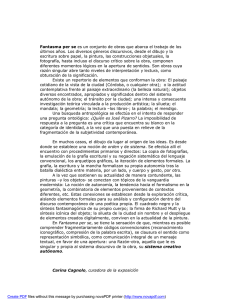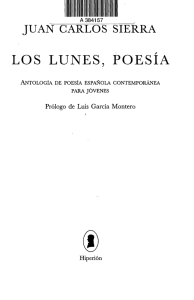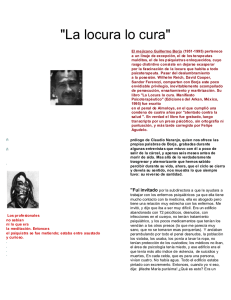mano y con el entrecejo duro, cuajado de tristeza viril, le advirtió
Anuncio
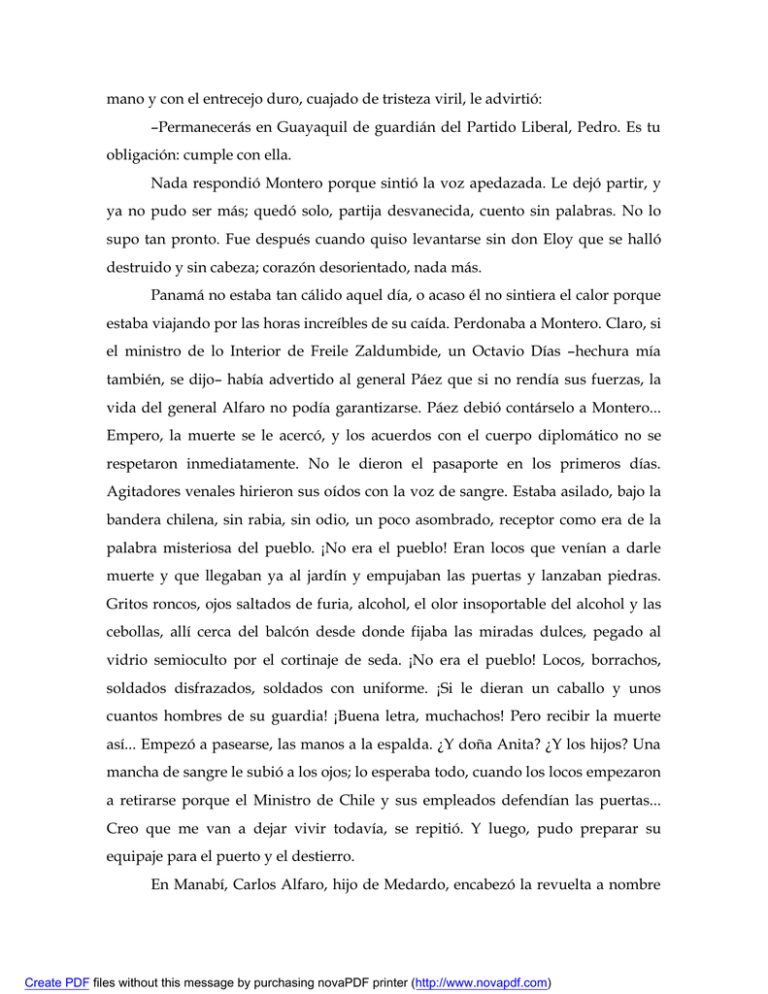
mano y con el entrecejo duro, cuajado de tristeza viril, le advirtió: –Permanecerás en Guayaquil de guardián del Partido Liberal, Pedro. Es tu obligación: cumple con ella. Nada respondió Montero porque sintió la voz apedazada. Le dejó partir, y ya no pudo ser más; quedó solo, partija desvanecida, cuento sin palabras. No lo supo tan pronto. Fue después cuando quiso levantarse sin don Eloy que se halló destruido y sin cabeza; corazón desorientado, nada más. Panamá no estaba tan cálido aquel día, o acaso él no sintiera el calor porque estaba viajando por las horas increíbles de su caída. Perdonaba a Montero. Claro, si el ministro de lo Interior de Freile Zaldumbide, un Octavio Días –hechura mía también, se dijo– había advertido al general Páez que si no rendía sus fuerzas, la vida del general Alfaro no podía garantizarse. Páez debió contárselo a Montero... Empero, la muerte se le acercó, y los acuerdos con el cuerpo diplomático no se respetaron inmediatamente. No le dieron el pasaporte en los primeros días. Agitadores venales hirieron sus oídos con la voz de sangre. Estaba asilado, bajo la bandera chilena, sin rabia, sin odio, un poco asombrado, receptor como era de la palabra misteriosa del pueblo. ¡No era el pueblo! Eran locos que venían a darle muerte y que llegaban ya al jardín y empujaban las puertas y lanzaban piedras. Gritos roncos, ojos saltados de furia, alcohol, el olor insoportable del alcohol y las cebollas, allí cerca del balcón desde donde fijaba las miradas dulces, pegado al vidrio semioculto por el cortinaje de seda. ¡No era el pueblo! Locos, borrachos, soldados disfrazados, soldados con uniforme. ¡Si le dieran un caballo y unos cuantos hombres de su guardia! ¡Buena letra, muchachos! Pero recibir la muerte así... Empezó a pasearse, las manos a la espalda. ¿Y doña Anita? ¿Y los hijos? Una mancha de sangre le subió a los ojos; lo esperaba todo, cuando los locos empezaron a retirarse porque el Ministro de Chile y sus empleados defendían las puertas... Creo que me van a dejar vivir todavía, se repitió. Y luego, pudo preparar su equipaje para el puerto y el destierro. En Manabí, Carlos Alfaro, hijo de Medardo, encabezó la revuelta a nombre Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)