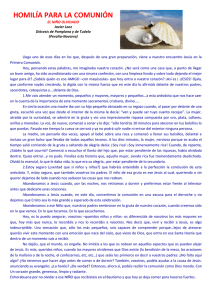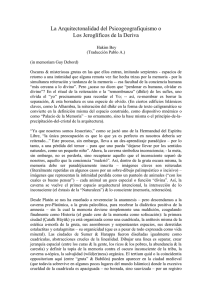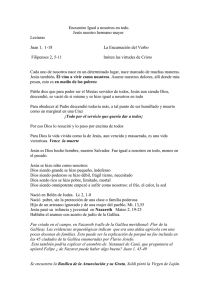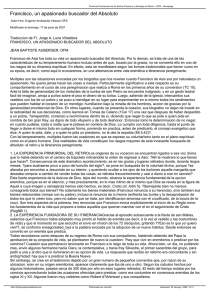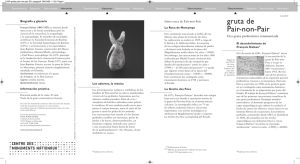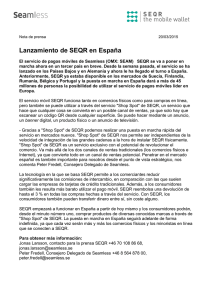La adoración de los Reyes Magos - Hora Santa de Reparación de
Anuncio

La adoración de los Reyes Magos: Ana Catalina Emmerich Cuando hubieron llegado cerca de la tumba de Maraha, en el valle que está detrás de la gruta del Pesebre, se apearon. Sus gentes deshicieron muchos envoltorios, levantaron una gran carpa que llevaban e hicieron otros arreglos, con ayuda de algunos pastores que les indicaron los sitios más convenientes. El campamento se hallaba en parte arreglado, cuando los Reyes vieron aparecer la estrella, clara y brillante, sobre la colina del Pesebre, dirigiendo hacia ella perpendicularmente sus rayos de luz. La estrella pareció crecer mucho y derramó una cantidad extraordinaria de luz. Yo los vi mirando primero todo con un aire de gran asombro. Estaba oscuro; no veían ninguna casa sino tan sólo la forma de una colina semejante a una muralla. De pronto sintieron un gran júbilo, pues vieron en medio de la luz la figura resplandeciente de un niño. Todos se destocaron para demostrar su respeto; luego los tres Reyes fueron hacia la colina y encontraron la puerta de la gruta. Ménsor la abrió, viéndola llena de una luz celeste, y al fondo a la Virgen, sentada, sosteniendo al Niño, tal como él y sus compañeros la habían visto en sus visiones. Volvió sobre sus pasos para contar a los otros lo que acababa de ver. Entonces José salió de la gruta, acompañado por un viejo pastor, para ir a su encuentro. Los tres Reyes le dijeron con toda sencillez cómo habían venido para adorar al rey recién nacido de los judíos, cuya estrella habían visto, y para ofrecerle sus presentes. José los acogió muy afectuosamente, y el anciano pastor los acompañó hasta su séquito y los ayudó en sus arreglos, junto con otros pastores que se encontraban allí. Ellos mismos se prepararon como para una ceremonia solemne. Los vi ponerse unos grandes mantos, blancos con una cola que tocaba el suelo. Tenían un reflejo brillante, como si fueran de seda natural; eran muy hermosos y flotaban ligeramente a su alrededor. Eran éstas las vestiduras ordinarias para las ceremonias religiosas. En la cintura llevaban unas bolsas y unas cajas de oro colgadas de cadenas, cubriendo todo esto con sus amplios mantos. Cada uno de los Reyes venía seguido por cuatro personas de su familia, además de algunos servidores de Ménsor que llevaban una mesa pequeña, una carpeta con flecos y otros objetos. Los Reyes siguieron a San José, y al llegar bajo el alero que estaba delante de la gruta, cubrieron la mesa con la carpeta y cada uno de ellos puso encima las cajas de oro y los vasos que desprendieron de su cintura : eran los presentes que ofrecían entre todos. 1 Ménsor y los demás se quitaron las sandalias, y José abrió la puerta de la gruta. Dos jóvenes del séquito de Ménsor iban delante de él; tendieron una tela sobre el piso de la gruta, retirándose luego hacia atrás ; otros dos los siguieron con la mesa, sobre la que estaban los presentes. Una vez llegado delante de la Santísima Virgen, Ménsor los tomó, y poniendo una rodilla en tierra, los depositó respetuosamente a sus plantas. Detrás de Ménsor se hallaban los cuatro hombres de su familia que se inclinaban con humildad. Saír y Teóceno, con sus acompañantes, se habían quedado atrás, cerca de la entrada. Cuando se adelantaron, estaban como ebrios de alegría y de emoción, e inundados por la luz que llenaba la gruta. Sin embargo, allí sólo había una luz : la Luz del mundo. María, apoyada sobre un brazo, se hallaba más bien recostada que sentada sobre una especie de alfombra, a la izquierda del Niño Jesús, el cual estaba acostado dentro de una gamella cubierta con una carpeta y colocada sobre una tarima, en el lugar en que había nacido; pero en el momento en que ellos entraron, la Santísima Virgen se sentó, se cubrió con su velo y tomó entre sus brazos al Niño Jesús, cubierto también por su amplio velo. Ménsor se arrodilló, y colocando los presentes ante él, pronunció palabras conmovedoras rindiéndole homenaje, cruzando las manos sobre el pecho e inclinando su cabeza descubierta. Entre tanto, María había desnudado el busto del Niño, el cual miraba con semblante amable desde el centro del velo en que se hallaba envuelto; su madre sostenía su cabecita con uno de sus brazos y lo rodeaba con el otro. Tenía sus manitas juntas sobre el pecho, y a menudo las tendía graciosamente a su alrededor. ¡Oh, qué felices se sentían de adorar al Niño Rey aquellos buenos hombres venidos de Oriente! Viendo esto me decía a mí misma: «Sus corazones son puros y sin mancha, llenos de ternura y de inocencia como corazones de niños piadosos. No hay nada violento en ellos, y sin embargo están llenos de fuego y de amor. Yo estoy muerta, yo no soy ya más que un espíritu; de otro modo no podría ver esto, pues esto no existe ahora, y sin embargo existe ahora; pero no existe en el tiempo; en Dios no hay tiempo; en Dios todo es presente; yo estoy muerta, ya no soy más que un espíritu». Mientras me asaltaban aquellos pensamientos tan extraños, escuché una voz que me decía : «¿Qué te puede importar eso? Mira y ataba al Señor, que es eterno y en quien todo es eterno». Vi entonces a Ménsor que sacaba de una bolsa, colgada de su cintura, un puñado de pequeñas barras compactas, pesadas, del largo de un dedo, afiladas en la extremidad y brillantes como el oro; era su regalo, que colocó humildemente sobre las rodillas de la Santísima Virgen al lado del Niño Jesús. Ella lo tomó con un agradecimiento lleno de gracia y lo cubrió con un extremo de su manto. Ménsor dio aquellas pequeñas barras de oro, virgen porque era muy sincero y caritativo, y buscaba la verdad con un ardor constante e inquebrantable. 2 Después se retiro, retrocediendo con sus cuatro acompañantes, y Saír, el Rey cetrino, se adelanto con los suyos y se arrodilló con una profunda humildad, ofreciendo su presente con palabras conmovedoras. Era un vaso de oro para poner el incienso, lleno de pequeños granos resinosos, de color verdoso; lo puso sobre la mesa delante del Niño Jesús. Saír dio el incienso, porque era un hombre que se conformaba respetuosamente y desde el fondo de su corazón, a la voluntad de Dios y la seguía con amor. Se quedó largo rato arrodillado con un gran fervor antes de retirarse. Luego vino Teóceno, el mayor de los tres. Tenía mucha edad; sus miembros estaban endurecidos, no siéndole posible arrodillarse; pero se puso de pie, profundamente inclinado, y colocó sobre la mesa un vaso de oro con una hermosa planta verde. Era un precioso arbusto de tallo recto, con pequeños ramos crespos coronados por lindas flores blancas: era la mirra. Ofreció la mirra, por ser el símbolo de la mortificación y de la victoria sobre las pasiones, pues este hombre excelente había sostenido perseverante lucha contra la idolatría, la poligamia y las costumbres violentas de sus compatriotas. En su emoción, se quedó durante tanto tiempo con sus cuatro acompañantes ante el Niño Jesús, que tuve lástima de los otros criados que estaban fuera de la gruta, y que habían esperado tanto para ver al Niño. Las palabras de los Reyes y de todos sus acompañantes eran llenas de simplicidad y siempre muy conmovedoras. En el momento de prosternarse y al ofrecer sus presentes, se expresaban más o menos en estos términos: «Hemos visto su estrella ; sabemos que Él es el Rey de todos los reyes; venimos a adorarlo y a ofrecerle nuestro homenaje y nuestros presentes». Y así sucesivamente. Estaban como en éxtasis, y en sus oraciones inocentes y afectuosas, recomendaban al Niño Jesús sus propias personas, sus familias, su país, sus bienes y todo lo que tenía algún valor para ellos sobre la tierra. Ofrecían al Rey recién nacido sus corazones, sus almas, sus pensamientos y sus acciones. Le pedían que les diera una clara inteligencia, virtud, felicidad, paz y amor. Se mostraban inflamados de amor y derramaban lágrimas de alegría, que caían sobre sus mejillas y sus barbas. Se hallaban en plena felicidad. Creían haber llegado ellos mismos hasta aquella estrella hacia la cual, desde miles de años atrás, sus antepasados habían dirigido sus miradas y suspiros, con un deseo tan constante. Todo el regocijo de la promesa realizada después de tantos siglos estaba en ellos. La madre de Dios aceptó todo con humilde acción de gracias; al principio no dijo nada, pero un simple movimiento bajo su velo expresaba su piadosa emoción. El cuerpecito del Niño se mostraba brillante entre los pliegues de su manto. Por fin, Ella dijo a cada uno algunas. palabras humildes y llenas de gracia, y echó un poco su velo hacia atrás. Allí pude recibir una nueva lección. Pensé: «con qué dulce y amable gratitud recibe cada presente! Ella, que no tiene necesidad de nada, que posee a Jesús, acoge con humildad todos los dones de la caridad. Yo también, en lo futuro, recibiré humildemente y con agradecimiento todas las dádivas caritativas» ¡ Cuánta bondad en María y en José ! No guardaban casi nada para ellos, y distribuían todo entre los pobres. 3 Cuando los Reyes hubieron abandonado la gruta con sus, acompañantes, volviéndose a sus carpas, sus criados entraron a su vez. Habían levantado las tiendas, descargado los animales, puesto todo en orden, y esperaban delante de la puerta, llenos de paciencia y de humildad. Eran más de treinta, y estaba también con ellos un grupo de niños que llevaban solamente un paño ceñido a los riñones y un pequeño manto. Los criados entraron de cinco en cinco, conducidos por uno de los personajes principales bajo cuyas órdenes servían. Se arrodillaban alrededor del Niño y lo honraban en silencio. Finalmente, entraron los niños todos juntos, se pusieron de rodillas y adoraron a Jesús con una alegría inocente y cándida. Los servidores no se quedaron mucho tiempo en la gruta del Pesebre, pues los Reyes volvieron a entrar solemnemente. Se habían puesto otros mantos largos y flotantes; llevaban en la mano unos incensarios, y con ellos incensaron con gran respeto al Niño, a la Santísima Virgen, a José y a toda la gruta. Luego se retiraron, después de haberse inclinado profundamente. Ésta era una de las formas de adorar que tenía aquel pueblo. Durante todo este tiempo, María y José se hallaban penetrados por la más dulce alegría. Jamás los había visto así; lágrimas de ternura corrían a menudo por sus mejillas. Los honores solemnes rendidos al Niño Jesús, a quien ellos se veían obligados a alojar tan pobremente, y cuya dignidad suprema quedaba escondida en sus corazones, los consolaba infinitamente. Veían que la Providencia todopoderosa de Dios, a pesar de la ceguera de los hombres, había preparado para el Niño de la Promesa, y le había enviado desde las regiones más lejanas, lo que ellos por sí no podían darle: la adoración debida a su dignidad, y ofrecida por los poderosos de la tierra con una santa magnificencia. Adoraban a Jesús con los santos Reyes. Los homenajes ofrecidos los hacían muy felices. 4