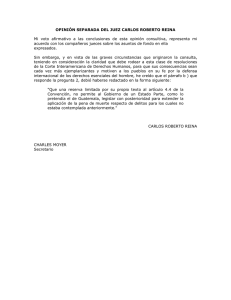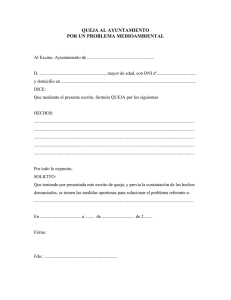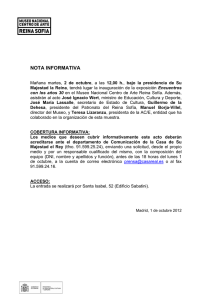carta de nueva york expresamente escrita para la
Anuncio
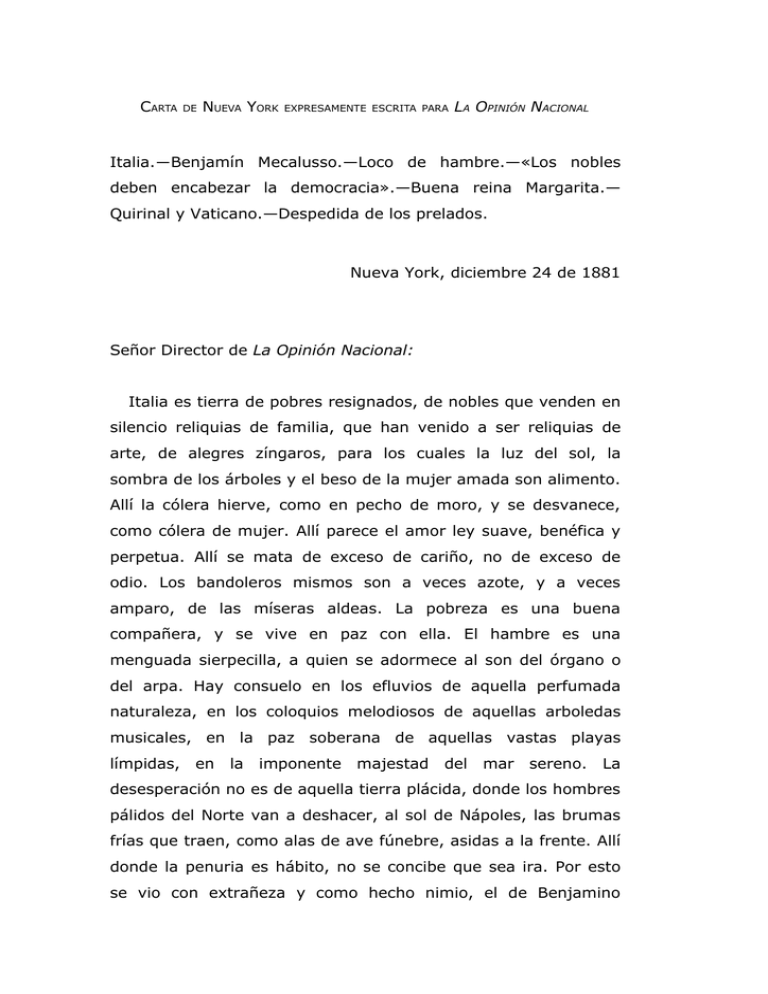
CARTA DE NUEVA YORK EXPRESAMENTE ESCRITA PARA LA OPINIÓN NACIONAL Italia.―Benjamín Mecalusso.—Loco de hambre.—«Los nobles deben encabezar la democracia».—Buena reina Margarita.— Quirinal y Vaticano.—Despedida de los prelados. Nueva York, diciembre 24 de 1881 Señor Director de La Opinión Nacional: Italia es tierra de pobres resignados, de nobles que venden en silencio reliquias de familia, que han venido a ser reliquias de arte, de alegres zíngaros, para los cuales la luz del sol, la sombra de los árboles y el beso de la mujer amada son alimento. Allí la cólera hierve, como en pecho de moro, y se desvanece, como cólera de mujer. Allí parece el amor ley suave, benéfica y perpetua. Allí se mata de exceso de cariño, no de exceso de odio. Los bandoleros mismos son a veces azote, y a veces amparo, de las míseras aldeas. La pobreza es una buena compañera, y se vive en paz con ella. El hambre es una menguada sierpecilla, a quien se adormece al son del órgano o del arpa. Hay consuelo en los efluvios de aquella perfumada naturaleza, en los coloquios melodiosos de aquellas arboledas musicales, en la paz soberana de aquellas vastas playas límpidas, en la imponente majestad del mar sereno. La desesperación no es de aquella tierra plácida, donde los hombres pálidos del Norte van a deshacer, al sol de Nápoles, las brumas frías que traen, como alas de ave fúnebre, asidas a la frente. Allí donde la penuria es hábito, no se concibe que sea ira. Por esto se vio con extrañeza y como hecho nimio, el de Benjamino Mecalusso, un mísero, que en medio de animada sesión en la Cámara de Representantes lanzó un revólver al aire, y exclamó con un grito impotente: «¡A Depretis!» Más que crimen, fue aquel acto una queja. Más que queja, la concepción enfermiza de un vagabundo. «Estaba loco»—dice—«no de odio, sino de miseria. Pedí socorro a la policía, y la policía no quiso socorrerme. De larga pobreza y de escasez de alimentos me vino el valor necesario para este acto mío». Ni enternecido, ni convencido, pidió el fiscal siete años de prisión para Benjamino; pero el tribunal, generoso, ya porque certificase la penuria del vagabundo, ya por más altas razones, entre las que tal vez no haya sido la menor la utilidad de la clemencia,—desoyó al fiscal rudo, y ha sentenciado al preso, culpable de atentado contra el Presidente del Consejo de ministros, a un año de reclusión, y un año de libertad previa en la isla de Ischia, más doscientas liras de multa. No parece que fuera Mecalusso culpable en realidad de propósito de crimen contra el anciano y meritorio Depretis, sino buscador de escándalo, y hombre sin lazos ni respetos hecho a prisiones, no contento con la pobreza que no sabía vencer con su labor honesta, ni desagradado de saciar ruidosamente sus rencores. Así imaginan la venganza los espíritus ruines: quieren vengar en los demás impotencias propias, de que debieran en sí tomar venganza. Parece a estos bellacos que la vida les debe premios y regalos, y no se paran a ver que en la tierra no hay más que un goce real—el de labrarse a sí propio, el de cavarse en la roca hueco holgado, el de triunfar de la casualidad indiferente, el de ser criatura de sí mismo. Y en esa Cámara de Diputados, cuyos debates detuvo un momento el revólver de Mecalusso, se han dicho estos días cosas excelentes, tales como las que dijo el marqués Alfieri, que estima indispensable que las clases directoras encabecen las huestes democráticas, no para oponerse a ellas, ni extraviarlas, ni engañarlas, sino para hacerlas ir por sendas útiles, no por aquellas en que claman, y se fatigan y perecen en vano, azuzadas de coléricos y de fanáticos, o en seguimiento de fantasmas. ¡Qué tacto se ha menester para llevar un pueblo de un mundo a otro! Del Gobierno de los Este y de los Borbones a aquella república que preparó Guillermo de Orange, o a esta en que ahora prosperan, libres de reyes, de perezosos y de advenedizos que medren a su arrimo, los cantones suizos! Así los ciegos avarientos de luz, suelen enfermar de nuevo, de darse al goce de la luz sin cordura ni medida. Y a los pueblos, como a los corceles indómitos, ha de dirigírseles sin que ellos entiendan que se les dirige. Mostrarles la obra, es perderla. El patriota bueno ha de hacer a su patria, en vida al menos, el sacrificio de su mayor gloria. Con tal cautela y juicio parece que guían a la renaciente Italia el generoso Humberto y sus Ministros. En tanto, la amable Reina, que ve en el trono más que propia hacienda casual y pasajero beneficio, abre con asombro unas cajas colosales que encaminadas a ella han ido de América, y con sus elegantes manos hojea llena de gozo aquí una novela de Cooper, allá un estudio sobre los grandes hombres de Emerson, de este lado la historia de Bancroft, de este la admirable Historia de Holanda que escribió Motley, y el «Hiawatha», poema indiano de Longfellow, y el «Thanatopsis», meditación filosófica de Bryant, y un discurso de Webster, y otro de Clay, y «El Cuervo», creación magna de Edgar Poe, e Irving, y Greeley, y Prescott, y Payne; y toda la cohorte de pensadores y poetas de la Unión Americana:—que dicen que la Reina preguntó con gracioso mohín, como de persona discreta que duda sobre la existencia real de la literatura de los Estados Unidos, a un poderoso americano, y el poderoso le envía en esas colosales cajas su respuesta. La reina, agradecida, aprende: no hay joya que le guste como un libro. Más sombras que en el Quirinal hay en el Vaticano, a cuyo anciano Jefe fatigan, más que los dolores de su cuerpo, las amarguras de la Iglesia. A veces pasean tristemente, poniendo en contraste el rostro apenado con el alegre vestido de franjas rojas, amarillas y negras que inventó Rafael para ellos—los fieles alabarderos del Pontífice; y es que esos días se murmura en Palacio que el papa León XIII sufre con más viveza de sus males. En esta semana ha visto con pesar cómo lo más granado de Roma celebraba, en memorable banquete, al caballero Mario, condenado días antes a multa y prisión por estimarse injuriosos al Pontífice varios artículos que publicó en la Lega della Democrazia; mantenedores de la monarquía y de la República se unieron en esta faena de plácemes, y en torno a la brillante mesa se juntaron radicales, republicanos, y anticlericales, sin que fuera aquella fiesta desordenada ni bulliciosa, sino propósito grave y deliberado, nacido de mentes poderosas, y puesto en acción por personas de popular renombre y fama de sensatos. Ya ha bendecido el Pontífice una capilla nueva, en honor de los santos de Italia y de Francia que canonizó poco ha y, cuando vio reunidos en redor de su trono, a los altos dignatarios de la Iglesia que volvían, rematadas ya las fiestas, a sus diócesis, les pidió,—como si respondiese con su súplica a secreta queja, y diese cuenta pública del enconado cisma que reveló el canónigo Campoello,—gran paz y fraternal armonía, por ser más que nunca necesarias a la cura de la Iglesia las amistades de sus hijos. «En estos muros»—les decía— «puso Dios el poder de contener a las masas encrespadas, y en estas manos débiles ha puesto, como en las de todos sus vicarios, la fortaleza necesaria para embridar las pasiones de los hombres. ¡Ved cómo injurian a nuestra Iglesia, a despecho de estos poderes con que protege y salva! ¡Con locura y audacia nos niegan estos beneficios que hacemos, de refrenar y de calmar! ¡Pueda Italia algún día entender a qué la obliga su amor a la libertad, y pueda llegar a creer que el Papa sólo ha de traerle prosperidad, y no riesgos!» JOSÉ MARTÍ La Opinión Nacional. Caracas, 10 de enero de 1882. [Mf. en CEM]