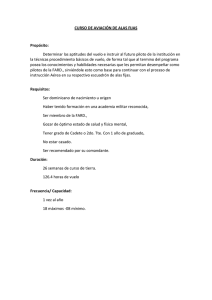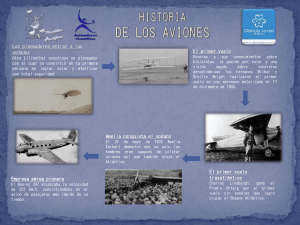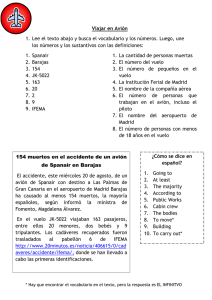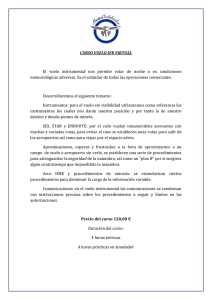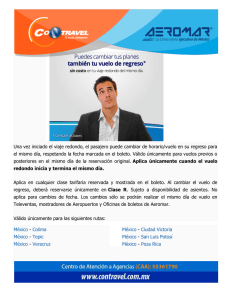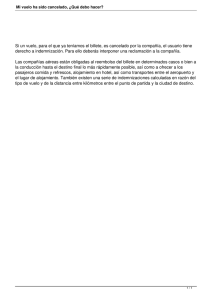FOBIA A VIAJAR EN AVIÓN: VALORACIÓN DE UN
Anuncio

Psicología Conductual, Fobia a viajar Vol. 7, en Nº avión: 1, 1999, valoración pp. 119-135 de un programa de exposición 119 FOBIA A VIAJAR EN AVIÓN: VALORACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXPOSICIÓN Juan I. Capafóns, Pedro Avero1, Carmen D. Sosa, y Marisela López-Curbelo Universidad de La Laguna, España Resumen Presentamos en este trabajo los resultados obtenidos con un programa de exposición gradual mixto (imágenes-en vivo) en el tratamiento de la fobia a viajar en avión. El programa cuenta además con la aplicación de estrategias auxiliares de afrontamiento (relajación breve y detención del pensamiento). El procedimiento terapéutico se administró a 37 pacientes (grupo de tratamiento) disponiéndose también de 36 individuos que configuraron el grupo control de espera. Se contó, también, con la evaluación de un grupo de 46 personas no fóbicas extremas. La valoración de la eficacia se ha llevado a cabo a través de escalas de autoinforme y registro de variables psicofisiológicas en una situación análoga. Los resultados muestran que este programa consigue una modificación positiva y perdurable de este trastorno en una mayoría de personas, consiguiendo, además, que un 40,5% de los individuos tratados se equilibraran con el grupo de no fóbicos extremos. PALABRAS CLAVE: Fobia a viajar en avión, tratamientos psicológicos, exposición. Abstract We present the outcomes of a mixed gradual exposure treatment (imaginaryin vivo) applied to fear of flying. Auxiliary coping strategies were applied too (brief relaxation and thought stopping). The program has been applied to 37 patients (treatment group) and 36 patients composed the waiting control group. An extreme non-phobic group formed by 46 people was evaluated too. The therapeutic success has been evaluated by means of self-report scales and by recording psychophysiological variables in an analogous situation. The results showed that positive and lasting effects are obtained by a most of phobic people, and also that 40.5% of treated individuals showed a similar behavior to that of the extreme nonphobic group. KEY WORDS: Fear of flying, psychological treatment, exposure. 1 Correspondencia: Pedro Avero Delgado, Facultad de Psicología, Campus de Guajara, Universidad de La Laguna, La Laguna, 38205 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). E-mail: [email protected] 120 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO Introducción La fobia a viajar en avión siendo un trastorno cuyos índices de prevalencia la han situado tradicionalmente entre las más importantes de las distintas fobias específicas (Cummings, 1989; Ekeberg, Seeberg, Ellertseen, 1988; Nordlund, 1983) ha preocupado poco a la comunidad científica. Los trabajos referidos al tratamiento de la fobia a viajar en avión han sido escasos y en su mayoría presentan una deficitaria evaluación multisistema (cognitiva, psicofisiológica y motora), lo que no garantiza adecuadamente la valoración de la eficacia de dichos tratamientos (Capafons, Sosa y Avero, 1997; Haug et al., 1987). De todo ello se desprende la necesidad de elaborar paquetes terapéuticos específicamente adaptados a las peculiaridades de este tipo de problemática, así como de llevar a cabo estudios de valoración de la eficacia de las mismas atendiendo a las distintas manifestaciones fisiológicas, cognitivas y motoras que caracterizan a la fobia a viajar en avión. En este trabajo presentamos la valoración de la eficacia de un programa de exposición gradual y mixto (imágenes-en vivo) en el que se emplean la relajación como respuesta incompatible a la ansiedad generada por los estímulos fóbicos y estrategias auxiliares de afrontamiento en vivo (relajación breve y detención del pensamiento). La investigación sobre los procedimientos de exposición en imágenes como uno de los componentes esenciales de los distintos paquetes de tratamiento para las fobias específicas, ha recibido escasa atención en la última década. Más allá de las modas imperantes, las razones de esta caída en desuso del método imaginado, puede deberse al resultado alcanzado por los estudios, que muestran la superioridad del método en vivo frente al imaginado (Emmelkamp y Kuipers, 1985; Marks, 1987, 1992). No es este el momento de cuestionar el cúmulo de evidencias a favor de la exposición en vivo, pero sí el de perfilar cierto tipo de excepciones en la aplicación exclusiva del método en vivo. Estas cuestiones, al menos a nuestro juicio, están relacionadas fundamentalmente con las características del trastorno fóbico a tratar y la estrategia procedimental de exposición elegida para ello. Así, y desde hace algún tiempo, se ha propuesto que si el problema implica cogniciones o hace referencia a situaciones no reproducibles, estaría indicado el uso del procedimiento en imágenes, mientras que si en el problema prevalecen aspectos de actuación manifiesta estaría más indicada la exposición en vivo (Emmelkamp y Mersch, 1982). La fobia a viajar en avión cumple específicamente con las condiciones excepcionales descritas anteriormente. En este tipo de fobia resulta común, por una parte, la existencia de pensamientos catastrofistas autogenerados por las personas en situaciones concretas (por ejemplo, ver un día nublado en relación a poder pensar en tener un accidente), y por otra, la dificultad en reproducir determinadas situaciones de la vida real (por ejemplo, entrar en una zona de turbulencias durante el vuelo). En otro orden de cosas, los resultados de investigación, sobre el uso de estrategias graduadas en las fobias, han tendido a recomendar la intervención directa en los niveles más altos de ansiedad de la jerarquía, prescindiendo de los niveles bajos (Marks, 1987, 1992; Williams, Turner y Peer, 1985; Yuksel, Marks, Ramm, y Ghosh, 1984). No obstante, alguno de estos autores ha matizado el uso indiscriminado de Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición 121 este tipo de procedimiento ya que puede producir una disminución en el nivel de implicación del paciente durante la exposición, implicación que se considera fundamental para que cualquier tipo de exposición funcione adecuadamente (Marks, 1992). Además, muchos pacientes antes de someterse a tratamiento relatan el uso «natural» de estrategias de evasión conductual y/o cognitiva cuando se enfrentan a la situación temida (por ejemplo, en el caso de la fobia a viajar en avión toman bebidas alcohólicas antes y durante el vuelo, hablan con otras personas para distraerse, tratan de pensar en otras cosas, etc.) (Greist y Greist, 1981; Sosa, Capafons y Viña, 1993), por lo que no es arriesgado sospechar que si dichos pacientes son sometidos directamente a situaciones de máxima ansiedad, tendrían a evadirse de ella aunque no pudieran evitarla. La exposición sin implicación consolida el miedo en lugar de eliminarlo, como de hecho parece suceder en un porcentaje considerable de fóbicos al avión que siguen manteniendo (o incluso incrementando) su nivel de miedo, a pesar de continuar usando el avión como medio habitual de transporte. Una tercer aspecto controvertido en el campo de las técnicas de exposición como estrategias terapéuticas tiene que ver con el uso de la relajación como componente imprescindible o no para la eficacia del procedimiento. Algunas investigaciones han mostrado que la ausencia de relajación no impide la eficacia de la exposición (Jansson, Jerrelmaln y Öst, 1986; Öst, Lindahl, Sterner y Jerremalm, 1984; Marks, 1987), lo que ha contribuido a que el empleo de la misma se considere como algo prescindible. No obstante, en ciertas condiciones el uso de la relajación puede incrementar la eficacia del proceso terapéutico. Por ejemplo, se puede producir una mejoría notable en los resultados cuando la ansiedad experimentada por los individuos es muy alta o cuando se dispone de un número de sesiones reducidas —dado que acelera el proceso— o, incluso, cuando la presentación de las situaciones es corta, ya que sin la relajación se requiere presentaciones más extensas para que se produzca habituación (Labrador, Cruzado y Muñoz, 1993; Levin y Gross, 1985). Método Sujetos La muestra de este estudio está compuesta por 119 personas; de éstas 73 fueron catalogadas como fóbicos intensos según los criterios exigidos por el DSM-IV (APA, 1994), criterios que fueron evaluados mediante entrevista (Capafóns, 1991) y con cuestionarios de autoinforme validados a tal efecto (Sosa, Capafóns, Viña y Herrero, 1995). Todos los sujetos evaluados informaron ser fóbicos no totalmente evitadores, es decir, aunque padecían un malestar muy elevado, eran capaces de efectuar un viaje si no les quedaba más remedio. Cada una de estas personas fueron asignadas aleatoriamente a un grupo control de espera (n=36) y a un grupo de tratamiento (n=37). Tanto en el grupo control de espera como el de tratamiento se ha intentado la mayor homogeneización posible en cuanto a sexo, edad, nivel de miedo autoinformado y medidas análogas psicofisiológicas. Así, el grupo control de espera estuvo compuesto por 11 varones y 25 mujeres, con una media de edad de 122 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO 32,67 (DT= 9,47); el grupo de tratamiento quedo constituido por 16 varones y 21 mujeres con una edad media de 32,86 años (DT= 8,49). El resto de las personas evaluadas (n=46) fueron catalogadas como no fóbicas extremas, es decir, personas que destacaban por no sentir prácticamente ningún tipo de reacción ansiosa ante la realización de un vuelo, manifestaciones que fueron evaluadas por los mismos criterios de entrevista y de autoinformes citados anteriormente. Este último grupo estuvo compuesto por 20 hombres y 26 mujeres con una media de edad de 28,98 años (DT= 13,94). La forma de reclutamiento de los pacientes se llevó a cabo tras una campaña realizada por el equipo de investigación (radio, prensa y televisión), donde se informó de la puesta en marcha de programas de intervención, gratuitos e individuales, para tratar este problema, como parte de un proyecto de investigación dirigido por el primer autor de este trabajo y que fue subvencionado por el Gobierno de Canarias. Instrumentos Se emplearon los siguientes instrumentos: a) ESCALAS SOBRE MIEDO A VIAJAR EN AVIÓN: 1. Escala de Miedo a Volar (EMV) de Sosa et al. (1995) que evalúa el grado de ansiedad percibido en relación a distintas situaciones relacionadas con el vuelo. 2. Escalas de Expectativas de Peligro y Ansiedad para el Miedo a Volar (EPAV-A y EPAV-B) de Sosa et al. (1995): estas dos escalas evalúan la frecuencia de diversos pensamientos catastrofistas y la ocurrencia de distintas manifestaciones fisiológicas que pueden presentarse en un vuelo. b) GRABACIÓN DE VÍDEO DE UN VIAJE EN AVIÓN de Capafóns, Sosa, Herrero y Viña (1997): vídeo rodado en cámara subjetiva acerca de un viaje en avión que incluye imágenes desde que el viajero hace sus maletas hasta que el avión aterriza en su destino. c) INSTRUMENTOS DE REGISTROS PSICOFISIOLÓGICOS: Cardioback (medida de la tasa cardíaca): LE 135 Cardioback biofeedback de Letica Scientific Instruments; Mioback (medida de la tensión muscular): LE 136 Mioback biofeedback de Letica Scientific Instruments. Medidas de las variables dependientes Las medidas tomadas en las fases de evaluación pre/post-tratamiento y seguimiento han sido las siguientes: a) Las tres escalas de la EMV: 1. Miedo durante el vuelo: contiene 9 elementos relacionados con situaciones que transcurren entre el momento de la aceleración en el despegue hasta el aterrizaje del avión. La puntuación mínima en este factor es de 0 y la máxima de 36. Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición 123 2. Miedo a los preliminares del vuelo: comprende 8 situaciones previas al vuelo propiamente dicho cuyo rango de puntuaciones oscila entre 0 y 32 (ir hacia el aeropuerto, retirar la tarjeta de embarque, etc.). 3. Miedo sin autoimplicación: contiene 4 elementos relacionados con el avión que no implican directamente a la persona con una puntuación mínima de 0 y máxima de 16 (ver un avión en vuelo, verlo por televisión, etc.). b) Las dos escalas de la EPAV: 1. Pensamientos catastrofistas: con un rango de puntuaciones de 0 a 27 contiene 9 elementos que contienen pensamientos altamente perturbadores (miedo a que se incendien los motores, miedo a que se caiga un ala, etc.). 2. Ansiedad fisiológica subjetiva: 10 elementos (rango de 0 a 40) referidos a manifestaciones psicofisiológicas desagradables (sudar excesivamente, aceleración de la tasa cardíaca, etc.). c) Promedios de índices psicofisiológicos de tasa cardíaca y tensión muscular relativos a diez situaciones previas a la realización del vuelo (hacer la maleta en casa, ver el letrero del aeropuerto desde la autopista, llegar al aeropuerto, entrar en el aeropuerto, facturación, llamada de embarque, final de la espera en sala de embarque, salida a la pista, ver el avión y subir al avión), y de otras diez situaciones que suceden durante el vuelo (cabecera de pista antes del despegue, rodando para despegar, despegue, demostración de los procedimientos de emergencia, exterior con nubes en pleno vuelo, interior del avión con paseo de la azafata, plano del motor desde la ventanilla, paisaje de mar en pleno vuelo, aproximación al aeropuerto y aterrizaje). Las tasas promediadas obtenidas en esos intervalos son divididas por un referente cercano de línea base promediado, que está constituido por los dos últimos minutos previos a ver el vídeo en los que no aparece ningún estímulo fóbico. Tanto los pacientes del grupo control como los del grupo de tratamiento tenian libertad para decidir la posibilidad de efectuar un vuelo una vez transcurridas aproximadamente 8 semanas desde la primera medida (tiempo de duración de la terapia). En el caso en el que se decidieran a efectuarlo las el paciente tendría que realizar dos vuelos (ida y vuelta de un mismo viaje) en avión. El primero de los vuelos debía realizarse en los 7 días siguientes a la finalización del tratamiento. Tanto en el caso de viajar como de no hacerlo las medidas post-tratamiento se efectuaron pasadas dos semanas desde la finalización del período de terapia (tiempo máximo previsto de duración del viaje). Los registros psicofisiológicos en la prueba análoga de vídeo, sin embargo, se efectuaron antes del vuelo para igualar a ambos grupos (realización o no del viaje) en las condiciones de presentación de dicha prueba. Procedimiento Todas las personas que participaron en este estudio fueron entrevistadas individualmente por miembros del equipo de investigación. Posteriormente se les citaba para llevar a cabo, en las dependencias del Departamento de Personalidad, Evalua- 124 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO ción y Tratamientos Psicológicos, las sesiones de evaluación psicofisiológica en la situación análoga (grabación de vídeo). Dichas sesiones fueron individuales y se realizaron en una habitación con una temperatura de veintidós grados y medio (más/ menos un grado) y unas dimensiones de 5 x 3,5 metros. La persona se sentaba en un sillón que quedaba a 1,80 metros del televisor. Una vez sentada, los aparatos que iban a registrar sus respuestas psicofisiológicas quedaban a su espalda. Antes del pase de vídeo se llevó a cabo una sesión de habituación donde el paciente se familiarizaba con las condiciones de aplicación de la prueba análoga. En la sesión de evaluación y registro propiamente dicha —estabilizadas previamente las respuestas fisiológicas del paciente—, se evaluaron las respuestas psicofisiológicas durante tres minutos mientras el estímulo fóbico estaba ausente. A partir de ese momento el paciente observaba el vídeo con el mayor grado de implicación posible. Finalizada la sesión se acordaba una nueva entrevista para exponer el tratamiento a seguir, en el caso del grupo de tratamiento, o, en el caso de que perteneciera al grupo de espera-control, se fijaba una próxima sesión de evaluación. En ambos casos y como ya quedo dicho, la distancia entre el primer pase y el segundo en todas las medidas fue de ocho semanas aproximadamente. Con el objeto de apresar en lo posible el nivel de cambio alcanzado por los dos grupos experimentales, los resultados del segundo pase, siguiendo algunas de las indicaciones metodológicas aportadas por Páez, Echeburúa y Borda (1993), fueron comparados con la evaluación efectuada al grupo no fóbico extremo, en las escalas de miedo a volar y en los registros psicofisiológicos de la prueba análoga. Estas comparaciones deberían de determinar la posible existencia de cuatro subgrupos de mejora: Un subgrupo de mejora de remisión espontanea perteneciente al grupo control, un subgrupo de mejora perteneciente al grupo de tratamiento y dos subgrupos de éxito optimizado (derivados respectivamente de los grupos de mejora anteriores) que estarían compuesto por todos aquellos individuos que evolucionando positivamente son también capaces de equipararse al grupo no fóbico extremo. La evaluación del seguimiento, transcurridos seis meses desde la aplicación del programa, se efectuó únicamente sobre el grupo de personas que obtuvieron éxito con la realización del programa, puesto que por causas éticas todas las personas que no mejoraron con el programa o que pertenecían al grupo de espera fueron asignadas a otro programa de tratamiento en el primer caso, o se les aplicó este programa en el segundo. El tratamiento se llevó a cabo en las dependencias del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, donde se disponía de una sala de terapia de 2,5 por 3,5 metros equipada con dos sillas, una mesa y un sillón de relajación. La frecuencia semanal de las sesiones fue de dos con una duración de 60 minutos, aproximadamente, por sesión. Se trata de un procedimiento de exposición mixto, individual y estandarizado con un mínimo de 12 sesiones y un máximo de 15. La primera fase contiene un conjunto de cuatro sesiones y esta dedicada fundamentalmente al entrenamiento en técnicas de respiración, técnicas de relajación y adiestramiento en generación de imágenes mentales. La segunda fase está destinada a la elaboración de una jerarquía ordenada de situaciones estresantes haciendo uso de un procedimiento mixto de ordenación cardinal-ordinal. En la tercera fase se desarrolla la exposición propiamente dicha, abarcando tanto la exposición en imá- Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición 125 genes, como un conjunto de tareas desarrolladas en la vida real y que están directamente implicadas con los preliminares del vuelo (visitar aeropuertos, observar tareas de facturación de viajeros, etc...). Para estas últimas tareas se utilizan técnicas auxiliares de afrontamiento (relajación breve y detención del pensamiento) con la intención de que la realización de las mismas no se vean interrumpidas por los habituales pensamientos negativos y catastrofistas de los fóbicos. Analisis de datos Se utilizó un conjunto heterogéneo de análisis estadísticos: el primer acercamiento consistió en realizar un ANOVA 2x2 (una variable independiente ínter con dos niveles tratamiento-control y una variable independiente intra antes-después) para cada una de las variables dependientes utilizadas. Para analizar el nivel de eficacia del programa de intervención y el grado de optimización de la mejora efectuamos análisis discriminantes comparando los dos grupos experimentales en el postratamiento y ambos grupos por separado con el grupo no fóbico extremo. Con el fin de presentar estos análisis en las condiciones más óptimas de aplicación incluimos en los discriminantes —a partir de las correlaciones determinadas por los estudios de validación de las escalas subjetivas de miedo a viajar en avión (Sosa, Capafóns, Viña y Herrero, 1995) y de la prueba análoga de vídeo (Capafóns, Sosa, Herrero y Viña, 1997)— una selección de las variables más representativas de todo el conjunto. Concretamente, se tuvieron en cuente para estos análisis la escala de Miedo Durante el Vuelo, y los promedios de la tasa cardíaca y la tensión muscular también durante el vuelo en la prueba análoga. Por último, la posible consolidación de las mejoras en el grupo de éxito fue evaluada por diferencias de medias con el estadístico t de Student para muestras dependientes. Resultados En un primer análisis cualitativo de los resultados encontramos que todas las personas pertenecientes al grupo de tratamiento fueron capaces de efectuar un vuelo una vez acabada la terapia. Por el contrario ninguna persona del grupo control de espera se animó a efectuarlo una vez transcurridos los dos meses. La tabla 1 muestra los resultados (medias y desviaciones típicas) obtenidos por los grupos experimentales en las evaluaciones pre/postratamiento. Los datos estadísticos de los ANOVAS realizados para los dos grupos pueden ser también consultados en la tabla 2. En cuanto a las escalas de miedo a viajar en avión los análisis estadísticos arrojan resultados significativos en la interacción grupo x momento de la evaluación para las tres escalas analizadas, ya sea en el Miedo a los Preliminares del Vuelo (MPV F1,71= 3,86; p< 0,001), en el Miedo Durante el Vuelo (MDV F1,71 = 51,83; p< 0,001), o en el Miedo Sin Autoimplicación (MSA F1,71 = 8,61; p< 0,01). El análisis más pormenorizado por celdillas indica en la evaluación pretratamiento un nivel global de homogeneización aceptable, aunque con el miedo a los preliminares del vuelo los 126 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO Tabla 1 Medias y desviaciones típicas de los grupos en cada uno de los momentos evaluados Grupo control (N=36) MPV MDV MSA PC AFS TCPV TCDV TMPV TMDV PRE X DT 25,83 5,57 27,02 4,67 2,75 2,17 11,57 5,42 25,00 6,91 1,02 0,07 1,02 0,07 1,28 0,45 1,35 0,46 POST X DT 24,44 6,93 26,58 5,99 3,19 2,63 11,83 6,45 24,75 6,99 1,01 0,04 1,00 0,05 1,16 0,29 1,22 0,32 Grupo de tratamiento (N=37) MPV MDV MSA PC AFS TCPV TCDV TMPV TMDV PRE X DT 22,95 6,90 25,95 4,65 2,59 1,69 10,43 4,41 21,95 6,85 1,03 0,07 1,01 0,08 1,26 0,45 1,30 0,45 POST X DT 10,57 8,83 13,51 8,71 1,68 2,19 5,30 2,91 13,51 9,62 0,99 0,06 0,97 0,06 1,16 0,29 1,06 0,19 NOTA: X= Media; DT= Desviación Típica; MPV= Miedo Preliminares del Vuelo; MDV= Miedo durante el vuelo; MSA= Miedo sin autoimplicación; PC= Pensamientos Catastrofistas; AFS= Ansiedad Fisiológica Subjetiva; TCPV= Tasa Cardíaca Preliminares del Vuelo; TCDV= Tasa Cardíaca Durante el Vuelo; TMPV= Tensión Muscular Preliminares del Vuelo; TMDV= Tensión Muscular Durante el Vuelo. resultados han de ser interpretados con cierta prudencia debido a que la diferencia en los niveles de miedo de ambos grupos, pese a ser cuantitativamente pequeña, resulta significativa en términos estadísticos (F1,71= 3,86; p< 0,05). En el grupo control de espera se registra una escasa evolución significativa en el postratamiento para las tres escalas, a diferencia del grupo de tratamiento que parece mejorar sustancialmente en las diferentes tipologías analizadas (MPV F1,71= 118, p< 0,001; MDV F1,71= 113,04; p<0,001; MSA F1,71= 7,93; p<0,01). Dicha evolución positiva se ve confirmada en el claro distanciamiento entre ambos grupos en el postratamiento (MPV F1,71= 55,56; p<0,001; MDV F1,71= 55,49; p< 0,001; MSA F1,71= 7,22; p< 0,01). En cuanto a los Pensamientos Catastrofistas y la Ansiedad Fisiológica Subjetiva: Al igual que con las variables de miedo el programa de tratamiento parece conseguir claros efectos positivos en las expectativas de peligro y ansiedad relacionadas con la utilización de este medio de transporte. Existe efecto significativo de la interacción tanto para los Pensamientos Catastrofistas (PC F1,71= 36,17; p< 0,001) como para la Ansiedad Fisiológica Subjetiva (AFS F1,71= 31,05; p< 0,001), y el grupo de tratamiento marca una clara evolución positiva y significativa en ambas vertien- 127 Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición Tabla 2 Valores de las F entre las diferentes variables para la muestra de fóbicos (n=73) MPV MDV MSA PC AFS TCPV TCDV TMPV TMDV TIPO DE GRUPO 32,59 *** 34,73 *** 3,35 12,82 *** 18,87 *** 0,45 2,45 1,07 2,13 MOMENTO 71,98 *** 59,80 *** 1,04 29,12 *** 34,96 *** 8,12 ** 8,74 ** 10,62 ** 11,91 *** GRUPO X MOMENTO 45,86 *** 51,83 *** 8,61 ** 36,17 *** 31,05 *** 1,56 1,19 0,68 0,94 CONTROL X MOMENTOS 1,45 0,14 1,81 0,19 0,06 1,27 1,72 2,92 3,03 TRAT X MOMENTOS 118,0 *** 113,0 *** 7,93 ** 66,00 *** 66,86 *** 8,51 ** 8,30 ** 8,46 ** 9,92 ** GRUPOS X PRETEST 3,86 0,98 0,12 0,95 3,59 0,10 0,07 0,06 0,22 GRUPOS X POSTEST 55,56 *** 55,49 *** 7,22 ** 31,43 *** 32,43 *** 2,73 5,17 * 4,37 * 6,16 ** NOTA: MPV = Miedo Preliminares del Vuelo; MDV = Miedo durante el vuelo; MSA = Miedo sin autoimplicación; PC = Pensamientos Catastrofistas; AFS = Ansiedad fisiológica Subjetiva; TCPV = Tasa Cardíaca Preliminares del Vuelo; TCDV = Tasa Cardíaca Durante el Vuelo; TMPV = Tensión Muscular Preliminares del Vuelo; TMDV = Tensión Muscular Durante el Vuelo. * = Nivel de significación p< 0,05; ** = Nivel de significación p< 0,01; *** = Nivel de significación p< 0,001. tes (PC F1,71 = 66; p< 0,001; AFS F1,71 = 66,86, p< 0,001), al contrario de lo que ocurre con el grupo control de espera que no experimenta ningún tipo de cambio significativo. Por último, la comparación de ambos grupos en el postratamiento confirma los efectos alcanzados sobre el grupo tratado, distanciando significativamente a este del grupo control de espera (PC F1,71= 31,43; p<0,001; AFS F1,71= 32,43; p<0,001). En cuanto a los registros psicofisiológicos en la prueba análoga, ningún efecto interactivo en los cuatro intervalos analizados con la tasa cardíaca y la tensión muscular obtiene efectos significativos, lo cual evidencia una mayor atenuación de los de los resultados obtenidos si se comparan con las anteriores variables subjetivas. El análisis de los efectos simples muestra a la variable momento de la evaluación como la más importante de cara a determinar posibles diferencias intragrupo, resultando 128 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO Tabla 3 Resumen del análisis discriminante entre el grupo control de espera y el de tratamiento en el postest Resumen de pasos PASOS VARIABLE INCLUIDA LAMBDA SIGN. V, RAO SIGN. CAMBIO SIGN. 1 MIEDO DURANTE EL VUELO 0,56 0,0009 55,49 0,0009 55,49 0,0009 2 TASA CARDÍACA DURANTE VUELO 0,53 0,0009 63,43 0,0009 7,97 0,005 3 T, MUSCULAR DURANTE VUELO 0,50 0,0009 71,22 0,0009 7,76 0,005 Función discriminante FUNCIÓN V. PROPIO 1 % VARIANZA CORRELACIÓN CANÓNICA DESPUES FUNCION LAMBDA WILK CHI CUADRADO G,L, SIGN, 100 0,71 0 0,50 48,28 3 0,0009 1 Coeficientes tipificados VARIABLE FUNCIÓN 1 MIEDO DURANTE EL VUELO 0,91 TASA CARDIACA DURANTE EL VUELO 0,33 TASA MUSCULAR DURANTE EL VUELO 0,37 Valor de los centroides GRUPO CONTROL ESPERA G. TRATAMIENTO 1 -0,97 Clasificación de resultados GRUPO Nº DE CASOS PREDICCIÓN A GRUPO CONTROL PREDICCIÓN A TRATAMIENTO CONTROL DE ESPERA 36 (29) (80,6%) (7) (19,4%) TRATAMIENTO 37 (8) (21,6%) (29) (78,4%) PORCENTAJES DE CASOS CLASIFICADOS CORRECTAMENTE 79,45% 129 Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición Tabla 4 Resumen del análisis discriminante entre el grupo control de espera y el grupo no fóbico en el postest Resumen de pasos PASOS VARIABLE INCLUIDA LAMBDA SIGN, V, RAO SIGN, CAMBIO SIGN, 1 MIEDO DURANTE EL VUELO 0,11 0,0009 615,59 0,0009 615,59 0,0009 2 TENSIÓN MUSCULAR 0,11 0,0009 642,91 0,0009 27,31 0,0009 DURANTE VUELO Función discriminante FUNCIÓN V. PROPIO 1 % VARIANZA CORRELACIÓN CANÓNICA DESPUÉS FUNCIÓN LAMBDA WILK CHI CUADRADO G,L, SIGN, 100 0,95 0 0,10 170,90 2 0,0009 8,62 Coeficientes tipificados VARIABLE FUNCIÓN 1 MIEDO DURANTE VUELO 1 TENSIÓN MUSCULAR DURANTE VUELO 0,24 Valor de los centroides GRUPO CONTROL ESPERA GRUPO NO FÓBICO 3,17 -2,65 Clasificación de resultados GRUPO Nº DE CASOS PREDICIÓN A GRUPO CONTROL PREDICCIÓN A NO FÓBICO CONTROL DE ESPERA 36 (36) (100%) (0) (0,0%) GRUPO NO FÓBICO 46 (0) (0,0%) (46)(100%) PORCENTAJES DE CASOS CLASIFICADOS CORRECTAMENTE 100% 130 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO Tabla 5 Resumen del análisis discriminante global entre el grupo de tratamiento y el grupo no fóbico en el postest Resumen de pasos PASOS VARIABLE INCLUIDA LAMBDA SIGN. V, RAO SIGN. CAMBIO SIGN. 1 MIEDO DURANTE EL VUELO 0,54 0,0009 65,81 0,0009 65,81 0,0009 2 TASA CARDÍACA 0,53 0,0009 68,86 0,0009 3,05 0,08 DURANTE VUELO Función discriminante FUNCIÓN 1 V, % VARIANZA CORRELACIÓN CANÓNICA DESPUÉS FUNCIÓN LAMBDA WILK CHI CUADRADO G,L, SIGN, 0,88 100 0,68 0 0,53 48,723 2 0,0009 Coeficientes tipificados VARIABLE FUNCIÓN 1 MIEDO DURANTE VUELO 1,02 TASA CARDÍACA DURANTE VUELO 0,21 Valor de los centroides GRUPO CONTROL ESPERA GRUPO NO FÓBICO 1,00 -0,86 Clasificación de resultados GRUPO Nº DE CASOS PREDICIÓN A GRUPO CONTROL PREDICCIÓN A NO FÓBICO GRUPO DE TRATAMIENTO 37 (22) (59,5%) (15) (40,5%) GRUPO NO FÓBICO 46 (0) (0,0%) (46) (100%) PORCENTAJES DE CASOS CLASIFICADOS CORRECTAMENTE 81,93% Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición 131 significativa tanto en los intervalos prevuelo, como para los que transcurren durante el vuelo en la tasa cardíaca y en la tensión muscular (TCMP F1,71= 8,12; p< 0,01; TMPV F1,71= 10,62; p< 0,01; TCDV F1,71= 8,74, p< 0,01; TMDV F1,71= 11,91; p< 0,001, respectivamente). En este sentido el análisis por celdillas revela una evolución positiva y significativa en las puntuaciones del grupo de tratamiento para las dos respuestas psicofisiológicas en los cuatro intervalos de tiempo (TCMP F1,71= 8,51; p< 0,01; TMPV F1,71= 8,46, p< 0,01; TCDV F1,71 = 8,30; p< 0,01; TMDV F1,71 = 9,92; p<0,01) y no así para el grupo control de espera donde se observa una escasa evolución. Los resultados del análisis discriminante en el postratamiento (tabla nº 3) entre el grupo control de espera y el grupo de tratamiento muestran que las tres variables seleccionadas (el miedo durante el vuelo, la tensión muscular y la tasa cardíaca durante el vuelo) promueven cambios significativos en la V de Rao. La función obtenida es estadísticamente significativa y la clasificación de resultados indica que un 78,4% de los individuos tratados y un 19,4% de los no tratados mejoran transcurridos los dos meses de duración del programa de tratamiento. En relación al porcentaje techo de mejoría que pueden conseguir tanto las personas tratadas como las pertenecientes al grupo control de espera, la tabla nº 6 muestra el contraste entre el grupo control y el grupo no fóbico extremo. Los resultados muestran que el grupo control de espera se sitúa en el postratamiento en la misma línea que los estudios de validación de las pruebas de autoinforme y análoga de vídeo (Sosa et al., 1995; Capafóns, et al., 1997), consiguiendo un porcentaje de casos correctamente clasificados del 100% y resultando una función significativa con una correlación canónica de 0,95. Este tipo de evidencia confirma la escasa evolución de la totalidad de los componentes de este grupo hacia índices de mejora considerablemente altos. Algo bien distinto ocurre con el grupo de tratamiento que, como puede observarse en la tabla 5, un 40,5% de las personas tratadas equiparan sus puntuaciones a las del grupo no fóbico. La función de este último análisis resultó también significativa quedando definida por las variables miedo durante el vuelo y tasa cardíaca durante el mismo momento, si bien sólo la primera promueve cambios significativos en la V de Rao. Estos últimos resultados indican un cierto efecto optimizador del programa de tratamiento en algunos pacientes, puesto que 15 de los 37 pacientes tienden a equipararse con la muestra de no fóbicos. La evaluación clínica cualitativa a través de entrevista (Capafóns, 1991) confirmó los resultados de clasificación alcanzados estadísticamente, en el sentido de que los sujetos del grupo de mejora global (n= 27) informaron de niveles subjetivos de miedo bajos. Los individuos del grupo control de espera que se clasificaron estadísticamente como mejorados respondieron sentir una mejor predisposición positiva, si bien como ya quedo dicho, no fueron capaces de efectuar el vuelo. Por último, los resultados del seguimiento sobre el grupo de mejora confirman el mantenimiento de los efectos directos del programa sobre el miedo a viajar en avión. A nivel estadístico tanto las comparaciones pre-seguimiento como las post-seguimiento muestran una evolución positiva del grupo tratado. Nueve de las once variables dependientes analizadas arrojan diferencias estadísticamente significativas al 132 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO Tabla 6 Valores de las t para las diferentes variables en el grupo de mejora (n=27) Grupo de mejora (N=27) MPV MDV MSA PC AFS TCPV TCDV TMPV TMDV ANTES X DT 21,89 7,05 25,85 5,29 2,41 1,72 10,81 4,51 20,37 6,26 1,02 0,07 1,00 0,08 1,31 0,52 1,33 0,50 DESPUÉS X DT 6,44 4,69 9,59 5,02 0,92 1,27 4,33 2,66 9,07 5,55 0,98 0,05 0,97 0,06 1,05 0,13 1,06 0,16 SEG X DT 6,18 4,84 9,37 4,91 0,63 0,97 4,37 2,54 8,96 5,71 1,00 0,06 0,99 0,05 1,02 0,26 1,03 0,25 ANTES SEGUIM p t *** 10,65 *** 12,78 *** 5,77 *** 7,65 *** 9,93 0,75 0,63 *** 2,30 *** 2,44 DESPUÉS SEG p t n.s. 1,43 n.s. 1,65 * 2,30 n.s. -0,33 n.s. 0,65 n.s. -0,38 n.s. -1,39 n.s. 0,45 n.s. 0,49 NOTA: SEGIM = Seguimiento; MPV = Miedo Preliminares del Vuelo; MDV = Miedo durante el vuelo; MSA = Miedo sin autoimplicación; PC = Pensamientos Catastrofistas; AFS = Ansiedad fisiológica Subjetiva; TCPV = Tasa Cardíaca Preliminares del Vuelo; TCDV = Tasa Cardíaca Durante el Vuelo; TMPV = Tensión Muscular Preliminares del Vuelo; TMDV = Tensión Muscular Durante el Vuelo. n.s. = No significativo; * = Nivel de significación p< 0,05; **; *** = Nivel de significación p< 0,001. contrastar las puntuaciones antes del tratamiento con el seguimiento. En cuanto a la contrastación con el postratamiento podemos comprobar cómo, en líneas generales, se preservan los logros alcanzados al finalizar la terapia. Discusión Los resultados obtenidos parecen apoyar la idea de que nuestro programa de intervención tiene efectos beneficiosos sobre la fobia a viajar en avión, fobia que se caracteriza por presentar distintas manifestaciones que complican sustancialmente un abordaje terapéutico eficaz. Desde este punto de vista dichos efectos beneficiosos no se limitan a la reducción de la mera ansiedad subjetiva, produciéndose también mejoras sustanciales en la elicitación de pensamientos catastrofistas relacionados con el vuelo y de forma menos contundente, pero digna de tener en cuenta, en las manifestaciones psicofisiológicas de la ansiedad. La metodología utilizada en este trabajo no nos permite verificar hasta qué punto las modificaciones introducidas sobre procedimientos más ortodoxos (la Desensibilización Sistemática per se) y las Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición 133 técnicas auxiliares empleadas, son las responsables últimas de estos resultados. Sin embargo, el cambio en variables de corte más cognitivo hace sospechar que las técnicas agregadas han podido colaborar en el resultado final de mejora. La no reducción drástica de los índices psicofisiológicos, efectos que cabría esperar más directamente implicados en estrategias terapéuticas que clásicamente han sido consideradas de contracondicionamiento (Van Egeren, 1971; Van Egeren, Feather y Hein, 1971; Watts, 1973), no son fácilmente interpretables. Al tener que recurrir a una situación análoga cabe la duda de hasta qué punto existe un efecto distorsionador del propio instrumento de medida. Para poder contestar a esta cuestión, nuestro equipo de investigación esta trabajando en la propia situación análoga como objeto en sí mismo de análisis. Los instrumentos de poligrafía portátil van a permitir un mejor conocimiento de la similitud entre la situación análoga y un vuelo real. En lo que se refiere a los efectos optimizados del programa, en principio resultaba difícil prever la posibilidad de que algunas de las personas del grupo de tratamiento pudieran situarse en una órbita cercana a la de un grupo de personas que se destacaban de la población general por no sentir ninguna sensación de temor ante el hecho de efectuar un viaje en avión, sobre todo, teniendo en cuenta los resultados de validación de los instrumentos de autoinforme y prueba análoga que aseguraban una gran distancia entre los grupos extremos de miedo (Sosa et al., 1995; Capafóns et al., 1997). Lejos de este hecho un 40,5% de los individuos tratados consiguieron equiparar sus puntuaciones al grupo no fóbico, lo que a nuestro juicio, implica un aceptable potencial rehabilitador del programa de intervención que hemos diseñado. Por último el análisis del mantenimiento de los resultados a los seis meses de aplicada la terapia confirmó la consolidación de los efectos alcanzados en el postratamiento. Cabe destacar que además del mantenimiento de las ganancias en las cinco escalas de miedo y en la tensión muscular, respuesta psicofisiológica directamente entrenada con el programa, un 48,14% de las personas efectuaron al menos dos vuelos más en este período, un 44,44% cuatro vuelos y un 7,40% seis vuelos con ausencia de malestar subjetivo, por lo que, en conclusión el programa de tratamiento parece haber logrado una satisfactoria eficacia en un porcentaje significativo de personas. Si bien resulta algo prematuro hablar de las características de las personas que obtienen éxito con este programa, algunos trabajos ya desarrollados (Capafóns, Sosa, Viña y Avero, 1997) o que venimos desarrollando, están delatando que este programa de exposición puede ser más útil para fóbicos más “puros”, esto es cuando las características del miedo se centran más en la presencia del estímulo fóbico y no tanto en aspectos generalizados que pueden estar relacionados con este miedo como puede ser el miedo a la muerte o la acrofobia-claustrofobia. En posteriores comunicaciones intentaremos esclarecer de forma menos especulatoria los determinantes predictivos del éxito terapéutico lo que sin duda permitirá un mayor ajuste en la aplicación del programa tratando de minimizar el índice de fracaso obtenido con el mismo. 134 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO Referencias American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) (4ª Eds.). Whashinton, APA. Capafóns, J.I. (1991). Estudio psicopatológico y estrategias de intervención para la fobia a viajar en transporte aéreo. Informe parcial de investigación. Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias. Mineo. Capafóns, J. I., Sosa, C.D. y Avero, P. (1997). La desensibilización sistemática en el tratamiento de la fobia a viajar en transporte aéreo. Psicothema, 9, 17-25. Capafóns, J. I., Sosa, C.D., Herrero, M. y Viña, C. (1997). The assessment of fear of flying: elaboration and validation of a vídeo-tape as an analogous situation of a flight. European Journal of Psychological Assessment, 13, 118-130. Capafóns, J.I., Sosa, C.D., Viña, C., y Avero, P. (1997). Fobia a viajar en avión: Valoración y predicción de resultados de dos programas terapéuticos. Ansiedad y Estrés, 3, 265-287. Cummings, T.N. (1989). Flying phobia. En C.Lindemann (dir.), Handbook of phobia therapy: rapid syntom relieve in anxiety disorders (pp.161-179). Northvale, NY: Aronson. Ekeberg, O., Seeberg, I. y Ellertsen, B. B. (1988). The prevalence of flight anxiety in norwegian airline passengers. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 17, 213-222. Emmelkamp, P.M.G. y Kuipers, A.C.M. (1985). Groups therapy of anxiety disorders. En D. Hupper y S.M. Ross (dirs.), Handbook of behavioral group therapy. Nueva York: Plenum. Emmelkamp, P.M.G. y Mersch, P.P. (1982). Cognition and exposure in vivo in the treatment of agoraphobia: Short-term and delayed effects. Cognitive Therapy and Research, 6, 77-78. Greist, J.H. y Greist, G.L. (1981). Fearless flying: A passenger guide to modern airline travel. Chicago: Nelson Hall. Haug, T., Brenne, L., Johnsen, B.H., Berntzen, D., Götestman, K.G. y Hugdahl, K. (1987). A three-systems analysis of fear of flying: a comparison of a consonant treatment method. Behavior Research and Therapy, 25, 187-194. Jansson, L., Jerremalm, A. y Öst, L.G. (1986). One year followup of agoraphobics after exposure in vivo or applied relaxation. British Journal of Psychiatry, 28, 143-157. Labrador, F.J., Cruzado, J.A. y Muñoz M. (1993). La desensibilización sistemática. En F.J. Labrador, J.A. Cruzado y M. Muñoz (dirs.), Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta. Madrid: Pirámide. Levin, R.B. y Gross, A.M. (1985). The role of relaxation in systematic desensitization. Behaviour Research and Therapy, 83, 187-196. Marks, I.M. (1987): Fears, phobias and rituals (vol. I y II). Oxford: Oxford University Press. Marks, I.M. (1992). Tratamiento de exposición en la agorafobia y el pánico. En E. Echeburúa (dir.), Avances en los tratamientos psicológicos de los trastornos de ansiedad. Madrid: Pirámide. Nordlund, C.L. (1983). A questionnaire of Swedes’ fear of flying. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 2, 150-168. Öst, L.G., Lindahl, I.L., Sterner, U. y Jerremalm, A. (1984). Exposure in vivo vs applied relaxation for blood phobia. Behaviour Research and Therapy, 22, 205-216. Paez, D., Echeburúa, E., Borda, M. (1993). Evaluación de la eficacia de los tratamientos psicológicos: una propuesta metodológica. Revista de Psicología General y Aplicada, 46, 187198. Sosa, C.D., Capafóns, J.I. y Viña, C. (1993). Estudio descriptivo de la fobia a volar a través de la IDG-FV. Ponencia presentada en el XXIV Congreso Iberoamericano de Psicología. Santiago de Chile. Sosa, C.D., Capafóns, J.I., Viña, C.M., Herrero, M. (1995). Evaluación del miedo a viajar en avión: Un estudio psicométrico de dos escalas de autoinforme. Psicología Conductual, 3, 133-158. Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición 135 Van Egeren, L.F. (1971). Psychophysiological aspects of systematic desensitization: some outstanding issues. Behaviour Research and Therapy, 9, 65-79. Van Egeren, L.F., Feather, B.W. y Hein, P.L. (1971). Desensitization of phobias: some psychophysiological propositions. Psychophysiology, 8, 213-228. Williams, S.L., Turner, S.M. Y Peer, D.F. (1985). Guided mastery and performance desensitization for severe acrophobia. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 237-247. Yuksel, S., Marks, I.M., Ramm, E. y Ghosh, A. (1984). Slow versus rapid exposure in vivo of phobics. Behavioural Psychotherapy, 12, 249-256. 136 CAPAFÓNS, AVERO, SOSA Y LÓPEZ-CURBELO Fobia a viajar en avión: valoración de un programa de exposición 137 Esta sección estará dedicada a toda aquella información que sea de interés para el psicólogo clínico conductual (o cognitivoconductual). Ejemplo de este tipo de información sería casos de tratamiento que, sin llegar a constituir un artículo, planteen intervenciones novedosas a casos concretos, cartas a la dirección de la revista sobre asuntos profesionales y/o de investigación, noticias de especial interés para las personas que trabajan e investigan en psicología clínica, entrevistas a personajes relevantes de la psicología conductual, reseñas de libros, etc. No se publicarán cursos ni seminarios, pero si se considerarán los congresos, symposia y/o reuniones científicas que sirvan para apoyar y extender la Psicología Conductual. No obstante, la información sobre estos actos científicos tendrá una sección fija en esta revista denominada Noticias sobre reuniones científicas. También se listarán en un espacio dedicado expresamente a ello los libros y revistas recibidos por la revista y que sean de interés para el psicólogo conductual (o cognitivoconductual). Toda la comunicación referente a esta sección habrá de dirigirse a la siguiente dirección: Psicología Conductual, Apartado de Correos 1245, 18080 Granada.