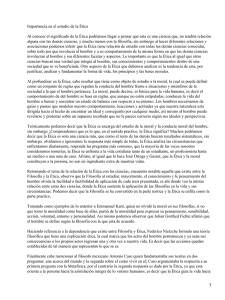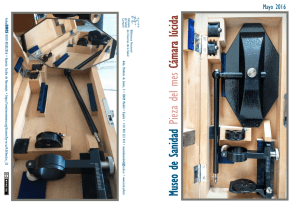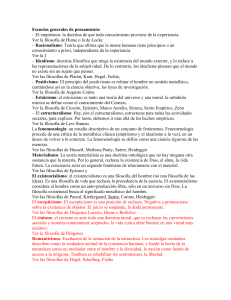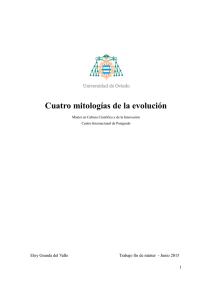Los sentidos del cuarto elemento
Anuncio

Los sentidos del cuarto elemento Por: William Ospina Suele decirse que es agua es un servicio público, pero en realidad el agua es un milagro, y cabría decir que es el mayor de los milagros. Cuando vemos el mar pensamos que el agua es infinita, pero si dividiéramos el mundo en diez mil partes, sólo dos de ellas estarían compuestas de agua. Asombra pensar que esa capa de líquido transparente y cambiante, que cubre como una delgada película vastas zonas del globo, no sólo se desprende en vapor al roce del sol, y cae otra vez de las nubes al descender la temperatura, y canta en nuestros tejados y vidrieras, y nutre una activa vegetación de millones de formas, sino que es la causa eficiente de que la vida misma haya surgido en este planeta, y de que esa vida se multiplique y persista, y emita hojas y tentáculos, alas y lenguas, sueños y pensamientos. Apenas nuestra necedad puede explicar que no pasemos el tiempo rendidos de asombro ante un prodigio tan cotidiano y tan generoso. Sólo a veces el agua parece alzarse como una amenaza frente a nosotros, pero es justo advertir que la mayor parte de las veces esas amenazas nacen de la imprevisión o de la imprudencia, cuando no de nuestra definitiva irresponsabilidad. Más de diez mil años de civilización deberían habernos enseñado a conocer el ritmo de las lluvias y de las tormentas, a prevenir las inundaciones, a construir casas teniendo en cuenta los cauces inmemoriales de las aguas, a construir caminos teniendo en cuenta los inviernos y las avalanchas. Pero a veces pareciera que cuanto más vivimos, menos sabemos. En Colombia, por ejemplo, en la región de La Mojana, hace mil años, los pueblos nativos no sólo conocían el régimen de las inundaciones, sino que construyeron un ingenioso sistema de canales para regular el flujo de las aguas de invierno, protegerse de las crecientes e irrigar los cultivos. Todavía es posible ver desde el aire el trazado de esos canales en una región inmensa, propicia para la agricultura y abandonada hoy a las incurias de la ganadería. También es posible ver a la orilla de los ríos aldeas arrasadas, sólo porque los humanos olvidamos lo que el agua no olvida jamás. Gustavo Wilches suele recordarnos que, cada vez que reprochamos al agua el invadir nuestros escenarios urbanos, estamos olvidando que somos nosotros los que hemos invadido los antiguos cauces del agua. Simplemente a veces el agua recuerda que la tierra es suya, y vuelve a bautizar el mundo. Deberíamos tener con el agua una relación más respetuosa y más lúcida. Ser dignos de su transparencia, de su frescura, de su música, de su capacidad de transformarse para ir del glaciar a la cascada y de la cascada a la nube, del río lleno de criaturas a la lágrima llena de emociones, de la fosa planetaria llena de misterios al vaso generoso que calma nuestra sed. Deberíamos entender que sólo algo divino puede tener tantas formas, tantas utilidades, tantos sentidos para nuestra vida, tantos estímulos para nuestra imaginación. El agua, que propició la aparición de las primeras chispas de vida al contacto con la tibieza solar, ha engendrado filosofías y mitologías, maravillas del arte y de la técnica, grandes poemas y músicas exquisitas. De Empédocles y Tales de Mileto a Walt Whitman y Pablo Neruda la humanidad, para honor suyo, ha sido capaz de cantar sus alabanzas, pero aún es necesario hacer más sutil nuestra reflexión, más rica nuestra sensibilidad y más audaz nuestra fantasía para acceder a un orden en que el agua recupere todo su valor para la civilización. Esta época nuestra anda embelesada con la idea suicida de que la naturaleza, la prodigiosa naturaleza que nos alimenta, nos ilumina, nos educa, nos asombra y nos llena de imaginaciones, no es más que una bodega de recursos. La codicia quiere convertir todas las cosas en mercancías, sólo enseñarnos cómo explotar esto, cómo aprovechar aquello, cómo hacer rentable lo de más allá. Y si bien forma parte de los hábitos humanos comprar y vender, transformar y acumular, es urgente entender que hay ciertas cosas que deben ser sagradas, no ya en el sentido de que no puedan ser investigadas o transformadas, sino en el sentido de que tienen que ser protegidas, respetadas y celebradas como las fuentes profundas de nuestra vida, de nuestra cultura y de nuestra dignidad. Es importante aprender a aprovechar el agua, aprender a no derrocharla, aprender a cuidarla como recurso y como sustento, pero nunca lo lograremos a partir de un discurso meramente utilitario, técnico o jurídico. Necesitamos que las artes celebren el agua, que las filosofías la interroguen, que las mitologías la envuelvan en rituales y en símbolos, que las ciencias avancen en su conocimiento, que las técnicas la protejan, que la humanidad se beneficie de ella sin perder de vista su condición milagrosa y vulnerable. Porque también es posible la degradación del agua, y con ella, la muerte de la vida. Basta pensar que de cada cien partes de agua, sólo tres son de agua dulce, que de ellas sólo una reposa en lagos y huye en ríos, y que hace cuarenta años la mitad de ésta estaba ya contaminada. Basta pensar en los arroyos de agua cristalina que producen los páramos cerca de Bogotá y en el trueno de miasmas infectos que nosotros le devolvemos a la naturaleza por el salto del Tequendama. No serán las leyes ni las cárceles las que nos enseñen a tener con el agua una relación más noble y más lúcida: tienen que ser las artes y las ciencias, el conocimiento y la imaginación. Todas las naciones deberían tener las fiestas del agua, de ríos, lagos, mares, nubes y cumbres nevadas, las cátedras del agua, las músicas del agua. Pero sabían más de esto los muiscas, que veneraban los manantiales y veían dioses en la lluvia, y no habían olvidado que la Sabana fue antes una inmensa laguna. Nada necesitamos tanto como afinar esa relación a la vez íntima y mítica que nos permita recordar que el agua, que mueve las fábricas y produce la electricidad, que baña las ciudades e ilumina las noches, que corre por las venas oscuras de las metrópolis y brota alegre y oportuna por la boca de los grifos, al tiempo que sacia nuestra sed y renueva el contacto con los orígenes, es uno de los nombres secretos de nuestro ser. En su “Poema del cuarto elemento”, después de recorrer sus sentidos para la historia y la mitología, el gran poeta argentino terminaba con esta invocación: “Agua, te lo suplico, por este soñoliento/ enlace de numéricas palabras que te digo,/ acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo,/ no faltes a mis labios en el postrer momento”. Elespectador.com| Elespectador.com