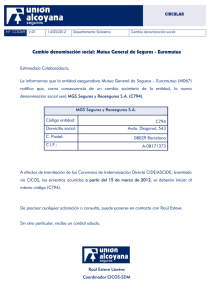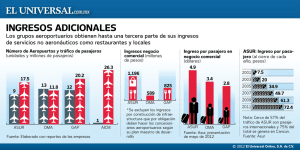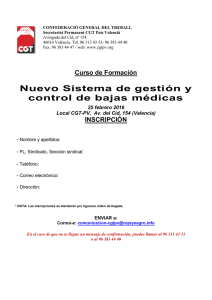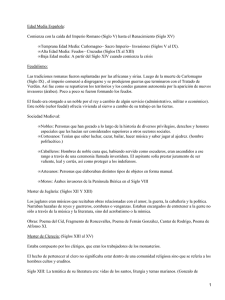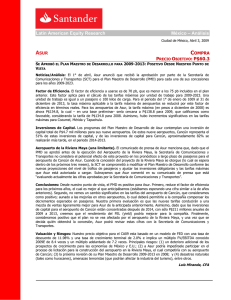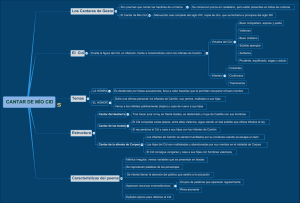La función de Asur González en el final del Cantar de Mio Cid*
Anuncio

La función de Asur González en el final del Cantar de Mio Cid* 1. Introducción La figura de Asur González en el Cantar de Mio Cid (CMC, en adelante) es, seguramente, una de las más difíciles de comprender dentro del texto cidiano en lo que a su función dentro del poema mismo se refiere. O, al menos, eso se desprende de la crítica general sobre este asunto, tal y como resume perfectamente Montaner, quien, refiriéndose a las cortes de Toledo, opina que «En principio, hubiera bastado con retar a los dos culpables directos del crimen [la afrenta de Corpes]. Sin embargo, el Cantar introduce también en escena a Asur González, el hermano mayor de los infantes, de forma, al parecer, innecesaria» (Montaner 11993: 648 [22007: 637])1. Esta idea sigue una de las tres corrientes principales para explicar la presencia de Asur González en el CMC, posiciones que no se excluyen entre sí, y, de hecho, la solución que se planteará en este trabajo tampoco busca excluirlas sino, antes al contrario, complementarlas, a excepción de esta posibilidad, pues no creo de ningún modo que Asur González aparezca casi por capricho en el texto cidiano. Junto a la gratuidad de la presencia de Asur González, otra postura contempla el peso de las estructuras ternarias en el CMC como solución2, ya que dos rieptos no serían acordes a la importancia del número tres en el poema, de ahí que se introdujese un tercer riepto, como muy bien explicó Deyermond al indicar cómo «the appearance of the Infantes’ brother Asur González in the court scene is not required by the necessities of the plot or of character development. He seems to be introduced merely in order to provide a third duel, because three is a favourite number for narrative units in a traditional tale» (Deyermond 1982: 16), idea que apoyaron con matices PavloviĆ/Walker3, a lo cual habría que añadir además la * El presente estudio forma parte de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto del Plan Nacional de I+D+i con código FFI2009-13058: «Formas de la Épica Hispánica: Tradiciones y Contextos Históricos», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (con subvención de FONDOS FEDER). 1 También Michael 1983: 89 cree que la presencia de Asur no era necesaria: «la introducción de su [de los Infantes] hermano mayor Asur González en la escena de las cortes (vv. 3373-81) y el consiguiente reto formulado por Muño Gustioz (vv. 3382-89) parecen adición gratuita». 2 Sobre la importancia del número tres y las estructuras ternarias, remito a Huerta 1948: 12831 y a De Chasca 1972: 263-66 por mostrar una posición opuesta a la de Huerta, quien advirtió por vez primera la importancia de las tríadas, además del imprescindible estudio de Michalsky 1992: especialmente p. 288-89. 3 «Alan Deyermond has recently argued, very plausibly, that this third challenge is introduced by the poet simply because ‹three is a favourite number for narrative units in a traditional Vox Romanica 70 (2011): 244-252 La función de Asur González en el final del Cantar de Mio Cid 245 ausencia de un cuarto riepto que impide el rey Alfonso tras el desafío de Minaya a lo cual sostiene aún más la importancia de que las lides finales fuesen tres4. La última postura, defendida fundamentalmente y, según creo, de manera acertada por Montaner, radicaría en la fidelidad del clan hacia sus miembros cuando estos tienen algún tipo de problema legal5, idea que, no tan detalladamente, ya habían apuntado PavloviĆ/Walker 1989: 199 al afirmar que «Duels were also an accepted way of taking one’s revenge against the perpetrator of a delict or against a member of his family. At other times the duel, whilst still basically an act of private revenge, was circumscribed by controlling formalities in an attempt to limit such acts of vengeance». Sin embargo, es posible que exista una explicación a la presencia de Asur González a partir del análisis del texto, y de su función en el mismo. Al estudio de dicho planteamiento y su viabilidad se dedicarán las próximas páginas. 2. Caracterización de Asur Gonzalez Asur González aparece en contadas ocasiones, si bien cobrará protagonismo – quizá, más del que hasta hoy se ha considerado – hacia el final del CMC. La primera referencia a este personaje se halla en los v. 2172-73, acompañando a los infantes de Carrión a Valencia tras ser concertadas las bodas con Elvira y Sol tras las vistas junto al Tajo: E va ý Asur Gonçález, que era bullidor, que es largo de lengua, mas en lo ál non es tan pro6. tale›. This would certainly seem to be the case, since Asur Gonçález can in no way be directly blamed for his brothers’ behaviour towards the Cid and his daughters, which is the reason for the other challenges. We would disagree, however, with Deyermond’s suggestion that the poet was probably ‹unconsciously following a traditional path› (p. 16). On the contrary, the poet seems very conscious throughout of the number three. Edmund de Chasca has drawn our attention to the numerous examples of phrases and formulas involving tres. There are also several instances of a motif or narrative unit occurring three times in the poem.» (PavloviĆ/Walker 1986: 1). 4 «Respecto del tres como número esencial de los duelos, téngase también en cuenta que el rey prohíbe un cuarto riepto, el de Álvar Fáñez a Gómez Peláez, cosa insólita tratándose del alter ego de Rodrigo si no se piensa en esta estructura trinitaria» (Montaner 1987: 303). 5 Montaner 11993: 648 (22007: 637) se refiere al «necesario paralelismo entre la solidaridad mostrada por el grupo de los agraviados y retadores, y la que así se manifiesta en el de los ofensores y retados. Este principio se observa en las Partidas, III, iii, 5: ‹non viniendo el reptado . . . si se acaesciesse aí padre, o fijo, o hermano, o pariente cercano, o alguno que sea señor o vassallo del reptado . . . bien podría responder por el reptado si quisiere desmentir al que lo riepta. E esto puede fazer por razón del debdo o de la amistad que ha con él›. En este caso, además, la solidaridad puede ser reminiscencia de la antigua responsabilidad colectiva de la familia o la comunidad por los delitos cometidos por uno de sus miembros». 6 Realizo todas mis citas del CMC a partir de la edición de Montaner 2007. 246 Alfonso Boix Jovaní Esta descripción recuerda mucho a la acusación de Pedro Bermúdez contra el infante Fernando González, cuando le acusa de ser «lengua sin manos» (v. 3328). La segunda referencia, en el v. 3008, no aporta ninguna información sobre la personalidad del personaje, pues simplemente aparece su nombre entre los que marchan hacia Toledo para asistir a las cortes convocadas por el rey Alfonso VI. Sí lo hacen, por contra, aquellos conocidos versos donde protagoniza la escena más soez de todo el poema (v. 3373-76): Asur Gonçález entrava por el palacio, manto armiño e un brial rastrando, vermejo viene, ca era almorzado, en lo que fabló avié poco recabdo: Estas palabras le valdrán el riepto de Muño Gustióz, quien finaliza la caracterización de Asur González al calificarlo de glotón, mentiroso y pecador (v. 3382-89): Essora Muño Gustioz en pie se levantó: – ¡Calla, alevoso, malo e traidor! Antes almuerzas que vayas a oración, a los que das paz fártaslos aderredor. Non dizes verdad a amigo ni a señor, falso a todos e más al Criador, en tu amistad non quiero aver ración. ¡Fazértelo he dezir, que tal eres cual digo yo!– A partir de aquí, ya nada se dirá de este personaje hasta el crucial momento de las lides finales en Carrión. La figura de Asur González ha sido ya estudiada desde diversas perspectivas, y no es conveniente dejar de analizar su mayor o menor importancia a la hora de enfocar totalmente los propósitos de este análisis. Montaner (11993: 591-92 [22007: 572-73]) ofrece una amplia revisión de los diversos puntos de vista aplicados sobre el personaje, desde su veracidad histórica a su relación de parentesco con los infantes de Carrión, pasando por su función dentro de la obra. Sobre este último aspecto, dentro del cual ha de enmarcarse el presente trabajo, haré referencia a los artículos más relevantes para los propósitos del mismo conforme se desarrolle la exposición. Por contra, la historicidad del personaje o su relación con los infantes no aportan, a mi parecer, nada relevante para la investigación que aquí se presenta. La razón es obvia: se estudia aquí su función como personaje literario, no histórico – si es que alguna vez existió. Si las crónicas, como se verá, remarcan que Asur era tío de los infantes, el poema épico no concreta nada al respecto, lo cual sólo puede implicar que, o bien la audiencia ya sabía de quién se trataba, o que simplemente no era necesario especificar su parentesco preciso – hermano o tío, según las dos interpretaciones tradicionales. Y aún cuando el CMC diese por supuesto que Asur era hermano de los infantes de Carrión – lo cual puede deducirse por su patronímico – y las crónicas La función de Asur González en el final del Cantar de Mio Cid 247 lo reconvirtiesen en tío de Diego y Fernando González, el hecho incuestionable es que el caballero acaba igualmente tomando parte en las lides de Carrión. Del mismo modo, su historicidad, dudosa, tampoco influye cuando, de hecho, ni siquiera está comprobada la existencia histórica de los infantes (11993: 538-40 [22007: 501-3]), lo cual no resulta óbice para que figuren en el poema. Si fueron o no reales, fuese cual fuese el parentesco existente entre los tres personajes, sus acciones fundamentales – sus pretensiones al matrimonio con Elvira y Sol, la afrenta de Corpes, los rieptos y, por supuesto, las lides finales – son las mismas en todos los textos. Y son sus acciones, en concreto las próximas al final del poema, las que aquí interesan. Por otro lado, las crónicas refunden los datos que ya aparecen en el poema cidiano que, en cualquier caso, es el texto en que nos centraremos. Es por ello que no conviene entrar en debates que más bien contribuirían a enmarañar el discurso, siendo preferible ajustarse a lo que el poema mismo relata. Y, puesto que el CMC no concreta el vínculo familiar existente entre Asur y los infantes de Carrión, tampoco aquí se asumirá ninguno en concreto, lo cual, como se verá, no influye a la hora de analizar su presencia en las lides finales, que radica en aspectos absolutamente relacionados con el CMC como texto literario, en lo que a la composición y estructura de su trama se refiere, y no tanto en una de las clásicas discusiones sobre el historicismo del poema que tanto agradaban a Don Ramón. 3. Función de Asur González en el CMC Comprender la función que cumple Asur González dentro del poema cidiano es un problema para el que ya las crónicas buscaron solución. Probablemente, tuvieron que ser los citados v. 2172-73, donde se incluye al personaje en el cortejo que acompaña a los infantes de Carrión hacia Valencia, lo que dio pie a pensar que estaba presente cuando se concibió la afrenta de Corpes – si bien el CMC deja claro que fue idea únicamente de Diego y Fernando González –, por lo que también tenía que hacerse justicia sobre él: [los infantes de Carrión] llamaron a su tio Suer Gonçales, et sallieronse de la corte et fueronse pora sus posadas, et començaron a fablar en su mal fecho que tenien en coraçon de fazer. Et su tio Suer Gonçales, que los deuie sacar que non fiziessen tan grant desonrra a tan omne onrrado commo el Çid, el los metie a ello; et despues dioles mal conseio quando les fue menester, assy commo adelante uos contara la estoria (Primera Crónica General, capítulo 932)7. La implicación de Asur González se mantuvo en las crónicas posteriores. Así, en la Crónica Particular del Cid se narran los hechos del siguiente modo: 7 Cito por la edición de Menéndez Pidal. 248 Alfonso Boix Jovaní houieron los infantes gran verguença, y afirmaron su mala intencion que antes hauian fablado, como quier que lo callassen por no descobrir sus coraçones, y buscaron achaque para salir del palacio, y llamaron su tio Suero Gonçales, & dixo les: «¿Que es esso mis sobrinos, como venides llorando?» E ellos respondieron: «Tio, quexamonos mucho por que el Cid, por nos fazer deshonrra & mal, mando soltar el Leon. Mas en mal dia nos nascimos si nos no hauemos derecho del». E estonce dixeronle todo lo que hauian fablado. E su tio les respondio: «No lloredes, que no vos esta bien, mas callad & dad a entender que no dades nada por ello, ca bien sabedes vos que enel vuestro mal y enla vuestra deshonrra gran parte he yo. Mas es menester que no entienda ende nada el Cid, & atendamos fasta que passe este ruydo destos moros que son venidos de allende el mar, y despues demandad le vuestras mugeres para lleuallas a vuestra tierra, & el no haura razon de vos dezir que no vos las dara ni de vos tener mas consigo. Y, despues que fueredes bien alongados desta tierra, podedes vos fazer en sus fijas lo que quisieredes. Y vos seredes mal andantes si vos no supieredes vengar, & assi tiraredes de vos la deshonrra y la echaredes sobre su padre». E este consejo dio Suero Gonçales a sus sobrinos, muy malo, que lo pudiera muy bien escusar & non escaparan ende tan mal como escaparon, segun vos lo contara la historia adelante8. Esta escena, en la que se inculpa a Asur González nada menos que como ideólogo fundamental de la afrenta al Cid por medio de sus hijas, se transmitió posteriormente a todas las crónicas. Se trata, insisto, de un intento de comprender el riepto a Asur González, imaginando qué justicia tenía que hacerse con él. Sin embargo, creo que ciertos aspectos del CMC permiten saber cuál era su función en el poema, sin necesidad de imaginar que tuvo parte en el complot contra el Campeador. 3.1 Ausencia de datos Tras las cortes de Toledo, los infantes de Carrión manifestaron al rey Alfonso su temor por la presencia de Colada y Tizón en los duelos finales que iban a celebrarse en Carrión: Andidieron en pleito, dixiéronlo al rey Alfonso, que non fuessen en la batalla Colada e Tizón, que non lidiassen con ellas los del Canpeador. Mucho eran repentidos los ifantes por cuanto dadas son. (v. 3554-57) En principio, no es sino una muestra más de los miedos de los infantes, si bien ya había quedado patente su cobardía en diversos pasajes previos, incluso, a las cortes de Toledo. Tales eran, por ejemplo, la huída ante el león que se fuga de su jaula en Valencia, o el que Pedro Bermúdez tuviese que salvar a Fernando González de un moro en la batalla contra Bucar, pasaje perdido pero del que tenemos noticia por 8 Cito y transcribo a partir de Cronica del famoso & inuencible cauallero Cid Ruy Diaz Campeador, agora nueuamente corregida y emendada, Medina del Campo, Juan Lubarta da Terranoua, y Jacome de Liarcari, 1552, capítulo CCXXVIII. La función de Asur González en el final del Cantar de Mio Cid 249 medio de las crónicas, además de poder deducirse lo sucedido a partir de los versos posteriores conservados a esa escena, donde Pedro Bermúdez promete al infante guardar el secreto de su cobardía. También, al final de esa misma batalla, «Vassallos de mio Cid seyense sonrisando / quién lidiara mejor o quién fuera en alcanço, / mas non fallavan ý a Diego ni a Ferrando» (v. 2532-34), y la propia afrenta de Corpes es una muestra más de su cobardía, al atreverse a atacar a unas mujeres indefensas. Por contra, ¿qué se sabe de Asur González como guerrero? Prácticamente nada. Sí, el poema comenta que es mentiroso y glotón, pero nada hay sobre su cobardía. Como mucho, aquellos versos donde se le califica también de ser fanfarrón. Sin embargo, en las lides finales, los infantes se atreverán a combatir – de hecho, no solicitan al rey que se anulen las lides, sino que Colada y Tizón no participen en ellas –, asunto que parece contradecir su propia cobardía y para el que se han buscado diversas soluciones. Más allá de cuál sea la razón para que olvidasen su cobardía en las lides – hasta que hacen acto de presencia Colada y Tizón –, lo cierto es que los infantes no lo hacen mal en los primeros compases de sus respectivas lides. Por tanto, tampoco era de esperar que Asur González lo hiciese mal en su combate. Ahora bien, la reacción final de los infantes también era previsible: a lo largo del poema ha quedado claro que son cobardes, y el miedo que muestran ante el rey por la presencia de los aceros del Campeador hace temer que, en algún momento de las lides, los dos hermanos muestren una vez más esa cobardía, como finalmente sucede. Pero no se sabe qué puede esperarse de Asur González, pues se carece de datos al respecto. Es más: su caracterización en las cortes de Toledo no hace referencia alguna a su cobardía, pero sí a sus malos modos, lo cual, quizá, no sea sólo indicativo de su falta de caballerosidad, sino un modo de describir a un caballero brutal, que se deja dominar por los instintos. En otras palabras: la audiencia del juglar tenía expectativas de lo que podían hacer los infantes en las lides, pero no sabía cómo iba a actuar Asur González. 3.2 El combate entre Muño Gustioz y Asur González Llegan las lides finales. Diego y Fernando González son vencidos, pues huyen ante las espadas del Cid. Pero Muño Gustioz no porta ninguna de las espadas del Campeador, lo cual implica que, forzosamente, esa lid ha de tener un final distinto a las dos que ya se han descrito – pese a ser simultáneas las tres –. Apenas nada se sabe de las cualidades guerreras de Asur González. Todo ello dará el combate más igualado pero, también, el más sangriento: Los dos [infantes] han arrancado, dirévos de Muño Gustioz con Assur Gonçález cómmo se adobó. Firiénse en los escudos unos tan grandes colpes. Assur Gonçález, forçudo e de valor, firió en el escudo a don Muño Gustioz, tras el escudo falsóle la guarnizón, 250 Alfonso Boix Jovaní en vazío fue la lança, ca en carne no·l tomó. Este colpe fecho, otro dio Muño Gustioz, tras el escudo, falsóle la guarnizón: por medio de la bloca el escudo·l’ quebrantó, no·l’ pudo guarir, falsóle la guarnizón, a part le priso, que non cab’el coraçón, metio·l’ por la carne adentro la lança con el pendón, de la otra part una braça ge la echó, con él dio una tuerta, de la siella lo encamó, al tirar de la lança en tierra lo echó, vermejo salió el astil e la lança e el pendón: todos se cuedan que ferido es de muert. La lança recombró e sobr’él se paró; dixo Gonçalo Assúrez: –¡No·l’ firgades, por Dios! ¡Vençudo es el campo cuando esto se acabó!– (v. 3671-91) En principio, parece extraño que el combate que menos tiene que ver con la justicia hacia el Cid sea el que cierre la narración de las lides, nada menos que la batalla contra un caballero que ningún protagonismo ha tenido a lo largo del CMC. Pero es que, sin él, el resultado final de las lides estaba bastante claro incluso antes de que sucediesen, y se habían despejado las dudas cuando los infantes mostraron su temor a la presencia de Colada y Tizón en dichos combates. Pero eso, precisamente, la cobardía de los infantes y su temor a las espadas explican en buena medida la presencia de Asur en las lides finales. A mi parecer, se debe, meramente, al deseo de mantener la tensión, el interés, la incertidumbre de la audiencia hasta el final. De los infantes podía esperarse la reacción que tienen, y por eso la narración describe sus combates antes que el de Asur González, mientras que el de éste queda para el final, pues la audiencia no sabe qué puede suceder, y es quien aporta tensión final a las lides. Diversos elementos de la descripción del combate apoyan esta posibilidad. En primer lugar, es una lid bastante distinta a las otras, en cuanto que es el único caso en el que el derrotado no huye, sino que ha de ser vencido. No sólo eso, sino que es casi muerto en combate, siendo el choque más violento de los tres que conforman las lides finales, y que tal vez respondería al gusto de la audiencia por oír un combate verdaderamente impresionante, por el que valiese la pena atender al juglar. Es más, la narración ha dejado para el final nada menos que a un contendiente que es «forçudo e de valor», lo cual contradice hasta cierto punto aquel «largo de lengua, mas en lo ál non es tan pro» (v. 2173), si bien es cierto que no se había especificado hasta qué punto era fanfarrón. El v. 3674 deja bien claro que el enemigo de Muño Gustioz es, sin duda, el más peligroso de los tres, de ahí que se le haya reservado para el final, pues se trata del combate con resultado más dudoso, y era ideal para mantener a la audiencia en vilo. Una idea planteada por Michael permite comprender aún más la función del combate de Asur González como última lid. En efecto, «el poeta no puede describir las acciones de cada par de combatientes sino consecutivamente; así debe de La función de Asur González en el final del Cantar de Mio Cid 251 haber decidido narrarlas según el orden en que los adversarios que formaban cada par se retaron en las cortes de Toledo» (Michael 1987: 93-94). Esto contribuye a la idea de tensión, de intriga, que la narración busca producir en la audiencia, y se extiende hasta las cortes mismas: cuando nadie esperaba más rieptos, de repente surge el que implica a un personaje relativamente desconocido – nada sabemos de sus artes guerreras – que, además, se enfrentará con un hombre del Cid que, a diferencia de sus compañeros, no portará uno de los aceros del Campeador. Se trata, por tanto, de un combate más igualado. Y esa sorpresa final en las cortes se guarda, lógicamente, hasta el final de las lides, a fin de que el interés del público no decaiga. Conclusiones La posibilidad de que el riepto contra Asur González sirviese para añadir tensión no contradice las establecidas hasta ahora. Al contrario, se apoya en la fidelidad entre los miembros de un mismo clan para ganar verosimilitud, y no se opone a la importancia de las estructuras trimembres en el poema cuando, en realidad, no sólo no refuta esto, sino que explica el orden en que se dan los rieptos y las tres lides finales, dejando a los infantes como los primeros en aceptar los desafíos y combatir como responsables de la afrenta de Corpes y – puesto que su derrota era más que previsible, idea reforzada por su temor a Colada y Tizón – tanto el riepto como el combate final contra Asur logran completar completan dos tríadas – las de los desafíos y las lides – y añaden emoción a la trama, aprovechando la ignorancia de la audiencia en torno a las características de este combatiente. Si se considera que la presencia de Asur González evita que decaiga el interés de la audiencia por la narración, también explica a su vez el que Minaya no combatiese en una de las tres lides, incluida la definitiva. Si el Cid no combate en las lides, tampoco puede hacerlo su lugarteniente, representante del Campeador, quien desequilibraría definitivamente la balanza en favor de los hombres de Rodrigo – solo la victoria puede esperarse del «diestro braço» del Cid9. Con todo ello, los componentes finales de la trama quedan combinados perfectamente para dar al CMC emoción, y que explica la gran alegría del Cid al conocer la victoria de sus hombres en Carrión, felicidad sin duda compartida con toda la audiencia que, alborozada, escucharía al juglar cómo las hijas del Cid eran finalmente vengadas, pudiendo así casarse en segundas nupcias con los infantes de Navarra y Aragón, con lo que la sangre del Cid emparentaría con la de los reyes de España. Castellón de la Plana Alfonso Boix Jovaní 9 Debo esta sugerencia al Dr. Alberto Montaner Frutos, quien observó con su característica agudeza cómo la presencia de Minaya hubiese actuado en contra de la incertidumbre que parece buscarse con la presencia de Asur González en la última lid. 252 Alfonso Boix Jovaní Bibliografía De Chasca, E. 1972: El arte juglaresco en el Cantar de Mio Cid, Madrid Deyermond, A. 1982: «The Close of the Cantar de Mio Cid: Tradition and Individual Variation», in: P. Noble/L. Polak/C. Isoz, The Medieval Alexander Legend and Romance Epic, New York/ London/Nendeln: 11-18 Huerta, E. 1948: Poética del «Mio Cid», Santiago de Chile, Nuevo Extremo [reedición facsímil, Albacete 1990] Menéndez Pidal, R. (ed.) 1977: Primera Crónica General de España. Con un estudio actualizador de Diego Catalán, Madrid Michael, I. 1983: «Tres duelos en el Poema de Mio Cid», in: El comentario de textos 4: La poesía medieval, Madrid: 85-104 Michalsky, A. 1992: «Simetría doble y triple en el Poema de Mio Cid», in: A. Vilanova (ed.), Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona: 283-90 Montaner Frutos, A. 1987: «El Cid: mito y símbolo», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar» 27: 121-340 Montaner Frutos, A. (ed.) 22007 (11993): Cantar de Mio Cid; con un estudio preliminar de Francisco Rico, Barcelona PavloviĆ, M./Walker, R. 1986: «The implications of Pero Vermúez’s challenge to Ferrando Gonçález in the Poema de mio Cid», Iberoromania 24: 1-15 PavloviĆ, M./Walker, R. 1989: «A reappraisal of the closing scenes of the Poema de Mio Cid», Medium Aevum 58: 1-16, 189-205