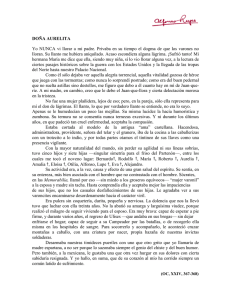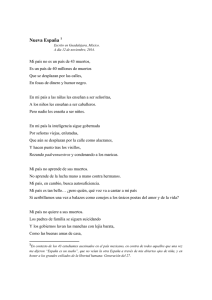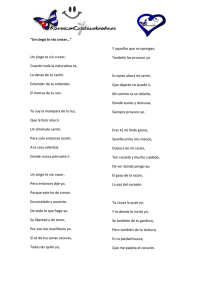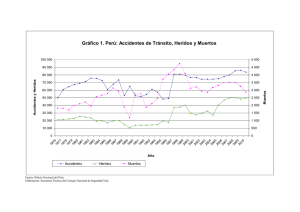Mitre-Enzo-El placer de llorar penas ajenas
Anuncio

El placer de llorar penas ajenas. Leyenda infantil en tres movimientos. Hace algún tiempo, en General Tapiana se contaba con el servicio de plañideras. La gente desconocía el origen exacto de estas misteriosas mujeres; ignoraban si se había fundado el pueblo alrededor suyo o si llegaron junto a con los primeros pobladores. Por eso, los habitantes del lugar terminaron por dictaminar que las plañideras existieron desde siempre, desde un siempre paralelo al tiempo, desde un tiempo que los eximía de todo. Conocieron, eso sí, el motivo de su desaparición. Lo conocieron pero lo callaron por siempre. Su trabajo era morboso a la vez que caritativo. Asistían por un módico precio a los funerales a llorar al difunto para que su alma pudiera encontrar la paz eterna. Las plañideras se vestían de negro y se cubrían el rostro con un velo para hacer su trabajo. Se movían siempre en grupo, formando un hibrido de piel y tela que se agitaba acompasado por el llanto. Ninguna entablaba diálogo con el resto de los pobladores, con excepción de la más vieja, que era la encargada de dirigirlas y de cobrar los correspondientes honorarios por el servicio. Llegaban primeras al velatorio y se concentraban alrededor del finado para llorarlo mientras algunas rezaban por su alma y otras se golpeaban el pecho o se arrancaban cabellos para hacer evidente la congoja de la familia. Se decía que cuanto mejor era el status familiar, mayor era el número de mujeres y más fuerte sus sollozos. Con el paso de las décadas el pueblo comenzó a crecer. El número de habitantes se multiplicó y se dividieron entre las familias más pudientes por un lado, y las más humildes por otro. Poco tiempo pasó hasta que ese incremento en la cantidad de habitantes no resultara también en un aumento de las defunciones diarias. Fue por esta época en que se abrió la primera sala velatoria y cuando se comenzaron a construir los primeros nichos familiares en el cementerio, que ya había triplicado su extensión. Ante la proliferación de fallecimientos, las lloronas comenzaron a escasear y hubo muertos descuidados cuyas almas no recibieron el duelo necesario para descansar en paz. Esos muertos marginados salían por las noches a demostrar su enojo hacia los vivos destrozando la propiedad privada o asustando a los distraídos caminantes nocturnos. Frente a esto, la más vieja de las lloronas buscó reclutar jóvenes para iniciarlas en los secretos de su misteriosa labor. Ese arte era largo y difícil de aprender, pero con gran esfuerzo y dedicación hubo mujeres suficientes para todos los muertos. Las almas pronto volvieron a descansar en paz y el pueblo también. Con la incorporación de las jóvenes lloronas, las familias más pudientes exigieron que el número de mujeres en los velorios de sus seres queridos debía ser el máximo al que sus riquezas pudieran aspirar. La plañidera más vieja se negó alegando que la muerte no hacía diferencia alguna con los vivos y que con sólo un llanto sobraba para alcanzar el descanso eterno. A los pocos días, el intendente recibió en su despacho quejas de esas familias pudientes del pueblo. Decían que era inmoral que ellos no pudieran tener todas las lloronas que quisieran, que era pecado el hecho de que sus muertos queridos fueran al mismo lugar que los muertos de los pobres, y que era inaceptable que esas almas impuras descansaran sin haber trabajado en vida. Ante la negativa de la plañidera de cesar con su actitud y cumplir con sus derechos comenzó a respirarse otro aire en el pueblo. En las semanas siguientes a este suceso, se les mostró a los pobladores la verdadera naturaleza de las plañideras. Las familias pudientes exhibieron sesudos informes donde se explicaba con un detalle bastante convincente las desventajas que el llanto de estas mujeres producían en el pueblo. Se les habló de mayonesas cortadas, manchas de humedad, dientes amarillos, saquitos de té sin hilito, cañerías obstruidas, y conjuntivitis. Después, los terratenientes salieron a declarar que sus cosechas se habían perdido, los ganaderos hablaron de animales enfermos y los empresarios alertaron sobre una inevitable bancarrota. Se alertó sobre hambruna y pobreza inminentes y todo era atribuido a esas horrendas brujas, a sus maldiciones y a su llanto endemoniado. El pueblo no tardó en hartarse y comenzó a darles caza. Se unieron por una causa que creyeron justa y necesaria. Las persiguieron día y noche. Las mujeres del pueblo les escupían en la cara al verlas pasar, los niños les tiraban piedras desde lejos y los hombres les propinaban sus mejores ganchos al estómago. El odio hacia esas mujeres peligrosas que amenazaban con destruir su estilo de vida los movía. Era una batalla que era necesario ganar. El pueblo vio a las lloronas abandonar el pueblo, acabando así su reinado. Todos se alegraron con la reaparición de las cosechas, el renacer del ganado y el florecer del dinero de la noche a la mañana como por arte de magia. Las familias pudientes sonreían de nuevo y hasta consiguieron traer lloronas de otras regiones para llorar a sus muertos. El resto del pueblo vio regresar a sus muertos por las noches. Vio su ira que destruía todo a su paso. Los vio incendiar casas y reírse luego mientras orinaban en las cenizas. Los vio golpear a caminantes desprevenidos y rasguñarlos hasta arrancarles la piel con sus manos frías y vengativas. Los vio montarse a caballos y recorrer las calles zarandeando garrotes mientras soltaban aullidos que helaban la sangre. Vio familias enteras muriendo de hambre atrincherados en su casa. Vio montañas de heridos abandonados en plazas. Vio, al final, el miedo en los ojos oscuros de los que todavía estaban vivos y entendió cuál era el verdadero motivo de su pena. Nadie comentó nada. Todo había terminado. El aire se podía respirar nuevamente y la alegría podía volver a los hogares. Ya no había discusiones y todos estaban en paz. Habían ganado una importante batalla que, pensaron, era la suya. Se habían liberado, por fin, del doloroso yugo de esas prostitutas infernales que solamente afeaban el ambiente con su llanto. Con ese llanto triste y sin razón, que tantos males les había causado.