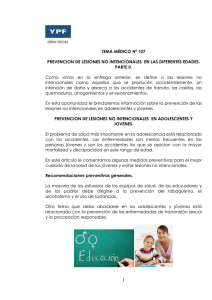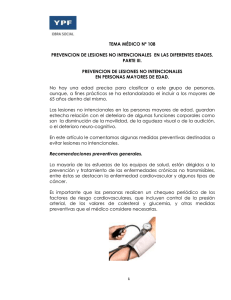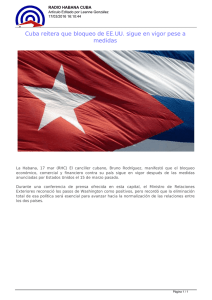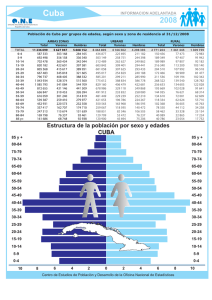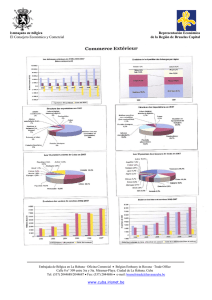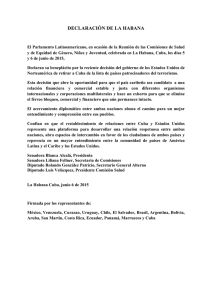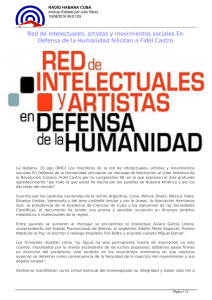PDF - Unicef
Anuncio

Prevención de lesiones no intencionales: experiencias con adolescentes Mariela Hernández Sánchez Autores: Mariela Hernández Sánchez René García Roche Mercedes Torres Hernández Marisol Ravelo Elvirez Gisele Coutin Marie Colaboradores: Tania T. Licea Jiménez Juan Alberto Velázquez Leyva Edición y diseño: Molinos Trade. S.A. ©Todos los derechos reservados, 2013 ISBN 978-959-283-105-6 Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad de sus autores/as y no reflejan necesariamente la posición de UNICEF Editorial Lazo Adentro, Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/sida. Calle 27 No. 707 entre A y B. Vedado. La Habana, Cuba A los profesores José Jordán Rodríguez y Francisco Valdés Lazo, impulsores del estudio y la prevención de las lesiones no intencionales en el país, siempre presentes en nuestro recuerdo por sus enseñanzas, apoyo y ejemplo personal. Agradecimientos Agradecemos a la Lic. Silvia Serra Larín, del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, por su cuidadosa revisión del texto; a los Centros Nacional y Provinciales de Promoción y Educación para la Salud por el trabajo conjunto en la formación de promotores para la prevención de lesiones no intencionales, así como a todas aquellas personas que nos ayudaron para la culminación de la presente obra. De forma especial, agradecemos al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), sobre todo a la MSc. Tania T. Licea Jiménez, Oficial de Programas, por el valioso apoyo brindado en todo momento durante la elaboración y publicación de este libro. Índice Siglas utilizadas/ 9 Prólogo/ 11 Capítulo I. Acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia/ 15 Bibliografía/ 23 Capítulo II. Adolescencia, conductas de riesgo y prevención/ 24 Bibliografía/ 34 Capítulo III. Lesiones no intencionales/ 35 Antecedentes históricos/ 35 Definiciones/ 37 Bibliografía/ 40 Capítulo IV. Magnitud del problema: a nivel mundial y en Cuba/ 41 A nivel mundial/ 41 En Cuba/ 43 Bibliografía/ 50 Capítulo V. Estudios de morbilidad por lesiones no intencionales en adolescentes realizados en Cuba/ 51 Bibliografía/ 64 Capítulo VI. Enfoque epidemiológico de las lesiones no intencionales/ 65 Bibliografía/ 82 Capítulo VII. Lesiones no intencionales que más afectan a los adolescentes y su prevención/ 83 Tránsito/ 83 Lugares públicos/ 89 Ahogamiento y sumersión/ 92 Instituciones educacionales/ 95 Vinculados con la actividad laboral/ 98 Bibliografía/ 104 Capítulo VIII. Estrategias educativas para la prevención de las lesiones no intencionales/ 105 Bibliografía/ 113 Capítulo IX. Modelo de Comunidades Seguras/ 114 Bibliografía/ 122 Capítulo X. Experiencias prácticas: formación de promotores para la prevención de lesiones no intencionales en adolescentes/ 124 Epílogo/ 130 Anexo/ 131 Los autores/ 134 Siglas utilizadas AAA: Asociación Americana de Automóviles APS: Atención Primaria de Salud CISALVA: Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social ASCSC: Centros Afiliados de Apoyo a las Comunidades Seguras CDC: Centers for Disease Control and Prevention CDN: Convención sobre los Derechos del Niño CIE-10: Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud CNPES: Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud CPPES: Centro Provincial de Promoción y Educación para la Salud ETP: Enseñanza Técnica y Profesional FAPP: Programa de Prevención de Accidentes de Falköping INHEM: Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología ISE: Inspección Sanitaria Estatal ITS: Infecciones de transmisión sexual M/F: Masculino/Femenino MINED: Ministerio de Educación MINSAP: Ministerio de Salud Pública NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health OIT: Organización Internacional del Trabajo OMS: Organización Mundial de la Salud ONE: Oficina Nacional de Estadísticas ONG: Organizaciones no Gubernamentales ONU: Organización de las Naciones Unidas OPS: Organización Panamericana de la Salud SCCC: Centros Certificadores de las Comunidades Seguras UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia VIH/sida: Virus de Inmunodeficiencia Humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida II ENFR Y ENT: II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Enfermedades No Transmisibles Prólogo La adolescencia es reconocida cada vez más como una etapa fundamental del curso de la vida. A las transformaciones de orden físico, psicológico, cognitivo y emocional, que trae consigo se suman las relacionadas con las formas de socialización. Adquiere mayor relevancia el grupo de pares, como espacio para expresar e intercambiar conocimientos, ideas, experiencias, placer. Se necesita de manera creciente independencia y aceptación, pero también referentes y respaldo adultos, tanto a nivel familiar, como escolar y comunitario. Con frecuencia se habla de la adolescencia como una etapa difícil, compleja, amenazada por numerosos riesgos. Lesiones, embarazos tempranos, conflictos, falta de oportunidades para educarse y prepararse para el empleo, más los efectos del deterioro ambiental, son algunos de los problemas que preocupan al mundo respecto a estas edades. Pero también, con creciente fuerza, se identifica como una época de oportunidades (Unicef, 2011). Frente a vulnerabilidades que pueden estar relacionadas con características propias de ese período, como la insuficiente percepción del riesgo y la sobrevaloración del grupo, se encuentran fortalezas como la creatividad, el interés por el aprendizaje y la participación, la disposición para la acción, el establecimiento de amplias redes de relaciones y el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. Superar visiones negativas o estigmatizantes sobre adolescentes y jóvenes, que hacen que se consideren como fuentes de problemas, para enfocarse en sus capacidades, en su condición de sujetos de derechos, que los convierten en fuentes de solución, es una necesidad para garantizar su atención con calidad. Así lo sintetizan las palabras de Anthony Lake, director ejecutivo de Unicef, en el prefacio al Estado Mundial de la Infancia 2011: “Proporcionar a los jóvenes las herramientas que necesitan para mejorar sus vidas, y motivarlos a participar en las iniciativas que buscan mejores condiciones para sus comunidades, equivale a invertir en el fortalecimiento de sus sociedades”. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) tiene el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abogar por la protección, respeto y garantía de los derechos de todos los niños y niñas; se esfuerza por conseguir que los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño se conviertan en principios éticos perdurables y normas internacionales de conducta para con los niños, niñas y adolescentes; y busca, a través de los programas de cooperación, promover la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas y apoyar su participación en el desarrollo político, social y económico de sus comunidades. 11 La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989, constituye el marco jurídico internacional para trabajar en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (entendiendo por tales a todas las personas menores de 18 años), en articulación con las legislaciones nacionales. Por su carácter vinculante, compromete a los Estados parte a respetar, proteger y satisfacer esos derechos: civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y otros específicos de protección, para asegurar el crecimiento y el desarrollo en las mejores condiciones de bienestar. Su significación está ligada al reconocimiento de la condición de sujetos de derecho, lo que representa un cambio en el modelo jerárquico de las relaciones entre niños, niñas y adolescentes y adultos, y la convierte en un marco inédito de protección integral, que guía el trabajo de la ONU, los Estados y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). La CDN consta de 54 artículos. La mayor parte de ellos se refiere a los derechos sustantivos (1-41). Otro grupo, a los mecanismos de control de su cumplimiento y al papel de agencias de Naciones Unidas (42-45). El último, al sistema de ratificación, entrada en vigor, modificación y reservas (46-54). Son principios generales de la Convención: •• La no discriminación (artículo 2), ya que su contenido atiende a los derechos de todas las personas menores de 18 años, independientemente del color de su piel, su religión, su idioma, su sexo, su origen nacional, étnico o social, su situación económica, sus opiniones políticas, o cualquier otra condición suya, de sus padres o sus representantes legales. •• El interés superior del niño (artículo 3), que supone que en las decisiones relacionadas con niños/as y adolescentes deben prevalecer, con carácter primordial, los factores que influyan en su crecimiento y desarrollo en condiciones de bienestar. •• El derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6), que se refiere a la posibilidad de que todo niño/a y adolescente reciba apoyo para desarrollar al máximo posible sus potencialidades. •• El derecho a formarse un juicio propio, expresar libremente la opinión y a participar (artículo 12), que entraña el deber de escuchar y tomar en cuenta las opiniones de niños/as y adolescentes por los órganos que toman decisiones, las instituciones y las familias, considerando su edad y madurez y la disponibilidad de información relevante, presentada de forma comprensible. 12 Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en enero de 1990 y la ratificó y puso en vigor en septiembre de 1991 (Gaceta Oficial, 1991), aunque desde mucho antes contaba con instrumentos legales y programas sociales para la protección y el desarrollo de la niñez, la adolescencia, la mujer y la familia. Por el cumplimiento de los derechos somos responsables los propios niños, niñas y adolescentes, las familias, las comunidades, las instituciones locales, las políticas y programas nacionales y la comunidad internacional. Este libro es una evidencia de esa responsabilidad y esperamos que resulte una contribución al desarrollo adolescente, desde la perspectiva de la salud, reconocida no solo como un derecho (artículo 24, CDN), sino también como uno de los más preciados bienes del ser humano. Entre los méritos del texto podrían mencionarse el abarcador tratamiento del tema, que incluye desde aspectos generales, como los derechos de la niñez y la adolescencia, las características de esta etapa de la vida y las conductas de riesgo que son frecuentes en ella, hasta los más específicos que giran en torno a las lesiones no intencionales propiamente. En tal sentido, se revisa la trayectoria histórica de los estudios sobre el tema, su magnitud a nivel mundial y local, especialmente en lo que afecta a los/as adolescentes, las estrategias de prevención y educación para la salud, el Modelo de Comunidades Seguras, y las experiencias prácticas en la formación de promotores. Su publicación se justifica por muchas razones. Ante todo, porque trata un asunto relevante para el bienestar de la adolescencia, haciéndola visible, con sus peculiaridades y necesidades. También, porque dicho asunto es relevante para el país, si se considera el lugar de las lesiones no intencionales entre las primeras causas de muerte y de morbilidad, en general y en estas etapas de la vida en particular. Además, porque contiene información y abundante bibliografía que pueden ser útiles para otros profesionales y proyectos relacionados con la salud de los/as adolescentes. Finalmente, porque resume una experiencia práctica de formación de promotores y generación de materiales comunicativos para la prevención de lesiones no intencionales, desarrollada en el marco del programa de cooperación de Unicef con el Gobierno de Cuba, que podría ser replicable más adelante. Son muchas las potencialidades para afrontar los desafíos que aún se nos presentan en este ámbito, entre otros: continuar profundizando en el conocimiento del tema, a partir de la investigación científica, no solo en el terreno de las ciencias médicas, sino también en el de las ciencias sociales; compartir la información disponible mediante diversos soportes; fortalecer la comunicación social, considerando las particularidades de los diferentes públicos, para encontrar los códigos apropiados, así como los medios y resortes efecti13 vos en esta época; propiciar un intercambio abierto, horizontal, respetuoso, que aproveche los saberes y energías de los propios adolescentes, para promover su autocuidado y contribuir al conocimiento y al ejercicio de sus derechos con responsabilidad. Para todo ello serán útiles las páginas que siguen. El país cuenta con profesionales de diversos ámbitos, con alta preparación técnica y profundo compromiso. También, con adolescentes y jóvenes con capacidades para conocer, ejercer y promover sus derechos, y contribuir con su participación al avance de la sociedad en su conjunto, desde el presente y para el futuro. MSc. Tania T. Licea Jiménez Oficial de Programas Desarrollo integral de adolescentes Unicef Cuba La Habana, 2013 14 Capítulo I Acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia Autora: Dra. Mariela Hernández Sánchez El hecho de traer un ser humano al mundo conlleva la obligación de garantizarle las condiciones para que desarrolle a plenitud sus capacidades y disfrute al máximo de todas las etapas de la vida, con la necesaria preparación progresiva para ejercer su libertad y autonomía con responsabilidad. Una persona suele estar más desprotegida durante las primeras etapas de la vida, período en el que depende de los adultos para alcanzar una adecuada salud física y mental. Sin embargo, durante siglos no existieron las bases jurídicas internacionalmente reconocidas para promulgar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y estos dependieron en esencia de las leyes y costumbres de los diferentes países. La niñez y la adolescencia, en diferentes épocas, fueron objeto de diversos conceptos que iban desde el desconocimiento de sus peculiaridades y necesidades específicas de atención hasta su consideración como seres inocentes o incapaces, necesitados de protección. La adolescencia sufrió la mayor desventaja y no recibió especial importancia hasta el siglo XIX. Fue entre la segunda mitad de este siglo y principios del XX que el Estado asumió el rol de generar un conjunto de políticas públicas que tuvieron como propósito la preservación de la niñez y, entre otros cambios importantes, apareció el concepto de adolescencia como categoría social de la época moderna. A partir de ese momento, fueron gestándose leyes e instituciones con el objetivo de proteger su bienestar y se enfatizó en el papel de la familia y especialmente del Estado en los procesos educativos y de socialización. Las pautas que deben regir la educación, la formación de la personalidad, y otros aspectos fundamentales de la vida a estas edades, han tenido que recorrer un largo camino para lograr los niveles de normativas jurídicas y éticas que caracterizan los paradigmas actuales de la protección de la infancia. En 1924, la Liga de las Naciones (precursora de las Naciones Unidas) aprobó la primera Declaración de los Derechos del Niño, propuesta el año anterior por la fundadora de la organización Save the Children, la maestra inglesa Eglantyne 15 Jebb. Este documento, conocido luego como Declaración de Ginebra, refirió en cinco puntos necesidades fundamentales de la infancia, sobre la base de que “La humanidad le debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada el 10 de diciembre de 1948 por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se había fundado después de la Segunda Guerra Mundial. Reconoce entre sus principales preceptos “los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” y que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en derecho y dignidad”, así como que la infancia “tiene derecho a cuidados especiales”. Entonces, continuaron las acciones dirigidas a la toma de conciencia sobre la problemática real de la infancia y sus derechos como sujetos sociales y seres humanos. Fue así que el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que consta de 10 artículos y cuya principal directriz fue la de trabajar por los intereses del niño. Esta Declaración, al no tener carácter vinculante, no constituyó una obligación a cumplir para los países que la firmaron. En 1966, fue aprobado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos promueven el derecho a la educación, y la protección de niños y niñas contra la explotación. Más tarde, en 1973, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio No. 138, que estableció los 18 años como la edad mínima para realizar todo trabajo que pueda ser peligroso para la salud, la seguridad o la moral de un individuo. En 1978, durante los preparativos para la celebración del Año Internacional del Niño, diversas organizaciones abogaron por un instrumento jurídico que promoviera sus derechos con fuerza legal. El Gobierno de Polonia se puso al frente de esta iniciativa y presentó a las Naciones Unidas un borrador de texto sobre los derechos de la niñez, que se basaba esencialmente de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, con un agregado sobre la ejecución de la declaración de 10 puntos. En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que protege los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Igualmente, fue declarado Año Internacional del Niño y se creó una Comisión con el objetivo de trabajar sobre una nueva propuesta con carácter vinculante. Este fue el inicio de una década de debates y reflexiones en torno a la naturaleza y el contenido de los derechos de la infancia. 16 Diez años después, como resultante del trabajo de la Comisión creada al efecto, se adoptó una decisión histórica por la Asamblea General de las Naciones Unidas: la aprobación, el 20 de noviembre de 1989 (mediante la Resolución 44/25), de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Es el primer instrumento jurídico internacional que recoge los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas menores de 18 años, reafirmando su universalidad, interdependencia e indivisibilidad. La ratificación por parte de los Estados de la Convención sobre los Derechos del Niño le concede carácter vinculante. Esto significa que, en tanto los convierte en Estados Parte, asumen la obligación de cumplirla. En la Cumbre Mundial de la Infancia, los jefes de Estado suscribieron dos documentos: la Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño, y el Plan de Acción para la aplicación de dicha Declaración Mundial en el decenio de 1990. En 1999, la OIT aprobó el Convenio No. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. En el año 2000, todas estas acciones se vieron enriquecidas con la firma de dos Protocolos Facultativos de la Convención: uno sobre la participación de los niños en los conflictos armados y el otro sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En el 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó la Sesión Especial a favor de la Infancia. En esta reunión se debatieron por primera vez cuestiones específicas sobre esta etapa de la vida. Cientos de niños y niñas participaron como miembros de las delegaciones oficiales y los dirigentes mundiales se comprometieron en un pacto sobre los derechos de la infancia denominado “Un mundo apropiado para los niños”. Cinco años después de esta Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la Infancia, en el 2007, se realizó una reunión de seguimiento que finalizó con una Declaración sobre la Infancia aprobada por más de 140 gobiernos. La Declaración reafirma su compromiso con el pacto en favor de Un mundo apropiado para los niños, la Convención y sus Protocolos Facultativos. Igualmente, reconoce los progresos alcanzados y los desafíos que permanecen, así como contradicciones entre las prácticas sociales y lo jurídicamente legislado. A pesar de la profunda influencia y los numerosos logros que se han registrado desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, cientos de millones de infantes y adolescentes aún carecen de acceso a los servicios esenciales y a la atención, la protección y la participación, a los cuales tienen 17 derecho. Esto resulta inexplicable ya que, incluso en medio de la peor crisis económica mundial en 80 años y en una época en que el cambio climático pone en riesgo los medios de subsistencia y la supervivencia en el mundo, abundan las oportunidades para promover los derechos de la infancia. Esas oportunidades son evidentes en las múltiples iniciativas y programas destinados a impulsar los derechos del niño en todo el mundo, y en la creciente inversión y colaboración en las esferas de la atención primaria de la salud, la educación y la protección. La protección de la infancia se entrecruza con todos y cada uno de de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, desde la reducción de la pobreza hasta la escolarización de los menores y desde la eliminación de las desigualdades por razón de género hasta la reducción de la mortalidad infantil. Respetar estos derechos es esencial para el desarrollo y bienestar de la niñez y la adolescencia, así como decisivo para que el mundo que se describe en la Declaración del Milenio llegue a ser realidad algún día: un mundo de paz, de equidad, de seguridad, de respeto por el medio ambiente y de responsabilidades compartidas, o sea, un mundo apropiado para los niños. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) tiene el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abogar por la protección, respeto y garantía de los derechos consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño y se esfuerza por conseguir que se conviertan en principios éticos perdurables y normas internacionales de conducta para con los niños, niñas y adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño Los cuatro principios básicos de la Convención son: --La no discriminación (artículo 2) --El interés superior del niño (artículo 3) --El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6) --El derecho a expresarse libremente y a participar (artículo 12) Este documento refleja una visión nueva y, según su contenido, el/la menor de 18 años es una persona, un individuo que forma parte de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades ajustados a su edad y madurez. De esta forma, se rompe con la imagen establecida de que las personas menores de 18 años son solo objeto de protección, para reconocerlas como sujetos de derecho. Se supera el concepto de proteger personas, para pronunciarse por proteger los derechos de esas personas. Ello significa que la niñez y la adolescencia tienen todos los derechos de los adultos, además de aquellos que se derivan de sus características específicas; 18 sin embargo, no tienen condiciones por sí mismos para satisfacer sus necesidades básicas y exigir el respeto y el cumplimiento de sus derechos. Es por ello que la Convención establece y refuerza el vínculo entre infantes, adultos y Estado, con lo que reconoce deberes jurídicos y morales de este, así como de la familia y la sociedad. La Convención, compuesta por una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos, y que no son negociables, consta de un preámbulo y de 54 artículos distribuidos en tres partes. La primera parte contiene los artículos del 1 al 41, que recogen los derechos sustantivos y suelen agruparse en cuatro grandes áreas: •• El derecho a la SUPERVIVENCIA: se refiere a los artículos que sostienen que niños, niñas y adolescentes tengan cubiertas las necesidades básicas para su existencia, tales como el derecho a la vida, la salud y la seguridad social. •• El derecho al DESARROLLO: incluye aquellos artículos que defienden las condiciones para favorecer que niños, niñas y adolescentes alcancen su mayor potencial, tanto desde el punto de vista físico como intelectual. Se refiere a temas como la libertad, la familia, la educación y la reintegración social. •• El derecho a la PROTECCIÓN: exige que niños, niñas y adolescentes sean protegidos contra todas las formas de abuso, abandono, explotación, y contra toda influencia peligrosa para su desarrollo, y está ligado a los artículos que tratan sobre la adopción, el respeto a la privacidad, la atención en circunstancias de conflicto armado, el trabajo, la trata, entre otros. •• El derecho a la PARTICIPACIÓN: abarca aquellos artículos relacionados con el papel activo de niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, cultural y social, en sus comunidades y naciones, mediante la expresión de sus opiniones, el asociacionismo, la disponibilidad de información apropiada. La segunda parte del texto jurídico, entre los artículos 42 y 45, contempla las medidas generales para su aplicación. La tercera y última parte, con los artículos del 46 al 54, está referida a normas y procedimientos para la afiliación de los Estados a la Convención y establece, además, los derechos y obligaciones de los Estados Parte. Es importante que se tenga en cuenta que el conocimiento y la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia no significa colocarlos en conflicto con los adultos, ni negar la autoridad que estos continúan teniendo en sus diferentes roles, sino desplazar el autoritarismo y abogar por un diálogo respetuoso que aliente a todos los ciudadanos para trabajar de forma unida por un futuro seguro, sano y productivo para todos. 19 En el cumplimiento de los compromisos de gran parte de los Estados y Gobiernos es necesaria una mayor divulgación de la Convención, lo que puede contribuir a un mayor respeto, tanto en los ámbitos públicos como privados, de los derechos de la infancia y la adolescencia en la construcción de un mundo apropiado para estos. Derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba Desde 1959, la infancia y la adolescencia han gozado de alta prioridad en la política social del Estado y el Gobierno cubanos. Así lo evidencian el Código de Familia (1975), la Carta Magna de la República (1976), el Código de la Niñez y la Juventud (1978) y la Comisión para la Atención a la Niñez, la Juventud y la igualdad de derechos de la Mujer (1982), de la Asamblea Nacional del Poder Popular. También, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Trabajo y Seguridad Social vigentes. La Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada por nuestro país el 26 de enero de 1990, ratificada el 21 de agosto de 1991 y puesta en vigor el 20 de septiembre de ese mismo año. Sus normativas se articulan con la legislación y con políticas nacionales basadas en el principio de que “nada es más importante que un niño”. Las condiciones para asegurar la educación y la salud, así como el disfrute de una vida digna que propicie el desarrollo armónico de la personalidad, están respaldadas en programas y acciones que permiten obtener, aun en difíciles condiciones económicas, indicadores reconocidos en todo el mundo. Para dar cauce a estos propósitos el país cuenta con un sistema multisectorial y multidisciplinario, conformado por entidades gubernamentales, no guber- 20 namentales, organizaciones sociales y población en general. Asimismo, recibe el apoyo de organismos internacionales y agencias de Naciones Unidas que, mediante la firma de acuerdos de cooperación, contribuyen a un mejor cumplimiento de los derechos de la infancia. Dispone también de un Programa Nacional de Acción para el seguimiento a los acuerdos adoptados en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia realizada en 1990, del cual se rinde un informe anualmente. Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Cuba En el año 2000 comenzó la implementación del Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Cuba, nacido como resultado de un acuerdo firmado por los gobiernos de las repúblicas de Cuba y Finlandia, y la Oficina de Unicef en La Habana, con la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y una amplia participación intersectorial, que constituye una contribución al cumplimiento del artículo 42 de la Convención, donde se establece que: “Los Estados Parte se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y las disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños”. Este proyecto abarca un conjunto de acciones que se desarrollan en los niveles nacional, provincial y municipal, con el propósito fundamental de elevar la conciencia jurídica de la niñez, la adolescencia y de la población adulta en general en torno a los derechos de las generaciones más jóvenes. Mediante la promoción, divulgación y capacitación en derechos, valores, leyes e instrumentos internacionales que protegen a la población infantil y adolescente, en especial, la Convención sobre los Derechos del Niño, se labora para que la población adquiera una mayor conciencia en torno al tema y asegure la sostenibilidad de los conocimientos y prácticas, apoyados en los medios de comunicación masiva, en campañas de información y divulgación sobre los derechos. La niñez y la adolescencia, junto a las familias y la comunidad en general, constituyen grupos objetivos de la acción del Proyecto. Se identifican cuatro estrategias fundamentales como pilares para el sostenimiento del Proyecto: capacitación, divulgación, responsabilidad en la participación infantil y apoyo a los Centros de Referencia nacional, regionales y provinciales, con sus respectivos equipos técnicos, donde están representados múltiples sectores. Esa labor multisectorial, con un elevado sentido de pertenencia, compromiso y motivación profesional, así como el aprovechamiento de programas ya existen21 tes, con el soporte de voluntad política sobre el tema, ha extendido su acción a diversos ámbitos, entre los que se encuentran los componentes y actividades del Programa de Cooperación de Unicef con Cuba. Acerca de Unicef El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) trabaja por la creación de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes, y en favor del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el progreso que augura la Carta de las Naciones Unidas. Lleva a cabo su labor en más de 190 países y territorios por medio de programas de país y Comités Nacionales. Tiene como herramientas básicas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Forma parte del Movimiento Mundial en favor de la Infancia: una amplia coalición dedicada a mejorar la vida de todos y cada uno de los niños y niñas. En Cuba, Unicef acompaña los esfuerzos del país para la promoción y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de su programa de cooperación, que incluye entre sus líneas de acción las relacionadas con la salud, la educación, la protección y la participación en todas las etapas del ciclo de vida. Durante el ciclo de cooperación 2008-2013, el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM) ha trabajado, con el apoyo de Unicef, en la prevención de lesiones no intencionales en la adolescencia, especialmente mediante la formación de promotores de salud, como una contribución al cumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Compartir los resultados de esta experiencia puede ser útil para continuar aportando al bienestar de la adolescencia en Cuba. 22 Bibliografía Audivert Coello, AE. (2010). El Derecho de la Infancia. Una aproximación desde el Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Cuba. En: Revista sobre juventud, (8), 5-10. Eljach, S. (2007). Presentación: Adolecer de adultos. En: Adolescencia. Una reflexión necesaria. La Habana: Centro de Estudios Sobre la Juventud. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2009). Estado Mundial de la Infancia. Edición Especial. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Ed. Esp.). Nueva York: Unicef. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2009). Convención sobre los Derechos del Niño. La Habana: Oficina de Unicef en Cuba. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2009). Convención sobre los Derechos del Niño. Versión amigable ilustrada por Juan Padrón. La Habana: Oficina de Unicef en Cuba. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2009). Progreso para la Infancia. Un balance sobre la protección de la niñez. New York: Unicef. Número 8. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2010). Informe Anual 2009. Nueva York: Unicef. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2010). Progreso para la Infancia. Lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad. New York: Unicef. Número 9. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2011). Los audiovisuales en la infancia y adolescencia: caminos para una participación diferente. Ciudad Habana: Oficina de Unicef en Cuba. Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2013). Sobre Unicef: Quiénes somos. Obtenida el 21 de agosto de 2013 de: http://www.unicef.org Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. (2013). Unicef en Cuba. Obtenida el 21 de agosto de 2013 de: http://www.unicef.cu Gómez Castanedo, S. (2012). ¿Conoces la Convención sobre los Derechos del Niño? Capítulo 6. En: Publicaciones Acuario, Editor. Preguntas para hablar de derechos con niñas y niños y… respuestas para cubanas y cubanos de todas las edades. La Habana: Publicaciones Acuario. Centro Félix Varela. Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/publicacion/lesiones-no-intencionalesprevenci%C3%B3n-en-adolescentes Peñate Leiva, A. I. (2007). La Convención de los Derechos del Niño: su contenido y alcance jurídico. En: Adolescencia. Una reflexión necesaria. La Habana: Centro de Estudios Sobre la Juventud. Peñate Leiva, A. I. (2008). La infancia y sus derechos: una problemática de las Ciencias Sociales contemporáneas. Estudio. Una revista sobre juventud. La Habana: Centro de Estudios sobre la Juventud. Número Especial, 4-18. Peñate Leiva, A. I. (2010). La voz de los niños, niñas y adolescentes de Cuba. La Habana: Casa Editora Abril. Veneman, A. M. (2008). Prefacio. En: Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia. Estado Mundial de la Infancia. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Ed. Esp.). Nueva York: Unicef. 23 Capítulo II Adolescencia, conductas de riesgo y prevención Autora: Dra. Mariela Hernández Sánchez Adolescencia La adolescencia es una etapa muy importante en la vida de todo ser humano, ya que define de forma muy especial no solo las características físicas que lo convierten en adulto, sino también el estilo de vida que desarrollará posteriormente. Esta etapa es el resultado de la interacción de los procesos de desarrollo biológico, psicológico y social de las personas, de las tendencias socioeconómicas y las influencias culturales específicas. Se caracteriza por un acelerado desarrollo corporal que conduce a la madurez física, así como por un intenso desarrollo emocional y social, donde la influencia de padres, maestros, amigos y medios de comunicación social masiva juegan un importante papel en la definición de valores y en el comportamiento. Todo este conjunto genera los patrones de conducta de los adolescentes. Cada adolescente vive su camino hacia la adultez con más o menos angustia, mejor o peor desenlace, en dependencia de múltiples factores individuales y sociales pero, sobre todo, de la capacidad de los adultos que tienen incidencia en su vida (padres, profesores y otros) para entender que la confrontación con lo sabido y lo aprendido, la búsqueda de verdades propias y la exploración del 24 mundo, entre otros aspectos, son inherentes a la adolescencia normal, indispensables para consolidar su identidad y que puedan hacer las mejores elecciones para su vida en todos los ámbitos. Estos ámbitos que rodean al adolescente comienzan por el familiar y continúan con el escolar, que es el lugar de socialización más trascendente en esa etapa. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha estimado que los adolescentes representan el 30 % de la población de América Latina. En Cuba, los adolescentes constituían casi la cuarta parte del total de la población en 1980; pero, dada la dinámica demográfica del país de envejecimiento poblacional (descenso de natalidad y aumento de la expectativa de vida), esta cifra se ha ido reduciendo hasta alcanzar 14,6 % del total poblacional en el 2006 y continuar disminuyendo hasta 12,5 % en el 2012 (según el Censo de Población y Vivienda 2012. Datos preliminares). Esta situación genera fuertes impactos sobre el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, particularmente sobre los grupos que componen la juventud. En la Tabla 1, se observa la distribución de la población adolescente según sexo, en Cuba, durante el 2012. Tabla 1. Población adolescente residente según grupo de edad y sexo. Cuba, 2012 Grupos de edades 10 – 14 años 15 – 19 años Total Sexo Femenino 337 999 344 532 682 531 Masculino 356 851 360 263 717 114 Total 694 850 704 795 1 399 645 Fuente: Cuba. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. (2012). Anuario Estadístico de Salud. La Habana: Minsap; 2013. La situación de los adolescentes cubanos ha sido considerada como favorable en relación con la de los adolescentes de la mayoría de los países en desarrollo, pero continúan siendo un grupo que tanto por su papel en la sociedad como por la exposición a vulnerabilidades, problemas y riesgos, requiere cada vez más atención. Antecedentes históricos Las cuestiones, tanto teóricas como prácticas, relacionadas con la adolescencia y la juventud preocuparon al ser humano desde la propia antigüedad. Inquietudes sobre el tema se suscitaron en las antiguas Grecia y Roma. Particularmente, la juventud se asocia en esta época al desarrollo de la fuerza física y del heroísmo militar, aunque también al impulso y la inmadurez intelectual. En el conjunto de las clasificaciones de la antigüedad griega y romana se observan diferentes límites para estas edades. En Roma, por ejemplo, la adolescencia 25 se consideraba a partir de los 14 años y se extendía hasta los 17. Los romanos introdujeron algunos elementos jurídicos relacionados con la emancipación según la edad, la cual se fijaba en los hombres sobre los catorce años y en las mujeres aproximadamente a los doce. Sin embargo, el naciente interés sobre la adolescencia y la juventud, al igual que muchos otros conocimientos, se perdieron con la entrada al oscuro período medieval. Más tarde, el advenimiento de la modernidad trajo un nuevo aire a la imagen sobre los más jóvenes. Su enfoque rebasó el plano estrictamente familiar o militar para proyectarse en un marco holístico asociado a la educación, la economía y al arte, con nuevas perspectivas. Se profundizó en diversos aspectos de esta etapa evolutiva, resaltando sus quehaceres, dilemas y proyecciones. Según Rousseau, la edad de los 15 años representaba el “segundo nacimiento del hombre” y planteaba que era necesario ver en el alumno un ser con rasgos propios y no un adulto “en miniatura”, lo cual implicaba un énfasis más diferenciador de la enseñanza en aquella etapa. El romanticismo de fines del siglo XVIII y parte del XIX, así como el realismo literario, proporcionaron un impulso al pensamiento sobre la adolescencia y la juventud. Las obras de diferentes autores posibilitaron una influencia notable en la comprensión de estas etapas de la vida con sus características, aspiraciones y problemas. Se plantea que el plano literario hizo visibles a los adolescentes y jóvenes, encarnándolos en personajes humanos y tangibles. El desarrollo posterior y los procesos que le son inherentes, como la urbanización, la industrialización y la tecnificación, proporcionaron un giro decisivo a la conformación de estatus juvenil. La educación se tornaba cada vez más en un vehículo poderoso de socialización de las nuevas generaciones. En el análisis de estos aspectos, no es posible pasar por alto la visión de José Martí, uno de los más preclaros pensadores de la modernidad en el continente americano. Él revela un nuevo espacio continental de reafirmación de identidad de los más jóvenes, no como seres adaptados mecánicamente a las convenciones sociales, sino como protagonistas del quehacer emancipador en función de un nuevo paradigma que denominó “con todos y para el bien de todos” (Martí, J. Con todos y para el bien de todos. Discurso en el Liceo Cubano. Tampa, 26 de noviembre de 1891. En: Obras Completas. t. I. pp. 269-79). Estudios sobre la adolescencia El estudio detallado de la adolescencia nació en Estados Unidos con los trabajos de Stanley Hall, que serían publicados a finales del siglo XIX. Hall planteaba que la adolescencia constituye un proceso muy particular del desarrollo, marcada por el estrés emocional generado por los cambios psicológicos importantes y 26 rápidos que se producen en la pubertad. Este autor y Sigmund Freud constituyen los padres de la corriente de pensamiento conocida como universalismo biogenético, que postula la inevitabilidad de la crisis de la adolescencia a partir del condicionamiento biológico del sujeto. Años después, la antropóloga estadounidense Margaret Mead, sobre la base de resultados de estudio de campo, demostró la posibilidad de eludir el estrés emocional y su condicionamiento cultural. Sus conclusiones se basaron en las variaciones existentes en diferentes culturas con respecto a la etapa de transición de la niñez a la adultez. De acuerdo con las teorías del psicólogo y pediatra Arnol L. Gessell, diferentes particularidades de la madurez biológica, de los intereses y la conducta, se asocian a edades específicas de la vida. Así, por ejemplo, una característica esencial a los 12 años de edad es la introspección, que es sustituida por la extroversión a los 14. El espíritu de independencia llega a los 15 años, y concluye con el equilibrio emocional de los 16. Entonces, la rebeldía cede lugar a la alegría de vivir, el equilibrio emocional y las aspiraciones del futuro. Durante la segunda mitad del siglo XX, estos estudios alcanzaron un impulso gigantesco. De gran significación resultaron los aportes realizados por el investigador germano-estadounidense Kurt Lewin, quien afirmó la peculiaridad de la adolescencia, en la que el menor hace su camino para ocupar su lugar en la sociedad, incorporándose de forma progresiva a la vida social de los adultos, tránsito que no está exento de contradicciones. El psicólogo suizo Jean Piaget, quien centró su atención en el desarrollo intelectual y particularmente en la manifestación de los procesos cognoscitivos, realizó un aporte fundamental al enfoque teórico de la adolescencia y la juventud. De acuerdo con este autor, entre los 12 y 15 años de edad, se produce un proceso de maduración de la capacidad para la abstracción, con tendencia a la teorización. Es típico de esta edad el egocentrismo, dado que el pensamiento se apoya en objetos reales e imaginarios, lo que engendra una constante experimentación de pensamientos. Los aportes de Piaget resultaron vitales para el desarrollo de la pedagogía y la enseñanza del siglo XX. En el campo de la indagación científica sobre la adolescencia y la juventud se destacan también las deducciones significativas de varios psicólogos rusos, entre ellos L. S. Vigotsky, quien subrayó la necesidad de comprender las distintas fases de la vida del menor en forma completamente nueva a partir de las formaciones básicas en su conciencia y la situación social del desarrollo, que en cada edad constituye un sistema irrepetible de relaciones con el medio. En su opinión, la reestructuración de este sistema explicaría las crisis de la edad de transición. 27 Actualmente, existen nuevos enfoques de la adolescencia sobre todo desde el punto de vista de las variables sociales y se señala la necesidad de estudiar esta etapa de la vida a partir de la personalidad que se conforma en circunstancias concretas. El adolescente ya no es niño/a dependiente del adulto; por el contrario, representa un ser en proceso de construir su identidad en correspondencia con sus propias experiencias: educativas, familiares, comunitarias, laborales, culturales y sociales en general. Los roles desempeñados sucesivamente lo van insertando en el mundo adulto, pero en ningún caso estos roles se asumen como algo estático, inamovible e incambiable. En esto radica el papel activo de la personalidad, que se socializa en circunstancias constantemente nuevas. Los cambios fisiológicos y psicosociales, que resultan muy significativos a estas edades, afectan también el mundo de los deseos y comportamientos de este grupo poblacional, lo cual puede ocasionar los cambios en los estados de ánimo y sus contradicciones con los criterios y decisiones de los adultos que los rodean. De esta forma, se puede entender la adolescencia no como una mera etapa de la vida del individuo, sino como un grupo humano en una situación específica, objeto de preocupación y, particularmente, de formación social, que incluye la perspectiva de su transformación en sujetos de la actividad y el desarrollo social. Así, se proyectan como beneficiarios de las estrategias sociales y también como protagonistas de los procesos económicos, políticos y sociales. Los conocimientos acumulados permiten entender con precisión la complejidad de los procesos manifiestos en el ámbito de la educación, la legislación, la salud, el desarrollo moral, laboral, político y social en general. Ciencias como la medicina, el derecho, la política y la ética, entre otras, aportan cada vez más un amplio material para la comprensión de la adolescencia y la juventud, lo que facilita un tratamiento específico de sus problemas. Es de destacar que la adolescencia resulta mucho más interesante por el significado que tiene para el futuro de las sociedades y por la diversidad que encierra su estudio. Categorías de adolescencia y pubertad El concepto “adolescencia” proviene del latín adolecere, que significa “crecer”. Esta etapa comienza con la “pubertad”, que proviene de pubertas y significa “apto para la reproducción”, el cual implica un proceso de cambios biológicos que preparan al ser humano para la procreación y propician la aparición de características sexuales secundarias. Como se observa, aunque próximas y frecuentemente empleadas indistintamente, estas dos categorías no significan lo mismo, ya que se considera que la pubertad está contenida dentro del período de la adolescencia. 28 Como eje para una definición operacional, los primeros argumentos consensuados para establecer un criterio etario necesario fueron aportados por la Biología y la Psicología, por ser estas ciencias las que identifican las mayores transformaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que ocurren en el sujeto durante su vida. Sin embargo, con estas contribuciones no quedó solucionado el asunto, ya que para establecer cualquier límite etario en el ser humano habría que legitimar otros análisis que le aportan la amplitud y los matices que requiere un enfoque holístico sobre esta etapa de la vida, como los que aportan la Sociología y la Política, entre otras. Desde el punto de vista científico, y debido a las numerosas posiciones de origen (biológicas, psicológicas, jurídicas, económicas y sociales, entre otras), existen diferentes criterios para enmarcar la adolescencia. Incluso se deben tener en cuenta los contrastes entre países, debido a circunstancias relacionadas con el desarrollo social, las expectativas de vida, las situaciones de salud de la población y las garantías jurídicas, por solo citar algunos ejemplos, que introducen variaciones en la conceptualización de estas edades. Esta reflexión reafirma el enfoque multidisciplinario necesario para cualquier definición que implique referencia a una etapa del ciclo vital. En determinados trabajos, donde se recurre a grupos específicos de población, cada autor avala su criterio para sustentar los hallazgos propios de su objeto de estudio y, por tales motivos, es difícil establecer límites cronológicos para este período, ya que estos varían. Por ejemplo, de acuerdo con las nuevas leyes para la infancia y en muchos países, la edad en que se inicia la adolescencia es considerada entre los 12 y 14 años, y este grupo cuenta con derechos y responsabilidades solo para ellos. Por otra parte, algunos autores hacen diferenciaciones por etapas y plantean que entre los 12 y 14 años son rasgos esenciales el interés cognoscitivo y el estudio; mientras que entre los 15 y 18 años son elementos distintivos la orientación hacia una futura profesión y una cosmovisión propia. En este libro se prefiere el intervalo de edades aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera a la adolescencia como la etapa de la vida que se desarrolla entre los 10 y los 19 años de edad, con dos fases en ella: la adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años. Considerar esta clasificación desde una perspectiva operacional facilita la posibilidad de hacer comparaciones de acuerdo con las estadísticas nacionales e internacionales, además de funcionar como criterio estandarizado a los efectos de permitir un análisis que pueda identificar similitudes y diferencias entre diversos estudios, así como propiciar la integración de resultados y la generalización de informaciones sobre este grupo poblacional. 29 Conductas de riesgo en la adolescencia En los párrafos anteriores, se aborda de forma general las características de la adolescencia. A continuación, se hará referencia a aquellas conductas que los adolescentes pueden adoptar y que los hacen más vulnerables a los riesgos. Es así que se define como conducta de riesgo cualquier comportamiento que comprometa los aspectos biopsicosociales del desarrollo exitoso del adolescente. Una arista del estudio de la adolescencia se relaciona con su salud y las variables se refieren tanto a morbilidad como a mortalidad debidas, entre otras causas, a la baja percepción de riesgo que experimentan. Como ejemplos de conductas de riesgo entre los adolescentes, se puede citar el tabaquismo, la ingestión de alcohol y otras sustancias tóxicas, los malos hábitos nutricionales, el sedentarismo, así como las conductas que conducen a la adquisición de ITS (infecciones de transmisión sexual) y VIH/sida, al embarazo temprano y a la producción de lesiones no intencionales, por solo citar algunas de las problemáticas más relevantes. Se plantea que las condiciones socioeconómicas desfavorables y el bajo nivel sociocultural provocan en los adolescentes consecuencias como: insuficiente rendimiento escolar, poco desarrollo de habilidades básicas y baja resistencia a la influencia de los pares, entre otras, que favorecen las conductas de riesgo. Estas conductas parecen haberse convertido en una cuestión de la vida diaria de los adolescentes y se citan tres factores que pudieran influir, entendiéndose: --Como “carné de pertenencia al grupo”, debido a la fuerte dependencia de sus pares y la búsqueda de identidad con ellos (el término par se refiere a un igual, que pertenece al mismo grupo social, en particular respecto a la edad, el nivel de escolaridad y otros aspectos). Esto se relaciona con su aspiración a encontrar un lugar en el grupo, cuya opinión social posee mayor peso que la de los padres y maestros, y es fuente de bienestar emocional. --Como resultado de pequeñas exploraciones en el mundo adulto, en el continuo proceso de convertirse en tales. 30 --Como expresión de la inseguridad que le produce al adolescente aceptar que ha dejado de ser niño y que todavía no es adulto, que debe ser compensada para evitar la angustia. Muchos adolescentes, en su afán de “crecer” rápidamente, de probarse como los mejores o diferentes, de aceptar desafíos y enfrentar peligros sin tener en cuenta las consecuencias, terminan súbitamente con esta etapa al asumir compromisos, sin madurez ni responsabilidad, que ponen en riesgo su salud integral e incluso su vida. Para reafirmarlo, bastaría con revisar las estadísticas mundiales de salud y observar que entre las primeras causas de muerte e incapacidad a estas edades se encuentran las lesiones no intencionales, debidas principalmente al transporte y ahogamiento por imprudencias, sobre todo en el género masculino. Cuba no escapa a esta problemática y las lesiones no intencionales figuran como primera causa de muerte en estas edades de 10 a 19 años, aunque, debido a las diferentes medidas de prevención aplicadas, se ha observado una notable disminución, desde tasas de 25,3 por 100 000 habitantes en este grupo de edad en 1970 hasta 8,3 en el 2012. Prevención La OMS ha reconocido la singular importancia de la salud y el bienestar de los adolescentes y ha señalado la necesidad de asignar alta prioridad a los programas dirigidos a su fomento y restablecimiento, así como a la prevención de conductas de riesgo y enfermedades que afectan a este grupo, futura población adulta responsable de la producción social y la reproducción humana. Los problemas de salud del adolescente se interrelacionan y las conductas de riesgo se concentran en subgrupos más vulnerables. Como consecuencia, los sistemas de atención de adolescentes deben dar atención integral y no segmentada, lo que ofrece grandes ventajas en cuanto al rendimiento de las acciones de prevención, ya que una intervención puede tener efectos en más de un problema (“efecto abanico”). En este análisis, es necesario reconocer la existencia de factores protectores, que pueden actuar como escudos para favorecer el desarrollo del adolescente. Es así que, en diferentes circunstancias y situaciones de la vida, algunas personas muestran mayor capacidad para enfrentar, resistir y recuperarse de factores que pueden ser destructivos para otras personas. Esta capacidad de resistencia es la resiliencia. El enfoque de resiliencia fue introducido en América Latina en 1994 y resultó novedoso para el trabajo con los más jóvenes, pues está concebido como una estrategia de desarrollo de fortalezas y factores protectores, más que como la 31 identificación de debilidades y elementos de riesgo. Se concibe como la capacidad del individuo de sobreponerse ante las dificultades, adversidades o afectaciones de diversa índole que obstaculizan su desarrollo. A partir de ello, las personas resilientes son aquellas capaces de resistir los reveses y condiciones estresantes a través de proyectos de vida, incluso después de vivir experiencias extremadamente negativas. Por ejemplo, la resiliencia de adolescentes pertenecientes a familias cuya dinámica los daña y, sin embargo, se crecen y salen adelante a través de recursos personales. Entre los factores que aumentan la resiliencia está la exposición gradual a la adversidad psicosocial, que actúa de forma similar a la inmunización, permitiendo enfrentar con éxito la tensión y el peligro en la medida que se adquiere una adecuada percepción del riesgo. Para aportar factores protectores al desarrollo, es necesario que la familia apoye el crecimiento y la maduración del adolescente, que confirme su proceso de individualización y que sea capaz de resolver los conflictos a través de un sistema flexible. Es preciso que la familia comparta las dificultades inherentes al desarrollo del adolescente y pueda guiarlo, aconsejarlo y colaborar con él en la búsqueda de soluciones apropiadas y adopción de conductas no riesgosas. El apoyo que pueda ofrecer la escuela también adquiere una especial importancia. Se plantea que las estrategias de intervención escolar deben orientarse a fortalecer las conductas saludables y a eliminar (o debilitar) las no saludables, en estrecha relación con la familia, los pares, los medios de difusión masiva y los diferentes sectores de la sociedad. En correspondencia con todo lo anterior, se señalan un conjunto de premisas imprescindibles para desarrollar esta capacidad, que incluyen elementos personales, familiares y macrosociales. El desarrollo de la capacidad de resiliencia se ve favorecido por la existencia de un marco jurídico protector de derechos, así como por la presencia de una red de apoyo y colaboración que involucre a las instituciones con posibilidades de orientar y educar a los más jóvenes. Estas orientaciones generales deben estar matizadas por demostraciones de afecto y aceptación, por estímulo a la confianza en sí mismos y a la responsabilidad de acuerdo con sus posibilidades. Todo ello puede concretarse en programas de desarrollo de la resiliencia, ejecutados en diferentes ámbitos: escolar, familiar, comunitario u otro. Al respecto, se plantea que deben estar dirigidos al refuerzo de los factores protectores, como son la autoestima, la competencia social y la capacidad para solucionar problemas. La tenencia de tales características, lógicamente colocará en una posición favorable a cualquier persona para enfrentar las dificultades. El verdadero reto es ubicar en posición semejante a aquellos sujetos cuyos recursos personales distan mucho de los anteriormente señalados. 32 En Cuba, esta concepción se adecua al diseño de un sistema de atención y prevención social, que pone énfasis en el trabajo al nivel primario. Su adopción impulsa el paso del nivel de diagnóstico individual y comunitario de las dificultades a la potenciación de los factores protectores allí donde existan o sean más necesarios. Para ello, se ha hecho énfasis en la capacitación a profesionales del sector salud y educación, fundamentados en la problemática de la adolescencia y el trabajo grupal. También se ha contado con experiencias de trabajo en Centros Amigos del Adolescente, que han permitido desarrollar programas dirigidos a este grupo de edad, así como a padres, educadores y comunidad, con el objeto de elevar la calidad de vida, el bienestar emocional y espiritual del adolescente desde una perspectiva de salud. 33 Bibliografía Clavero Ariz, I., Pérez Rodríguez, N., Abreu Pérez, L. y Pérez Fabelo, M. (2009). Centro amigo del adolescente. Una oportunidad para crecer. En: Salud mental. Experiencias cubanas. Segunda parte. Centros Comunitarios de Salud Mental (CCSM) y Psiquiatría Infanto-Juvenil. La Habana: Grupo Operativo de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública. Organización Panamericana de la Salud. Eljach, S. (2007). Presentación: Adolecer de adultos. En: Adolescencia. Una reflexión necesaria. La Habana: Centro de Estudios Sobre la Juventud. Guerrero Borrego, N. (2007). Adolescencia: desarrollo humano y espacios de socialización. En: Adolescencia. Una reflexión necesaria. La Habana: Centro de Estudios Sobre la Juventud. Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/publicacion/lesiones-no-intencionalesprevenci%C3%B3n-en-adolescentes Machado Alfonso, G. (2007). La adolescencia y la juventud en las ciencias sociales. En: Adolescencia. Una reflexión necesaria. La Habana: Centro de Estudios Sobre la Juventud. Martín, J. L. (2007). Introducción. En: Adolescencia. Una reflexión necesaria. La Habana: Centro de Estudios Sobre la Juventud. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. (2013). Anuario Estadístico de Salud 2012. La Habana: Minsap. Obtenida el 10 de mayo de 2013 de: http://www.sld.cu/sitios/dne/ Morales Chuco, E. (2007). Desventaja social, marginalidad y resiliencia en adolescentes cubanos. En: Adolescencia. Una reflexión necesaria. La Habana: Centro de Estudios Sobre la Juventud. Moras, P. E, Linares, C., Mendoza, Y. y Rivero, Y. (2011). Consumo cultural y adolescencia en Cuba. Reflexiones a partir de una encuesta nacional. La Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan Marinello”. 34 Capítulo III Lesiones no intencionales Autora: Dra. Mariela Hernández Sánchez Antecedentes históricos Actualmente, y a nivel mundial, uno de los principales problemas de salud son las lesiones no intencionales (comúnmente conocidas como accidentes), que como fenómeno social ocurrieron desde la aparición del ser humano en la tierra: primero, en la lucha frente a la naturaleza; posteriormente, en los procesos relacionados con la aparición de pueblos y ciudades. El ser humano está expuesto a riesgos desde que es concebido y nace, etapa en la que depende del cuidado de los adultos que lo rodean. Más tarde y gradualmente, con el crecimiento y desarrollo fisiológicos, debe ir adquiriendo la experiencia necesaria para enfrentar estos riesgos por sí mismo. Es de destacar que a pesar de que estas lesiones están extendidas por todo el mundo, no han sido estudiadas suficientemente en su evolución histórica. Se puede decir que en el contexto europeo y cristiano, los eventos inesperados en la vida de una persona fueron interpretados originalmente como signos de la voluntad de Dios, acompañados del fatalismo de creer que las lesiones no eran prevenibles, ya que existía un gran designio de eventos que ocurrirían aunque se trataran de evitar. Este fatalismo resultaba un error, pues lo que se consideraba como un accidente no era algo que no pudiera ser previsto, sino algo que no había sido previsto. Con el tiempo, estos acontecimientos adquirieron una dimensión marcadamente social y se les consideró como algo natural, de tal forma que constituían riesgos a los que se estaba expuesto por el solo hecho de vivir y trabajar. En un análisis de su evolución en Inglaterra, se encuentra que estos eventos eran considerados como algo ocurrido al azar, de rutina y raramente resultaban de preocupación pública, excepto cuando, debido a la envergadura de un desastre, se requería de la acción colectiva. Solo fueron legitimados en el siglo XIX, a la par que el desarrollo industrial. Se ha planteado que hacia 1846, de acuerdo con registros de la época, en Inglaterra las muertes violentas por esta causa eran dos veces más frecuentes que en otros países de Europa (por lo que se tomará este país como ejemplo en su evolución histórica) y solo debido a su 35 gravedad, algunos tipos de estas lesiones llamaban la atención pública, tales como los ocurridos a niños que trabajaban en minas y fábricas. Entre 1870 y 1880, la situación varió y surgió una amplia conciencia sobre estas lesiones junto con el interés general por su prevención. Eventos ocurridos en calles y ferrocarriles, en particular, resultaron incluso de interés periodístico, no solo como anécdotas (como ocurría anteriormente), sino como estadísticas impresionantes. Al mismo tiempo, el transporte de ambulancias para las víctimas por estas lesiones devino mayor preocupación. En los años de la década de 1880, se le concedió prioridad a la atención de primeros auxilios, que incluyeron manuales y publicaciones sobre este tema para ampliar los conocimientos, y surgieron hospitales destinados específicamente a los lesionados. Debido a este gran movimiento social y al interés público en torno a ello, se planteó que “el momento de los accidentes” había llegado. Como todo evento de la historia, hubo un amplio espectro de intereses y fuerzas en torno a ello. Antes de la Primera Guerra Mundial, la profesión médica mostró poco interés en el tratamiento especializado de estas lesiones y, por tanto, raramente tomó el liderazgo en generar un interés colectivo en la prevención y el tratamiento; por el contrario, en la mayoría de los casos se vio forzada a responder al entusiasmo popular. Los principales agentes que enfrentaron las medidas previsoras fueron personas voluntarias motivadas por razones religiosas, humanitarias y económicas, que llegaron a mostrar habilidades superiores a las del personal médico en el manejo de fracturas y otras lesiones. Por otra parte, los más destacados defensores de los primeros auxilios y el transporte de ambulancia tenían experiencia militar. Antes de 1900, la mayor parte de los centros urbanos habían introducido alguna forma de servicio organizado de ambulancias, lo que facilitó la disminución de la ansiedad en la población sobre la atención requerida en esas circunstancias. Desde hace 60 años, la prevención de lesiones está considerada ámbito de la investigación académica y del conocimiento científico. Los límites disciplinarios y la misión filosófica que define nuestro campo hoy en día difieren de los de hace una década y sugieren lo que podría ser dentro de diez años. El proceso de concepción de las lesiones no intencionales no como un asunto individual, sino como un problema de salud pública prevenible ha sido prolongado y ha ganado credibilidad progresivamente durante los últimos años en el mundo, con soluciones efectivas para reducir la magnitud y gravedad de las lesiones en los diferentes ámbitos: tránsito, doméstico, lugares públicos, centros laborales e instituciones educacionales. Es por ello que, siendo una de las causas principales de morbilidad y mortalidad entre los más jóvenes a nivel mundial, aparece incluido en el artículo 24 de 36 la Convención sobre los Derechos del Niño, inciso e), en el que se plantea: Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres de los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, que tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de sus conocimientos. Definiciones Accidente: Se debe destacar que un aspecto desafortunado del uso del término “accidente” es su connotación de que el evento y su resultante son impredecibles o producto del azar y, como consecuencia, incontrolables y no prevenibles (Svanström 1993). Esto conlleva erróneamente una aceptación fatalista y resignada de estos hechos. En la literatura científica, existen numerosas definiciones del término “accidente”, algunas de las cuales se citarán a continuación, con algunos comentarios para facilitar su análisis: --Un accidente es un acontecimiento fortuito, por lo general infortunado o dañino, independiente de la voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por un daño físico o mental (OMS, 1958). Respecto a esta definición, se desea llamar la atención sobre el término fortuito, ya que su significado implica algo imprevisto, lo cual se contradice con la convicción que se debe tener de que estas lesiones son prevenibles si se toman las medidas pertinentes. --Un accidente es un evento no planeado y no controlado, en el cual la acción o la reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación resulta en lesión personal o la probabilidad de que ella ocurra (Heinrich 1959). --Un accidente es el resultado de una serie de eventos paralelos y consecutivos que conducen a consecuencias dañinas (Saari 1986). 37 Se considera que esta definición adolece de un aspecto de suma importancia como es la independencia de la voluntad humana (aunque no se descarta que generalmente sean consecuencia de la propia negligencia e imprudencia del ser humano). Este es un aspecto básico que diferencia estas lesiones de otros tipos que sí implican intencionalidad, como la conducta suicida, los homicidios y otros tipos de agresiones. --Un accidente es una clase especial de proceso mediante el cual una perturbación transforma una actividad dinámicamente estable en cambios interactuantes no programados de estados con un resultado dañino (Heinrick & Benner 1987). --Un accidente es un evento que resulta o podría resultar en una lesión (OMS 1989). Esta definición también carece de subrayar el importante aspecto referido a la independencia de la voluntad humana en estos acontecimientos. Estudios sobre las circunstancias en que han ocurrido estas lesiones han evidenciado que, en un altísimo porcentaje, el suceso pudo ser evitado. Al analizar el problema en Cuba, el Dr. Jordán consideró que el concepto de “accidente” es un vocablo impreciso, con el cual se ha generalizado una connotación semántica de “algo casual, fortuito”, que sucede “por la mala suerte o por el azar” y, sin embargo, se ha demostrado que los mal llamados “accidentes” son más causales que casuales. Es por ello que desde hace más de 30 años comenzó un análisis conceptual del término accidente, que hace más énfasis en el proceso, y se prefirió sustituirlo por los términos de “lesión no intencional” (“unintentional injury” en la bibliografía inglesa) o traumatismo (“traumatisme” en la bibliografía francesa), que enfatizan en el resultado. La palabra “lesión” proviene del latín læsĭo y significa “daño o detrimento corporal causado por herida, golpe u otro”. Al respecto, existe una definición que consideramos muy práctica por su poder de síntesis de los elementos más importantes de este acontecimiento: ACCIDENTE es la cadena de eventos y circunstancias que llevan a la ocurrencia de una LESIÓN NO INTENCIONAL. Como ya ha sido analizado, el término accidente no es apropiado desde el punto de vista científico porque no permite comprender el fenómeno y favorece la aceptación resignada de su ocurrencia “como algo accidental”. Pero, hasta ahora, su reemplazo por otros términos se ha dificultado por estar el de accidente firmemente arraigado en el lenguaje popular. 38 A los efectos de este libro, se ha optado por el término de lesiones no intencionales, más empleado actualmente en la literatura especializada mundial, salvo en aquellas referencias a documentos oficiales que aún emplean el término de accidente como, por ejemplo, las estadísticas de mortalidad en la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10). Otra consideración a tener en cuenta en este acápite es que los fenómenos naturales (terremotos, huracanes e inundaciones, entre otros) son estrictamente lesiones no intencionales, pero hay tendencia a considerarlos por separado como desastres naturales, atendiendo principalmente al gran número de personas que pueden afectar. 39 Bibliografía Burnham, JC. (1998). Accidents in History: Injuries, Fatalities and Social Relations. Journal of Social History. Obtenida el 31 de julio de 2008 de: http://findarticles.com/p/articles/mi_ m2005/is_2_32/ai_53449356 Campbell, R. (1997). Philosophy and the Accident. En: Accidents in History: Injuries, Fatalities and Social Relations. Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi. Cooter, R. (1997). The Moment of the Accident: Culture, Militarism and Modernity in Late-Victorian Britain. In: Accidents in History: Injuries, Fatalities and Social Relations. AmsterdamAtlanta, GA: Rodopi. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2009) Convención sobre los Derechos del Niño. La Habana: Oficina de Unicef en Cuba. Glizer, I. M. (1993). Prevención de accidentes y lesiones: Conceptos, métodos y orientaciones para países en desarrollo. Washington, D.C. OPS. Serie Paltex para Ejecutores de Programas de Salud No. 29. Grossman D. C. (2000) The History of Injury Control and the Epidemiology of Child and Adolescent Injuries. Obtenida el 15 de julio de 2008 de: http://www.jstor.org/pss/1602824 Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/publicacion/lesiones-no-intencionalesprevenci%C3%B3n-en-adolescentes Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. (2013). Anuario Estadístico de Salud 2012. La Habana: Minsap. Obtenida el 10 de mayo del 2013 de: http://www.sld.cu/sitios/dne/ Segui-Gómez, M. y Millar, M. (2008). Injury prevention and control: reflections on the state and the direction of the field. Salud Pública Mex, 50 suppl 1,S101-S111. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: www.unav.es/ecip/.../Salud_Publica_Mex_50_suppl_IS101-S111.pdf Valdés Lazo, F., Clúa Calderín, A. M., Podadera Valdés, X. y Zacca, E. (2009). Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. Año 2007. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 5 de mayo del 2013 de: http://www.unicef.cu/sites/default/ files/06_03_03_01_c.pdf Welander, G., Svanström, L., Ekman, R. y Osorio, J. (2007). Introducción a la Promoción de la Seguridad. (2da. Ed. Rev.). Estocolmo: Kristianstads Boktryckeri AB. Obtenida el 9 de mayo del 2013 de: www.ki.se/csp/pdf/Books/introduccion_sp.pdf 40 Capítulo IV Magnitud del problema: a nivel mundial y en Cuba Autores: Dra. Mariela Hernández Sánchez Dra. Gisele Coutin Marie Colaborador: Lic. Juan Alberto Velázquez Leyva A nivel mundial Las lesiones no intencionales representan un problema de salud mundial y son causa importante de sufrimiento humano. Se calcula que estas lesiones ocasionan anualmente más de 3 millones de muertes para todas las edades en el mundo; unos dos millones de personas quedan con discapacidades permanentes y los costos por atención médica y pérdida de productividad superan los 500 000 millones de dólares. Se ha estimado que entre 20 y 40 % de las camas hospitalarias están ocupadas por lesionados. En muchos países desarrollados y en desarrollo, estas lesiones constituyen la tercera o cuarta causa de mortalidad para todas las edades y la primera en los grupos que van de uno a 34 años. En el grupo de 10 a 19 años, específicamente, las lesiones no intencionales representan 79 % del total de la mortalidad a estas edades. De acuerdo con lo observado a nivel mundial (Tabla 1), entre las 10 primeras causas de muerte en los grupos de edades de 10 a 14 y de 15 a 19 años han estado presentes los traumatismos causados por el tránsito, el ahogamiento y los incendios. En el grupo de 10 a 14 años, las caídas han ocupado el décimo lugar. 41 Tabla 1. Principales causas de muerte en los/as adolescentes Ranking 10 a 14 años 15 a 19 años 1 Infecciones del aparato respiratorio inferior Traumatismos causados por el tránsito 2 3 Traumatismos causados por el tránsito Ahogamiento Traumatismos autoinfligidos Afecciones maternas 4 VIH/sida Infecciones del aparato respiratorio inferior 5 6 7 8 9 10 Tuberculosis Desnutrición proteica y energética Incendios Traumatismos autoinfligidos Leucemia Caídas Violencia Ahogamiento Tuberculosis Incendios VIH/sida Leucemia Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial. Manual para la organización de actividades. Washington, DC: OPS; 2007. Aunque la mortalidad es la información que se recoge con mayor facilidad y exactitud, la cantidad de víctimas fatales no refleja totalmente el problema, ya que no todos los lesionados fallecen. Se ha calculado la incidencia de lesiones no intencionales vinculándola con la cantidad de defunciones por tales hechos, de tal forma que se estima ocurren entre 200 y 1 200 lesionados por cada caso mortal. No se debe olvidar que a los servicios de salud solo acuden algunos lesionados, pues otros son atendidos en el domicilio o no sufren lesiones como resultado del acontecimiento. Algunos autores plantean que por cada muerte por esta causa, se calcula que existen 40 personas internadas y 1 000 que recibieron atención médica. Ello representa una causa de hospitalización importante que la sitúa entre los primeros lugares como motivo de urgencia hospitalaria, así como de remisión de centros de atención primaria a los hospitales. Los servicios de terapia intensiva pediátrica cuentan habitualmente entre sus pacientes más graves y más complejos a los lesionados. Sin embargo, se hace muy difícil mantener un registro de lesionados, por lo que esta información se conoce solo de modo parcial en algunos países, a través de encuestas especiales y unos pocos sistemas de vigilancia permanentes. De acuerdo con los resultados obtenidos por estas fuentes, se ha observado que la morbilidad es mayor en el género masculino, las partes del cuerpo más lesionadas son las extremidades y el tipo de lesión más frecuente son las laceraciones y heridas. 42 Es necesario tener en cuenta que las encuestas de morbilidad son útiles porque permiten recoger datos sobre lesionados atendidos y no atendidos en el sistema de salud, pero tienen como limitante la validez de la información retrospectiva debido a la posibilidad de sesgos, entre ellos de memoria y subjetividad en las respuestas. Más adelante se presentarán ejemplos de estudios de morbilidad por lesiones no intencionales realizados en Cuba. Para la determinación de la importancia de las lesiones de manera más uniforme, se ha propuesto el uso de una “Escala Abreviada de Lesiones” que considera seis categorías: menor, moderada, severa, seria, crítica y máxima. En Cuba En Cuba, los accidentes se han mantenido durante los últimos años entre las cinco primeras causas de muerte para todas las edades, con tasa de 42,6 por 100 000 habitantes en el 2012, solo superados por los tumores malignos, las enfermedades del corazón, la enfermedad cerebrovascular, la influenza y la neumonía. El riesgo de morir por accidentes tuvo un comportamiento similar para ambos sexos, ya que la razón de tasas por sexo Masculino/Femenino (M/F) fue de 1,2. Estos eventos se mantuvieron como tercera causa de años de vida potencialmente perdidos (5,4 por 1 000 habitantes de 1–74 años), superados por tumores malignos y enfermedades del corazón. Es de señalar que los indicadores del 2012 (último año) clasifican como provisionales, lo que indica la posibilidad de mínimas variaciones en el curso del 2013 (año actual). Respecto a los adolescentes, la mortalidad ha mantenido un descenso hacia niveles bajos; no obstante, los accidentes han aportado la mayor cantidad de defunciones, como principal causa de muerte en este grupo durante más de 30 años, seguidos por los tumores malignos y las lesiones autoinfligidas intencionalmente (Tabla 2). 43 Tabla 2. Principales causas de muerte de 10 a 19 años de edad. Cuba, 1970, 1980, 2000, 2004, 2005, 2011, 2012. (Tasa por 100 000 habitantes de 10 a 19 años) Causas Accidentes Tumores malignos Lesiones autoinflingidas intencionalmente Agresiones Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1970 25,3 6,8 1980 23,8 6,1 2000 15,8 5,3 Años 2004 12,5 5,2 2005 13,1 4,3 2011 7,6 4,0 2012 8,3 3,9 8,0 17,0 3,7 2,0 3,4 2,8 2,8 3,1 2,4 2,1 2,0 2,9 3,0 2,6 2,5 2,0 2,3 1,4 2,2 1,7 1,4 Fuentes: Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud. 2012. La Habana: 2013. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Salud. 2006. Ciudad de La Habana: 2007. Como se observa en el Gráfico 1, durante el período 1987-2012, la mortalidad por accidentes en la población de 10 a 19 años representó una proporción variable de la mortalidad por esta causa en la población general. Así, esta cifra osciló entre un 12 % como valor máximo y un 2,5 % como valor mínimo, que se corresponde con la tendencia general a la disminución que tiene esta causa de muerte en el país. En el año 2006, se aprecia un ligero incremento de esta proporción debido a que en ese año ocurrieron menos defunciones por accidentes en la población general. Gráfico 1. Mortalidad proporcional por accidentes. Población 10 a 19 años. Cuba. 1987 - 2012 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 44 De acuerdo con el Gráfico 2, existe una franca tendencia a la disminución en esta causa de muerte y las mayores cifras de mortalidad por accidentes en adolescentes durante el período analizado ocurrieron entre los años 1988 y 1994. Estos primeros años de la década de los 90 coincidieron con un período de grandes dificultades socioeconómicas en el país, que tuvieron una importante repercusión en la ocurrencia de accidentes. Durante los años siguientes, se observó un notable descenso en la mortalidad por accidentes en el grupo analizado, que coincidió con la mejoría progresiva en las condiciones socioeconómicas y la aplicación de medidas de prevención. Gráfico 2. Mortalidad por accidentes. Población 10 a 19 años. Cuba. 1987 - 2012 35.00 y = -0.938x + 30.58 R²= 0.927 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Esta tendencia a la disminución fue similar en ambos sexos, aunque en el caso de los varones (Gráfico 3) se aprecian mayores valores de las tasas en todo el período, ya que más de las tres cuartas partes de los accidentes en este grupo de edad ocurrieron en varones. La razón de mortalidad M/F fue siempre mayor que 3; es decir, que la mortalidad por accidentes en el sexo masculino generalmente triplicó la del femenino, aunque en algunos momentos fue incluso superior. Por ejemplo, en los años 1987, 1990, 2007 y 2009 esta razón de mortalidad fue superior a 4. Ello coincide con los resultados hallados por otros autores debido a la tendencia de los varones a realizar actividades de mayor riesgo, lo cual será analizado más adelante en este libro. 45 Gráfico 3. Mortalidad por accidentes según sexo. Población 10 a 19 años. Cuba. 1987 - 2012 50.00 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 En la Tabla 3 se observa la distribución de las principales causas de mortalidad por accidentes a estas edades según sexo, en los que predominaron los accidentes de transporte, seguidos de ahogamiento y sumersión accidentales. De acuerdo con el tipo de accidente, estos serán analizados más detalladamente en el Capítulo VII. 46 Tabla 3. Mortalidad por accidentes de 10 a 19 años según causas seleccionadas y sexo. Cuba, 2005 y 2012 CAUSAS Accidentes de transporte a) Accidentes de vehículos de motor b) Otros accidentes de transporte Accidentes de peatón Accidentes de bicicleta Envenenamiento accidental Caídas accidentales Exposición al fuego, humo y llamas Ahogamiento y sumersión accidentales Exposición a la corriente eléctrica Otros accidentes MASCULINO Tasa por 100 000 hombres 2005 2012* 7,6 4,6 7,0 4,3 0,6 0,3 1,8 1,6 2,3 0,8 0,2 0 0,9 0,8 0 0,5 4,7 3,9 2,6 1,3 2,3 1,2 FEMENINO Tasa por 100 000 mujeres 2005 2012* 5,4 2,1 5,0 2,0 0,4 0,1 2,3 1,0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 1,0 1,0 0 0 0,8 0,9 * Provisional Fuentes: Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud. 2012. La Habana: 2013. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Estadística. Anuario Estadístico de Salud. 2006. Ciudad de La Habana: 2007. En la Tabla 4 se aprecia el comportamiento esperado para el próximo trienio, en el cual se puede ver la disminución esperada de esta causa de muerte en este grupo de edad para cada sexo. Tabla 4. Mortalidad por accidentes población total 10 a 19 años. Pronósticos 2013-2015 Total 2013 2014 2015 Varones 2013 2014 2015 Hembras 2013 2014 2015 ESTIMADO 5,3 4,3 3,4 LÍMITE INFERIOR 1,4 0,5 0,5 7,0 5,5 4,0 3,1 1,6 0,1 10,9 9,4 7,9 3,4 3,0 2,6 0,6 0,3 0,1 6,1 5,7 5,4 47 LÍMITE SUPERIOR 9,1 8,2 7,2 Se conoce que la mortalidad por accidentes tiene un comportamiento estacional que ha sido descrito en varios países. En Cuba, también se puede apreciar este fenómeno con mayor incremento durante los meses de verano. En el Gráfico 4 se observa la curva de expectativa realizada para la mortalidad mensual total por accidentes. En esta, se puede apreciar que en general la mayor mortalidad se corresponde con los meses de julio y agosto, cuando el valor mediano es de 23 defunciones mensuales respectivamente. Gráfico 4. Mortalidad mensual por accidentes. 10 a 19 años. Curva de expectativa. Cuba. 2002-2012. 25 20 15 10 5 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC No obstante, esta estacionalidad no se comporta por igual en todas las causas de muerte por accidentes. Después de analizarlas todas, se obtuvieron las curvas de expectativa para las dos causas con mayor estacionalidad: transporte, así como ahogamiento y sumersión accidentales. En el Gráfico 5 se evidencia que la mortalidad mensual por accidentes de transporte tuvo dos momentos de incremento en el año, uno en mayo y otro mucho mayor en agosto. 48 Gráfico 5. Mortalidad mensual por accidentes de transporte. 10 a 19 años. 10 de expectativa. Cuba. 2002-2012 Curva 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC En el Gráfico 6 se ofrece la mortalidad mensual mediana de los ahogamientos, apreciándose los mayores valores en los meses de julio y agosto, lo cual se corresponde con la etapa de vacaciones de los escolares y una mayor participación en actividades recreativas en playas, ríos, presas y otros medios acuáticos. Gráfico 6. Mortalidad mensual por ahogamiento y sumersión accidentales 10 a 19 años. Curva de expectativa. Cuba. 2002-2012 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 49 Bibliografía Alonso Alomá, I., Torres Vidal, R. M., Gran Álvarez, M. A., Martínez Morales, M. A., Fernández Viera, M. R. y Velásquez Leyva, J. A. (2011). La mortalidad en Cuba. 2000-2010. En: Temas Estadísticos de Salud. La Habana: Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Coutin Marie, G., Torres Vidal, R.M. (2010). Variación estacional de la mortalidad por accidentes según causas seleccionadas. Cuba, 1996-2006. Rev Cub Hig Epidem, 48(1):24-34. Obtenida el 28 de mayo de 2013 de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S156130032010000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/publicacion/lesiones-no-intencionalesprevenci%C3%B3n-en-adolescentes Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Estadística. (2007). Anuario Estadístico de Salud 2006. Ciudad de La Habana: ONE. Obtenida el 2 de mayo de 2013 de: http://bvs.sld. cu/cgi-bin/wxis/anuario/?IsisScript=anuario/iah.xis&tag5003=anuario&tag5021=e&tag6 000=B&tag5013= GUEST&tag5022=2006 Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. (2013). Anuario Estadístico de Salud 2012. La Habana: Minsap. Obtenida el 10 de mayo de 2013 de: http://www.sld.cu/sitios/dne/ Norton, R., Kobusingye, O. Global Health Injuries. N Engl J Med 2013; 368:1723-30. Organización Panamericana de la Salud. (2007). Primera Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial. Manual para la organización de actividades. Washington, D.C.: OPS. Valdés Lazo, F., Clúa Calderín, A. M., Podadera Valdés, X. y Zacca, E. (2009). Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. Año 2007. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 5 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/sites/default/ files/06_03_03_01_c.pdf 50 Capítulo V Estudios de morbilidad por lesiones no intencionales en adolescentes realizados en Cuba Autores: Mariela Hernández Sánchez René García Roche Introducción La morbilidad por lesiones no intencionales en el menor de 20 años en Cuba, se ha estudiado a través de encuestas eventuales. La primera de estas encuestas data de 1966 y fue una investigación de tipo prospectiva. Se registraron los lesionados que acudían a los cuerpos de guardia de instituciones de salud en la Habana Metropolitana (zona urbana) y Matanzas (zona rural), durante un período de tres meses, para un total de 8 000 casos, y se observó que el tipo de lesión más frecuente fueron las caídas y el lugar de ocurrencia fue el hogar. Posteriormente, en el año 1985, se realizaron dos encuestas: una de ellas nacional para menores de 15 años, en que participaron los hospitales pediátricos del país durante una semana, y otra internacional para menores de 20 años, en colaboración con la OPS y otros países latinoamericanos como Chile, Venezuela y Brasil. En esta encuesta internacional fueron seleccionados aleatoriamente tres hospitales pediátricos y tres clínico-quirúrgicos, en tres provincias diferentes, además de incluir los policlínicos que remitían a dichos hospitales. Hubo un total de 4 346 lesionados, de los cuales casi la mitad (44 %) sufrió eventos ocurridos en el hogar como consecuencia de caídas, golpes con objetos y quemaduras. Más recientemente, para determinar la morbilidad en el país, se pueden citar entre otros estudios: la II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Enfermedades no Transmisibles (II ENFR y ENT) realizada en Cuba durante el período 2000-2001, en la población con edades de 15 años y más, que incluyó las lesiones entre las variables en estudio; la Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba, realizada en el 2007; y un estudio sobre morbilidad por lesiones no intencionales en adolescentes de La Habana, ejecutado en el 2005. Los principales resultados obtenidos en estas encuestas se comentan a continuación. 51 II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Enfermedades no Transmisibles (II ENFR y ENT). Lesiones no intencionales en el grupo de 15-19 años Bonet y otros autores realizaron un estudio descriptivo a través de la II ENFR y ENT, que tuvo entre sus objetivos determinar la prevalencia de factores de riesgo seleccionados y afecciones no transmisibles, según su distribución geográfica y sociodemográfica en la población cubana mayor de 15 años de edad, durante el período 2000-2001. La muestra calculada fue representativa de todas las provincias del país y estuvo constituida por 22 851 cubanos de 15 años y más, residentes en el área urbana de 166 municipios. Como la muestra no fue equiprobabilística, para el análisis de los datos se tomó en cuenta el diseño del estudio y se ponderó con un factor (el inverso de la probabilidad de selección) que tomaba en cuenta la provincia de pertenencia de los individuos y la probabilidad de selección de estos según su grupo de edad y sexo. Ello hacía que una vez calculados los totales, estos representaran el total de los individuos en la población. A los individuos seleccionados, les fueron aplicados cuestionarios por personal especializado de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) e instrumentos dietéticos por dietistas adiestrados, así como les fueron realizadas mediciones por personal de enfermería. Para el control de la calidad de los datos, se tuvieron en cuenta los criterios de expertos y se garantizó el entrenamiento, reciclaje, acreditación y control por supervisores, incluyendo la revisión de cuestionarios, bases de datos y corrección de errores en cada provincia. Entre los diferentes factores de riesgo y afecciones no transmisibles, a las personas encuestadas se les preguntó por los antecedentes de haber sufrido algún tipo de lesión. A los efectos de este libro, se hará referencia específicamente a los resultados obtenidos sobre la ocurrencia de lesiones no intencionales en los 1 915 individuos de 15 a 19 años, que representaban a los 569 071 adolescentes en este grupo de edad (294 311 del sexo masculino y 274 760 del femenino). Entre sus objetivos, estuvo incluida la determinación de la prevalencia de lesiones no intencionales por sus diferentes causas, lugares de ocurrencia, regiones anatómicas afectadas, atención médica recibida y consecuencias. Principales resultados Las lesiones no intencionales que más afectaron a este grupo de edad fueron las caídas del mismo nivel y las caídas desde altura, seguidas de las lesiones por tránsito. Llama la atención que las lesiones por mordedura, arañazo o picadura de animal hayan ocupado el cuarto lugar entre las lesiones más frecuentemente referidas (Tabla 1). 52 En general, todas las lesiones predominaron en el sexo masculino, exceptuando las ocasionadas por mordedura, arañazo o picadura de animal y quemaduras, que fueron más frecuentes en el sexo femenino. Tabla 1. Tipos de lesiones no intencionales en el grupo de 15 a 19 años según sexo Tipo de lesión Caída del mismo nivel Caída desde altura Tránsito Mordedura, arañazo o picadura de animal Golpe por objeto o persona Lesión por objeto punzante Quemadura Lesión por aplastamiento Cuerpos extraños Envenenamiento Otro Total Masculino No. % 8141 13,1 6184 9,9 4939 7,9 Femenino No. % 6815 11,0 2517 4,1 2537 4,1 Total No. 14956 8701 7476 2695 4,3 4551 7,3 7246 11,7 4866 4790 903 3008 1305 353 1566 38750 7,8 7,7 1,5 4,8 2,1 0,6 2,5 62,3 1515 845 2729 160 364 285 1118 23436 2,4 1,4 4,4 0,3 0,6 0,5 1,8 37,7 6381 5635 3632 3168 1669 638 2511 62186 10,3 9,1 5,8 5,1 2,7 1,0 4,3 100,0 % 24,1 14,0 12,0 Fuente: II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Enfermedades no Transmisibles. La Habana: INHEM; 2001. De acuerdo con la clasificación empleada como lugar de ocurrencia en este estudio, (Tabla 2), las lesiones no intencionales fueron más frecuentes en la vía pública o área de transporte (carretera), seguidas por las ocurridas en el interior o el exterior del hogar, áreas escolares y aledañas, y las zonas deportivas. Tabla 2. Lesiones no intencionales en el grupo de 15 a 19 años según lugar de ocurrencia Lugar de ocurrencia Vía pública o área de transporte (carretera) Interior o exterior del hogar Áreas escolares y aledañas Zonas deportivas Áreas de trabajo Áreas naturales de esparcimiento y ocio Otras No. 19465 15012 11254 6873 4547 3333 1295 % 31,3 24,1 18,1 11,1 7,3 5,4 2,1 Fuente: II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Enfermedades no Transmisibles. La Habana: INHEM; 2001. 53 Al considerar el sitio anatómico de la lesión (Tabla 3), se aprecia que fueron mucho más frecuentes en extremidades inferiores y superiores, seguidas de cabeza y cuello. Tabla 3. Lesiones no intencionales en el grupo de 15 a 19 años según sitio anatómico afectado Sitio anatómico de la lesión Extremidades inferiores Extremidades superiores Cabeza y cuello Cara Tórax Columna Abdomen No. % 33744 22334 5877 4473 2717 2522 1944 54,3 35,9 9,5 7,2 4,4 4,1 3,1 Fuente: II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Enfermedades no Transmisibles. La Habana: INHEM; 2001. Entre las consecuencias (Tabla 4), se encontró que más de la mitad de los lesionados recibió atención médica, casi la mitad dejó de realizar sus actividades habituales, 12,2 % necesitó ingreso en el hospital o en el hogar y solo un pequeño número quedaron con algún tipo de secuela física o mental. Tabla 4 . Lesiones no intencionales en el grupo de 15 a 19 años según consecuencias Consecuencias de la lesión Atención médica Dejó de realizar sus actividades habituales Ingresó en el hospital o en su hogar Algún tipo de limitación No. % 38015 26260 7559 587 61,1 42,2 12,2 0,9 Fuente: II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y Enfermedades no Transmisibles. La Habana: INHEM; 2001. Consideraciones finales Las lesiones no intencionales continúan siendo un problema de salud en la población estudiada por su frecuencia y consecuencias en estas edades. 54 Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. Año 2007 Esta encuesta, realizada por Valdés Lazo y otros autores, ha sido la primera con capacidad para estimar la frecuencia de dichas lesiones en este grupo de riesgo para todo el país; de ahí su importancia para las políticas del Sistema Nacional de Salud y el proceso de toma de decisiones en la conducción del Programa Nacional de Prevención de Accidentes en Menores de 20 Años. Para ello, se realizó un estudio descriptivo de carácter transversal, a manera de encuesta nacional, que tuvo entre sus objetivos caracterizar la ocurrencia de lesiones no intencionales en menores de 20 años en el país, entre aquellos que acudieron a los servicios de urgencia de las unidades del Sistema Nacional de Salud, del 19 de agosto al 9 de noviembre del 2007. En el estudio fueron incluidas todas aquellas unidades donde existían mayores probabilidades de atender pacientes lesionados menores de 20 años, para un total de 165 seleccionadas entre los policlínicos sin camas, hospitales pediátricos y hospitales generales con servicios de urgencias, excepto para las provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus, donde se incluyeron también los policlínicos con camas con dicho servicio. La muestra para la encuesta fue probabilística y se diseñó para proporcionar estimados nacionales de indicadores sobre las características principales de los menores que motivaron su asistencia a servicios de urgencia, así como los acontecimientos y lesiones ocurridos. El muestreo se realizó en dos etapas. En la primera etapa fueron seleccionados los servicios de urgencia de las unidades de salud, considerando como unidades auto-representadas todos los hospitales pediátricos y los hospitales generales que previamente habían atendido el mayor número de pacientes menores de 20 años en consulta de urgencia, en cada provincia. La segunda etapa del muestreo quedó constituida por los lesionados en las edades de interés que acudieron a los servicios seleccionados durante 63 turnos de trabajo de 8 horas. Del total de 2 601 pacientes que acudieron a las 124 unidades que reportaron atenciones por estas lesiones en las edades de interés en los 63 turnos de trabajo, se logró obtener información en 2 583, para un 99,3 % de respuesta. El grupo de edades adolescentes (10 a 19 años) estuvo representado por 651 de 10 a 14 años y 303 de 15 a 19, para un total de 954 adolescentes. A estos, les fue aplicado un cuestionario confeccionado al efecto por personal técnico previamente adiestrado, del área de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. El cuestionario incluía datos generales del lesionado y específicos de la lesión, como lugar de ocurrencia, características y conducta seguida, entre otros aspectos. 55 Para garantizar el control de la calidad, se realizaron verificaciones de la consistencia interna. En el cálculo de los indicadores de la encuesta fue necesario utilizar ponderaciones en correspondencia con el diseño muestral, siendo el inverso de la probabilidad de selección el componente principal de la ponderación. Estas ponderaciones fueron estandarizadas (o normalizadas) para hacer que la suma de las unidades muestrales entrevistadas fuera igual al tamaño de muestra total a nivel nacional, evitando usar los totales estimados para hacer inferencias a nivel poblacional, ya que este diseño estaba concebido solo para estimar proporciones con errores muestrales aceptables. Principales resultados Aunque la encuesta recoge los datos en los diferentes grupos de edad menores de 20 años, en este libro se incluirá solamente el análisis particular para las edades de adolescentes (grupos de 10-14 y 15 a 19 años). De acuerdo con la Tabla 1, se observa que existió un predominio del sexo masculino, que triplicó la ocurrencia de estas lesiones en el grupo de 10 a 14 años con respecto al sexo femenino, mientras que en el grupo de 15 a 19 años lo duplicó. Tabla 1. Porcentaje de accidentados menores de 20 años según sexo y edad Sexo Grupo de edad 10-14 15-19 Masculino No. % 491 75,4 215 71,0 Femenino No. % 160 24,6 88 29,0 Total No. 651 303 % 100,0 100,0 Fuente: Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. 2007. Como se observa en la Tabla 2, para ambos grupos de edades fueron más frecuentes las lesiones por caídas, objetos cortantes y tránsito. 56 Tabla 2. Porcentaje de accidentados menores de 20 años según tipo de accidentes y edad Tipo de accidente Caídas Objetos cortantes Tránsito Choque contra objetos Choque contra persona Ingestión sustancias Cuerpos extraños Mordedura perro Objeto que cae Exposición a humo de fuego Golpeado por animal Otros Grupos de edades (años) 10 – 14 n = 651 15 -19 n = 303 48,1 35,2 11,9 29,7 11,9 13,3 8,0 10,1 7,4 6,1 0,4 0,6 0,6 3,5 3,2 0,4 1,2 5,1 1,4 1,0 0,3 1,8 5,5 4,3 Fuente: Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. 2007. Según el lugar de ocurrencia, Tabla 3, en ambos grupos de edades estas lesiones fueron más frecuentes en los hogares, instituciones educacionales, tránsito y lugares públicos. Tabla 3. Porcentaje de accidentados menores de 20 años según lugar de ocurrencia y edad Lugar de ocurrencia Hogar Institución educacional Tránsito Calle, carretera, área parqueo (excluye accidente de tránsito) Área deportiva Parque Playa, río, laguna u otro medio acuático Otro Grupos de edades (años) 10 – 14 n = 651 15 -19 n = 303 38,5 27,7 14,4 15,1 11,5 13,2 13,0 11,8 10,5 4,3 8,3 1,6 2,6 3,3 2,6 3,7 Fuente: Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. 2007. En la Tabla 4, se evidencia que hubo mayor número de lesionados durante los horarios entre 16:01 y 20:00 horas, seguido de 12:01 y 16:00, así como la mañana (entre 8:01 y 12:00), cuando los adolescentes están más vinculados a las diferentes actividades que realizan durante el día. 57 Tabla 4. Porcentaje de accidentados menores de 20 años según horario de ocurrencia y edad Horario de ocurrencia =<4:00 4:01 - 8:00 8:01 - 12:00 12:01 - 16:00 16:01 - 20:00 20:01+ Grupos de edades (años) 10 – 14 n = 651 15 -19 n = 303 2,2 2,3 2,2 4,4 18,7 16,3 26,9 24,5 43,2 39,1 6,8 13,4 Fuente: Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. 2007. Acorde con los resultados en la Tabla 5, la mayor afluencia a los servicios de urgencia se observó en los policlínicos, seguido de los hospitales pediátricos y los hospitales generales. Tabla 5. Porcentaje de accidentados menores de 20 años según tipo de unidad a la que concurre y edad Grupos de edades (años) 10 - 14 15 -19 47,7 54,4 34,0 20,9 18,3 24,7 Tipo de unidad Policlínico Hospital pediátrico Hospital general Fuente: Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. 2007. Al concluir la atención en el servicio de urgencia, Tabla 6, la mayoría de los lesionados fueron enviados para sus casas, seguido de aquellos que fueron remitidos a otros hospitales y por último los que fueron ingresados en la propia unidad de atención inicial. Respecto a los fallecidos, la mayoría de estos llegaron al servicio en ese estado. Tabla 6. Porcentaje de accidentados menores de 20 años según conducta final de la atención institucional a la que concurre y edad Grupos de edades (años) 10 - 14 15 -19 81,7 84,6 13,7 11,4 4,1 3,8 0,5 0,2 Conducta final Enviado a su casa Remitido a otro hospital Ingresado Fallecido Fuente: Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. 2007. 58 En la Tabla 7 se evidencia que la mayoría de los lesionados acudieron al servicio de salud durante los primeros 30 minutos posteriores a la lesión, seguido de los que lo hicieron entre ese período y una hora. Tabla 7. Porcentaje de accidentados menores de 20 años según tiempo transcurrido entre el accidente y su llegada al servicio de salud, y edad. Grupos de edades (años) 10 - 14 15 -19 41,0 30,5 15,3 27,2 12,0 4,6 4,6 7,0 3,9 3,6 23,2 27,0 Tiempo transcurrido (minutos) <= 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 150 151 + Fuente: Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. 2007. Consideraciones finales Las lesiones no intencionales en los adolescentes, en Cuba, continúan siendo un problema de salud debido a su frecuencia y serias consecuencias. Lesiones no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años. Ciudad de La Habana, 2005. Durante la etapa de medición de la línea de base en un estudio de intervención realizado por Hernández y otros autores para la prevención de lesiones no intencionales en adolescentes, con edades entre 15 y 19 años, de la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP), en Ciudad de La Habana, año 2005, se recogieron datos de 1 397 estudiantes de especialidades de Transporte Automotor y de Electromecánica. De estos, el 97,6 % correspondió al sexo masculino. 59 Para el estudio, se diseñó un cuestionario que incluía variables de conocimiento, percepción de riesgo, actitudes de riesgo y antecedentes de haber sufrido algún tipo de lesión no intencional que hubiese requerido tratamiento médico o de enfermería en los seis meses previos. En dichos cuestionarios autoaplicados, a los estudiantes se les aclaraba brevemente los objetivos y utilidad de la investigación, se les solicitaba su consentimiento y apoyo con respuestas sinceras y se les garantizó que la información individual obtenida sería confidencial. Para el análisis, se calcularon números absolutos y porcentajes. La inferencia a la población se hizo mediante el intervalo de confianza y las estimaciones se hicieron con una confiabilidad del 95 %. Principales resultados Al analizar los conocimientos que poseían sobre prevención de lesiones no intencionales, Gráfico 1, el 83,7% de los adolescentes conocían que estas lesiones podían evitarse y el 64,9 % refirieron que sabían cómo hacerlo. No obstante, solo 13,4% de estos respondieron correctamente que se podían evitar actuando sobre factores personales y ambientales (cuidándose uno mismo y creando ambientes más seguros). Es de destacar que la tercera parte de los encuestados (33,7%) respondieron que necesitaban capacitación sobre el tema. Gráfico 1. Conocimientos sobre prevención de lesiones no intencionales. Ciudad de La Habana, 2005 % 90.0 n = 1 397 83.7 [76,3; 90,6] 80.0 64.9 70.0 [62,3; 67,3] 60.0 50.0 33.7 40.0 [31,2; 36,1] 30.0 13.4 20.0 [11,5; 15,1] 10.0 0.0 Pueden evitarse Refieren saber Saben cómo 60 Necesitan capacitación En el Gráfico 2 se observan las vías por las que los encuestados plantearon haber recibido información sobre prevención de lesiones no intencionales. Los mayores porcentajes fueron a través de los padres (81,4 %), la televisión (56,1 %) y la escuela (47,8 %). Gráfico 2. Vías de información para la prevención de lesiones no intencionales. Ciudad de La Habana, 2005 % 90.0 n = 1 397 81.4 [79,3; 83,4] 80.0 70.0 56.1 [53,5; 58,7] 60.0 47.8 50.0 [45,1; 50,4] 40.0 35.3 [32,7; 37,7] 28.8 26.2 Prensa Escrita Radio [26,3; 31,1] [23,8; 28,5] 30.0 20.0 10.0 0.0 Padres TV Escuela Amigos Entre las causas de adoptar conductas de riesgo, Gráfico 3, se planteó en mayor medida que eran realizadas por divertirse (32,1 %), por desconocer el peligro (25,2 %) y por mostrar valentía ante los demás (18,2 %). 61 Gráfico 3. Causas de las conductas de riesgo según los adolescentes. Ciudad de La Habana, 2005 % 35.0 n = 1 397 32.1 [29,6; 34,5] 30.0 25.2 [22,9; 27,4] 25.0 18.2 20.0 [16,1; 20,2] 15.0 9.2 [7,6; 10,6] 10.0 8.5 [7,0; 9,9] 5.0 0.0 Diversión Desconocer peligro Mostrar valentía Dificultad en transportarse Influencia de otros Cuando se valoraron los lugares que percibían como de mayor riesgo para la producción de estas lesiones, Gráfico 4, los encuestados plantearon con mayor frecuencia el tránsito (85,2 %), la playa y la piscina (77,7 %), así como el campismo (73,7 %). Gráfico 4. Lugares de mayor riesgo según los adolescentes. Ciudad de La Habana, 2005 % 90.0 n = 1 397 85.2 [80,5; 89,7] 77.7 [72,5; 82,7] 80.0 73.7 [68,6; 78,6] 70.0 68.4 [63,5; 73,1] 66.8 [62,6; 70,9] 60.0 62.5 [58,1; 66,8] 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 Tránsito Playa Campismo Piscina Calle 62 Escuela Área deportiva En el Gráfico 5, el mayor número de lesiones no intencionales sufridas en los seis meses anteriores al momento de la encuesta, que hubiesen requerido atención médica o de enfermería, se debió a caídas (14,8 %), golpes con objetos (8,7 %), heridas (8,4 %) y tránsito (5,4 %). Gráfico 5. Tipos de lesiones que requirieron atención de salud en los últimos seis meses. Ciudad de La Habana, 2005 % 16.0 n = 1 397 14.8 [12,9; 16,6] 14.0 12.0 8.7 10.0 8.4 [7,1; 10,1] [6,9; 9,8] 8.0 5.4 6.0 [4,1; 6,5] 4.0 2.0 0.0 Caída Golpe Herida Tránsito Consideraciones finales Las actitudes de riesgo y las afectaciones por lesiones no intencionales en los adolescentes están favorecidas por la insuficiencia en sus conocimientos y percepción de riesgo, junto a las características psicológicas de la edad. 63 Bibliografía Hernández Sánchez, M., García Roche, R., Robaina Aguirre, C. y Rodríguez Méndez, M. (2008). Lesiones no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años. Rev Cub Hig Epidem, 46(3):aprox 15 pantallas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://scielo.sld.cu/scielo. php?script=sci_pdf&pid=S1561-30032008000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/publicacion/lesiones-no-intencionalesprevenci%C3%B3n-en-adolescentes Valdés Lazo, F., Clúa Calderín, A. M., Podadera Valdés, X. y Zacca, E. (2009). Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. Año 2007. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 5 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/sites/default/ files/06_03_03_01_c.pdf 64 Capítulo VI Enfoque epidemiológico de las lesiones no intencionales Autora: Dra. Mariela Hernández Sánchez El modelo epidemiológico Debe destacarse que, en la evolución de las ciencias de la salud, el cuadro clínico del paciente fue el foco para plantear el diagnóstico y el tratamiento hasta 1850 (era empírica). Desde entonces hasta 1900 (era de la ciencia básica), se enfatizó en el cuerpo y sistemas corporales enfermos. Entre 1900 y 1950 (era de la ciencia clínica), se observó interés en el paciente total como individuo, interés que a partir de 1950 (era actual de la salud pública) está centrado en la comunidad. De forma similar durante su evolución, en un comienzo las lesiones no intencionales fueron analizadas en un modelo monocausal: cada hecho era considerado único y debía tener su causa (condición necesaria y suficiente para la ocurrencia de un efecto). Luego se pasó al énfasis en la teoría de la predisposición, que reforzó la idea de que habría personas especialmente “accidentables”, y más tarde tuvo auge la teoría de que estas lesiones ocurrían en forma completamente aleatoria, al azar, por lo que solo cabría disminuir las consecuencias para las personas. Finalmente, en la década de los 60, se dio importancia a la teoría de la multicausalidad, que prevalece junto con el enfoque de sistemas (estas lesiones ocurren como falla de un sistema y no de sus componentes aislados) y conlleva la proposición causal de un criterio determinista a uno probabilístico. En un análisis conceptual de las lesiones no intencionales se introduce el modelo epidemiológico, en que se plantea que estas no parecen ocurrir al azar, ya que ciertos individuos, condiciones y situaciones se acompañan de más lesiones. Por ejemplo, si los peatones cruzaran ciegos, los vehículos fueran manejados automáticamente y las calles fueran uniformes, las lesiones de tránsito que ocurrieran seguirían una distribución de Poison (modelo de distribución de probabilidad de hechos que suceden al azar con cierta frecuencia). Pero como los peatones deciden dónde, cuándo y cómo cruzar, los vehículos varían en sus condiciones y en quienes los conducen, al igual que varían las vías, las horas y el estado del tiempo, resulta que ciertas personas, vehículos, vías, momentos y condiciones están más vinculados a estas lesiones. El enfoque actual de su prevención requiere ir más allá de las causas o factores directos, obvios o visibles, buscando aquellos factores subyacentes, más remo65 tos, que condicionan la presentación de los primeros. Por ejemplo, un gran número de lesiones en el tránsito, cuya responsabilidad se asignaría al conductor, podría deberse muchas veces a las vías en mal estado por inadecuado mantenimiento, deficiente diseño geométrico y escasa o nula señalización. Aunque el comportamiento individual es claramente importante en la etiología de las lesiones, el énfasis generalmente en la responsabilidad personal ignora el rol de los ambientes social, político, económico y físico, que en gran medida determinan el comportamiento. Identificación del problema Las principales características que tipifican a las lesiones no intencionales son: a. Falta de intencionalidad: se acepta que no resultan de la voluntad consciente de alguien que en forma deliberada le da origen. Esto lo diferencia de las lesiones intencionales (otros actos intencionales de violencia), como las agresiones contra otras personas (que pueden llegar al homicidio) y la conducta suicida, en que la persona ejecuta la agresión contra sí misma (intento suicida y suicidio, también denominadas lesiones autoinflingidas intencionalmente). b. Consecuencias: pueden originar lesiones mortales o no, invalidez, impacto sobre la salud en general, sufrimiento y daños materiales, entre otras serias consecuencias. c. Rapidez: durante la fase precisa de la ocurrencia, una de las características distintivas es su brusquedad y las consecuencias para la salud son evidentes de inmediato. No obstante, más adelante se verá que todo evento requiere de un intervalo de tiempo para desarrollar su propia historia (antes, durante y después). Factores de riesgo No hay dudas de que este problema es multifactorial, y en él interviene una compleja red de factores personales y ambientales. Se considera como factor de riesgo toda característica o circunstancia que va acompañado de un aumento de la probabilidad (o riesgo) de que un daño ocurra. Los factores de riesgo actúan en algún momento del proceso que lleva a la ocurrencia de lesiones no intencionales y estos factores se clasifican en personales y ambientales. a. Factores de riesgo personales Como factores personales se encuentran el género, la edad, la personalidad, la fatiga, el estado de salud, la ingestión de alcohol, la ingestión de medicamentos y otros. 66 •• Género: en dependencia del contexto histórico y social, la exposición al riesgo de lesiones no intencionales se incrementa en el género masculino, sobre todo durante la adolescencia y la juventud. Esto se vincula con la preferencia de los adolescentes varones por realizar acciones más peligrosas, así como con los diferentes patrones de socialización a través de los cuales ellos tienen menos restricciones por parte de los adultos en comparación con el género femenino. Sin embargo, algunos tipos de lesiones como las caídas y las quemaduras suelen ser más frecuentes en las adolescentes, asociados con su constitución física y las tareas domésticas en el hogar con que se vinculan. Es por ello que se prefiere abordar este tema con el término de género, que implica una connotación social, más que el término de sexo, que enfatiza en lo biológico. •• Edad: en edades tempranas, el riesgo de sufrir lesiones se asocia a la inexperiencia, así como a la necesidad o deseo de involucrarse en actividades peligrosas por sí mismas o por la manera de encararlas. Es de destacar que la recuperación de las lesiones ocurridas en estas edades es más rápida y factible que en las edades avanzadas. •• Personalidad: los adolescentes se encuentran en una etapa de cambios profundos e inexperiencia, que generan inestabilidad emocional (momen67 tos de júbilo y satisfacción, seguidos de fragilidad e inseguridad), rebeldía (cuestionan, resisten las normas, pautas y autoridad) y otros rasgos que los hacen fácilmente influenciables (sobre todo aquellos adolescentes con poca autoestima, que sienten la necesidad de validarse entre los amigos y de exponerse para ello a riesgos innecesarios). Con frecuencia, dichas características les impiden ver los riesgos y les hacen sentir que nada puede pasarles y que la posibilidad de la muerte no existe para ellos. Esto los lleva a ensayar con lo permitido y lo prohibido a través de conductas provocativas y desafiantes, para poner y ponerse a prueba. Las manifestaciones de audacia, deseos de mostrar habilidades ante los demás, ansiedad, impulsividad, agresividad y otras, favorecen la producción de lesiones, a lo que se añade la existencia de adolescentes que incitan a los demás a juegos peligrosos, de los que los iniciadores salen generalmente indemnes, pero que causan lesiones entre sus seguidores. •• Fatiga: el crecimiento brusco de los adolescentes provoca una desarmonía corporal, las extremidades resultan largas en relación con el cuerpo y aumenta la fuerza muscular, por lo que estos realizan movimientos bruscos y se fatigan con facilidad. Ellos presentan una gran necesidad de movimiento, déficit en la atención, tendencia al cansancio y sueño, lo que favorece la distracción y los errores que pueden conducir a una lesión no intencional. •• Estado de salud: por el propio malestar, hay mayor riesgo de sufrir lesiones cuando se está incubando o se tiene una enfermedad, e incluso durante el período de convalecencia de esta, al igual que cuando existen dificultades visuales como la miopía (dificultad para ver de lejos), sordera parcial y total, discapacidad física, enfermedades como epilepsia, diabetes, cardiovasculares y otras. •• Ingestión de alcohol y drogas: este es uno de los factores personales más frecuentemente observados en la producción de lesiones no intencionales y los adolescentes están incluidos entre los grupos vulnerables de consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas. El alcohol se considera una droga legal. En muchos países, la edad mínima que se acepta para consumir es de 21 años; en Cuba, es de 18. Con menos de esa edad, el hígado no tiene la suficiente capacidad para metabolizar el alcohol, por carencia de las enzimas que lo degradan y desintoxican el organismo. La ingestión de alcohol, que es una sustancia psicotrópica, afecta las capacidades de visión, audición y coordinación de los movimientos. Produce una sensación euforizante que predispone a enfrentar los riesgos, en contraposición con el retardo resultante de los reflejos. 68 Los elementos que pueden influir en la absorción del alcohol están dados por: constitución física del sujeto, peso y superficie corporal, tipo y cantidad de bebida consumida, modo y velocidad de ingestión, tipo de alimento presente en las vías digestivas, enfermedades de base del sujeto, biorritmo, estado físico y mental, temperatura ambiente, entre otros. La familia y los amigos tienen una influencia muy importante en el momento de inicio y en el seguimiento del consumo, ya que, generalmente, se comienza a beber por identificación con los padres que beben y se sigue bebiendo imitando a los pares. Respecto a otras drogas, la marihuana es la más extensamente consumida por los jóvenes, muchas veces asociada a tabaco y alcohol. •• Ingestión de medicamentos: los efectos de los fármacos en la ocurrencia de lesiones se conocen menos que los del alcohol, en gran medida por la diversidad de medicamentos utilizados en dosis y combinaciones diferentes, todas ellas con efectos variables en las personas. Se pueden citar los psicotrópicos, sedantes, hipnóticos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos e hipoglicemiantes orales, entre otros, que provocan somnolencia, visión borrosa, disminución de la atención y los reflejos, entre otros, efectos que si se combinan con el alcohol incrementan la acción de este. b. Factores de riesgo ambientales Los factores ambientales pueden incluir el ambiente físico, económico y sociocultural. En el ambiente físico se consideran los peligros potenciales que puedan existir en los diferentes sitios en que generalmente se desenvuelven los adolescentes, como son: vías de tránsito, calles, playas, piscinas, campismos, áreas deportivas, instituciones educacionales y otros. El hogar y la familia, con los factores económicos y socioculturales que puedan existir, influyen notablemente en la ocurrencia de lesiones no intencionales dentro y fuera de ese ámbito. Por ejemplo, hay mayores posibilidades de lesiones en familias numerosas, sin adecuadas condiciones de vida y que, por tanto, tienen menos posibilidades para la educación y atención de los hijos. Por otra parte, la forma de abordar, evitar el riesgo y transmitirlo a las nuevas generaciones que pueda tener una familia con nivel educacional y cultural alto no es igual que la de otra con nivel bajo. c. Influencia de otras características Es necesario destacar que tanto los factores personales como los ambientales pueden estar influidos por aspectos como el horario del día, el período del 69 año, las zonas de ocurrencia (urbanas y rurales) y otros. Es por ello que algunos autores consideran que el momento o los lugares en que ocurren las lesiones no intencionales no son factores de riesgo de por sí, sino que influyen en variables de los agentes, huéspedes y medios, lo que explicaría la mayor frecuencia manifestada en un período o ámbito con respecto a otros. Grupos de riesgo Grupos vulnerables o de riesgo son aquellos que, debido a su exposición o a su capacidad para enfrentar las demandas del medio, sufren mayor número de lesiones o de manera más seria en comparación con otros grupos. Así, podemos citar como grupos de riesgo de lesiones no intencionales a los niños, niñas, adolescentes y ancianos (en edades extremas de la vida), a las personas con algún tipo de déficit (visual, auditivo u otro) y con trastornos de conducta. Clasificación Existen diferentes clasificaciones de las lesiones no intencionales, de acuerdo con el mecanismo, el tipo de lesión resultante o el lugar de ocurrencia, entre otras. a.Teniendo en cuenta la CIE-10, la OMS ha planteado recientemente, según los principales mecanismos de acción, la siguiente: •• Tránsito. •• Caídas. •• Quemaduras. •• Ahogamiento. •• Envenenamiento. •• Mordeduras de animales. •• Armas de fuego. b. Según el tipo de lesión resultante: •• Fractura. •• Esguince. •• Quemadura. •• Electrocución. •• Herida. •• Contusión/Hematoma. •• Ahogamiento/Sumersión. •• Asfixia/Sofocación. •• Envenenamiento/Intoxicación. •• Otros. 70 c. La clasificación de acuerdo con el lugar de ocurrencia resulta muy útil porque facilita la aplicación de medidas de prevención para los diferentes tipos de lesiones no intencionales. Así, se les puede clasificar en cinco grandes categorías: •• El tránsito. •• Los lugares públicos. •• El hogar. •• El trabajo. •• Las instituciones educacionales. De acuerdo con esta última clasificación, y con los objetivos del presente libro de abordar las lesiones no intencionales más frecuentes y de mayor gravedad en la adolescencia, se hará referencia a las lesiones de tránsito, en lugares públicos (fundamentalmente ahogamiento y sumersión), en instituciones educacionales y en el trabajo. No serán analizadas las lesiones no intencionales en el hogar, ya que aunque estas pueden afectar a cualquier miembro de la familia, tienen mayor frecuencia en los niños menores de 5 años y ancianos, quienes tienen más tiempo de permanencia en el hogar y constituyen grupos de riesgo. Prevención de lesiones y promoción de seguridad La prevención de lesiones y la promoción de seguridad son campos de acción de la Salud Pública relativamente recientes. El concepto de promoción de seguridad es mucho más amplio que el concepto de prevención de lesiones, de la misma forma que el concepto de salud es mucho más extenso que la mera ausencia de enfermedades. El concepto de PROMOVER está referido a dar impulso a algo para su logro y en esto se tienen en cuenta los métodos que se aplican para lograr lo deseado, como serían la combinación de: información, comunicación social, educación, medidas fiscales y otras, incluyendo la necesaria participación de la comunidad. Por su parte, el concepto de PREVENIR implica precaver, prever, evitar, conocer anticipadamente un daño o peligro, y se identifica porque las actividades se desarrollan en un campo más limitado en relación con la promoción, ya que su objetivo es la ausencia del evento. Sobre este aspecto, algunos autores refieren que promoción de seguridad incluye una dimensión subjetiva, influenciada por experiencias individuales y colectivas que interactúan en la sensación de seguridad en la comunidad. Esta sensación de seguridad se puede manifestar como mayor percepción de salud, 71 bienestar, menor ansiedad en relación con riesgos de lesiones y mayor compromiso en las actividades comunitarias. Se ha observado que muchas veces el rol pasivo de la población en las acciones de salud ha dejado estos cuidados casi totalmente a cargo de los proveedores de servicios cuando, por el contrario, la población debe ser agente activo de la salud individual y colectiva. Esto equivale a que, ética y moralmente, se tienen deberes cívicos para actuar de forma tal que el propio comportamiento no resulte dañino para el bienestar personal y el de los demás. Es por ello que se debe fortalecer la capacidad de individuos y poblaciones para el ejercicio de la responsabilidad personal al escoger y adoptar estilos de vida saludables. Los problemas actuales de la salud en Cuba demandan mayor compromiso de las comunidades y redes sociales (familias, amigos, organizaciones culturales, científicas, religiosas y cívicas) para adoptar comportamientos saludables que mejoren el estado de salud de la población. Mientras mayor sea la participación de la comunidad y los diferentes sectores, más poderosa es la contribución de individuos y organizaciones. Modelos y marcos de trabajo en el área de prevención de lesiones y promoción de seguridad Estos pueden ser variados y usados como guías para la búsqueda de conocimientos sobre la ocurrencia de lesiones, cómo evitarlas y promover seguridad. A continuación se analizarán algunos de ellos, como son: a. Triada ecológica b. Matriz de Haddon c. Historia natural de la lesión no intencional d. Método de cuatro pasos a.Triada ecológica Al igual que en otros eventos epidemiológicos, es necesario que exista una serie de factores que interactuando den lugar a que se produzca la lesión no intencional. Estos son: el agente causal, la vía de transmisión y el huésped vulnerable o susceptible, que en su conjunto constituyen la triada ecológica. Su importancia radica en que las lesiones se podrán prevenir actuando sobre cualquiera de estos tres componentes. 72 Triada ecológica Agente Físicos (electricidad, radiaciones, calor y otros) Químicos (sustancias venenosas, corrosivas y otros) Mecánicos (vehículos automotores, instrumentos de trabajo y otros) Biológicos (animales, microorganismos y otros) Vía de transmisión Huésped vulnerable Diversas condiciones que favorecen el contacto del agente con el huésped. Por ejemplo: - interruptores eléctricos sin la debida protección - envases de refrescos conteniendo productos de limpieza - frenos de un auto en mal estado - perros sin bozal en la calle Persona expuesta Fuente: Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. b. Matriz de Haddon Uno de los mayores contribuyentes de los marcos teóricos y conceptuales de la investigación en seguridad fue William Haddon Jr., médico, quien estaba convencido de que el comportamiento de las lesiones en general era similar al de otros problemas de salud, claramente relacionados con las condiciones humanas y ambientales; por lo tanto, predecibles y prevenibles como cualquier otro tipo de enfermedad. Haddon presentó un marco teórico para el desarrollo de acciones preventivas basándose en que un aspecto clave de la prevención de lesión (o daño) consistía en impedir que una energía dañina entrara en contacto con un individuo (o un objeto). Para ello, propuso diez estrategias u opciones alternativas, que pueden utilizarse para romper la cadena de causales de lesiones. A menudo, una combinación de estrategias es superior a una sola en sí misma. 73 Estrategias (opciones) Ejemplos Prevenir la creación de riesgos Prohibir la producción y venta civil de armas de fuego Reducir la cantidad de riesgos Limitar la temperatura del calentador de agua Evitar desencadenar un riesgo existente Envasar medicamentos en frascos difíciles de abrir por los menores Modificar el índice de distribución de un riesgo a partir del huésped Emplear tela de interiores a prueba de fuego Separar, por tiempo o espacio, el riesgo del huésped Construir puentes o túneles para eliminar el cruce peatonal por vías de marcado tránsito de vehículos Separar físicamente, por barreras, el huésped del agente Guardar los productos de limpieza en estantes cerrados y fuera del alcance de menores Modificar superficies y estructuras básicas para minimizar las lesiones Equipar todos los autos nuevos con bolsas de aire para conductores y pasajeros Hacer lo que sea necesario para ser protegido, más resistente al daño Usar cascos los motociclistas y ciclistas Mitigar el daño ya infligido Promover la capacitación ciudadana en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar Estabilizar, reparar y rehabilitar a la persona lesionada Implementar cuidados en traumas Fuente: Frumkin, H. (2010). De lo global a lo local. Washington D. C.: Organización Panamericana de la Salud. Ed. Salud Ambiental. Con la aplicación de la triada epidemiológica (agente, ambiente y huésped), Haddon también demostró que estos mismos factores interactúan para causar muchas lesiones. Para facilitar la identificación de oportunidades en prevención y control, él propuso un segundo modelo conocido como la Matriz de Haddon, que analiza las lesiones en relación con tres fases y tres factores diferentes: Tres fases: antes del evento, el evento en sí y después del evento. Tres factores: relacionados con el modelo epidemiológico tradicional de huésped, agente y medio ambiente. Todos los tipos de lesiones pueden ser analizados con este modelo, el cual puede también ser usado para examinar factores de riesgo e intervenciones posibles. Haddon planteó que dicha matriz de factores por 74 fase de nueve celdas se emplease como una lista de chequeo del desarrollo de medidas preventivas. Examinar cada celda puede sugerir una variedad de estrategias para prevenir y controlar las lesiones. Matriz de Haddon Factores / fases Antes del accidente Accidente Postaccidente Humanas Vehículo y equipo Ambiente Fuente: Welander, G., Svanström, L., Ekman, R. y, Osorio, J. (2004). Introducción a la Promoción de la Seguridad. 2da. Ed. rev. Stockholm: editorial Kristianstads Boktryckeri AB. En un principio, las ideas de Haddon fueron aplicadas a la prevención y control de colisiones de vehículos de motor. Este enfoque en seguridad del tránsito facilitó un importante logro en salud pública y se ilustra a continuación: Factores / fases Humanas Vehículo Antes del choque Ingestión de alcohol Uso de cinturón de seguridad Frenos deficientes Después del choque Severidad del sangrado Incendios posteriores Pérdidas Daño a personas Daño a vehículos y equipos Choque Tamaño del auto Ambiente Físico Socioeconómico Luz de la vía Leyes Poste indicador de separación Acceso al sitio del accidente Daño al ambiente físico Leyes sobre cinturón Respuesta médica de emergencia Daño a la sociedad Fuente: Welander, G., Svanström, L., Ekman R. y Osorio, J. (2004). Introducción a la Promoción de la Seguridad. 2da. Ed. rev. Stockholm: editorial Kristianstads Boktryckeri AB. c. Historia natural En su análisis se plantea que la lesión no intencional y sus consecuencias responden a un proceso gradual en el que la lesión representa una culminación particular, que se apreciaría como lógica y esperable de estar al tanto de la suma de factores e interacciones que lo precedieron, de los que normalmente se tiene un conocimiento vago. Ese proceso gradual es la historia natural de la lesión no intencional, un modelo conceptual basado en el esquema original planteado por Leavell y Clark, que permite comprender el origen, desarrollo y resultados finales, 75 así como facilita su prevención sobre la base de una secuencia lógica. Divide el desarrollo de las lesiones en tres etapas: Preaccidente, Accidente y Postaccidente. La segunda etapa (Accidente) es la más corta, lo cual varía según el tipo de evento desde fracciones de segundo hasta algunos minutos. Partiendo de la lesión no intencional hacia atrás y hacia delante es difícil establecer límites precisos. En ambos extremos, se pueden vincular precedentes lejanos con la lesión resultante. Por ejemplo, el diseño defectuoso de un instrumento de trabajo, que por esa razón origina una lesión años después de su venta y la incapacidad resultante del lesionado. En la etapa de Preaccidente actúan los factores que predisponen, condicionan y precipitan la lesión. En la siguiente etapa, aquellos capaces de agravar sus resultados (por ejemplo, obstáculos rígidos cercanos a la vía en una lesión por tránsito). Los factores agravantes también pueden actuar en la tercera etapa (por ejemplo, demoras en la atención de emergencia o poca calidad de la misma). En el siguiente cuadro se vinculan estas etapas, según criterio epidemiológico, con sus niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria: Historia natural Aspectos considerados Criterio epidemiológico Etapas del proceso Preaccidente Accidente Desequilibrio entre Interacción entre huésped, agente y huésped, agente medio, que permite la y medio, con una interacción negativa sucesión de esta- huésped y agente, la dos de equilibrio cual da lugar a efectos entre los tres sobre el huésped (lefactores siones). Es la más corta (incluso de fracciones de segundo) Postaccidente Reparación de las consecuencias sobre la salud. Es el resultado final para las personas Prevención Primaria Secundaria Terciaria Objetivos Evitar ocurrencia del accidente Disminuir gravedad de las lesiones Atención de los lesionados Responsables básicos Otros sectores Otros sectores Sector salud Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (1993). Prevención de accidentes y lesiones. Washington D.C.: OPS. (Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud; 29). 76 Se puede ejemplificar la etapa de Preaccidente con un adolescente que acostumbra a conducir su bicicleta sin respetar las leyes del tránsito. En la etapa de Accidente, se lleva una señal de PARE, choca contra un vehículo y resulta lesionado. La etapa de Postaccidente está dada por la atención hospitalaria que debe recibir, en dependencia de la gravedad de las lesiones. Es preciso señalar que la función del sector salud en la práctica tiene un peso específico en la prevención terciaria, siendo las prevenciones primaria y secundaria responsabilidad básica de otros sectores. Esto no quiere decir que el sector salud no deba cumplir un papel determinante en los niveles primario y secundario, sino que para ello es imprescindible además que otros sectores asuman la prevención de las lesiones no intencionales como tarea concreta en las esferas que abarcan. De acuerdo con lo planteado y teniendo en cuenta la complejidad del problema de las lesiones no intencionales, su prevención demanda esfuerzos de todos los sectores de la comunidad, destacando el importante papel de la familia por la influencia de su ejemplo y control en las nuevas generaciones. Estos esfuerzos precisan de objetivos y estrategias comunes. d. Método de los cuatro pasos El control de las lesiones requiere de la experiencia de muchas disciplinas, incluyendo epidemiología, promoción de salud, prevención de enfermedades, asistencia médica y administración pública, entre otras. Para ello, la epidemiología de las lesiones tiene como objetivo suministrar la información requerida a quienes toman decisiones en los campos del control y la promoción de la seguridad. Independientemente de los sectores que participen en una estrategia de prevención, el método de los cuatro pasos propuesto por Salud Pública provee un modelo para diseñar, evaluar y supervisar las intervenciones. Este método debe sustentarse en información confiable y de alta calidad. 77 Figura 1: El método de los cuatro pasos 1. Vigilancia ¿Cuál es el problema? 2.Identificación de los factores de riesgo 4.Implementación: ¿Cómo se lleva a cabo ? 3.Desarrollo y evaluación de las intervenciones Paso 1: Reunir datos sobre la magnitud , las características, el grado y las consecuencias del problema en el ámbito local, nacional e internacional. Paso 2: Identificar las causas del problema y los factores que aumentan o disminuyen la susceptibilidad individual ante este problema, y tambien analizar de qué manera podrían modificarse estos factores. Paso 3: Diseñar, implementar, supervisar y evaluar intervenciones destinadas a prevenir el problema , a partir de la información reunida en los pasos 1 y 2. Paso 4: Diseminar información sobre la eficacia de las intervenciones; implementar intervenciones eficaces en mayor escala y evaluar la relación costo- efectividad para extender las implementaciones de estas intervenciones Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (2008). Prevención de lesiones y violencia. Guía para los ministerios de salud. Washington, D.C.: OPS. Prevención de las lesiones no intencionales: estrategias La prevención está dirigida a evitar que ocurran sucesos generadores de lesiones no intencionales, a través de la eliminación o la reducción de las causas subyacentes y los factores de riesgo. La prevención efectiva salva vidas, reduce discapacidades y otras consecuencias dañinas a la salud, además de disminuir sufrimiento humano y costos, tanto económicos como sociales, provocados por las lesiones. Para prevenir estas lesiones es necesario profundizar en su conocimiento y los factores relacionados, ya que lo accidental de estos acontecimientos solo radica en sus consecuencias. Ello se refiere a que la misma red de factores que produce un acontecimiento sin lesión (o sin lesión importante), en otras circunstancias puede provocar una lesión grave o la muerte. Al pensar que estas lesiones pueden ocurrir, también se les puede evitar. Tal como se ha dicho, en la prevención de estas lesiones se requiere tener en cuenta los siguientes factores: previsión, tiempo y disciplina. Previsión para pensar en los posibles peligros; tiempo para tomar medidas que eviten estas lesiones; disciplina en el cumplimiento de estas medidas. La OMS se ha planteado un plan de 10 años (2006-2015) para dirigir los esfuerzos en la prevención a nivel de países, regional y global, teniendo como 78 principales objetivos incrementar el conocimiento de la naturaleza, magnitud y prevención de las lesiones, lograr el mayor impacto posible en las acciones, así como aumentar capacidades para emprender intervenciones efectivas y evaluar su efectividad. Haddon señaló que las estrategias de prevención pueden ser activas y pasivas. Esta clasificación de actividades preventivas enfatiza el nivel hasta el cual cierta medida requiere de la participación activa de la persona involucrada para que tenga efecto y, por otro lado, el punto hasta el cual la medida hace parte del ambiente, de manera que tenga efecto sin importar la acción humana. Es necesario tener en cuenta que los mejores resultados se obtienen combinando ambos tipos de estrategias. --Estrategias activas: son las estrategias más efectivas aunque las más difíciles de lograr, pues están encaminadas a obtener cambios del comportamiento humano. Por ejemplo, la prevención dirigida a que los adolescentes adquieran conciencia de los riesgos que implican para sus vidas las prácticas de colgarse de los ómnibus en marcha, la ingestión de bebidas alcohólicas, el no uso de los medios de protección durante las actividades prácticas en los talleres de las escuelas, etcétera, y que sean capaces de modificar estos comportamientos. --Estrategias pasivas: consisten en la creación de ambientes más seguros, que protegen a la población a través de la eliminación de los peligros potenciales, pero que pueden resultar de mayor costo económico. Por ejemplo, la existencia de vías de circulación en buen estado, adecuada señalización y buena iluminación. Las tres reglas del control de las lesiones Como resumen de lo anterior, se puede decir que la mayoría de las medidas preventivas, activas y pasivas, emplean una de las tres estrategias: educación, imposición de leyes y reglamentos, así como ingeniería de estructuras físicas (esta última incluye cambios ambientales). --Educación: es a menudo la primera estrategia para promover comportamientos seguros. Este enfoque contiene implícitamente la creencia de que una vez que las personas saben qué hacer para reducir el riesgo de lesionarse, modificarán su conducta, pero a pesar de que los programas educativos conducen a un mayor conocimiento, pueden tener bajo impacto en las conductas y el índice de lesiones. Por ejemplo, aunque los estudiantes tengan conocimientos a partir de programas de educación vial en las escuelas, muchas veces incumplen con lo establecido como usuarios de la vía por carecer de la percepción de riesgo. 79 --Imposición de leyes y reglamentos: puede incrementar el cumplimiento de una medida preventiva efectiva. Por ejemplo, es conocido que utilizar el casco por un motociclista o un ciclista reduce el riesgo de muerte o daño cerebral severo. En sitios donde el uso del casco es obligatorio y la ley se impone, el uso del casco excede el 98 %; sin embargo, en sitios donde el uso del casco es voluntario, solo cerca de la mitad de estos lo utilizan, con riesgo para sus vidas. --Soluciones de ingeniería: muchas lesiones pueden prevenirse al construir elementos de seguridad en los productos o ambientes. La ingeniería es por lo general más efectiva porque no requiere la cooperación de los usuarios para ejercer sus efectos protectores, con el inconveniente ya mencionado de que puede resultar más costosa económicamente. Por ejemplo, el empleo de bolsas de aire ha disminuido el número de fallecidos en colisiones de vehículos. El factor humano y su papel protagónico en la prevención de las lesiones no intencionales Se plantea que el factor humano está presente en más del 90 % de la ocurrencia de lesiones no intencionales. Como ya se observó, hay factores personales que los favorecen, pero incluso entre los factores ambientales también está presente el ser humano, ya que la gran mayoría de los peligros potenciales son consecuencia de negligencia e imprudencia, lo cual es alarmante pues pueden ser evitados. Por ejemplo, la existencia de locales con insuficiente iluminación, cables eléctricos sin la debida protección, pisos con sustancias resbaladizas, mobiliario en mal estado y otras situaciones no resueltas por despreocupación humana. 80 Ello hace necesario incrementar los conocimientos para la prevención de estos eventos, pero aún más importante y difícil de lograr es el aumento de la percepción del riesgo para la modificación de comportamientos. Esto equivale a que las personas no vean las lesiones como algo “ajeno, que a ellos no les va a ocurrir”, sino que interpreten este problema como un acontecimiento riesgoso o potencialmente negativo, que les puede ocurrir a sus seres más cercanos y a ellos mismos. Programa para la prevención de los accidentes en menores de 20 años en Cuba Desde 1995, la Dirección Nacional Materno Infantil, del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba está aplicando el Programa para la Prevención de Accidentes en Menores de 20 Años. Este Programa abarca importantes aspectos desde la prevención y la promoción hasta la óptima atención al lesionado, con criterios de tratamiento establecidos y rehabilitación, si fuera necesario. El documento define entre los principales objetivos: caracterizar epidemiológicamente la morbilidad y la mortalidad por esta causa; incrementar el nivel de conocimientos y la percepción de riesgo en la comunidad; promover acciones para lograr un medio ambiente más seguro; mejorar la calidad de la atención médica integral y desarrollar investigaciones referentes a estos temas. Estas acciones de promoción, prevención, protección y recuperación son dirigidas a la población menor de 20 años y ejecutadas por el Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las demás instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Se debe tener en cuenta que el alcance de las acciones rebasa las posibilidades del sistema sanitario, por lo que requiere la acción conjunta de toda la sociedad. Debido a los grandes esfuerzos realizados, se han observado reducciones notables en las cifras de mortalidad por esta causa en relación con períodos anteriores. Sin embargo, las lesiones no intencionales aún constituyen la primera causa de muerte en los menores de 20 años, lo que requiere continuar incrementando el esfuerzo de los diferentes sectores de la comunidad para su prevención en correspondencia con las proyecciones para la salud pública en Cuba hasta el año 2015. 81 Bibliografía Department of Public Health Sciences. Division of Social Medicine. WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion. Designated International Safe Communities. (2012). Obtenida el 10 de septiembre de 2012 de: http://www.phs.ki.se/csp/ Frumkin, H., (Ed.). (2010). SALUD AMBIENTAL. De lo global a lo local. Washington D. C.: Organización Panamericana de la Salud. Glizer, I. M. (1993). Prevención de accidentes y lesiones: Conceptos, métodos y orientaciones para países en desarrollo. Washington, D.C.: OPS. Serie Paltex para Ejecutores de Programas de Salud No. 29. Havanonda, S. (2011). Safe Community. (2nd ed.). Ramathibodi: Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center/Thai Health Promotion Foundation. Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/publicacion/lesiones-no-intencionalesprevenci%C3%B3n-en-adolescentes Instituto Karolinska. Centro Colaborador de la OMS para la Promoción de Comunidades Seguras. (2009). Obtenida el 10 de septiembre de 2012 de: http://www.phs.ki.se/csp/pdf/ handsout/sc_poster_agosto09_spanish.pdf Organización Panamericana de la Salud. (2008). Prevención de lesiones y violencia. Guía para los ministerios de salud. Washington, D.C.: OPS. Peden, M., Oyegbite, K., Ozanne-Smith, J., Hyder, A. A., Branche, C., Rahman, F. et al. (2008). World Report on child injury prevention. Switzerland: World Health Organization. Unicef. Price, A. (2010). Chelmsford Borough Council: A designated International Safe Community. Commonwealth Journal of Local Governance. Obtenida 19 de octubre de 2011 de: http:// epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/cjlg/article/view/1917/2045 Rodríguez. M. (2011). ¿Quieres? No, gracias (II). En: Pionero (145). Valdés Lazo, F., Clúa Calderín, A. M., Podadera Valdés, X. y Zacca, E. (2009). Encuesta Nacional de Accidentes en menores de 20 años en Cuba. Año 2007. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 5 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/sites/default/ files/06_03_03_01_c.pdf Welander, G., Svanström, L. & Ekman, R. (2004). Safety Promotion-an Introduction. (2nd Rev. Ed.). Stockholm: editorial Kristianstads Boktryckeri AB. Citada el 9 de septiembre de 2012 de: http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=275531161&url=ea99554af1e40d0d78cc747a6b adbec5 82 Capítulo VII Lesiones no intencionales que más afectan a los adolescentes y su prevención Autora: Dra. Mariela Hernández Sánchez Tránsito Magnitud del problema a nivel mundial Las defunciones debidas a lesiones causadas por el tránsito constituyen una epidemia que afecta a los diferentes sectores de la sociedad. Se calcula que todos los años mueren 1,2 millones de personas por esta causa en todo el mundo. Esto significa que, en promedio, 3 242 personas han fallecido diariamente, lo cual ha representado el 23% de la mortalidad con respecto a todas las causas de lesiones. A ello se añade que entre 20 y 50 millones de personas se lesionaron o quedaron discapacitadas y que el costo para los países (algunos de los cuales posiblemente ya enfrentan otros problemas de desarrollo) puede representar 1-2 % del producto interno bruto. El problema se agrava al analizar que la mayoría de los afectados son jóvenes, cuya presencia y aporte son necesarios para sus familias y países, así como que el 90 % de los fallecidos se ha registrado en países de ingresos bajos y medianos. Los traumatismos causados por el tránsito constituyen un problema creciente que afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables de usuarios de la vía pública (entendiéndose por tales a conductores, peatones y pasajeros). De todos los sistemas con los que las personas han de enfrentarse cada día, los del tránsito son los más complejos y peligrosos. Las proyecciones indican que, sin un renovado compromiso con la prevención, entre los años 2000 y 2020, las muertes resultantes del tránsito descenderán en torno a 30 % en los países de ingresos altos, pero aumentarán considerablemente en los de ingresos bajos y medianos. En la región de las Américas, la mayoría de las muertes violentas entre 2000 y 2007 se debieron a tránsito (27 %) y otras causas accidentales (37 %). De continuar en esta dirección, para el 2020, los accidentes viales serán la tercera causa de carga de enfermedad. Para modificar esta tendencia, los países han adoptado medidas enfocadas en dos ejes de acción: generar un cambio estructural 83 en la seguridad vial con una visión a largo plazo y con un fuerte compromiso de todos los actores, así como proponer objetivos, metas y plazos para reducir estos eventos, que incluyen el desarrollo de indicadores que permitan evaluar en forma sistemática los progresos alcanzados. Es necesario recordar que las tasas de defunción son indicadores robustos de la magnitud relativa del problema, pero no miden la carga total de las lesiones debidas a tránsito. Los indicadores de morbilidad, discapacidad y el costo económico de las lesiones son necesarios para tener una imagen más completa de la situación. Estimados de la OMS indican que por cada adolescente que muere a causa de lesiones de tránsito, de 10 a 15 quedan con secuelas graves y de 30 a 40 presentan daños menos graves, pero que requieren de cuidados médicos, psicológicos o de rehabilitación. Varios son los factores que influyen en este tipo de lesiones: cantidad, diseño y estado de conservación de los vehículos, sistema vial, legislación, fiscalización, uso del casco y cinturón de seguridad, así como consumo de alcohol, entre otros. El consumo de alcohol desempeña un importante papel en las lesiones de tránsito y aunque es difícil establecer comparaciones por la gran variación que existe de un país a otro en los límites legales de alcoholemia impuestos y en su aplicación (generalmente, el máximo tolerable permitido para conducir es de 0,5 g/l), diversos estudios se han ocupado de examinar en qué medida se conduce bajo la influencia del alcohol. Mediante un análisis realizado en países de ingresos bajos y medianos se comprobó que entre 33 % y 69 % de los conductores fallecidos y entre 8 % y 29 % de los lesionados presentaban alcohol en sangre. El problema se agrava cuando se analiza que más de la mitad de las personas fallecidas por lesiones de tránsito son adultos jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 44 años de edad. Algunos autores plantean que los individuos que conducen durante la adolescencia tienen de cuatro a 20 veces más probabilidades de estar envueltos en eventos de tránsito que los conductores adultos y que estos acontecimientos provocan algo más del 20 % de las muertes por causas externas en los adolescentes. Entre los factores favorecedores de lesiones de tránsito a estas edades se encuentran: el desconocimiento de los vehículos, que a menudo se toman prestados, la búsqueda de emociones y la confianza excesiva, la menor tolerancia al alcohol en comparación con las personas de mayor edad y la velocidad excesiva o inapropiada. Magnitud del problema en Cuba En el 2012 y en el sexo masculino, los accidentes de transporte mostraron tasas de 4,6 por 100 000 hombres en el grupo de 10 a 19 años (entre estos, predomi84 naron los accidentes de vehículos de motor con 4,3), seguidos de los accidentes de peatón con cifras de 1,6 y los accidentes de bicicleta con 0,8. En el sexo femenino, las tasas resultaron menores: accidentes de transporte 2,1 por 100 000 mujeres en el grupo de 10 a 19 años (entre estos, predominaron igualmente los accidentes de vehículos de motor con 2,0), accidentes de peatón 1,0 y accidentes de bicicleta 0,1. No obstante la tendencia al descenso en las tasas de mortalidad de adolescentes durante los últimos años, el problema aún persiste y es necesario dedicarle la debida atención. Un considerable número de jóvenes todavía cometen diariamente violaciones de tránsito y manifiestan conductas poco responsables que los convierten en víctimas o causantes de lesiones que afectan a otras personas en la vía. Definición Aunque existen numerosas definiciones, hemos adoptado la que nuestra legislación considera como accidente de tránsito: Hecho que ocurre en la vía, donde interviene por lo menos un vehículo en movimiento y que como resultado produce la muerte, lesiones de personas o daños materiales. Aspectos epidemiológicos Una de las diferencias principales que hace el caso del tránsito tan complejo es el hecho de que las demandas que debe superar un usuario incluyen el desempeño de los demás usuarios, lo que en general no sucede de forma tan sistemática en los otros tipos de lesiones no intencionales. Triada ecológica: El ser humano, el vehículo y la vía El concepto ecológico implica que las lesiones son el resultado de la interrelación entre un huésped (persona), con un agente (vehículo en marcha), en un medio ambiente (vías de circulación). 85 Interrelación simplificada de la triada ecológica en el tránsito Medio Conductor Vehículo Fuente: Organización Panamericana de la Salud. (1993). Prevención de accidentes y lesiones. Washington D.C.: OPS. (Serie PALTEX para Ejecutores de Programas de Salud, 29). Se aprecia que el proceso es circular y que sus resultados dependen de la información que recibe el conductor, del acierto de sus decisiones, de la forma como el vehículo responde a las mismas y las condiciones ambientales. Es decir, el grado de seguridad de las maniobras es función básicamente de la tarea del conductor, pero esta es influida de manera positiva o negativa por variables ajenas a él. Si el equilibrio entre estos tres factores se rompe, estarán creadas todas las condiciones para que se produzca una lesión. Factores de riesgo Estos factores fueron descritos anteriormente de forma general para los diferentes tipos de lesiones y son los mismos que van a influir en los de tránsito, con determinadas especificaciones. a. Factores de riesgo personales El factor más importante en este complejo sistema es indudablemente el ser humano, en su condición de conductor, peatón o pasajero. Género: las lesiones por tránsito son más frecuentes en el masculino por razones socioculturales y su preferencia por las acciones de mayor riesgo, como conducir a más altas velocidades, no respetar las señales del tránsito y otras. Edad: puede haber algunas variaciones en sus funciones como usuarios de la vía, ya que en torno a los 10 a 14 años se plantea que las lesiones en peatones constituyen la mayoría, mientras que a partir de los 15 años es más frecuente que estas lesiones ocurran en adolescentes como conductores de vehículos (entre estos, se incluyen bicicletas, ciclomotores, motocicletas y autos). Las conductas de riesgo que asumen los adolescentes que cruzan atolondradamente la calle o conducen vehículos están muy relacionadas con rasgos propios de esa etapa de la vida (desafío a las normas, formas de probarse, deseo de sentirse adultos, entre otros) y con características personales. 86 Entre dichas conductas de riesgo se encuentran las muestras de agresividad (en búsqueda de un modo de reafirmarse, que creen encontrar en la potencia de su vehículo), exhibicionismo y sobrevaloración de su capacidad al conducir, no uso del cinturón de seguridad como conductores y pasajeros. Suelen experimentar los límites del peligro, sintiendo que nada puede ocurrirles y convierten en un desafío excitante la aventura de la velocidad. Fatiga: se han identificado factores que contribuyen al cansancio y al consecuente incremento de errores en la conducción, como conducir durante largas distancias, bajo presión, en carreteras monótonas, después de haber dormido mal y durante períodos del día en que el conductor suele sentirse somnoliento. Ingestión de alcohol y drogas: la incapacidad del adolescente de medir el riesgo favorece la combinación de exceso de velocidad, de alcohol y en ocasiones de otras sustancias tóxicas que pueden producir graves consecuencias. El alcohol está implicado en el 50 % de estas lesiones, que puede llegar hasta un 65 % en la adolescencia y la primera juventud. Ingestión de medicamentos: hay indicios de que entre los conductores ha aumentado el uso de ciertos medicamentos, tanto con fines terapéuticos, como a menudo en combinación con el alcohol. b. Factores de riesgo ambientales Entre estos, se pueden citar los peligros potenciales debidos a factores del vehículo, viales y meteorológicos. Por ejemplo, conducir bicicletas sin aditamentos reflectantes en horas nocturnas, vías en mal estado, falta de señalización, mala iluminación en las calles, lluvia y otros. c. Influencia de otras características Se observa que en las lesiones de tránsito, la mayor ocurrencia corresponde al fin de semana, así como a horarios de la tarde y la noche. Algunos autores plantean que los conductores jóvenes tienden a guiar excesivamente durante las horas nocturnas de mayor riesgo, lo cual es más difícil para todos, especialmente para los conductores novatos. A altas horas de la noche, el riesgo es tres veces mayor que durante el día para los conductores adolescentes. Grupos de riesgo En el tránsito se consideran como grupos de riesgo a los adolescentes y jóvenes en su condición de conductores, mientras que niños y ancianos son grupos de riesgo como peatones. 87 Tipos de eventos Existen diferentes tipos: atropello, choque o colisión, vuelco, caída desde vehículo en marcha, despiste (cambio brusco en la dirección de un vehículo) y formas combinadas. Prevención de las lesiones de tránsito La mayoría de estos eventos se producen por desconocimiento de las reglas del tránsito o porque, conociéndolas, estas no se cumplen. La reducción de este tipo de lesiones conseguida en algunos países como Suecia, a través de intervenciones de reconocida eficacia en programas de educación, dirigidos a toda la población, muestra que la prevención es posible. Estas acciones favorecen el incremento en la percepción del riesgo y la responsabilidad no solo de los conductores, sino también de los peatones (quienes resultan frecuentemente víctimas por su imprudencia). A esto se añade la aplicación de legislación en el control de la velocidad, el consumo de alcohol, el uso obligatorio de cinturones de seguridad y cascos, así como un diseño y uso más seguros de la vía pública, entre otros aspectos. El factor humano y su papel protagónico en la prevención Para lograr los objetivos de la seguridad vial, resulta necesario educar a todas las personas que, de una forma u otra, inciden en la vía pública y se deben tener en cuenta los conceptos de educación vial y de cultura vial. •• Educación vial: es el conjunto de conocimientos e ilustración teórica de normas y símbolos que regulan el funcionamiento del tránsito vehicular. Pero no resulta suficiente tener conocimientos si no somos capaces de ponerlos en práctica, en correspondencia con lo aprendido. Por ello, es necesario poseer cultura vial. •• Cultura vial: es el comportamiento personal de acuerdo con principios morales y éticos, que permite convivir en la vía pública, respetando al prójimo y con sentido de responsabilidad. De acuerdo con la Asociación Americana de Automóviles (AAA), los adolescentes constituyen alrededor de 7 % de la población total de conductores, pero están involucrados en el 14 % de las lesiones fatales. En muchos países, los adolescentes adquieren su licencia de conducción usualmente a los 16 años, lo que los hace sentir con mayor independencia, y algunos, incluso, pueden ser presionados a conducir por los pares o los padres antes de estar listos. El proceso de aprendizaje se divide en tres etapas: permiso de aprendizaje a los 16 años, licencia probatoria después de seis meses y una licencia de 88 conducir sin restricciones al cumplir los 18 años. Se ha resaltado la necesidad del buen ejemplo de los adultos, la práctica supervisada, la limitación en el número de pasajeros, la restricción del manejo nocturno y evitar la presión negativa de los pares, entre otras medidas. En otros países, como Nueva Zelanda, tienen también experiencias con este sistema progresivo de acceso gradual al permiso. Una evaluación mostró que el permiso de conducción progresivo había contribuido a reducir en un 8 % los choques causantes de traumatismos graves entre los conductores novatos jóvenes. Australia logró reducir estas lesiones en más de una tercera parte, en gran medida por haber limitado la alcoholemia a un máximo de 0,01 g/dl. En la adolescencia es cuando más frecuentemente se da el proceso de aprendizaje para conducir un vehículo, por lo que los padres pueden desempeñar un papel significativo para el desarrollo de hábitos adecuados en este sentido y la formación de los jóvenes como conductores responsables y seguros. Para ello, los padres deben ser ejemplo de conducta (sobre todo al volante), pues son el primer modelo para sus hijos. En Cuba, la edad mínima en la obtención de la licencia de conducción para todo tipo de vehículo es de 18 años, excepto los ciclomotores, en que la edad mínima es de 16 años. En 1995, y para reforzar el adecuado aprendizaje para la prevención, se elaboró el Programa de Educación Vial para escolares, que se ha mantenido vigente, con objetivos y contenidos específicos para cada nivel, y que se ha perfeccionado durante los últimos años. De esta forma, el referido a la enseñanza media, técnica y profesional, adultos y superior pedagógica tiene como objetivo general contribuir a la formación de una adecuada cultura vial mediante el aprovechamiento de las posibilidades que brinda el proceso docente educativo. Como una forma de lograr un mayor impacto en las intervenciones e incrementar la educación y la cultura vial en la población en general, se han impartido cursos nacionales a través de los medios de difusión y publicado materiales al respecto, por lo que se ha logrado una masiva aceptación de estos esfuerzos para la prevención. Recientemente, ha sido puesta en vigor la Ley 109 Código de Seguridad Vial. Lugares Públicos Magnitud del problema Tanto en los países desarrollados como en los de menor desarrollo, el ser humano realiza diferentes actividades en lugares públicos, como las actividades de juego, recreacionales y deportivas, entre otras, que pueden otorgar beneficios a la salud, pero también pueden favorecer la producción de lesiones cuando no se realizan en condiciones adecuadas. 89 En Gran Bretaña, en actividades vinculadas con la recreación y el deporte, ha habido 1% de la mortalidad total por lesiones no intencionales y 17 % de los lesionados que han recibido atención hospitalaria. En Estados Unidos, durante estas mismas actividades, se ha notificado 7 % de las lesiones de columna vertebral, 3 % de los traumatismos severos de cráneo y el mayor porcentaje de discapacitados a largo plazo. Del 2001 al 2009, en un estudio realizado sobre lesiones no fatales por traumas de cerebro vinculadas a deportes y actividades recreacionales en Estados Unidos, las atenciones médicas en emergencias se incrementaron significativamente. Aproximadamente, 71 % de las atenciones médicas por esta causa ocurrieron entre los varones y 70,5 % entre adolescentes de 10 a 19 años de edad. Muchas lesiones deportivas se repiten en intervalos cortos de tiempo, lo cual favorece un incremento en la severidad de las conmociones cerebrales, así como en las discapacidades por lesiones en rodillas y tobillos. Durante la práctica de deportes se cuenta con una serie de reglas para la protección de los participantes, minimizando el número de acciones y situaciones riesgosas. Investigaciones al respecto han profundizado en los patrones de ocurrencia y las metodologías para su disminución, que han incluido técnicas, equipamientos y condiciones ambientales protectoras. Por otra parte, se ha reconocido la asociación entre el nivel socioeconómico y las lesiones, observándose un incremento del riesgo en condiciones socioeconómicas desfavorables. Por ejemplo, en centros urbanos de muchos países de América Latina, la falta de áreas de juego y recreación, la construcción deficiente de instalaciones, el descuido y la utilización de áreas inapropiadas, entre otras causas, aumentan la exposición a riesgos adicionales. Se supone que existe un subregistro en las defunciones por estas lesiones y muchos análisis sobre víctimas en determinada actividad no han considerado su exposición al riesgo, haciendo difíciles las comparaciones. Definición Lesiones no intencionales en lugares públicos son aquellas que se producen en la vía (sin estar asociadas al tránsito de vehículos) o en cualquier lugar de acceso público (playas, piscinas, teatros, y otros). Este tipo de lesiones no intencionales se puede definir también como aquellas que ocurren fuera del hogar (excluyendo las de tránsito, del trabajo y de instituciones educacionales). 90 Aspectos epidemiológicos Grupos de riesgo: niños, adolescentes y jóvenes. Género: el masculino es el más afectado. Actividades a las que se vinculan con mayor frecuencia: deportes, juegos y recreación constituyen tres tipos de actividades de mayor frecuencia y con áreas de superposición entre sí. En términos generales, los niños son más afectados por las lesiones durante los juegos y recreación, mientras que los jóvenes resultan más lesionados a consecuencia del deporte, cuya práctica constituye una característica socialmente estimulada y valorada. Lugares a los que más se vinculan: calles y carreteras (sin vinculación con el tránsito, como puede ser una caída o un golpe con cualquier objeto en la calle). Bases de campismo, piscinas, playas y otros. Patios de juego, áreas de juego con aparatos recreativos, parques, plazas, terrenos baldíos. Períodos de mayor frecuencia: durante el tiempo libre (horario de la tarde, fines de semana, meses de verano). Tipos de lesiones con mayor frecuencia: en los lugares públicos ocurren múltiples tipos de lesiones, como pueden ser caídas, heridas, golpes con objetos y personas, electrocuciones por rayos, quemaduras por excesiva exposición a los rayos solares, entre otros. 91 Entre las lesiones que se producen en estos lugares, el ahogamiento y sumersión ocupa los primeros lugares en cuanto a gravedad y, por ello, se profundizará más en su análisis. Regiones del cuerpo más comúnmente afectadas: miembros inferiores y cráneo. Lesiones más graves: lesiones en la columna vertebral y cráneo, por lo que ocasionan el mayor número de discapacitados. Ahogamiento y sumersión Magnitud del problema a nivel mundial El agua está relacionada con todos los aspectos de la vida del ser humano: beber, cocinar, limpiar, jugar, recrearse, trabajar y otras; sin embargo, los medios acuáticos también pueden convertirse en sitios de alto riesgo. Se ha calculado que los ahogamientos y sumersiones ocasionaron un total de 450 000 fallecidos en el mundo, durante el año 2000, y que el 97 % de estos ocurrieron en los países de bajo y mediano desarrollo. Además, se calcula que por cada fallecido ocurren de uno a cuatro eventos no fatales que requieren hospitalización, con complicaciones respiratorias y neurológicas, sufrimiento humano y tratamientos médicos costosos. Las actividades recreacionales acuáticas (definidas como aquellas realizadas en el agua para diversión, placer o práctica de deportes como nadar, pasear en bote y pescar, entre otras) y el consumo de alcohol están comúnmente asociados con este tipo de lesiones. Son las principales lesiones fatales vinculadas al deporte y la recreación, con mayor ocurrencia en playas, piscinas, ríos y lagunas. Presentan una distribución característica en el tiempo (la más definida entre todos los tipos de lesiones), con predominio importante durante los fines de semana y los meses de verano, coincidiendo con las vacaciones escolares. De quienes sufren este tipo de lesiones, se dice que se ahogan. A diferencia de otros tipos, en este caso la misma palabra designa el mecanismo de acción (el proceso) y la lesión (el resultado). Pero ahogarse es morir y para indicar a quienes estuvieron en trance de ahogarse o quedaron con secuelas por esa razón, no existe un término adecuado. En estos casos, algunos autores utilizan el término de ahogamiento no fatal y otros de ahogamiento incompleto. Por ejemplo, una persona puede ahogarse mientras se encuentra en un medio acuático con el propósito de nadar, bañarse o jugar. Pero también porque cayó al agua en contra de su voluntad o debido a que el agua invadió áreas geográficas en que normalmente no se encuentra, como puede suceder en las inundaciones. 92 Se plantea que, de quienes son salvados, 10 % quedaría con secuelas y que, por cada ahogado, otras dos personas requieren tratamiento hospitalario por una lesión similar. En una encuesta escolar, 15 % de los alumnos reconocía haber sufrido al menos un episodio crítico en el agua en el año previo. Estos eventos ocurrieron en ríos, canales, lagos o similares (30 %), piscinas (20 %), bañeras (17 %) y en el mar (17 %). Magnitud del problema en Cuba Los ahogamientos y sumersiones accidentales constituyen la tercera causa de muerte accidental para todas las edades en Cuba, de forma similar a otras regiones del mundo. Este tipo de lesiones tiene especial importancia en el país, que por sus características geográficas favorece el desarrollo de actividades acuáticas recreacionales, deportivas y laborales, cuyos efectos pueden ser disminuidos con adecuadas medidas de prevención. En un trabajo realizado durante los años 19872002, se observó una tendencia con disminución relativa de 21,4 en el período. En el año 2004, más de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en ríos y lagunas (59,2 %); las piscinas mostraron valores de casi 10,0% de los fallecidos, seguidas de playas y mar abierto, con valores de 4 %, respectivamente. En un estudio realizado en el 2005, se observó que el 88,6 % de los fallecimientos ocurrió en el mismo lugar del accidente (ríos, playas, presas, piscinas y otros). En el 2012, la tasa de mortalidad por ahogamiento y sumersión accidentales fue de 1,8 por 100 000 habitantes para todas las edades. En el grupo de 10 a 19 años fue de 3,9 por 100 000 hombres y de 1,0 por 100 000 mujeres. Los adolescentes estuvieron entre los grupos más afectados por este tipo de lesiones. Definición Este tipo de lesión se ha definido como: Ahogamiento es el proceso de daño respiratorio experimentado por sumersión/inmersión en líquido. (Congreso Mundial sobre Ahogamiento, Ámsterdam, 2002) 93 Aspectos epidemiológicos a. Factores de riesgo personales Edad y género: a partir de los 10 años, la tasa de ahogamientos en varones sube bruscamente hasta su máximo en los 18 años, ascenso que no tiene lugar en las mujeres. Este hecho constituye un ejemplo de las diferencias de acuerdo con el género en constitución biológica, exposición, supervisión, expectativas culturales, consumo de alcohol y otros factores que influyen sobre las tasas de mortalidad en actividades potencialmente peligrosas. Por ejemplo, los adolescentes en general se hacen más independientes, menos supervisados por los adultos, y más expuestos a medios acuáticos en actividades recreativas y deportivas. En el género masculino se ha observado mayor preferencia por nadar solos, de noche y consumir alcohol. Saber nadar o no saber nadar: se reconoce que entre 10 y 14 años quienes no saben nadar correrían 3,5 veces más riesgo que los que saben nadar y que solo un cuarto de quienes se ahogaron en Estados Unidos, durante 1971, eran nadadores. También es riesgoso que los jóvenes que saben nadar incrementen su exposición en condiciones más críticas (exceso de confianza en sus habilidades, no nadar en compañía de otros nadadores que podrían servir de socorro en condiciones difíciles e inesperadas como calambres musculares, fatiga e hipoglicemia). Así, se comportarían de forma similar a como lo hacen en el tránsito (alta velocidad, conducción nocturna, entre otros) y por las mismas razones. Se reconoce la falta de buenos estudios epidemiológicos que permitan establecer claramente el riesgo que corren estos dos grupos (saber nadar o no saber nadar). Ingestión de bebidas alcohólicas: se ha observado que el consumo de alcohol ha estado relacionado con el 25 a 50 % de los adolescentes fallecidos por ahogamiento y sumersión en actividades recreativas. El alcohol influye en el equilibrio, la coordinación y el juicio; incrementa los efectos del sol, el calor y puede llegar a provocar efectos fisiológicos que afecten la supervivencia como incremento de la hipotermia y retardo de la contracción muscular involuntaria protectora de las cuerdas laríngeas. b. Factores de riesgo ambientales Se ha observado que cuatro de cada cinco que se ahogaron mientras nadaban, lo hacían en áreas no adecuadas para ello como consecuencia de condiciones geográficas (bancos de arena, arrecifes, marea, resaca y otras situaciones de riesgo), de áreas no protegidas, de condiciones atmosféricas (mal tiempo) y de uso inadecuado de flotadores artificiales, entre otras causas. 94 Prevención de las lesiones no intencionales de lugares públicos En estudios realizados en Europa, el 39 % de los países participantes en el 2007 y el 40 % en el 2009 refirieron que tenían políticas nacionales implementadas para la prevención de lesiones no intencionales por ahogamiento. Se consideró que era necesario implementar programas más efectivos en número y cobertura, así como comprometer a los diferentes sectores de la comunidad. Al igual que en otros tipos de lesiones, la prevención de estos se realiza a través de estrategias activas (sobre el ser humano) y pasivas (sobre el ambiente), que deben ser combinadas. --Sobre el ser humano: incrementar sus conocimientos y percepción del riesgo, lo que favorece los cambios en el comportamiento. Por ejemplo, no bañarse en zonas de alto riesgo de ahogamientos, no ingerir bebidas alcohólicas, cumplir con las señales de protección en estos lugares y otros. --Sobre el ambiente: actuar directamente sobre el medio ambiente, creando ambientes más seguros. Por ejemplo, que las instalaciones deportivas y de recreación estén en buen estado constructivo, con adecuada señalización en los sitios de riesgo, no existencia de botellas y latas en la arena de las playas que pueden ocasionar heridas, aseguramiento de personal salvavidas en las playas y piscinas, entre otros. Instituciones educacionales Magnitud del problema a nivel mundial Se plantea que las lesiones no intencionales son uno de los problemas que más atención requieren del personal de salud en las escuelas. En ellas ocurren aproximadamente entre el 10 y el 25 % de las lesiones, aunque la mayoría es considerada leve. Se calcula que las lesiones fatales en estas instituciones ocurren con una frecuencia de solo 1 en 400 lesionados. En escuelas de Francia, se observó una tasa de incidencia de lesiones no intencionales de 20,2 por 1 000 educandos, ocurridas en mayor número durante la recreación, seguidas de actividades deportivas y con valores mínimos en las aulas. Durante el trayecto escolar, ocurrió una tasa de incidencia de lesiones no intencionales de casi 6,0 x 1000 educandos. También en los Estados Unidos, se encontró que la mayoría de las lesiones ocurre en los patios de receso, campos deportivos y gimnasios, vinculados con las actividades de juego y deportivas, mientras que en los talleres ocupan 7%. Se describe la ocurrencia de lesiones de tránsito en ómnibus durante los trayectos hacia y de regreso a la escuela, así como las debidas al inadecuado uso de cascos o cinturones de seguridad. 95 En ese país las causas de hospitalización más frecuentes son por caídas (43 %) y actividades vinculadas con el deporte (34 %). Aproximadamente un millón de lesiones graves (que ocasionan hospitalización, tratamiento quirúrgico y ausencias escolares, entre otras consecuencias) están relacionadas con los deportes practicados en las escuelas por los adolescentes de 10 a 17 años, lo que constituye la tercera parte de las lesiones graves y poco más de la mitad de las lesiones no fatales. La ocurrencia de este tipo de lesiones en el sexo masculino duplica al femenino, lo que apunta a su vinculación con la práctica de deportes de mayor riesgo. Sin embargo, en los deportes con equipos de ambos sexos, como el baloncesto, las tasas de lesiones en el sexo femenino son más altas que en el masculino. Magnitud del problema en Cuba Se ha observado que las lesiones en adolescentes han estado vinculadas con las actividades de mayor riesgo que desarrollan en las escuelas, como son la práctica de deportes y los juegos. En menor grado, se pueden citar las lesiones ocurridas durante el trabajo agrícola y las prácticas en talleres de centros tecnológicos. Es importante destacar que la labor que realizan nuestros adolescentes en áreas de trabajo agrícola y práctico-docente (talleres) tiene una función netamente educativa, ya que la escuela los prepara para la vida y la actividad laboral. Está 96 bien establecido que a los estudiantes que participan en la actividad laboral como parte de su formación integral se les debe proporcionar un ambiente de trabajo seguro e higiénico, instruirlos sobre protección e higiene del trabajo y entregarles los medios de protección individual. Definición Son aquellas que se producen durante el desarrollo del programa escolar, dentro y fuera de la instalación escolar, en las áreas de recreo, práctica docente, deportivas y huertos de la escuela, en los trayectos de ida y vuelta a esta o durante las actividades extraescolares. Aspectos epidemiológicos Tipos de lesiones no intencionales más frecuentes en instituciones educacionales Puede ocurrir cualquier tipo de lesión, pero las más frecuentes son las caídas, las heridas e hincadas y las colisiones (choques con objetos y otras personas). Factores de riesgo Como en otros tipos de lesiones, estos factores de riesgo pueden ser personales (se cumplen iguales características) y ambientales. En el análisis de los factores ambientales, se debe dar una consideración especial a los peligros potenciales dentro y en los alrededores del edificio escolar. Áreas de las instituciones educacionales donde son más frecuentes las lesiones no intencionales a. Dentro de la institución educacional: por deterioros en paredes, pisos, techos, escaleras, pasamanos, barandas, aleros, mobiliario y otros; por interruptores eléctricos sin la debida protección, mala iluminación y lámparas sin fijar, entre otros peligros. b. En los patios: irregularidades en el suelo, raíces salientes, presencia de vidrios rotos y otras situaciones de riesgo. c. En huertos o áreas agrícolas: herramientas empleadas en la agricultura en mal estado o no acordes con el desarrollo físico de los jóvenes (machetes, azadones y otras), contacto con plaguicidas sin cumplir las regulaciones establecidas para ello, transporte sin adecuadas medidas de seguridad (con hacinamiento, sin barandas o con barandas flojas en camiones, entre otras situaciones de riesgo). d. En áreas deportivas: deterioro de estas áreas, instrumentos deportivos en mal estado, mala iluminación y otras condiciones peligrosas. 97 e. En áreas de talleres: no uso de los medios de protección, máquinas y herramientas que no cumplen las normas de seguridad, iluminación deficiente y mala señalización de los riesgos. Otras características que pueden influir: tal como se ha planteado, el día de la semana y el horario influyen en la ocurrencia de lesiones, habiendo mayor frecuencia lunes y viernes, en horarios de tarde y noche, en que la capacidad de trabajo física y mental del escolar es menor, con tendencia a la fatiga. Prevención de lesiones no intencionales en instituciones educacionales Estas estrategias de prevención son activas y pasivas, tal como se ha comentado en los temas anteriores, y se deben trabajar de forma combinada. La iniciativa de las Escuelas Promotoras de la Salud se concentra en el desarrollo de conocimientos, capacidades y aptitudes para habilitar a las personas en el cuidado de su salud, la reducción de comportamientos arriesgados, así como la adopción y mantenimiento de modos de vida saludable. La meta es reducir el número de jóvenes y adolescentes que adoptan comportamientos peligrosos para la salud, ya que en las escuelas se puede llegar a ellos con relativa facilidad, rapidez y eficiencia. En varios países del mundo, los programas comunitarios para prevenir lesiones han sido implementados como complemento de programas y legislaciones nacionales de seguridad. De igual forma, en América Latina y el Caribe, se ha llevado a cabo el Proyecto OPS/Kellogg, de apoyo a iniciativas nacionales de salud integral del adolescente, y se observó la existencia de un 71 % de países con proyectos locales de adolescencia que empleaban metodologías participativas, de los cuales la mitad incorporaron a los adolescentes en la adopción de decisiones. Es importante considerar que la escuela constituye un espacio de aprendizaje, de vida y de experiencia para los estudiantes, así como para el personal docente y no docente que labora en ella. Este espacio incluye entre sus tareas el proporcionar a sus participantes las habilidades necesarias para generar su propia seguridad y la de los demás, de forma extensiva hasta los padres y comunidad en general. Vinculados con la actividad laboral Magnitud del problema a nivel mundial El trabajo contribuye a dar solución a necesidades humanas vitales como las económicas para vivir, las personales como seres humanos creadores y productores, así como al bien común de la sociedad. Está aceptado en diversos documentos internacionales que cada ciudadano tiene derecho al trabajo saludable 98 y seguro, y a un ambiente que le permita vivir social y económicamente una vida productiva, por lo que se debe garantizar que estas condiciones se cumplan. No obstante, se conoce que las condiciones de trabajo pueden tener consecuencias sanitarias positivas y negativas, en dependencia del cumplimiento o no de lo establecido. Alrededor del 45 % de la población mundial pertenece a la fuerza laboral global. Su trabajo sustenta la base económica y material de la sociedad, en dependencia de su capacidad laboral. Sin embargo, casi 1 000 trabajadores mueren diariamente en el mundo por lesiones y, aproximadamente, seis de cada 1 000 sufren lesiones fatales en el trabajo durante un período laboral de 40 años. Respecto a las lesiones ocupacionales no fatales, vale decir que constituyen un problema importante, ya que cubren un amplio espectro, que va desde cortaduras en la piel a heridas por perforación, quemaduras, amputaciones, choques, lesiones oculares y exposiciones a sustancias químicas, entre otras. Los factores mecánicos, las maquinarias desprotegidas, las estructuras inseguras en el puesto de trabajo y las herramientas peligrosas son los riesgos más frecuentes del ambiente, tanto en países industrializados, como en vías de desarrollo. Estos riesgos se incrementan cuando el trabajador expuesto aún no ha alcanzado la suficiente madurez física y mental, como puede ocurrir con adolescentes que se lesionan por: aceptar trabajos para los que no han recibido capacitación, no tener supervisión adecuada, utilizar herramientas o equipos peligrosos y realizar tareas que infringen las leyes de empleo para su edad. Según ha reportado el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la frecuencia de lesiones fue elevada en el grupo de los adolescentes con alguna actividad laboral remunerada y la mitad de ellos fue atendida en servicios de emergencias, en 1999. Un importante aspecto a destacar es que a pesar de la alta frecuencia de ocurrencia en estas edades, muy pocos estudios se han realizado sobre estos aspectos. Se ha planteado que en Estados Unidos la mitad de los adolescentes de 16 a 17 años y alrededor de la cuarta parte de los de 15 años trabajan. Casi la mitad de los estudiantes (46 %) de escuelas de nivel superior y la cuarta parte de noveno grado trabajan 19 horas y más por semana durante el curso escolar, lo cual incrementa los riesgos potenciales para la salud. En 1992, alrededor de 64 000 adolescentes de 14 a 17 años requirieron tratamiento de emergencia debido a lesiones en el trabajo y unos 70 adolescentes menores de 18 años murieron por esta causa. En países como Brasil, esta realidad está enmascarada porque, debido a su ilegalidad, difícilmente el menor y sus familiares declaran la vinculación entre la 99 lesión y la actividad laboral. Como causas más frecuentes de lesiones se han observado los materiales corto-punzantes, las lesiones ocurridas durante el trayecto laboral, caídas, exceso de ejercicios y movimientos rigurosos. Magnitud del problema en Cuba En estudios realizados sobre morbilidad laboral, las lesiones no intencionales han estado entre las 5 primeras causas de incapacidad en nuestro país. De acuerdo con la Ley No. 13 de Protección e Higiene del Trabajo, en su capítulo 11, artículo 41, a los fines de proteger el normal desarrollo físico y psíquico de los jóvenes y su adecuada formación cultural, el adolescente tiene derecho a incorporarse a la vida laboral desde los 17 años. No obstante, la mayoría de nuestros jóvenes a estas edades continúa inmersa en el estudio como actividad fundamental, en un proceso gradual de enseñanza en los principios de la protección e higiene del trabajo para su formación como futuros trabajadores. Esta Ley incluye que los jóvenes menores de 15 años no pueden ser admitidos al empleo y que los jóvenes de 15 y 16 años solo pueden emplearse en casos excepcionales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. Como ya fue planteado, a los adolescentes se les debe proporcionar un ambiente de trabajo seguro e higiénico, instruirlos debidamente y entregarles los medios de protección individual. Según la Ley 49 del Código del Trabajo, artículo 224, está prohibido emplear adolescentes en labores de estiba u otras de pesos excesivos, extracción de minerales, lugares donde se utilicen sustancias nocivas, reactivas o tóxicas, trabajos de subsuelo, de altura, nocturnos y aquellos en que su seguridad o la de otras personas estén sujetas a su responsabilidad. Teniendo en cuenta la existencia de estudiantes adolescentes que realizan actividades laborales como parte de su formación integral, hemos decidido hacer un breve análisis de las lesiones no intencionales vinculadas con el trabajo en estas edades. Definiciones En la literatura internacional, existe la tendencia a denominar este tipo de eventos como lesiones ocupacionales o lesiones en el trabajo, pero aún es frecuente su definición como Accidente del Trabajo. A tales efectos, la OIT considera el Accidente del Trabajo como consecuencia de una cadena de factores en la que algo ha funcionado mal y no ha llegado a buen término. Se argumenta que estos eventos son consecuencia de la actividad humana y que la intervención del ser humano puede evitar que se produzca esa cadena de sucesos. Tal como ocurre con otros tipos de lesiones, la notificación de las ocupacionales está limitada frecuentemente a aquellas situaciones que causan lesiones al tra100 bajador, pero para facilitar la prevención es necesario tener en cuenta aquellos eventos que sin causar lesión pudieran potencialmente ocasionarla. Entonces, resulta necesario referirnos a los conceptos de incidente, accidente, avería y pérdidas en la esfera laboral. Incidente: interrupción del normal desarrollo de un proceso de trabajo productivo o de servicio que puede generar un accidente de trabajo, una avería, un incendio o una explosión. Accidente del trabajo: es un hecho repentino relacionado causalmente con la actividad, que produce lesiones al trabajador o su muerte. Accidente de trayecto: es el sufrido por el trabajador durante el trayecto normal o habitual de ida al trabajo y regreso del mismo, que se equipara al accidente de trabajo, a los fines de la protección que brinda la Ley de Seguridad Social vigente. Avería: estado de un elemento caracterizado por la ineptitud para realizar una función requerida, excluida la ineptitud debida al mantenimiento preventivo u otras acciones programadas o debido a una falta de medios exteriores. Accidentes y averías son incidentes. Cuando un incidente encierra la potencialidad de lesiones personales, se habla de accidente. Un incidente sin posibilidad de lesiones es una avería. A todo el conjunto de consecuencias se le denomina pérdidas. Existen pérdidas en la salud (lesiones) y pérdidas materiales (daños). Aspectos epidemiológicos Factores de riesgo Recordar que las lesiones pueden ser ocasionadas por una o varias causas, y para facilitar su estudio en la esfera laboral se dividen generalmente en tres grupos de factores: a. Factores humanos: Actos inseguros b. Factores técnicos: Ambiente ------- Condiciones inseguras c. Factores organizativos: Administrativos o gerenciales a. Entre los factores humanos, se pueden señalar los que dependen de la persona. Por ejemplo, falta de conocimientos y habilidades en el puesto laboral que desempeña, no uso de los medios de protección, problemas de salud (disminución de la visión, epilepsia), cansancio, estados emocionales adversos (depresión, irritabilidad) y otros. b. Entre los factores técnicos, es importante reconocer los cambios tecnológicos que se realizan, así como las condiciones del ambiente laboral en 101 relación con la seguridad. Se conoce que cuando el ambiente es seguro hay menos posibilidades de que ocurra un accidente. c. Entre los factores organizativos, se plantea que estos dependen fundamentalmente de los administradores y otras personas (incluyendo el personal de salud y los técnicos de Protección e Higiene del Trabajo), quienes deben preocuparse por la seguridad del ambiente de trabajo. Prevención de las lesiones no intencionales vinculadas con la actividad laboral Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud, las lesiones son los indicadores inmediatos y más evidentes de malas condiciones laborales, y dada la magnitud del problema, las acciones contra su ocurrencia constituyen el primer paso de toda actividad preventiva. Al igual que en los otros tipos de lesiones ya analizadas, las estrategias más efectivas son las que resultan de la combinación de estrategias activas y pasivas. Para un adecuado desempeño de su actividad laboral, ocupa un lugar importante desarrollar desde un inicio conocimientos y habilidades en el adolescente, basados en los principios de la Protección e Higiene del Trabajo. Ello se complementa con la labor desarrollada por la Inspección Sanitaria Estatal (ISE) y los servicios médicos de Atención Primaria de Salud (APS) en la prevención y control de los factores de riesgos personales y ambientales. Medidas de prevención para lesiones en el lugar de trabajo Educación Capacitación sobre seguridad ocupacional Imposición de leyes Estándares de seguridad y salud ocupacionales que requieran del uso de equipos de seguridad, lentes protectores, cascos duros y cinturones de seguridad Ingeniería Guardas para las máquinas; dispositivos de cierre que detengan equipos peligrosos Cambio ambiental Conversión a líneas de producción automatizadas, barreras que separen a los trabajadores de los vehículos Algunos principios de la estrategia internacional y nacional de salud ocupacional y seguridad •• Evitación de riesgos (prevención primaria). •• Tecnología segura. •• Optimización de condiciones de trabajo. •• Integración de producción/salud y actividades de seguridad. •• Responsabilidad gubernamental, autoridad, competencia y control de las condiciones de trabajo. 102 •• Responsabilidad primaria de dueños y empresarios por la salud y la seguridad en los puestos de trabajo. •• Reconocimiento por parte de los trabajadores de su responsabilidad en la salud ocupacional y la seguridad. •• Cooperación y colaboración en igualdad de condiciones entre dirigentes y trabajadores. •• Derecho de participación del obrero en decisiones concernientes a su trabajo. Lineamientos fundamentales para disminuir las lesiones no intencionales en el trabajo •• Capacitación de los que laboran para su autocuidado. •• Acciones encaminadas a la localización de factores de riesgo laborales. •• Acciones para la protección de la población trabajadora. •• Cumplimiento de normas y actividades en el Programa de Prevención. •• Acciones dirigidas a la prevención y control de las lesiones no intencionales y mejoramiento de la calidad en la notificación de estas lesiones para una mejor labor preventiva. 103 Bibliografía Collins, C. L., Fields, S. K. & Comstock, R. D. (2008). When the rules of the game are broken: what proportion of high school sports-related injuries are related to illegal activity? Injury Prevention, 14, 34-8. Dirección de Tránsito. Unicef. (2011). Manual de Seguridad Vial. La Habana: D’vinni S.A. Efectos del alcohol en la conducción. (2008). Luchemos por la Vida A. C. Buenos Aires: 15(31), 2-6. Gilchrist, J., Thomas, K. E., Xu, L, McGuire, L. C, & Coronado V. (2011). Nonfatal Traumatic Brain Injuries Related to Sports and Recreation Activities Among Persons Aged ≤ 19 Years – United States, 2001-2009. MMWR, 60(39), 1337-42. Hernández Sánchez, M., Valdés Lazo, F. y García Roche, R. (2007). Lesiones no intencionales. Prevención en adolescentes. La Habana: Editorial Ciencias Médicas. Obtenida el 6 de mayo de 2013 de: http://www.unicef.cu/publicacion/lesiones-no-intencionalesprevenci%C3%B3n-en-adolescentes Machado de León, A. (2012). Código de Seguridad Vial. El Derecho al alcance de todos. La Habana: Ediciones ONBC. Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. (2013). Anuario Estadístico de Salud 2012. La Habana: Minsap. Obtenida el 10 de mayo de 2013 de: http://www.sld.cu/sitios/dne/ Mohan, D., Tiwari, G., Khayesi, M. y Nafukho, F. M. (2008). Prevención de lesiones causadas por el tránsito. Manual de capacitación. Washington D.C.: OPS. (Publicación Científica y Técnica; 630). Organización Panamericana de la Salud. (2008). Cascos: Manual de seguridad vial para decisores y profesionales. Washington, D.C.: OPS. Organización Panamericana de la Salud. (2008). Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tránsito: una guía para la organización de actividades. Washington, D.C.: OPS. Organización Panamericana de la Salud. (2012). Salud en las Américas: edición de 2012. Panorama regional y perfiles de país. Washington, D. C.: OPS. (Publicación Científica y Técnica; 636). Peden, M., Oyegbite, K., Ozanne-Smith, J., Hyder, A. A., Branche, C., Rahman, F. et al. (2008). World Report on child injury prevention. Switzerland: World Health Organization. Unicef. Razzak, J. A., Hess, J. J. & Kellermann, A. L. (2010). Lesiones. En: Frumkin H, Ed. Salud Ambiental. De lo Global a lo Local. Washington, D.C.: OPS. Sethi, D., Mitis, F. & Racioppi F. (2010). Preventing injuries in Europe: from internacional collaboration to local implementation. Copenhagen: World Health Organization Europe. Sethi, D., Towner, E., Vincenten, J., Segui-Gomez, M. & Racciopi F. (2008). European Report on Child Injury Prevention. Copenhagen: World Health Organization Europe. Taboada Fernández, B. M, Aguilar Valdés, J. (2008). Salud Escolar. Texto básico. La Habana: Ecimed. Toroyan, T. & Peden, M. (eds). (2007). Youth and Road Safety. Geneva: World Health Organization. World Health Organization. Europe. (2008). Progress in preventing injuries in the WHO European Region. Copenhagen: WHO. World Health Organization (2009). Global status report on road safety: time for action. Geneva: WHO. 104 Capítulo VIII Estrategias educativas para la prevención de lesiones no intencionales Autores: MSc. Mercedes Torres Hernández Dra. Marisol Ravelo Elvirez ¿Qué importa más en la vida? Esta pregunta fue formulada en la encuesta del milenio, la más grande del mundo lograda en el año 2000 por Gallup Internacional en 60 países, sobre una muestra representativa de 50 mil personas. En la mayoría de los países, la salud fue considerada lo primero y una familia feliz lo segundo. Claramente, la salud y la familia son razones imprescindibles en la vida de los seres humanos, independientemente de la geografía y la cultura. Introducción La prevención, palabra clave. Una vez que se produce el nacimiento, aumentan los riesgos a que está expuesto el ser humano debido a la autonomía que va alcanzando en todas las etapas de la vida. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y por qué no incluir también a todas las personas de cualquier edad, están en riesgo de sufrir lesiones, que en ocasiones provocan discapacidades y en situaciones más extremas el peligro de perder la vida. Lograr que las familias estén conscientes de la vulnerabilidad de niños y jóvenes es un factor esencial y básico en todos los esfuerzos que tengan como objetivo la prevención de las lesiones no intencionales. Como en otros capítulos de este texto se han abordado las lesiones no intencionales más frecuentes en la adolescencia, en este se destacará la necesidad de estrategias educativas integrales para su prevención, dirigidas a los individuos, las familias y las comunidades. Es necesario perfeccionar aquellas estrategias educativas que busquen producir cambios de conducta no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. 105 Cuando se plantea la promoción y la protección de la salud como estrategia fundamental para la prevención de lesiones no intencionales, se requiere también incluir un enfoque multidisciplinario e intersectorial. Afortunadamente, en Cuba, este principio está presente como política de salud, aunque se requiere lograr un mayor impacto en todos los escenarios. Se considera oportuno y complementario hacer mayor énfasis en algunas consideraciones metodológicas para el desarrollo de las acciones educativas que más se adapten a las características de los adolescentes y al ambiente en que se desarrollan. El enfoque intersectorial transdisciplinario es una fortaleza expresada en todas las tareas encaminadas a identificar y solucionar los problemas de salud. El apoyo de los medios de comunicación social con mensajes de bien público dirigidos a los distintos grupos y audiencias, de acuerdo con sus características socioculturales, resulta fundamental, lo que exige perfeccionar la proyección de los objetivos y líneas de acción, adecuándolos a los cambios y tendencias en las disposiciones legales y socioambientales de los adolescentes. En Cuba, se han acumulado experiencias muy positivas durante más de cuatro décadas de acciones educativas con un enfoque comunitario, entre las se destaca el programa educativo Para la Vida, concebido y coordinado por el Ministerio de Educación (Mined) hace más de veinte años. En este proyecto se han abordado diferentes temas, entre ellos la prevención de lesiones no intencionales. El sistema de salud, especialmente en la atención primaria, está estructurado metodológicamente para que la educación de padres y madres sobre la prevención de estas lesiones comience antes del nacimiento del niño, lo que sin dudas contribuirá a formar actitudes positivas para la prevención del riesgo cuando este transite por la adolescencia. Prevenir con educación Los centros escolares Como ya fue planteado anteriormente en este libro, entre las tres reglas de control de las lesiones se encuentran: educación, aplicación de reglamentos y cambios ambientales. La educación es a menudo la primera estrategia a seguir para promover el comportamiento seguro, ya que las intervenciones educativas alientan al público a adoptar conductas y prácticas seguras de manera voluntaria. Los maestros y el resto del personal en instituciones educacionales desempeñan un papel importante en la prevención de estas lesiones en su doble condición de educadores y líderes comunitarios, con todas las posibilidades que 106 brinda la clase en la formación integral de los educandos hacia una cultura de prevención. Inculcar en niños, niñas, adolescentes y jóvenes el sentido de la autorresponsabilidad y elevar su percepción del riesgo siempre serán elementos protectores en la prevención. Por ejemplo, la enseñanza de la seguridad vial debe comenzar desde las primeras edades y no se debe disminuir el valor de la conversación en relación con la incorporación de palabras y frases como “semáforo”, “ahora se puede cruzar la calle” y otras similares. Es imprescindible educarlos en el cumplimiento de las normas establecidas de seguridad vial, como el uso del casco protector, el cinturón de seguridad y otras, pero lo más efectivo es dar el ejemplo personal. Todas estas medidas educativas irán formando estilos de vida sólidos que perdurarán, especialmente cuando lleguen a la etapa de adolescentes. Maestros y resto del personal pueden y deben alertar sobre la forma correcta de subir y bajar escaleras, no permitir juegos y otras conductas riesgosas, así como deben tener identificados los peligros en los centros escolares mediante revisiones periódicas de todas las áreas, en especial las deportivas y de juego, incluyendo el estado de los instrumentos o equipos a utilizar. Los peligros potenciales de lesiones deben ser notificados de inmediato a las autoridades competentes para que tomen las medidas pertinentes en su eliminación. En la enseñanza técnica y profesional debe ser requisito indispensable que antes de que el alumno comience sus prácticas conozca las medidas de seguridad y protección personal, así como las herramientas y maquinarias de trabajo. El cumplimiento de las medidas establecidas debe ser parte de la evaluación integral del alumno Igualmente, durante las actividades recreativas organizadas por las instituciones educacionales, tales como paseos, excursiones y otras, se requiere de una preparación adecuada sobre los temas de protección, seguridad e higiene. Recordar que: El cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, y prevención de lesiones contribuye a reforzar el sentido de compañerismo, pertenencia y ayuda mutua. El amor, la protección, la seguridad emocional y la percepción de ser aceptados y valorados que reciben niños, niñas y adolescentes hacen que crezcan seguros y que sean capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades de responsabilidad. La seguridad emocional, unida a otros reforzadores positivos como el comportamiento de sus padres y demás personas que los rodean, ayudan a fortalecer su autoestima, así como a manifestar sus sentimientos y ansiedades positivamente. 107 Un adolescente que se desarrolla en un clima de seguridad afectiva, también será capaz de evitar riesgos innecesarios y de cumplir las normas de seguridad establecidas en todos los campos de acción en que se desarrolle a lo largo de su vida. De igual forma, un adolescente resiliente, con el apoyo de los adultos que lo rodean, posee recursos objetivos y subjetivos para proceder correctamente, desarrollarse adecuadamente, ser respetuoso de sí mismo y del prójimo, así como disponer de habilidades para evitar los riesgos. Actividades recomendadas para el trabajo de prevención de lesiones no intencionales con adolescentes: círculos de interés y formación de promotores --Círculos de interés Entre las diversas actividades a desarrollar con adolescentes vinculados a la escuela o al consultorio del médico y la enfermera de la familia están los círculos de interés, actividad que clasifica como de educación a pares y de orientación vocacional. Los círculos de interés ofrecen posibilidades al educador para la utilización de nuevas técnicas educativas: la demostración, los videos-debate, la investigación y la socialización del tema seleccionado, entre otros, que pueden contribuir al desarrollo de aptitudes individuales en artes plásticas, musicales, literarias, y constituyen además ambientes colectivos de educación productiva. Algunas indicaciones metodológicas para los círculos de interés ¿Para qué? Objetivos del círculo de interés. ¿Cómo? Balance adecuado de acciones teóricas, prácticas y recreativas con los adolescentes. ¿Cuándo? Negociación con los estudiantes sobre el día, la hora y la frecuencia para realizar los encuentros, de acuerdo con los intereses del grupo. Cuando los círculos de interés se desarrollan en el ámbito escolar, estos deben cumplir las orientaciones metodológicas que en ese sentido ha establecido el sistema de educación. Si estos círculos de interés van dirigidos específicamente a la prevención de lesiones no intencionales, se debe contar con la asesoría de personal especializado de tránsito, Cruz Roja y otras disciplinas Recordar que: Promover conductas positivas en adolescentes y jóvenes contribuye a la protección de su integridad física y a la capacidad de decir NO; en esto desempeña un papel fundamental la formación de promotores. 108 --Formación de promotores La información adecuada conduce gradualmente al incremento en la percepción del riesgo, al cambio de actitud y, posteriormente, a la adopción de conductas y estilos de vida sanos, lo que confirma que la información y el conocimiento representan un componente inicial importante. Para ello, es necesario que los diferentes sectores de la comunidad colaboren estrechamente, y se preparen científica y técnicamente, de forma tal que puedan apropiarse de los conocimientos y las estrategias de control del problema. A la educación, la promoción de salud y la prevención, especialmente en la esfera de capacitación, se han incorporado métodos que permiten interacción dinámica, democratización de las decisiones, igualdad de posiciones y determinaciones entre los participantes, así como búsqueda de alternativas de soluciones a sus necesidades de forma amena y creativa. Una de las formas para llegar con más eficacia a los diferentes grupos sociales es mediante la formación de promotores entre los miembros de la comunidad, capaces de actuar sobre el grupo al que pertenecen, con una participación activa que de forma progresiva vaya logrando que la propia población con sus líderes identifique sus necesidades y asuma el rol protagónico para mejorar sus condiciones de vida. El promotor de salud debe mostrar motivación o interés en las tareas de prevención de conductas de riesgo que pongan en peligro la salud. Su función debe ser la de formar habilidades, con un enfoque acorde con los problemas identificados por el grupo. Es por ello que para desarrollar 109 mejor su labor, debe recibir una capacitación previa en concordancia con las necesidades identificadas y los objetivos que se formulen. La formación de promotores es un proceso dirigido a desarrollar una población que esté consciente y preocupada por su salud, que tenga conocimientos, habilidades y conductas para trabajar individual y colectivamente como agentes para el cambio en la solución de los problemas presentes y en la prevención de los futuros. De ahí la importancia de una adecuada formación de los promotores de salud, con un conjunto de derechos y obligaciones que devienen normas y expectativas aplicadas a esa posición particular de la estructura social. Ellos deben asumir estrategias y acciones para garantizar que las personas con quienes trabajen no sean simples receptores de ayuda, sino que sean partícipes de las soluciones. El principio de la salud pública cubana plantea la participación social en la solución de los problemas de salud. A nivel local existen potencialidades que pueden ponerse en función de la salud, lo que permite articular las necesidades expresadas por la comunidad, el análisis de la situación de salud, los recursos sociales, políticos y económicos con el objetivo de que las comunidades sean más seguras cada día. . El promotor, por tanto, es un activista cuya función es elevar la cultura en salud de la población. Esta tarea es uno de los desafíos que enfrentan los profesionales del sector de la salud para garantizar las acciones de promoción y prevención de la salud. Es así que un promotor debe reunir, en mayor o menor medida, las habilidades y características que faciliten la comunicación asertiva (de forma clara, aceptable y no impuesta): •• Poseer la preparación o adiestramiento básico •• Excelentes relaciones humanas •• Saber escuchar •• Ser aceptado por el grupo •• Poseer condiciones de líder natural •• Ser consecuente en su vida personal con el ejemplo •• Tener habilidades para desarrollar su capacidad creativa •• No ser rígido en sus posturas, opiniones e ideas •• Reconocer cuándo necesita buscar ayuda Formación de promotores entre grupos de pares Los adolescentes sienten la necesidad de comunicarse entre sí y también con los adultos. Suele ocurrir que los adultos, al desconocer esa necesidad, no les presten la debida atención o propongan autoritariamente posponer la 110 conversación para otro momento, lo que puede desconcertar al adolescente. También los padres pueden asumir conductas paternalistas que los frenan en el aprendizaje para asumir responsabilidades en la vida diaria. Se ha demostrado que con la educación de pares se obtienen buenos resultados. Tal como se planteara anteriormente en este texto, se conoce como educación de pares o de iguales a todas aquellas acciones encaminadas a formar o modificar conductas en grupos con características similares. Por ejemplo, adolescente con adolescente, joven con joven, adulto mayor con adulto mayor, embarazada con embarazada, siempre atendiendo a algunos elementos clasificatorios tales como: edad, sexo, situación social y comportamientos, entre otros. La educación de pares conlleva la acción de miembros de un grupo determinado para producir cambios entre otros miembros del mismo grupo. Se utiliza para producir cambios a nivel individual mediante la modificación de conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos de una persona determinada. Sin embargo, también puede producir cambios a nivel social o de grupos, modificando normas y estimulando la acción evaluativo-colectiva conducente a cambios en los programas y reglas establecidas. Se basa en la teoría del comportamiento, que postula que las personas hacen cambios no por hechos observados científicamente o por testimonios, sino por su juicio subjetivo de los compañeros o pares cercanos en quienes confían, que han adoptado cambios y actúan como ejemplos de conducta convincentes. Cuando se trata de los adolescentes, la comunicación con los amigos, con sus iguales, tiene mayor efectividad que cuando la realiza otra persona fuera de su grupo de pertenencia. No obstante, es necesario resaltar que de ninguna forma esto disminuye o elimina la influencia de los padres y la familia en el proceso de educación. Como mecanismo para reafirmar su individualidad, los adolescentes asumen con frecuencia conductas llamativas, desafiantes, algunas de estas contrarias a las normas socialmente aceptadas tales como la tendencia al exhibicionismo, alarde de fuerza, intrepidez, conductas en general que pueden conducirlos a sufrir lesiones en los diferentes ambientes en que ellos se desenvuelven. La llamada de atención por los miembros de su grupo y la educación recibida en el hogar, en la escuela y la sociedad en su conjunto puede ser efectiva en el aprendizaje de decir NO cuando son incitados a participar en actividades de riesgo físico, psicológico y social. De ahí la importancia de la formación de promotores entre los grupos de pares. El proceso de capacitación para ello, tal como está planteado en su 111 diseño metodológico, permite que los participantes, al vivenciar la metodología y las técnicas utilizadas, se provean de herramientas para su trabajo cotidiano. Así resultan comunicadores eficaces y creíbles, que tienen conocimiento del público beneficiario, usan su mismo lenguaje y gestos no verbales, lo que hace posible una mayor identificación entre ellos y que llegue mejor la información. Una de las dificultades que se encuentra, habitualmente, en las tareas de los grupos promotores es la falta de incorporación de adolescentes y jóvenes en las acciones de transformación y participación de la comunidad. Se requiere que ellos estén ubicados en el centro de la respuesta, a fin de que se conviertan en protagonistas de su propio proyecto de prevención y puedan movilizar cambios de comportamiento. Los programas de prevención para adolescentes deben tener en cuenta las necesidades y habilidades que presenta este grupo de edad. Estos programas deben ser interesantes, divertidos, interactivos e incluir la opinión de ellos para su diseño e implementación. En resumen, las metodologías participativas resultan imprescindibles para facilitar la discusión de diferentes temas. Aprender por medio de juegos de roles y trabajo en grupos permite que adolescentes y jóvenes participen activamente en el proceso, sin preocuparse de su capacidad para desarrollar otras actividades que impliquen cierta formalidad. 112 Bibliografía Coll Sánchez, G., Reyes Bravo, R. M. y Rivero Pino, R. (2008). Manual metodológico para multiplicadores comunitarios. La Habana: Editorial Molinos Trade. D’Angelo Hernández, O. (2011). El diálogo intergeneracional en la transformación comunitaria y social. En: Domínguez, M. I. Niñez, adolescencia y juventud en Cuba. Aportes para una comprensión social de su diversidad. La Habana: Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociales. Fandiño Losada, A., Bangdiwala, S. I., Gutiérrez, M. I. y Svanström, L. (2008). Las comunidades seguras: Una sinopsis. Salud Pública Mex, 50 (supl 1), S78-S85. Citada el 26 de diciembre de 2011, de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10608909 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Educación. (1992). Para la Vida. Un reto de comunicación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. Glizer, I. M. (1993). Prevención de accidentes y lesiones: Conceptos, métodos y orientaciones para países en desarrollo. Washington, D.C. OPS. Serie Paltex para Ejecutores de Programas de Salud No. 29. Hidalgo-Solórzano, E., Híjar, M., Mora-Flores, G., Treviño-Siller, S. y Inclán-Valadez, C. (2008). Accidentes de tránsito de vehículos de motor en la población joven: evaluación de una intervención educativa en Cuernavaca, Morelos. Salud Pública de México, 50 (Supl. 1),60-8. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. (2002). Ayudando a crecer. Periodistas y Medios de Comunicación. Washington D.C.: OPS. OMS. Organización Panamericana de la Salud. (1993). Propuesta de acción para la Reducción de los Factores de riesgo de accidentes y violencia. Seminario Latinoamericano de Urgencias en Salud. Medellín: OPS. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Educación. (2008). Evidencias de buenas prácticas de Promoción de Salud en las Escuelas Cubanas. La Habana: OPS. Mined. Peden, M., Oyegbite, K., Ozanne-Smith, J., Hyder, A. A., Branche, C., Rahman, F. et al. (2008). World Report on child injury prevention. Switzerland: World Health Organization. Unicef. Razzak, J. A., Hess, J. J. & Kellermann, A. L. (2010). Lesiones. En: Frumkin H, Ed. Salud Ambiental. De lo Global a lo Local. Washington, D.C.: OPS. Sánchez Fuentes, J., Duque Santana, I. y Coll Sánchez, G. Z. (2006). Manual de capacitación para facilitadores juveniles en educación sobre ITS/VIH/sida. La Habana: Centro Nacional de Prevención de las ITS/VIH/sida. Svanström, L. (2006). Safe communities and injury prevention: convergence in a global quest or an experiment in “Empowered deliberate democracy”? African Safety Promotion, 4(1), 77-86. Valdés Díaz, N. J. (2007). Manual para la formación de educadores PARES en PVS. La Habana: Centro Nacional de Prevención de las ITS-VIH/sida. World Health Organization (2009). Global status report on road safety: time for action. Geneva: WHO. 113 Capítulo IX Modelo de Comunidades Seguras Autores: Dra. Mariela Hernández Sánchez Dr. René García Roche Introducción Los diferentes tipos de lesiones se han mantenido como un problema de salud en ascenso a nivel mundial, sobre todo en países de bajo y mediano ingresos, lo que provoca el fallecimiento de más de cinco millones de personas anualmente y el 9 % de la mortalidad global, además de ocasionar altas cifras de morbilidad, discapacidades, sufrimiento humano y costos económicos. En las Américas, la mayoría de las muertes por causas externas se debieron a tránsito (27 %) y otras causas accidentales (37 %); violencia (13 %), suicidios (10 %), eventos de intención no determinada (9 %) y otras (4 %). En ese contexto mundial, la región de Latinoamérica y el Caribe tiene una de las tasas más altas de mortalidad por lesiones, que es la principal causa de defunción en las personas más jóvenes. Ante el problema de salud ocasionado por los diferentes tipos de lesiones, así como la urgente necesidad de prevenir y disminuir sus graves consecuencias, en el mundo se han desarrollado estrategias, entre las cuales se destaca el Modelo de Comunidades Seguras adoptado por la OMS. Debido a su importancia actual, y aunque en el presente texto se hará referencia específicamente a las lesiones no intencionales en adolescentes, se ha decidido abordar los principales aspectos contemplados en este Modelo. Definiciones de conceptos: Lesión: es el daño corporal no intencional o intencional resultante de la exposición aguda a energía térmica, mecánica, eléctrica o química, o debido a la ausencia de elementos esenciales como el calor o el oxígeno (Baker, O’Neill, Ginsburg & Li, 1992). Las lesiones se clasifican en: •• No intencionales (accidentes), que ocurren independientemente de la voluntad humana, aunque en su mayoría son producidas por el factor humano debido a negligencia e imprudencia. 114 •• Intencionales, que son dependientes de la voluntad humana e incluyen la conducta suicida (el individuo actúa contra sí mismo) y otras violencias (la violencia es dirigida a otra/s persona/s, como pueden ser agresiones y homicidios). Seguridad: es un estado en el cual los riesgos y las condiciones que generan un daño físico, psicológico o material, se controlan para preservar la salud y el bienestar de los individuos y la comunidad. La seguridad es un recurso esencial para la vida diaria, necesario para que los individuos y las comunidades alcancen sus aspiraciones y expectativas. Se trata de un proceso dinámico y no tan solo de la ausencia de lesiones o amenazas. Conlleva dos dimensiones: una objetiva (apreciada en función de parámetros conductuales y medio ambientales) y una subjetiva (apreciada en función del sentimiento de seguridad o inseguridad de la población). Promoción de la seguridad: es el proceso para desarrollar y mantener la seguridad, y lo aplican los individuos, las comunidades, los gobiernos y otras organizaciones, en los planos local, nacional e internacional. Incluye todos los esfuerzos realizados para la modificación de las estructuras, los ambientes (físico, social, tecnológico, político, económico y organizacional), las actitudes y los comportamientos relacionados con la seguridad. Prevención de lesiones y promoción de seguridad Como se mencionó anteriormente en este libro, es necesario tener en cuenta que el concepto de promoción de la seguridad es mucho más amplio que el de prevención de las lesiones, de la misma forma que el concepto de salud es mucho más extenso que la ausencia de enfermedad. Algunos autores plantean que la prevención de lesiones está más enfocada a las soluciones técnicas y que la promoción de seguridad trata de influir fundamentalmente en las actitudes. La sensación de seguridad se puede manifestar como mayor percepción de salud, bienestar, menos ansiedad en relación con riesgos de lesiones y mayor compromiso en las actividades comunitarias. Comunidad Segura: puede ser una municipalidad, condado, ciudad o distrito (comuna) de una ciudad, cuyas poblaciones oscilan generalmente entre 2 000 y 2 000 000 de habitantes (que pueden variar según el tamaño de la comunidad); que trabaje en la promoción de seguridad y prevención de lesiones (incluidos los desastres naturales), con programas que según prioridades estén orientados a todos los grupos de edad y género, en todas las áreas y que sea parte de una red internacional de programas acreditados. 115 Antecedentes del Modelo de Comunidades Seguras Respecto a las políticas públicas, las raíces del movimiento de Comunidades Seguras pueden encontrarse en los conceptos de la Nueva Salud Pública y la Salud para Todos de la OMS, y más tarde en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud. La Carta de Ottawa define campos de actividad relacionados con las Comunidades Seguras, como son: la elaboración y aplicación de políticas públicas saludables, la creación de ambientes seguros y el fortalecimiento de la acción comunitaria. Los principios de la Carta de Ottawa también se han aplicado en otras iniciativas de base comunitaria para la promoción de salud, tales como las Escuelas Saludables y los Municipios Saludables. Estas iniciativas se desarrollaron paralelamente al Modelo de Comunidades Seguras y son complementarias de este último, ya que aunque se orientan a problemas de salud diferentes, en algunas experiencias también han abordado problemas relacionados con las lesiones. Comunidades Seguras en el mundo Durante la Primera Conferencia Mundial de Prevención de Lesiones y Accidentes de 1989, en Estocolmo, se suscribió el “Manifiesto por las Comunidades Seguras”, en el cual se declara que “Todos los seres humanos tienen el mismo derecho a la salud y la seguridad”, y surgió formalmente el concepto de Comunidades Seguras. Este concepto se refiere a un modelo de intervención adoptado por la OMS para el control y la prevención de lesiones, basado en la participación activa de la comunidad. Tuvo sus orígenes en un proyecto piloto para la prevención de lesiones en Falköping, Suecia, en 1975. La experiencia comenzó con la implementación del Programa de Prevención de Accidentes de Falköping (FAPP) y los resultados fueron exitosos, ya que se logró una disminución de 23 % en las tasas por lesiones en la población total. Desglosado por tipo de lesión según lugar de ocurrencia, la disminución fue de 26,7 % en el hogar, 27,6 % en el trabajo, 27,7 % en el tránsito y 0,8 % en otras. Durante los años 70 y 80 del pasado siglo, a estas experiencias se incorporaron otras comunidades suecas como Lidköping (con la intervención se observó disminución en ingresos hospitalarios por lesiones de 2,4 % en varones y 2,1 % en niñas), Motala (disminución de 13 % para todas las lesiones) y Falun (disminución de 23,8 % en pacientes externos). De igual forma, comunidades de otros países también desarrollaron este modelo y observaron disminución en las cifras de lesionados después de las inter116 venciones. Por ejemplo, en Harstad (Noruega), hubo disminución en un 26 % en las lesiones por tránsito; en New Plymouth (Nueva Zelanda), se observó disminución de 35 % en las tasas por lesiones en niños y en Illawara (Australia), hubo reducciones de 17 % en atenciones médicas a niños por lesiones y de 14,0% en ingresos hospitalarios a niños por la misma causa. En Wang Khoi (un pequeño pueblo, al norte de Tailandia), los resultados mostraron disminución en las lesiones por objetos cortantes, caídas, envenenamientos y tránsito. Este modelo adoptado por la OMS ha demostrado ser una medida efectiva para la prevención de lesiones tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, con características muy diferentes. Aunque la mayoría de las Comunidades Seguras se encuentran en estos momentos en países desarrollados, esta metodología tiene en cuenta la limitada disponibilidad de recursos existente en las comunidades de países en desarrollo. Es así que el Modelo de Comunidades Seguras se ha extendido progresivamente por diferentes países y se han certificado más de 300 Comunidades Seguras en todos los continentes. Las regiones de África y América Latina aún son débiles en la implementación del modelo, pero a pesar del atraso en el inicio de este movimiento en Latinoamérica y el Caribe, ya se realizan esfuerzos concretos y se han certificado Comunidades Seguras en países como Chile, Perú y México. En Cuba, durante el período 2008-2012, se desarrolló una etapa de divulgación sobre el modelo a través de talleres, que han tenido como objetivo capacitar especialistas de diferentes sectores de la comunidad, involucrados en el trabajo de prevención de lesiones no intencionales y promoción de seguridad. 117 Centro Colaborador de Comunidades Seguras El Centro Colaborador de la OMS para la Promoción Comunitaria de la Seguridad radica en el Instituto Karolinska, en Suecia. El Papel del Centro Colaborador de la OMS •• Coordinar la red mundial de las Comunidades Seguras, de los Centros Afiliados de Apoyo a las Comunidades Seguras (ASCSC) y de los Centros Certificadores de las Comunidades Seguras (SCCC). •• Desarrollar los indicadores de las Comunidades Seguras. •• Organizar cursos de entrenamiento, conferencias y seminarios en el área de la promoción de la seguridad. Centros Afiliados de Apoyo a las Comunidades Seguras Los Centros Afiliados apoyan al Centro Colaborador de la OMS en el desarrollo del Programa de las Comunidades Seguras, así como aconsejan y asisten en el campo de la prevención de las lesiones y la promoción de la seguridad en su país e internacionalmente. Centros Certificadores de Comunidades Seguras Un centro certificador, además de la función que le da su nombre, tiene la misión de apoyar y promover el desarrollo de Comunidades Seguras en la región, evaluar su trabajo y contribuir al conocimiento científico sobre la promoción comunitaria de la seguridad. En este sentido, Colombia tomó el liderazgo a nivel de la región de América Latina y el Caribe, de manera que el Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social (Cisalva), de la Universidad del Valle, en Cali, fue designado como el primer Centro Certificador de Comunidades Seguras en el continente americano, en el 2007. Modelo de Comunidades Seguras La característica fundamental del Modelo de Comunidades Seguras es la creación de una infraestructura local, que promueve la cooperación entre los diferentes sectores involucrados en estas acciones para la prevención de lesiones y la promoción de seguridad. Es de destacar que esta iniciativa de Comunidades Seguras es diferente a otros programas de prevención de lesiones. Su sostenibilidad está favorecida porque la comunidad interviene de forma activa y protagónica en la identificación y 118 solución de los problemas, a través de la interrelación y colaboración entre los diferentes sectores, fundamentalmente con recursos de la propia localidad, así como el empleo de organizaciones y sistemas gubernamentales que estén bien establecidos (arriba-abajo), y el conocimiento y las necesidades de los individuos de la comunidad (abajo-arriba). Las Comunidades Seguras cuentan con programas sostenibles a largo plazo orientados a promover la seguridad integral de sus habitantes en los diferentes contextos: tránsito, hogar, lugares públicos, trabajo e instituciones educacionales. La comunidad que se certifica aspira a lograr la seguridad mediante un abordaje estructurado de sus problemas, pero no equivale a que esta sea un lugar totalmente seguro, ya que ello sería muy difícil de conseguir. Es el punto de partida de un proceso de trabajo integral, con el objetivo de que la comunidad se proponga acciones para la disminución de los riesgos. Cada cinco años hay una revisión para analizar si se mantiene la condición de Comunidad Segura. Evaluación de resultados en las intervenciones Las intervenciones pueden ser múltiples (educativas, ambientales, legislativas y otras) y, en general, la implementación del modelo requiere: •• Recoger datos locales. •• Emplear estos datos en el compromiso de los diferentes sectores de la sociedad para el planeamiento y ejecución de programas de prevención. •• Evaluar el resultado de las intervenciones. Para ello, es necesario el desarrollo de sistemas de vigilancia de lesiones que faciliten la recogida de los datos, en estrecha cooperación con servicios de atención primaria, hospitales, centros de emergencia y otras fuentes. La evaluación debe orientarse principalmente a determinar si los resultados que se esperaban se han cumplido. Una evaluación dirigida a resultados supone el establecimiento de claras metas y objetivos, preferiblemente enmarcados dentro de un plan estratégico global que se deriva de la misión y la determinación de indicadores para medir el cumplimiento de estas metas y objetivos. La información que se obtenga debe ser utilizada para ajustar las acciones y mejorar el desempeño. Un aspecto al que se debe dar la mayor importancia es que, aunque se han realizado estudios sobre el impacto del modelo en diferentes comunidades, estas son todavía insuficientes y es necesario incrementar el número de evaluaciones de la efectividad de las intervenciones. 119 Guía para el desarrollo de una Comunidad Segura Como resultado de las diferentes experiencias, se diseñó la Guía para el Desarrollo de las Comunidades Seguras, con cinco principios básicos: •• Necesidades organizativas para el trabajo de las Comunidades Seguras. •• Fuentes de información necesarias para identificar a los grupos y las áreas más vulnerables, y difusión de la información sobre seguridad. •• Intervención y participación comunitaria, sus objetivos y fundamentos. •• Lista de prioridades para las decisiones. •• Tecnologías, métodos y recursos para instituir los programas e intervenciones. Aspectos cruciales para implementar un programa exitoso de Comunidades Seguras para la Prevención de las Lesiones •• Escuchar a la comunidad y dejar que esta defina cuáles son los problemas más importantes, según su punto de vista. •• Coordinar esfuerzos en un nivel regional. •• Incrementar la conciencia del público sobre el problema de las lesiones. •• Incluir la prevención de las lesiones en los problemas nacionales. •• Asegurar que grupos de interés influyentes apoyen los esfuerzos comunitarios. •• Movilizar a todos los miembros de la comunidad de manera creativa. Criterios para una Comunidad Segura Existe un conjunto de indicadores generales para las Comunidades Seguras, al igual que subconjuntos específicos de indicadores según contexto y grupos de riesgo. Indicadores generales Para su acreditación, los siete criterios que deben poseer las comunidades seguras internacionales de la OMS son: •• Una infraestructura basada en colaboraciones y asociaciones, gobernada por un grupo representante de varios sectores encargado de la promoción de la seguridad en la comunidad. •• Programas sostenibles a largo plazo que incluyan a ambos géneros y todos los grupos de edades, ambientes y situaciones. •• Programas cuyos objetivos sean los grupos y ambientes de alto riesgo, y programas que promuevan la seguridad de los grupos vulnerables. 120 •• Programas basados en la evidencia disponible. •• Programas que documenten la frecuencia y las causas de las lesiones. •• Medidas de evaluación para valorar los programas, los procesos y los efectos del cambio. •• Participación continua en las redes nacionales e internacionales de las comunidades seguras. Indicadores específicos Estos fueron diseñados a partir de los indicadores generales, para facilitar el desarrollo adicional del movimiento de las comunidades seguras según contexto y grupos de riesgo, mediante la mejoría de la calidad de la promoción de la seguridad. Los indicadores específicos están considerados en los siguientes acápites: •• Seguridad en el tráfico •• Seguridad en los hogares •• Seguridad en los espacios públicos •• Seguridad en el deporte •• Seguridad en el lugar de trabajo •• Seguridad en las escuelas •• Seguridad para los niños •• Seguridad para los ancianos •• Seguridad en el agua Como se observa, se ha considerado necesario abordar este tema, ya que a los efectos de la población adolescente, que es objetivo del presente libro, la promoción de seguridad estaría contemplada en la mayoría de los indicadores específicos del Modelo de Comunidades Seguras. 121 Bibliografía Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica. Perspectiva mundial de comunidades seguras. (2011). Consolidando acciones, retos y compromisos: memoria. 2011 mar 28 y 29; México, Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas. Chiapas: Gobierno del estado. Barreto, S. M., Miranda, J. J., Figueroa, J. P., Schmidt, M. I., Munoz, S., Kuri-Morales, P. P. et al. (2012). Epidemiology in Latin America and the Caribbean: current situation and challenges. International Journal of Epidemiology, 41. Consultado el 16 de septiembre de 2012 de: http://ije.oxfordjournals.org/content/41/2/557.full.pdf+html Coggan, C. & Gabites, L. (2007). Safety and Local Government-Partnerships and Collaboration: How to Find all those Intersections and Actually Do Something about It. Obtenida el 29 de agosto de 2012 de: http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publicationsresources/journals-and-magazines/social-policy-journal/spj32/32-safety-and-local-government-partnerships-and-collaboration-pages94-105.html Department of Public Health Sciences. Division of Social Medicine. WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion. Designated International Safe Communities. (2012). Obtenida el 10 de septiembre de 2012 de: http://www.phs.ki.se/csp/ Fandiño Losada, A., Bangdiwala, S. I., Gutiérrez, M. I. y Svanström, L. (2008). Las comunidades seguras: Una sinopsis. Salud Pública Mex, 50 (supl 1), S78-S85. Citada el 26 de diciembre de 2011, de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10608909 García, C. (2009). Comunidades seguras del mundo están en Cali. Obtenida el 10 de septiembre de 2012 de: http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto132009/cali1.html Hanson, D., Hanson, J., Vardon, P., McFarlane, K., Speare, R. & Dürrheim, D. (2008). �������� Documenting the development of social capital in a community Safety Promotion Network: it’s not what you know but who you know. Health Promotion Journal of Australia, 19(2). Obtenida el 15 de diciembre de 2011 de: http://www.phs.ki.se/csp/pdf/Publications/health_promotion_journal_of_australia_2008_19_2.pdf Havanonda, S. (2011). Safe Community. (2nd ed.). Ramathibodi: Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center/ Thai Health Promotion Foundation. Hernández Sánchez, M. y García Roche, R. (2013) Comunidades seguras: un modelo mundial para la prevención de lesiones y la promoción de seguridad. Rev Cub Hig y Epidem, 51(2). Obtenida el 28 de mayo de 2013 de: http://bvs.sld.cu/revistas/hie/vol51_2_13/ hie10213.htm Injury Control Council of Western Australia. (n.d.). The Safe Communities Model. [Internet]. Obtenida el 17 de septiembre de 2012 de: http://www.iccwa.org.au/safe-communities/thesafe-communities-model Instituto Karolinska. Centro Colaborador de la OMS para la Promoción de Comunidades Seguras. (2009). Obtenida el 10 de septiembre de 2012 de: http://www.phs.ki.se/csp/pdf/ handsout/sc_poster_agosto09_spanish.pdf Istre, G. R., Stowe, M., Mc Coy, M. A., Moore, B.J., Culica, D, Wornack, K. N. et al. (2011). A controlled evaluation of the WHO Safe Communities model approach to injury prevention: increasing child restraint use in motor vehicles. Inj Prev, 17. Obtenida el 19 de octubre de 2011 de: http://www.ki.se/csp/pdf/Publications/inj_prev-2011-Istre-3-8.pdf Johnston B. D. ( 2011). Injury prevention in Safe Communities. Inj Prev, 17(1). Obtenida el 15 de diciembre de 2011 de: http://www.ki.se/csp/pdf/Publications/inj_prev-2011-johnston-1-2.pdf 122 Maurice, P., Laforest, J., Bouchard, L. M. & Rainville, M. (2008). Safety Promotion and the SettingOriented Approach: Theoretical and Practical Considerations. Obtenida el 29 de agosto del 2012 de: http://www.phs.ki.se/csp/pdf/Publications/safety_promotion_settingoriented_ approach.pdf Nordqvist, C., Timpka, T.& Lindqvist, K. (2009). What ������������������������������������������� promotes sustainability in Safe Community programmes? BMC Health Services Research 9(4). Consultada el 31 de noviembre de 2011 de: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/9/4 Organización Panamericana de la Salud. (2012). Salud en las Américas: edición de 2012. Panorama regional y perfiles de país. Washington, D. C.: OPS. (Publicación Científica y Técnica; 636). Ospina Bozzi, S. (2000). Evaluación de la gestión pública: conceptos y aplicaciones en el caso latinoamericano. Obtenida el 19 de octubre de 2011 de: http://unpan1.un.org/intradoc/ groups/public/documents/CLAD/clad0038514.pdf Price, A. (2010). Chelmsford Borough Council: A designated International Safe Community. Commonwealth Journal of Local Governance. Obtenida el 19 de octubre de 2011 de: http:// epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/cjlg/article/view/1917/2045 Safe Communities Certifying Centre. Comunidades Seguras. (2012). Obtenida el 17 de septiembre de 2012 de: http://www.ki.se/csp/pdf/indicators_sp/comunidades_seguras.pdf Seguridad y promoción de la seguridad: aspectos conceptuales y operacionales. (1998). Obtenida el 26 de diciembre de 2011 de: http://www.ki.se/csp/pdf/Publications/seguridad_promocion_de_la_seguridad.pdf Sklaver, B.A., Clavel-Arcas, C., Fandiño-Losada, A., Gutiérrez-Martínez, M.I., Rocha-Castillo, J., Morán de García, S. et al. (2008). The ������������������������������������������������������� establishment of injury surveillance systems in Colombia, El Salvador and Nicaragua (2000-2006). Rev Panam Salud Pública, 24(6). Consultada el 10 de septiembre de 2012 de: http://www.ki.se/csp/pdf/Publications/establishment_injury_surveillance_in_colombia_elsalvador_nicaragua.pdf Spinks, A., Turner, C., Nixon, J. & Mc Clure, R. J. (2009). The “Who Safe Communities” model for the prevention of injury in whole populations. (Review): The Cochrane Collaboration. Obtenida el 30 de noviembre de 2011 de: http://www.ki.se/csp/pdf/Publications/cochrane_library_2009_issue_3.pdf Svanström, L. O. & Haglund, B. J. A. (2000). Evidence-based safety promotion and injury prevention-an introduction. Obtenida el 26 de diciembre de 2011 de: http://www.phs.ki.se/csp/ pdf/Books/EvidenceBasedSkadeprevEngvers.pdf Timpka, T., Ölvander, C. & Hallberg, N. (2008). Information system needs in health promotion: case study of Safe Community program using requirements engineering methods. Health Informatics Journal, 14(3). Obtenida el 15 de diciembre de 2011 de: http://www.ki.se/csp/ pdf/Publications/HIJproofs08.pdf Welander, G., Svanström, L. & Ekman, R. (2004). Safety Promotion-an Introduction. (2nd Rev. Ed.). Stockholm: editorial Kristianstads Boktryckeri AB. Citada el 9 de septiembre de 2012 de: http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=275531161&url=ea99554af1e40d0d7 8cc747a6badbec5 123 Capítulo X Experiencias prácticas: formación de promotores para la prevención de lesiones no intencionales en adolescentes Autores: Dra. Mariela Hernández Sánchez Dr. René García Roche A continuación se presentan los principales aspectos y resultados obtenidos en experiencias prácticas para la formación de promotores en la prevención de estas lesiones con: --Especialistas de diferentes sectores de la comunidad. --Adolescentes (grupo de pares). A través de talleres para representantes de diferentes sectores de las 15 provincias del país y del Municipio Especial de Isla de la Juventud, se realizó un estudio de intervención que tuvo como objetivo capacitar especialistas de diferentes sectores de la comunidad para la formación de promotores en la prevención de lesiones no intencionales en adolescentes, en sus respectivas áreas de acción, durante el período 2008-2012. Estos talleres fueron organizados conjuntamente por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM), el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud (CNPES) y los Centros Provinciales de Promoción y Educación para la Salud (CPPES), con apoyo del Programa de Cooperación de Unicef. 124 El universo de estudio lo constituyeron los participantes de diferentes sectores de todo el país (salud, educación, tránsito, transporte, Cruz Roja, juristas, medios de difusión masiva, organizaciones estudiantiles y de masas, entre otros), quienes trabajan en relación con la prevención de lesiones no intencionales. Hubo un total de 331 asistentes a los talleres, de los cuales, finalmente, 304 completaron la capacitación para la formación de promotores. Hubo 27 que no asistieron de forma sistemática y, por tanto, no completaron esta capacitación. Para facilitar la asistencia de participantes de todo el país, los talleres se realizaron según territorios: occidental, central y oriental. En total, fueron realizados 13 talleres, en diferentes provincias, y un Taller Nacional. El estudio consistió en las siguientes tareas: •• Diagnóstico inicial de conocimientos •• Plan de capacitación •• Evaluación de la variación en las variables estudiadas 1. Diagnóstico inicial Se empleó un cuestionario confeccionado al efecto, que recogía aspectos del conocimiento tales como la definición de lesiones no intencionales, los tipos de estas lesiones que más afectan durante la adolescencia, su relación con el género y las actividades que los adolescentes realizan, así como las medidas de prevención. 2. Plan de capacitación Fue impartido por expertos del nivel central y de los propios territorios; estructurado en cursos de 40 horas, que incluían los principales aspectos de la problemática a nivel mundial, en Cuba y en las diferentes provincias participantes, con enfoque multidisciplinario. 125 Se abordaron temas sobre: adolescencia y sus principales características, prevención de las lesiones no intencionales según los lugares de ocurrencia más frecuentes en estas edades (entre ellos los vinculados con tránsito, lugares públicos e instituciones educacionales), promoción y educación para la salud, así como el Modelo de Comunidades Seguras, entre las diferentes estrategias. Materiales digitales e impresos sobre el contenido de la capacitación fueron distribuidos entre los participantes para complementar la incorporación de conocimientos y el desarrollo de habilidades que facilitaran la formación de promotores para la prevención de lesiones no intencionales en las diferentes áreas de acción, con un enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. 3. Evaluación de la variación Para medir la variación en las variables estudiadas, el cuestionario fue aplicado nuevamente una vez concluidos los talleres. Cada pregunta del formulario se ponderó sobre una escala, de forma tal que la suma de todas ellas diera 100 puntos. Se consideraron aprobados aquellos que obtuvieron 70 puntos o más del total. Para la elaboración, análisis y procesamiento de la información, se utilizó el paquete de programas Access y SPSS versión 11.5. En el análisis de los resultados, se calcularon medidas de frecuencia relativa (porcentaje), medidas de tendencia central (mediana) y medidas de dispersión (rango intercuartil). Como prueba de significación de las diferencias de 2 muestras pareadas en cuanto a una variable cuantitativa, se usó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Principales resultados De acuerdo con la Tabla 1, el 32 % de los participantes estaba conformado por personal de Medicina o Enfermería. El 68 % restante, por participantes de otras áreas de trabajo y diferentes sectores. Tabla 1. Distribución de los participantes según profesión Profesión Medicina Enfermería Otra Total Participantes Número 32 30 132 194 % 16,5 15,5 68,0 100.0 En la Tabla 2 se evidencia que antes de la capacitación, solo 9,8 % de los participantes aprobaron el cuestionario aplicado. Después de la capacitación, esta cifra se incrementó hasta 92,8 %, de forma notable en todas las profesiones. En ambos 126 momentos, el personal médico estuvo entre los que obtuvieron mejores porcentajes de aprobación del cuestionario. Tabla 2. Participantes que aprobaron el cuestionario según profesión y momento Profesión Medicina Enfermería Otra Total Antes Número 8 1 10 19 Después % 25,0 3,3 7,6 9,8 Número 28 32 120 180 % 96,6 97,0 91,0 92,8 Como se puede observar en la Tabla 3, la mediana en las calificaciones obtenidas se incrementó de 40,0 antes del plan de capacitación a 100,0 puntos después. Las diferencias fueron estadísticamente significativas pues la prueba de rangos con signo de Wilcoxon dio un valor de que tiene una probabilidad asociada de 0.000. Tabla 3. Puntuaciones obtenidas antes y después de la capacitación Momento de aplicación Antes Después Mediana 40,0 100,0 Rango intercuartil 20,0 20,0 Q1 30,0 80,0 Q3 50,0 100,0 Rango con signo de Wilcoxon = 9158 Valor de p = 0,000 Consideraciones finales --El plan de capacitación es útil para incrementar conocimientos y algunas habilidades en la etapa inicial de formación de promotores para la prevención de lesiones no intencionales en adolescentes. --Los conocimientos y habilidades adquiridos pueden ser replicados en las diferentes áreas de acción. Experiencia práctica en la formación de promotores en adolescentes (grupos de pares). Escuela Secundaria Básica Ricardo Zenón Martínez Ciscal Los adolescentes deben estar ubicados en el centro de las acciones para la prevención de lesiones no intencionales a fin de que se conviertan en protagonistas de su propio proyecto de prevención y puedan movilizar cambios de comporta127 miento. Esta consideración motivó el interés en formar un grupo de promotores para la prevención de lesiones no intencionales entre los propios adolescentes de una provincia seleccionada, ya que se ha demostrado que ellos a estas edades pueden facilitar la labor de prevención entre sus grupos de pares. La experiencia fue desarrollada sistemáticamente con un grupo de 31 adolescentes que iniciaba su séptimo grado en la Escuela Secundaria Básica Ricardo Zenón Martínez Ciscal, en Santa Clara, durante tres años consecutivos: 2010-12. Esta provincia fue seleccionada para la formación de promotores entre los adolescentes por contar con especialistas, profesores y estudiantes motivados para realizar esta experiencia, lo cual había sido expresado por iniciativa propia en uno de los talleres previamente realizados, y por haber presentado en años anteriores mayores tasas de mortalidad por accidentes en el país. La selección de la escuela se basó en la motivación del colectivo de profesores y sus 501 estudiantes por trabajar en la prevención, además de que la escuela está situada al borde de una carretera, que constituye una vía de marcado tránsito de vehículos y, por tanto, zona de mayor riesgo para la ocurrencia de lesiones. La directora de la escuela trabajó como coordinadora de esta experiencia, asesorada por especialistas del nivel central y provincial. El estudio constó de las siguientes etapas: --Diagnóstico inicial de conocimientos --Plan de capacitación --Evaluación de la variación en las variables estudiadas Principales resultados En la siguiente tabla se observa que, antes de la capacitación, solo menos de la quinta parte de los adolescentes aprobaron el cuestionario aplicado. Después de la capacitación, la diferencia fue significativa, ya que la totalidad de los adolescentes aprobaron el cuestionario y expresaron su satisfacción con el trabajo desarrollado. Puntuaciones obtenidas antes y después de la capacitación Momento de aplicación Aprobados Antes Número Después % Número % Sí 6 19,4 31 100,0 No 25 80,6 0 0 Total 31 100,0 31 100,0 128 Fueron elaborados materiales impresos para facilitar la formación de promotores entre los adolescentes, que incluyeron aspectos teóricos y recomendaciones para la prevención de las lesiones que más afectan a los adolescentes: --Libro Accidentes en la adolescencia. ¡Tú puedes evitarlos! --Afiches --Tríptico (Ver Anexo) Consideraciones finales La formación de promotores entre los propios adolescentes a través de la capacitación da buenos resultados en el incremento de conocimientos y motivación por el tema entre ellos. 129 Epílogo En esta obra se ha tratado de abordar los aspectos fundamentales sobre las lesiones no intencionales en adolescentes, las estrategias de prevención y la promoción de seguridad, a partir de los conocimientos y experiencias obtenidos por sus autores durante una larga trayectoria de trabajo sobre el tema. Se espera que su contenido les resulte útil y, como no es posible abordar la totalidad de los conocimientos necesarios acerca de este tipo de lesiones en el texto, se les sugiere a los lectores que continúen profundizando en la bibliografía citada o en cualquier otra que consideren útil sobre el tema. 130 Anexo Material comunicativo para adolescentes ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR LOS ACCIDENTES QUE MÁS TE PUEDEN AFECTAR TÚ PUEDES HACER LA VIDA MÁS SEGURA. ¡ADOLESCENTES POR LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES! Accidente es un conjunto de circunstancias que llevan a la ocurrencia de una lesión no intencional, frecuentemente debido a descuido e imprudencia del propio ser humano. En Cuba, los accidentes constituyen un problema de salud en la adolescencia y son causa importante de sufrimiento para la persona lesionada, su familia y la sociedad, pero existen medidas para evitarlos. Tránsito General: --Conocer y obedecer las señales de tránsito. --No jugar en vías de tránsito, ni cruzar las calles corriendo. --No salir a la calle con sueño o fatiga, ni después de ingerir bebidas alcohólicas. --Evitar circular con audífonos o teléfonos móviles. Como peatón: --Caminar por las aceras. Si no hay, caminar por el borde de la calzada. --Antes de cruzar la calle, mirar a ambos lados. --Cruzar las calles en línea recta (nunca en diagonal, ni por lugares prohibidos). --En carreteras, caminar de frente al tránsito de vehículos por el borde de la calzada. Como pasajero y conductor: --Usar cinturón de seguridad y casco, según el vehículo en que se transite. Como pasajero: --No distraer al conductor. --No sacar ninguna parte del cuerpo fuera del vehículo. Como conductor de cualquier vehículo: --Conducir a la velocidad establecida. --Tener precaución en superficies resbaladizas. 131 Como ciclista: --Mantener una velocidad que permita controlar la bicicleta ante cualquier imprevisto. --No hacer acrobacias, ni soltar el manubrio o los pedales. --No remolcarse de otros vehículos en marcha. --No transportar a otras personas en el caballo o manubrio, ni trasladar bultos que obliguen a conducir con una sola mano. --No transitar por vías principales si es menor de 12 años de edad, ni por aceras o pasos destinados a peatones. --Transitar próximo al contén de la acera o borde de la carretera (a menos de un metro). --Antes de cualquier maniobra, comprobar que no existe peligro y hacer la señal de mano correspondiente. --Si varias personas conducen cada una su bicicleta, ir una detrás de otra y guardar distancia prudencial. --De noche, usar ropas de colores claros y brillantes para ser vistos. Ahogamiento -- Solo bañarse en lugares aprobados para ello, preferentemente vigilados por salvavidas. --Respetar las señales de seguridad. --Aprender a nadar. --Nadar siempre acompañado y nunca alejarse demasiado de la costa. --Si no logra ver el fondo, no tirarse porque puede haber poca profundidad. --Evitar bucear en fondos desconocidos. --Si no sabe nadar, no alejarse de la orilla y evitar que el agua cubra por encima de la cintura. --No alejarse de la orilla en balsas u otros objetos flotantes. --No jugar bruscamente en el agua, ni hundir a otras personas. --Caminar con cuidado y no jugar en bordes de piscinas. --Salir del agua inmediatamente si tiene escalofríos, fatiga, mareos u otro malestar. --No ingerir bebidas alcohólicas. Las banderas de seguridad indican: PERMITIDO BAÑARSE PROHIBIDO BAÑARSE 132 BAÑARSE CON PRECAUCIÓN Exposición a electricidad --No conectar o usar equipos eléctricos estando descalzos ni en sitios mojados. --Solo usar equipos e instalaciones eléctricas en buen estado. --No tocar cables eléctricos en la calle, ni empinar papalotes en su cercanía. --Cumplir con las medidas de prevención en talleres de práctica docente. --No tocar directamente a una persona electrocutada (se debe usar objeto de madera, goma u otro material no conductor de electricidad). Tratar de desconectar la corriente previamente. Exposición a rayos durante tormentas eléctricas --Permanecer dentro de edificación o automóvil. --Apagar y desconectar equipos eléctricos. --Evitar abrir duchas y pilas. --No usar teléfonos, ni sombrillas o paraguas. --No estar en playas, piscinas, lagunas, ríos, ni al aire libre. --Alejarse de sitios de riesgo como árboles, postes eléctricos, azoteas y otros. Caídas --Evitar pisos resbaladizos y desniveles. --No jugar ni correr en las escaleras. --No subirse en los árboles. --No empinar papalotes ni jugar en las azoteas. --No subirse en animales que no se sepa montar. Heridas --Guardar o colocar debidamente los objetos cortantes y punzantes. --Usar estos objetos correctamente y nunca para jugar. --No caminar ni jugar descalzos. --Recoger inmediatamente los vidrios rotos con utensilios de limpieza y nunca con las manos. --No introducir las manos, ni acercarse demasiado a aparatos o maquinarias en movimiento. LOS ACCIDENTES PUEDEN SER EVITADOS. ¡PROTEGE TU VIDA Y LA DE LOS DEMÁS! Para más información: Libro Accidentes en la adolescencia. ¡Tú puedes evitarlos! 133 Los autores Colaboradores Dra. Mariela Hernández Sánchez: Máster en MSc. Tania T. Licea Jiménez: Máster en LinEpidemiología. Médico especialista de güística Hispánica. Licenciada en Letras. segundo grado en Higiene Escolar. InvesInvestigadora agregada. Profesora auxitigadora auxiliar. Profesora auxiliar. Trabaja liar. Exdirectora de la Programación para en el Instituto Nacional de Higiene, Epideel público infantil y juvenil de la TV cumiología y Microbiología. Es secretaria de bana (1994-2004) y del Centro de Desala Comisión Nacional Asesora para la Prerrollo y Comunicación Cultural del Minisvención de Accidentes del Ministerio de terio de Cultura (2004-2007). Oficial de Salud Pública. Programas en la Oficina de Unicef Cuba desde 2008. Responsable del Programa Dr. René García Roche: Máster en Informática de Desarrollo Integral de Adolescentes. de Salud. Médico especialista de segundo Punto focal para temas de Protección. grado en Bioestadística. Investigador agregado. Profesor auxiliar. Trabaja en el Insti- Lic. Juan Alberto Velázquez Leyva: Licentuto Nacional de Higiene, Epidemiología y ciado en Gestión de la Información de Microbiología. Salud. Trabaja en la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de MSc. Mercedes Torres Hernández : Máster en Salud. Ministerio de Salud Pública. Educación Sanitaria. Profesora auxiliar. Especialista del Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud. Dra. Marisol Ravelo Elvirez: Médico especialista de primer grado en Medicina General Integral. Especialista del Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud. Dra. Gisele Coutin Marie: Máster en Informática de Salud. Médico especialista de segundo grado en Bioestadística. Especialista de primer grado en Administración de Salud. Profesora auxiliar. 134