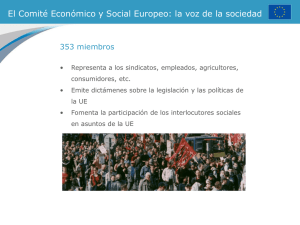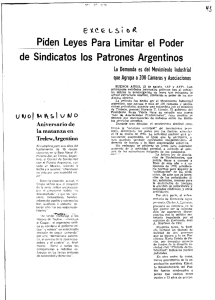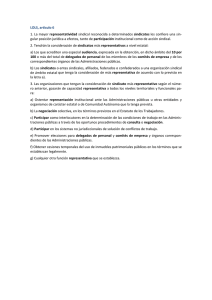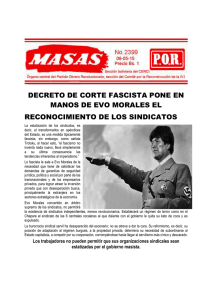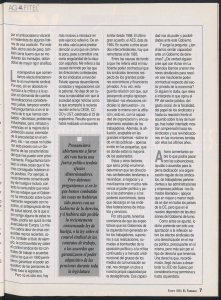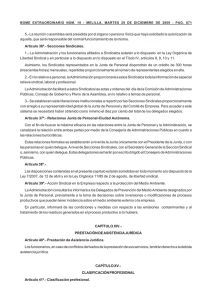11.3 EL MOVIMIENTO SINDICAL EN EUROPA. CRISIS POLÍTICA E
Anuncio

1096 11.3 EL MOVIMIENTO SINDICAL EN E UROPA. CRISIS POLÍTICA E 1 IDEOLÓGICA EN UNA U NIÓN E UROPEA CADA VEZ MÁS AUTORITARIA Asbjørn Wahl La Europa contemporánea está marcada por un grave drama económico y político. Al terrible trauma de la crisis financiera ha seguido el desastre de la deuda soberana. En los países más afectados, la gente ha tenido que hacer frente a duros ataques contra los servicios públicos, los salarios, las pensiones, las organizaciones sindicales y los derechos sociales. Draconianas políticas de austeridad han hecho que la situación en esos países empeorara hasta provocar una profunda depresión. El desempleo masivo no para de crecer y tanto en Grecia como en España el paro juvenil ha sobrepasado ya el 50%. En la Unión Europea, eso está provocando la intensificación de las confrontaciones internas, tanto sociales como políticas. Enfrentados a esas múltiples crisis, los movimientos obreros tradicionales se encuentran perplejos y parcialmente paralizados. La socialdemocracia está política e ideológicamente confusa y desorganizada, lo que refleja una grave crisis dentro de dicho movimiento. Por una parte, los socialdemócratas han tenido un papel destacado en los graves ataques contra las organizaciones sindicales y el Estado del bienestar allí donde han estado en el poder. Por otro lado, el resto de partidos socialdemócratas ha adoptado declaraciones y ha defendido llamamientos que condenan frontalmente la 1 Traducción: Joan Quesada, miembro del Observatori del Conflicte Social. Con permiso de la revista MONTHLY REVIEW para la traducción y su publicación:http://monthlyreview.org/2014/01/01/european-labor Asbjørn Wahl es asesor de la Unión de Empleados Municipales de Noruega, vicedirector de la Sección de Trabajadores del Transporte por Carretera de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (IFT) y director de la Campaña en Defensa del Estado del Bienestar, una alianza nacional de base sindical para la lucha contra la privatización y la liberalización. Su último libro es The Rise and Fall of the Welfare State [Ascenso y caída del Estado del bienestar] (Pluto Press, 2011). ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1097 trayectoria política que ha seguido actualmente la Unión Europea. Los sindicatos también se han visto asolados por esas múltiples crisis, incapaces de frenar los ataques que contra ellos han tenido lugar. Por supuesto, el paro masivo también está socavando su poder y su influencia en las mesas de negociación. La extensa reestructuración de las industrias, la privatización de los servicios públicos y el empleo cada vez más habitual de trabajadores temporales han contribuido a la pérdida de poder sindical. La parálisis de la izquierda política quedó bien ilustrada en 2011, cuando grandes masas de jóvenes protestaron en países como España, Grecia, Portugal e Italia. Sus movimientos de protesta se inspiraban más en lo que sucedía en la plaza Tahrir de El Cairo que en los partidos políticos o sindicatos de sus propios países. Estos últimos apenas si estaban presentes para forjar alianzas, o para politizar y contribuir a dar dirección y contenido a las luchas. En lugar de eso, grandes sectores de la burocracia sindical permanecen estancados en una ideología de colaboración social que ha dejado de tener sentido en un momento en el que las fuerzas capitalistas han abandonado el pacto histórico entre trabajo y capital forjado tras la Segunda Guerra Mundial y han pasado a la ofensiva a fin de derrotar al movimiento sindical y desembarazarse de los mejores componentes del Estado del bienestar. Mientras asistimos al despliegue de la peor y más profunda crisis económica desde la depresión de la década de 1930, las críticas al capitalismo continúan más o menos acalladas. Los sindicatos y los movimientos obreros han dejado de representar una alternativa general creíble a un capitalismo en grave crisis que genera paro masivo, pobreza, sufrimientos y miseria en grandes zonas del continente europeo. Siempre que los sindicatos han planteado propuestas alternativas, se han olvidado no obstante de pensar en las estrategias necesarias para hacerlas realidad y no han mostrado ni la capacidad ni la disposición pertinentes para emplear los medios de lucha imprescindibles para ir ganando terreno. En el nivel europeo, si bien los sindicatos han afilado su retórica, han vacilado a la hora de fomentar la movilización necesaria para hacer frente a los ataques. ¿Cómo ha sido eso posible en una región del planeta que ha contado con algunos de los movimientos obreros y sindicales más poderosos y militantes del mundo? ¿Por qué la oposición y la resistencia no han sido mayores? ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que los gobiernos socialdemócratas de Grecia, España y Portugal han protagonizado algunos de los ataques más severos contra los sindicatos y el Estado ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1098 del bienestar, hasta que la resistencia de las poblaciones y la frustración de los votantes los han apeado del poder y los han sustituido por gobiernos de derechas, más fieles aún si cabe al capital financiero? El presente artículo trata de los retos y los obstáculos a los que hoy en día se enfrentan los sindicatos de la Unión Europea. Existen determinadas barreras estructurales derivadas del carácter de institución supranacional de la Unión Europea, además de barreras políticas e ideológicas internas, que impiden que los sindicatos cumplan con su función en la situación actual. Nos ocuparemos aquí de los principales desafíos, y amenazas, a lo que muchos han dado en llamar la «Europa social», a saber: los ataques contra los servicios públicos, las pensiones y los salarios, las condiciones laborales, además de la presencia de fuertes tendencias antidemocráticas. Sin embargo, antes será necesario abordar brevemente el papel de la socialdemocracia en la Europa actual a la vista de su historia. El papel histórico de la socialdemocracia Son muchos los elementos que sugieren que la era histórica de la socialdemocracia ha tocado a su fin. Eso no significa que los partidos que se autodenominan socialdemócratas (o socialistas, en el sur de Europa) no puedan ganar elecciones y formar gobiernos, solos o con otros partidos. Sin embargo, el papel que históricamente ha desempeñado la socialdemocracia como estructura de partido político con un cierto proyecto social progresista parece irrevocablemente finiquitado. Hace mucho tiempo que se abandonaron los objetivos originales de la socialdemocracia, a saber: el desarrollo de un socialismo democrático mediante reformas graduales, el sometimiento de la economía al control político y la satisfacción de las necesidades económicas y sociales de la gran mayoría de la población. Por eso, en lo que aquí nos centraremos es en el papel que esta desempeñó en su edad de oro, la edad del capitalismo de bienestar, como partido político intracapitalista poseedor de un proyecto social. La transformación del carácter de los partidos socialdemócratas ha sido gradual, y ha tenido lugar en un periodo prolongado de tiempo. Aun así, la intensificación en la actualidad de las contradicciones sociales ha puesto de manifiesto qué es lo que en realidad se oculta bajo el fino velo de la retórica política. En aquellos países de la UE donde la socialdemocracia ha estado en el poder en fechas recientes, sus líderes han ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1099 ejecutado fielmente políticas brutales de austeridad acompañadas de sangrantes ataques al Estado del bienestar y a los sindicatos. A su vez, eso ha provocado, entre otras cosas, una drástica disminución del apoyo electoral a los socialdemócratas y, hoy en día, con muy pocas excepciones, estos a duras penas están representados en los gobiernos europeos. El papel de la socialdemocracia en su edad dorada consistió en administrar el pacto de clases; no en representar a los trabajadores contra el capital, sino en mediar entre las clases, dentro del marco de una economía capitalista regulada. En consecuencia, los partidos (sobre todo allí donde estuvieron en el poder durante largos periodos) pasaron de ser organizaciones de masas trabajadoras a convertirse en entes burocráticos fuertemente integrados en el aparato estatal, con fuertes pérdidas de afiliación y unas organizaciones cada vez más transformadas en instrumentos de ascenso político y maquinarias de campaña para una nueva élite política. Basada en un pacto de clases, la socialdemocracia se hundió en una crisis política e ideológica cada vez más profunda cuando los propietarios capitalistas, en respuesta a la propia necesidad de acumular capital, comenzaron a retirarse progresivamente de ese acuerdo histórico hacia el año 1980. Los partidos socialdemócratas estaban tan integrados en el aparato de Estado que empezaron a transformarse paralelamente a los cambios en el Estado cuando este pasó a estar poderosamente influido por la naciente hegemonía neoliberal. Así pues, los partidos socialdemócratas han contribuido enormemente a la desregulación, la privatización y los ataques al bienestar público de las últimas décadas. Eso ha sido así tanto bajo la denominación de «tercera vía», en el Reino Unido, o de Die neue Mitte, como se lo bautizó en Alemania con Gerhard Schröder, como bajo la bandera ondeante de la folkhemmet (la casa del pueblo) en Suecia. De hecho, cuando los gobiernos socialdemócratas fueron mayoría por primera y última vez en la historia de la UE, a finales de la década de 1990, no se produjo cambio alguno en las políticas neoliberales de la Unión Europea, lo que llevó a un comentarista de la época a concluir que «poco queda ya de la izquierda». 2 El decaimiento político-ideológico de la izquierda estuvo bien ilustrado por las numerosas declaraciones absurdas que se produjeron tras la crisis financiera sobre las medidas de emergencia de los gobiernos. Muchos socialdemócratas europeos 2 John Vinocur, «On the New European Economic Road Map. There’s Not Much Left of the Left», New York Times, 24 de noviembre de 1998, http://nytimes.com. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1100 sostuvieron entonces que los grandes rescates de bancos e instituciones financieras emprendidos por los gobiernos eran la prueba de que regresaban las políticas de izquierdas. Según se decía, volvían a honrarse la regulación estatal y el keynesianismo. Hasta la portada de Newsweek declaraba que «ahora todos somos socialistas».3 El moderado secretario general de la Confederación Sindical Europea (ETUC), ya retirado, lo expresaba así: «En toda Europa, todo el mundo es ahora socialdemócrata o socialista: Merkel, Sarkozy, Gordon Brown… Los vientos soplan a nuestro favor».4 No obstante, existe una gran diferencia entre las políticas keynesianas de reforma social y unos rescates gubernamentales desesperados para salvar a los especuladores, las instituciones financieras y, tal vez, el propio capitalismo, y muchos se dieron cuenta de que se trataba de esto último solo cuando la crisis financiera mutó en una crisis de la deuda soberana y los paquetes de estímulo se sustituyeron por políticas de austeridad reaccionarias y antisociales en las que los bancos y las instituciones financieras se salvaban a expensas del nivel de vida de la gente común, del bienestar y del empleo. La socialdemocracia, sin excepción, ha prestado su apoyo a todos los tratados neoliberales y a las importantes leyes de austeridad de la Unión Europea. Los partidos socialdemócratas han respaldado absolutamente la instauración del mercado único, que ha sido en realidad un proyecto sistemático de desregulación, privatización y socavamiento de los servicios públicos y los sindicatos. El problema al que ahora se enfrentan los partidos socialdemócratas es que las exigencias de políticas de estímulo keynesianas, que algunos de ellos defienden, violan esos mismos tratados y leyes que ellos contribuyeron a aprobar. Los socialdemócratas se han metido en un callejón sin salida y ahora se ven asfixiados por las presiones de la creciente revuelta social, por un lado, y de su fidelidad a la Unión Europea neoliberal, por otro. La crisis política afecta también a otros partidos emplazados a la izquierda de la socialdemocracia. En aquellos países en los que estos partidos han entrado en gobiernos de coalición con los socialdemócratas (como en Francia, Italia, Noruega y Dinamarca), las consecuencias han sido desde simplemente negativas hasta 3 Portada de Newsweek: «We Are All Socialists Now», 8 de febrero de 2009, http://prnewswire.com. La portada apareció en la entrega del 16 de febrero de 2009. 4 «In From the Cold?», Economist, 12 de marzo de 2009, http://economist.com. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1101 desastrosas. Los pequeños partidos de izquierda han sido en gran medida rehenes de políticas neoliberales entre las que se incluyen el apoyo a las privatizaciones y a la maquinaria bélica estadounidense, como en el caso de la invasión y ocupación de Afganistán.5 No han logrado erigirse como críticos coherentes del sistema, por no hablar ya de ofrecer una alternativa creíble. Eso significa que en Europa hoy en día no existe apenas fuerza política ni social alguna que cuente con la fuerza y la legitimidad para hallarse en posición de liderar la organización y la coordinación de la resistencia social que regularmente estalla en todo el continente contra las políticas de austeridad y el rápido aumento de la desigualdad de renta y de riqueza. Una de las consecuencias más graves y peligrosas de esta situación en la que los partidos obreros tradicionales practican políticas neoliberales en diversa medida es que la confianza en la izquierda política se ha desmoronado, mientras que el populismo y el extremismo de derechas han ganado terreno. Partidos de este último tipo han saltado al escenario (y han entrado en los parlamentos) en la mayoría de países europeos. Eso indica que tendrá que producirse una reestructuración política de la izquierda si el movimiento obrero ha de pasar de nuevo a la ofensiva y establecer un proyecto social alternativo más amplio. Ataque masivo a los servicios públicos, los salarios y las pensiones Muchos esperaban que la crisis financiera, con sus devastadoras consecuencias, supondría el último adiós al neoliberalismo, la economía especulativa y la hegemonía de las fuerzas del libre mercado. Todas ellas políticas que habían provocado una fuerte redistribución de la riqueza social del trabajo hacia el capital, de lo público hacia lo privado y de los pobres hacia los ricos. El sistema quedaba desacreditado, y parecía seguro que ahora los políticos se darían cuenta de que la desregulación sistemática, la privatización y el capitalismo de libre circulación habían fracasado estrepitosamente. Era preciso acabar con la economía de casino. En Islandia, miles de empleos, y toda 5 Para una discusión más exhaustiva de este fenómeno, véase Asbjørn Wahl, «To Be in Office, But Not in Power: Left Parties in the Squeeze Between People’s Expectations and an Unfavourable Balance of Power», en Birgit Daiber (ed.), The Left in Government: Latin-America and Europe Compared, Rosa Luxemburg Foundation, Bruselas, 2010. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1102 la economía nacional, se transformaron en un casino de apuestas donde un pequeño grupo de especuladores se enriquecían incomprensiblemente a expensas de la población del país. Era intolerable; había llegado el momento de implantar controles y regular. No fue eso lo que sucedió. Los neoliberales y los especuladores, que habían contribuido en gran medida a provocar la crisis, continuaron llevando el timón, incluso en el punto en que se diseñaban medidas de emergencia y se liquidaban deudas. Por supuesto, lo que sucedió hasta la llegada de la crisis y lo que ha ocurrido desde entonces no es sino reflejo de las relaciones de poder en la sociedad. No es la pura razón, sino las relaciones de poder presentes en el seno de una sociedad, lo que determina la «solución» que finalmente se elige. Si hubiera prevalecido la razón, si lo principal hubieran sido los intereses de la mayoría de la gente, se habría puesto fin a la economía especulativa y destructiva. Podría haberse hecho mediante regulaciones, incrementando el control democrático de los bancos y demás instituciones financieras y prohibiendo la venta a corto, los fondos de alto riesgo y el comercio de toda una diversidad de los llamados instrumentos financieros de alto riesgo. Eso habría limitado el poder de los bancos, habría limitado los movimientos de capital y habría supuesto la reforma de un sistema impositivo que actualmente alivia la carga que soportan los ricos y fomenta la especulación sin trabas. La desregulación de los mercados, el aumento de la desigualdad social y la especulación generalizada fueron factores clave en el colapso financiero de 2008. En respuesta a este, algunos gobiernos elevaron la deuda pública para salvar a sus bancos, a sus instituciones financieras y a sus especuladores. Las consecuencias fueron desastrosas y, en muchos países, fueron tantas las personas gravemente afectadas por ello que los gobiernos probablemente llegaron a temer una oleada de agitación social. El tiempo demostró, sin embargo, que no había razones para ello. Las revueltas populares contra la economía especulativa no llegaron a materializarse. En algunos países, los sindicatos se movilizaron, pero jamás llegó a producirse una ofensiva conjunta de nivel europeo. Así pues, los neoliberales podían seguir adelante con su proyecto de transformar Europa según sus propios intereses económicos y políticos. Los primero que hicieron los paladines del neoliberalismo y sus beneficiaros fue declinar toda responsabilidad. Aunque habían sido la especulación sin trabas y la formidable reubicación de la riqueza de abajo a arriba los que habían contribuido a ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1103 desencadenar la crisis, ahora decían que el problema había sido que la gente había vivido «por encima de sus posibilidades». Empezó a propagarse el mito de que las pensiones y los servicios del Estado del bienestar eran demasiado generosos y que esa era la verdadera causa de la crisis, cosa que no ha dejado de repetirse desde entonces. En particular, las élites sociales y los principales medios de comunicación afirmaron que los trabajadores griegos se habían permitido privilegios carentes de toda base económica. Y todo ello se está utilizando ahora como propaganda para legitimar el ataque generalizado al Estado del bienestar, mientras se protege al capital financiero. El Instituto Sindical Europeo (ETUI por sus siglas en inglés) se apresuró a demostrar que todas esas alegaciones no eran más que mitos escasamente conectados con la realidad. Por ejemplo, la productividad laboral había aumentado en Grecia el doble que en Alemania entre 1999 y 2009. Según las estadísticas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los griegos trabajan en promedio muchas más horas al año que los noruegos (2.252 frente a 1.422) o los alemanes (1.430). Aunque algunos grupos profesionales tienen una edad de jubilación temprana, las pensiones por jubilación anticipada son tan bajas que casi nadie puede acogerse a ellas. Por ejemplo, solo treinta o cuarenta de los 20.000 conductores de autobús de Atenas han utilizado la teórica opción de retiro anticipado a los 55 años. La verdadera edad media de jubilación en Grecia es de 60,9 años para las mujeres y 62,4 años para los hombres; más elevada que en Alemania, donde los políticos de derechas no han dejado de basarse en todos esos mitos. La falsedad sigue dominando en los principales medios de comunicación y en la vida política europea, lo que resulta harto significativo por lo que respecta a cuáles son las relaciones de poder existentes y pone de manifiesto la servidumbre de los medios de comunicación hacia las élites, así como la crisis política e ideológica de la izquierda. Mientras los rescates bancarios salvaban a los especuladores, los gobiernos no utilizaron la oportunidad que se les presentaba para incrementar el control democrático y la propiedad pública de las instituciones financieras. Por supuesto, eso habría supuesto un reto descomunal, dado el enorme poder que han llegado a tener las fuerzas capitalistas en nuestras sociedades gracias a la desregulación y la acumulación de riqueza de las últimas décadas. El comunicado final de la cumbre del G-20 celebrada en Toronto (Canadá) en junio de 2010 es un buen ejemplo de ello. Este contenía poco más que las habituales y bien conocidas propuestas neoliberales ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1104 de supresión de más barreras aún, si cabe, a la libre circulación de capitales, bienes, servicios y mano de obra. Nada quedaba de las propuestas que habían circulado previamente en referencia a la necesidad de una mayor regulación de los mercados financieros y de elevar la recaudación procedente de bancos e instituciones financieras. Una vez más, se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Los gobiernos, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) —los tres últimos impopularmente conocidos como «la Troika»— han renunciado a reinstaurar las políticas keynesianas y regular nuevamente las finanzas. Por el contrario, han utilizado la crisis como excusa para avanzar en la transformación de la sociedad de cara a satisfacer los deseos del capital financiero. Así pues, la Troika prescribe ahora en Grecia, Irlanda, Portugal e Italia las mismas políticas que el FMI había impuesto previamente a los países en vías de desarrollo y a las naciones de Este de Europa a través de los llamados programas de ajuste estructural, a saber: la privatización en masa. En Grecia, por ejemplo, se han privatizado los ferrocarriles, el suministro de agua de Atenas y Tesalónica, los demás suministros domésticos, los puertos, los aeropuertos y la parte de la empresa nacional de telecomunicaciones que aún permanecía en manos públicas. Los recortes, las privatizaciones y el ataque generalizado a los servicios públicos están a la orden del día en todos los países. Esa es la receta contra la depresión y la crisis social. En diversos Estados de la UE (los países bálticos, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Portugal, Rumanía, España y Hungría), las condiciones laborales y las pensiones han disminuido gravemente. Las pensiones se han recortado entre un 15% y un 20% en muchos países, mientras que los sueldos en el sector público han disminuido entre un 5% en España y más de un 40% en los países bálticos. En Grecia, la cifra de trabajadores públicos ha caído ya en más de un 20%. Y las exigencias continúan en aumento: en España solo se cubre una de cada diez vacantes en el sector público; una de cada cinco en Italia, y una de cada dos en Francia. En Alemania ya se han recortado 10.000 empleos públicos, y en el Reino Unido se ha decidido reducir casi medio millón de ellos, lo que, de hecho, supone una disminución del mismo número de empleos en el sector privado. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ha subido fuertemente en muchos países; las prestaciones sociales se han reducido drásticamente, sobre todo las destinadas al desempleo y la dependencia; los presupuestos han menguado; la legislación laboral es ahora más débil (sobre todo en cuanto a la protección del empleo); el salario ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1105 mínimo es menor; los planes de asistencia universales se han transformado en programas destinados exclusivamente a las personas carentes de recursos económicos (como ha sucedido con la prestación por hijo en el Reino Unido). Mientras tanto, los impuestos sobre el capital se han mantenido en los mismos niveles o incluso han disminuido. Los convenios colectivos y los derechos de los trabajadores se han abandonado, no a través de una negociación con los sindicatos, sino por decreto gubernamental y/o por decisión política. El objetivo principal es aumentar la competitividad de las empresas europeas, y a ello se subordinan todas las preocupaciones sociales. Eso inaugura una nueva y dramática situación en Europa. La combinación de severas políticas de austeridad con la ofensiva contra los sindicatos constituye, tanto social como políticamente, una mezcla letal que la experiencia histórica europea hace que resulte especialmente aterradora. Si los sindicatos no logran revertir la situación, nos enfrentamos a una derrota de dimensiones históricas del movimiento obrero en Europa, con enormes consecuencias para el desarrollo de nuestras sociedades. Michael Hudson, economista de Wall Street que ahora enseña en la Universidad de Missouri, señala que se está produciendo una poderosa ofensiva contra los trabajadores: La CE [Comunidad Europea] está utilizando la crisis bancaria de las hipotecas y la innecesaria prohibición de que los bancos centrales inyecten capital para subsanar los déficits presupuestarios de los Estados como una oportunidad para multar a los gobiernos e, incluso, forzar su bancarrota si no aceptan reducir los salarios… «O te sumas a la ofensiva contra los trabajadores, o te destruiremos», les dice la CE a los gobiernos. Tal imposición precisa de una dictadura, y el Banco Central Europeo (BCE) se ha hecho con el poder que antes tenían los gobiernos electos. La nueva oligarquía financiera actual celebra la «independencia» de este con respecto al control político como un «dechado de democracia»… Europa está entrando en una era de gobierno totalitario neoliberal.6 6 Michael Hudson, «A Financial Coup d’Etat», Counterpunch, 1-3 de octubre de 2010, http://conterpunch.org. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1106 Hacia una Europa autoritaria El papel de la Unión Europea ha sido decisivo para lo que ahora está sucediendo en Europa. Además del déficit democrático congénito a las instituciones de la UE, sus instituciones se han formado y han recibido su carácter en la era neoliberal. Se encuentran dominadas en grado sumo por los intereses del capital. La crisis se ha utilizado para emprender una poderosa batalla desde las alturas de las instituciones de gobierno europeo a fin de avanzar en la transformación de Europa a imagen del capital. Cada vez es mayor el poder político que se está transfiriendo a las instituciones europeas no-electas de Bruselas. La única instancia europea electa, el Parlamento europeo, ha quedado excluida de gran parte del proceso. Así pues, la Unión Europea avanza ahora hacia una mayor desdemocratización, a tal velocidad y de tal forma que asoman posibilidades verdaderamente aterradoras. Actualmente, esta nueva evolución se está llevando a cabo mediante todo un conjunto de innovaciones políticas: El semestre europeo, que implica que, cada año, los gobiernos nacionales tendrán que someter sus propuestas presupuestarias y los cambios estructurales que piensan realizar a la «aprobación» de Bruselas. El Pacto Euro Plus, un pacto de desregulación y austeridad que incluye a todos los países del euro y a otras naciones de la UE que han decidido sumarse (el Reino Unido, la República Checa, Hungría y Suecia han quedado fuera). Los ataques a la jornada laboral, los salarios y las pensiones son parte del pacto. La nueva gobernanza económica, con seis nuevas leyes, también conocidas como «el pack de seis». Este paquete legislativo debe proporcionar la base legal para llevar a cabo severas políticas de austeridad, e incluye normativas para garantizar su cumplimiento. El Pacto Fiscal, que, según la primera ministra alemana, Angela Merkel, debería ser irreversible, y que centralizará y desdemocratizará aún más el poder económico de la Unión Europea mediante (entre otras cosas) la introducción de sanciones financieras y de otros tipos contra los Estados miembro que no cumplan lo exigido. Se trata de un ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1107 pacto intergubernamental y, por lo tanto, no es parte formal del marco institucional de la UE. Varios de esos pactos y acuerdos se solapan entre sí, pero con un grado creciente de centralización y de instrumentos políticos autoritarios, de arriba a abajo, incluida la transferencia de poder desde los Estados-nación hacia Bruselas y desde el Parlamento europeo hacia la Comisión. Al mismo tiempo, asistimos a una división cada vez mayor entre algunos países del centro, agrupados en torno a Alemania y Francia, y una periferia de Estados más débiles, sobre todo del Este y el Sur de Europa. Los países más afectados por la crisis, como Grecia, Irlanda y Portugal, se han visto sometidos a la administración por parte de entidades aún más alejadas, si cabe, de toda legitimidad democrática: el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. La asociación europea de empresarios, la Unión de Confederaciones de Industriales y Empresarios de Europa (UNICE, en sus siglas en inglés), y la Mesa Redonda de Industriales Europeos (ERT en sus siglas inglesas) se muestran exultantes ante el nuevo modelo de gobernanza económica de la Unión Europea. El actual proceso de desdemocratización de la política económica, así como los ataques al movimiento sindical a fin de preparar el terreno para políticas antisociales de austeridad, representan una evolución difícil de hallar en Europa desde la derrota del fascismo. Cuatro sentencias previas del Tribunal de Justicia Europeo (véase más abajo) han allanado el camino hacia la restricción de los derechos sindicales en la Unión Europea, incluido el derecho a emprender acciones sectoriales. Si a esto sumamos que las autoridades políticas de al menos diez Estados miembro de la UE ya han efectuado recortes en el sector público y han abandonado los convenios colectivos sin negociación alguna con los sindicatos, la gravedad de la situación resulta patente. Está surgiendo una Europa cada vez más autoritaria. La Unión Europea como obstáculo ¿Es posible detener esa evolución? ¿Es posible salvar la Europa social de los actuales ataques en masa contra el bienestar y los derechos de los trabajadores? ¿Es posible movilizar a las fuerzas sociales de toda Europa que son capaces de detener la potente ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1108 ofensiva de las fuerzas capitalistas y sus siervos políticos, a fin de cambiar las relaciones de poder y, al final, sentar las bases para una ofensiva social? Si queremos decir algo concreto sobre todo ello, antes habremos de examinar más detenidamente cuáles son los desafíos y los obstáculos a los que habrán de hacer frente los sindicatos en la lucha social. ¿Qué es lo que les impide implicarse de forma decidida y coordinada en la lucha para, al menos, defender los logros sociales alcanzados con el Estado del bienestar? Hará falta examinar algunos de los principales obstáculos externos, así como las debilidades que aquejan al propio movimiento. Cada vez parece más evidente que la propia Unión Europea crea un conjunto de impedimentos, no solo para el desarrollo económico y social del continente, sino también para la lucha social. Prestaremos atención a seis de esos obstáculos. El déficit democrático El primer obstáculo a considerar es el déficit democrático, que ha caracterizado a la UE ya desde los inicios, pero que se ha incrementado en los últimos años. Oficialmente, el mensaje de la Unión Europea y de los gobiernos de sus Estados miembro, con el apoyo de la Confederación Sindical Europea (ETUC en sus siglas en inglés) y de otros sectores del movimiento sindical europeo, es el contrario. Sostienen que el Tratado de Lisboa de 2007 supuso un gran paso hacia el aumento de la democracia por el hecho de que incrementaba la autoridad del Parlamento europeo, democráticamente elegido, en todo un conjunto de ámbitos. Sin embargo, en la dirección opuesta, algunos Estados miembro fueron sometidos a la administración del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, con el apoyo del FMI, tras la crisis financiera. Además, el Parlamento ha quedado al margen de gran parte del proceso de creación de nuevos pactos y nuevas instituciones que hemos descrito más arriba. Por último, la nueva autoridad que se le ha concedido a la Comisión para imponer sanciones a los Estados que no cumplan con los estrictos criterios (financiera y políticamente perniciosos) de estabilidad solo contribuye a transferir el poder de los parlamentos nacionales democráticamente elegidos hacia la Comisión no-electa y, por lo tanto, a desdemocratizar el proceso de toma de decisiones europeo. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1109 La constitucionalización del neoliberalismo En segundo lugar, el neoliberalismo se ha incorporado, en forma constitucionalizada, como el sistema económico de la Unión Europea gracias al Tratado de Lisboa y a otros tratados anteriores. La libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento han quedado grabados en piedra, y cualquier otra consideración está subordinada a dicho principio, como se aprecia claramente en el mercado de trabajo (véase más abajo). La libre competencia es otro de los principios básicos de los tratados de la UE. Recientemente, esto se ha aplicado cada vez más al mercado de servicios, que difiere del mercado de bienes en el hecho de que el comercio de servicios consiste en la compra y venta de trabajadores móviles. Hace tiempo que es un dicho común entre la izquierda europea que el socialismo está prohibido por los tratados de la UE. Con los recientes criterios de estabilidad, y con el nuevo régimen de sanciones para obligar a los Estados miembros a tener un déficit estructural inferior al 0,5% y una deuda pública por debajo del 60%, podemos concluir que el keynesianismo tradicional, o lo que podríamos llamar la tradicional política económica socialdemócrata en el periodo de posguerra, ha dejado de estar permitida. Eso representa un drástico recorte de la democracia en los Estados miembro de la UE y supone un paso decisivo hacia una Unión Europea más autoritaria y neoliberal. La irreversibilidad de la legislación En tercer lugar, el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea hace que los principios que acabamos de especificar sean prácticamente irreversibles. Aunque todos los Estados miembro poseen una cierta protección institucionalizada de las propias constituciones (por ejemplo, el requerimiento de una mayoría cualificada, de dos tercios o tres cuartos, para introducir cambios en la constitución), en la Unión Europea es precisa la unanimidad (por ejemplo, del 100% de los 28 Estados miembro) para cambiar los tratados. Eso significa que la posibilidad de modificar cualquiera de los tratados de la UE en un sentido progresista mediante un proceso político ordinario es casi inexistente. Un solo gobierno de derechas de un solo Estado miembro puede impedirlo. El euro como corsé económico ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1110 En cuarto lugar, la existencia del euro, actualmente adoptado por 17 de los 28 Estados miembro, supone para muchos de los países un verdadero corsé económico. Mientras la economía y la productividad evolucionen de forma distinta en los Estados miembro de la eurozona y no exista un presupuesto significativo destinado a la reducción de las desigualdades económicas, los países necesitarán políticas monetarias distintas. Hoy en día, es Alemania, la «locomotora económica» de Europa, la que más se beneficia de ello, con su estrategia de salida de la crisis a través de la exportación. Mientras tanto, los países más severamente afectados por las deudas y la crisis (como Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Chipre) son los perdedores. Estos últimos no poseen una divisa propia que puedan devaluar para abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones. Los países con un consumo interior más elevado y menor competitividad se ven obligados a llevar a cabo una llamada «devaluación interna», es decir, a incrementar la competitividad mediante recortes salariales y disminución del gasto público, lo que está ciertamente de acuerdo con el proyecto neoliberal de la UE, pero resulta devastador para el desarrollo económico y social de los países. Este corsé económico puede contribuir, además, a generar contradicciones entre los intereses de los trabajadores de países que requieren políticas económicas muy diferentes. Falta de simultaneidad en los procesos de toma de decisión y aplicación En quinto lugar, la falta de simultaneidad en el proceso de toma decisión entre los Estados de la UE supone una barrera para el desarrollo de movilizaciones transnacionales de los sindicatos y los movimientos sociales contra muchas de las políticas neoliberales y reaccionarias. Aunque muchas de las políticas de la UE las adoptan las instituciones europeas, su puesta en práctica se realiza de tal forma que esta tiene lugar en momentos diferentes en cada Estado miembro. Los ataques al sistema de pensiones y su debilitamiento, por ejemplo, se han llevado a cabo a lo largo de un periodo prolongado de tiempo y de forma distinta en cada país, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, pero no directamente a través de su legislación. Eso hace que resulte imposible generar una única movilización europea contra tales ataques. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1111 Lo mismo puede decirse de gran parte de las políticas privatizadoras europeas. Las decisiones de la Unión Europea raras veces imponen privatizaciones directas; se decide liberalizar, o aplicar sus reglas sobre la competencia a nuevos ámbitos de la sociedad. Uno de los efectos de ello es la privatización, como hemos visto en los ámbitos de la energía, el transporte y las telecomunicaciones. Además, la aplicación de dichas políticas se produce en momentos distintos y cobra formas diferentes en distintos Estados, lo que hace difícil movilizar una resistencia coordinada en toda Europa. Ese proceso legislativo tan especial presenta aún más problemas. Las directivas no se aplican directamente en los Estados miembro. Por el contrario, hay que transponer previamente el contenido de las directivas a las legislaciones nacionales. Por si eso no bastara, la legislación de UE está redactada en un lenguaje burocrático casi impenetrable, lo que suelen explotar los gobiernos y los políticos nacionales, que a menudo minimizan los efectos de unas propuestas legales que después acarrean efectos negativos de gran alcance. La ampliación del papel del Tribunal de Justicia Europeo En sexto lugar, el Tribunal de Justicia Europeo ha adquirido recientemente un papel más destacado en la reinterpretación y la ampliación efectiva del alcance de algunos tratados y leyes europeas, sobre todo por lo que respecta al intercambio de servicios, es decir, al comercio con trabajadores móviles. En este contexto, es importante comprender la aplicación de las cuatro sentencias dictadas entre diciembre de 2007 y el verano de 2008 (los casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburg), todas las cuales han contribuido a limitar los derechos sindicales, incluido el derecho de huelga. Antes de esas sentencias, la perspectiva dominante era que la legislación y la regulación laboral quedaba fuera del ámbito de la UE. Pertenecían a la jurisdicción de los Estados-nación. A través de esas cuatro sentencias, se ha establecido claramente todo lo contrario: la regulación del mercado laboral está subordinada a la ley europea de la competencia, así como a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento. Las sentencias también han tenido como consecuencia la transformación de la llamada Directiva sobre Trabajadores Desplazados de ser una directiva sobre mínimos a otra sobre máximos en lo tocante a los salarios y las ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1112 condiciones laborales que deben aplicarse a los trabajadores de empresas con sede en un país miembro mientras realizan su trabajo en otro país. La directiva prescribe la aplicación de los salarios y las condiciones de trabajo del país anfitrión. No obstante, atendiendo a las sentencias mencionadas, ese principio se ha hecho variar para que incluya únicamente algunas de las condiciones mínimas relativas a salarios y condiciones de trabajo, con lo que se ha contribuido al dumping social en la Europa Occidental y se han socavado los niveles salariales y las leyes de protección del trabajo que se habían alcanzado tras muchas décadas de lucha sindical. Así ha pasado sobre todo en el sector de la construcción, igual que en sectores de servicios como la hostelería, la restauración y el transporte. Las enormes diferencias salariales entre países en un mercado laboral europeo que es ahora único es lo que ha desencadenado este fenómeno, bajo la protección en gran medida de la legislación de la UE. El Tribunal de Justicia Europeo ignoró sencillamente el Convenio 94 de la OIT, cuya intención es garantizar los salarios y las condiciones laborales en casos así. Si a eso se añade el elevado nivel de desempleo y la extrema explotación a los que muchos trabajadores individuales de la Europa del Este están expuestos en la Europa Occidental, tanto legal como ilegalmente, es fácil entender de qué modo se está debilitando a los sindicatos y cómo la regresión social está al orden del día en cada vez más países europeos. La Unión Europea está amenazando la unidad de Europa Tomado en su conjunto, el resultado es una situación de extrema gravedad y dramatismo en Europa. Mientras que la creación de los antecesores de la Unión Europea (la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y la Comunidad Económica Europea) estuvo basada en parte en los deseos de paz para Europa tras las dos guerras mundiales, el proyecto de Unión Europea de las élites continentales está provocando una formidable polarización económica, social y política. El llamado «Modelo Social Europeo» se está desmoronando. Nos hallamos pues en una situación paradójica en la que el «proyecto de paz de la UE» representa hoy en día la mayor amenaza para la unidad europea, no en cuanto a las naciones de Europa, pero sí por lo que respecta a sus sociedades. Sin embargo, no es posible ignorar la posibilidad de que en ciertas situaciones se produzcan también crecientes antagonismos nacionales. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1113 Dada la historia de Europa, las élites económicas y políticas del continente están jugando con fuego. Con todos los obstáculos que hemos descrito más arriba, queda por ver también si es realista pensar que la Unión Europea en su totalidad se puede cambiar desde dentro, mediante una amplia movilización paneuropea. Tal vez sea necesario que ciertos países individuales abandonen no solo el euro, sino la propia Unión Europea, para salvar sus economías y el bienestar de sus ciudadanos. Si es así, será esencial que los sindicatos y otras fuerzas populares se movilicen masivamente en defensa de una Europa basada en la democracia, la unidad, la solidaridad y la cohesión, y actúen así contra la posibilidad de la desintegración total de Europa. Barreras político-ideológicas internas Aunque la Unión Europea presenta serios obstáculos externos a la lucha social, existen también barreras internas que impiden que los sindicatos cumplan con su tarea histórica. No se trata tan solo de diferencias en el plano político-ideológico, sino que tiene que ver también con el hecho de que sus tradiciones y sus estructuras organizativas no resultan ya efectivas para superar los desafíos que ha planteado la ofensiva neoliberal global: la reestructuración internacional de la producción; el aumento del trabajo precario y la migración, y la desregulación de los mercados de trabajo. En el plano político-ideológico, la situación está fuertemente condicionada por la crisis más amplia de la izquierda, incluido el hecho de que el «partenariado social» y el «diálogo social» se han convertido en la ideología general de sectores dominantes del movimiento obrero tanto en la escala europea como en el nivel nacional. Eso significa que el diálogo social goza de una posición privilegiada como forma defensa de los intereses de los trabajadores, completamente al margen del análisis de las relaciones de poder específicas y de cómo estas pueden favorecer o bloquear las posibilidades de que los trabajadores vayan ganando terreno. Así pues, la ideología del partenariado social está igualmente desvinculada en gran medida del reconocimiento de que el progreso social, en la presente situación, solo puede alcanzarse con una amplia movilización social. Criticar el diálogo social y la ideología del partenariado social no es, por supuesto, criticar el hecho de que los sindicatos dialoguen y negocien con los empresarios. Esa ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1114 ha sido siempre una práctica habitual, y así debe seguir siendo. La crítica concierne únicamente al hecho de que el diálogo social, que siempre ha sido tan solo una entre las muchas herramientas del movimiento obrero, se ha convertido en su principal estrategia. Efectivamente, el movimiento obrero ha adoptado experiencias históricas muy concretas y se ha comportado como si estas fueran válidas como guía ideológica para todas las épocas. Cuando el diálogo social produjo resultados satisfactorios en muchos países, principalmente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente por los cambios en el poder que habían tenido lugar en el periodo anterior y que habían favorecido a la clase obrera y al movimiento sindical. En otras palabras, el pacto entre clases y el diálogo social fueron consecuencia de la movilización, de graves enfrentamientos y de cambios considerables en el equilibrio de poderes. Sin embargo, en la actual versión ideológica, los líderes obreros lo consideran más bien la causa del aumento de la influencia de los trabajadores y los sindicatos. Esa malinterpretación genera confusión ideológica en el movimiento sindical, como se observa, por ejemplo, en la siguiente declaración de la Confederación Sindical Europea (ETUC): «La UE se ha construido sobre el principio del partenariado social: un pacto entre diferentes intereses presentes en la sociedad para beneficio de todos».7 A la vista de los poderosos ataques que empresas y gobiernos están lanzando contra los sindicatos y los derechos sociales, ese tipo de posturas ideológicas se ve sometido a presiones cada vez mayores. Existen pocas dudas de que las fuerzas capitalistas europeas se han retirado del pacto histórico con la clase trabajadora, ya que ahora atacan acuerdos e instituciones que previamente habían aceptado en nombre de ese pacto. Sin embargo, la ideología del partenariado social continúa fuertemente enraizada en amplios sectores del movimiento sindical europeo, como bien ilustran las siguientes observaciones del secretario general de la ETUC, ya retirado, John Monks. El punteo de partida eran las referencias a ciertas tendencias del movimiento obrero estadounidense, donde los activistas defendían metas sociales más amplias: Es posible que existan oportunidades similares en Europa, dice el Sr Monks, si los sindicatos son capaces de abandonar su anticuado entusiasmo por las protestas callejeras y emprender campañas a favor de cambios que beneficien ampliamente a los trabajadores. «Con las actuales dificultades del mercado laboral y con las 7 «ETUC: The European Social Model», en http:etuc.org. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1115 empresas en situación desesperada, no es momento para una gran militancia», dice. Más bien, «es hora de reivindicar marcos de prestaciones sociales, formación, asesoría, y de instaurar sistemas de remuneración más justos, de forma que, cuando la economía se recupere, no se repita el fuerte incremento de la desigualdad que se produjo en la pasada década».8 Hay que señalar que los comentarios de Monks se producían mucho después de que la crisis financiera hubiera intensificado el conflicto en algunos países europeos. No queda claro en la entrevista de qué forma pretendía Monks conseguir mejores prestaciones sociales y sistemas de remuneración más justos sin que fuera preciso recurrir a anticuadas protestas callejeras y métodos similares. ¿Tal vez quería decir que es posible lograrlo ofreciendo nuevas concesiones a los empresarios? En cualquier caso, la ETUC llegó tan lejos (incluso tratándose de ellos) como para firmar conjuntamente con diversas organizaciones patronales europeas una declaración extraordinariamente débil en referencia a la preparación de la Estrategia 2020 de la UE. Sucedió en el verano de 2010, después de que los sindicatos griegos realizaran varias huelgas generales y al mismo tiempo que los sindicatos españoles preparaban su propia huelga general y los sindicatos franceses estaban completamente enfrascados en la organización de la lucha contra la reforma de las pensiones. La declaración reclamaba: Un equilibrio óptimo entre flexibilidad y seguridad […] Las políticas de flexiguridad deben ir acompañadas de políticas macroeconómicas sólidas, de un entorno favorable a los negocios, de recursos financieros adecuados y de la provisión de buenas condiciones laborales. En particular, las políticas salariales, fijadas autónomamente por los grupos implicados, deberían asegurar que la evolución real de los salarios responde a las tendencias de la productividad, mientras que cabe restringir los costes no salariales para favorecer la demanda laboral […] [Por lo que respecta a los servicios públicos,] deben potenciarse la accesibilidad, la eficiencia y la efectividad, entre otros, obteniendo el mejor partido de la colaboración público-privada y modernizando los sistemas de administración pública.9 La exigencia de restricción de los costes no salariales y la legitimación de la privatización 8 mediante la colaboración público-privada —en una situación «In From the Cold?», Economist, 12 de marzo de 2009, http://economist.com. 9 European Social Partners, «Joint Statement on the EU 2020 Strategy», 3 de junio de 2010, http://etuc.org. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1116 caracterizada por la crisis, el recrudecimiento de la lucha de clases y el ataque masivo a los servicios públicos— confirman que la sumisión al diálogo social como principal estrategia en la situación actual solo puede tener efectos desmoralizadores sobre quienes están dispuestos a luchar contra la regresión social. Otra barrera interna es, para muchos sindicatos, su tradicional vinculación a los partidos obreros. El desplazamiento hacia la derecha de muchos de estos últimos, así como la crisis política e ideológica general de la izquierda que comentábamos más arriba, también han afectado a los sindicatos. Aun así, estos han reaccionado de formas distintas ante dicha evolución. En muchos países (como Noruega, Suecia o el Reino Unido), la lealtad de las confederaciones sindicales nacionales a los partidos socialdemócratas sigue siendo sólida, mientras que en otros se ha debilitado. En los países nórdicos, la única confederación sindical que se ha declarado formalmente independiente del partido socialdemócrata ha sido la danesa, aunque eso no la ha llevado a adoptar posturas más radicales. En el Reino Unido, algunos sindicatos, como el Sindicato Nacional Británico de Trabajadores del Ferrocarril, Marítimos y del Transporte, han roto con la socialdemocracia y se han ubicado en una posición claramente más a la izquierda y más militante. En Alemania, el Gobierno de Shröder de 1998-2005 (el llamado gobierno verdirrojo) perpetró ataques generalizados contra el sistema de bienestar social, y eso provocó una profunda ruptura de la confianza entre la Confederación de Sindicatos (Deutscher Gewerkschaftsbund, la DGB) y el Partido Sociademócrata (SPD). Cuando el partido regresó a la oposición, intentó aproximarse nuevamente al movimiento sindical (lo que no resulta inusual), aunque el recibimiento que le dispensó el líder de la DGB, Michael Sommer, fue más bien frío: «El problema del SPD es, desgraciadamente, que ha perdido la credibilidad. Han estado en el poder hasta septiembre del año pasado y han estado implicados en muchas de las decisiones que creemos incorrectas. Aún tienen mucho camino que andar para recuperar la confianza».10 Sin embargo, las experiencias más extremas con los partidos socialdemócratas en el poder son las habidas en Grecia, España y Portugal. Si pensamos en la facilidad con la que los partidos de esos países llevaron a cabo un asalto masivo al Estado del 10 Citado en Terje I. Olsson, «Mer lønn og forbruk skal løse krisa» [El aumento de los salarios y del consume resolverán la crisis], Fri Fagbevegelse, 8 de octubre de 2010. Publicado originariamente en http://frifagbevegelse.no; disponible en http://archive.org/. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1117 bienestar y contra el movimiento sindical, tal vez sea hora de que sectores más amplios del movimiento sindical reconsideren los fuertes lazos que los unen a la socialdemocracia. Por lo menos, resulta difícil imaginar que, tras esas experiencias, las relaciones entre el movimiento sindical y la socialdemocracia puedan seguir siendo las mismas en toda Europa, a pesar de que muchos otros desencuentros pasados hayan caído ya en el olvido. El aumento de la resistencia La desregulación generalizada, la libre circulación de capitales y el papel crucial que han desempeñado las instituciones globales y regionales en la ofensiva neoliberal exigen la adopción de una perspectiva global y la coordinación de la resistencia más allá de las fronteras. Solo así es posible evitar que los trabajadores de un país se enfrenten a los de otra nación, que unos grupos se enfrenten a otros y que los niveles de bienestar de un país se opongan a los de otro. Aun así, la coordinación internacional de la resistencia precisa de un movimiento fuerte y activo tanto en el nivel local como en el nacional. No es posible una lucha global únicamente abstracta contra la crisis y el neoliberalismo. Las luchas sociales solo se internacionalizan cuando los movimientos locales y nacionales se dan cuenta de que es necesaria la coordinación entre países para reforzar la lucha contra unas fuerzas contrarias de carácter internacional y bien coordinadas. Aun así, hablar de coordinación internacional es presuponer que hay algo que coordinar. En otras palabras, un primer paso crucial consiste en organizar la resistencia y construir las alianzas necesarias en el plano local. La lucha social europea está en proceso de entrar en una nueva fase. La crisis exacerba las contradicciones y provoca enfrentamientos. La huelga general ha vuelto a figurar en la agenda de muchos países, sobre todo en Grecia, donde la población se ha visto sometida a draconianos ataques que amenazan las condiciones de vida más básicas. En Portugal, Italia, España, Francia, Irlanda, Bélgica, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y el Reino Unido, ya se han llevado a cabo huelgas generales o manifestaciones masivas. El avance más prometedor hasta el momento fue la huelga general organizada simultáneamente por los sindicatos de seis países de la UE (Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre y Malta) el 14 de noviembre de 2011, mientras que los sindicatos de otros países organizaron manifestaciones o huelgas de carácter más limitado. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1118 Aunque hasta la fecha el resultado de todas esas batallas es más bien confuso, es en esa clase de lucha donde radica la esperanza de que se produzca un nuevo paso adelante: la alianza con otros movimientos sociales de nuevo cuño, menos convencionales, sobre todo de la gente joven, como hemos visto en España, con los Indignados, y en Portugal. Al menos algo ha quedado claro: las élites Europas han abandonado el modelo social europeo tal y como lo conocimos en sus días de esplendor, aunque algunas de ellas continúen dando coba al movimiento sindical. A pesar de que existen muchos obstáculos a la europeización de la lucha social, ha habido algunos ejemplos de campañas paneuropeas organizadas por sindicatos y movimientos sociales por encima de las fronteras nacionales. Un ejemplo fue la lucha contra la Directiva de Puertos de la UE, que fue rechazada por el Parlamento europeo en 2003 y 2006 tras la presión ejercida desde abajo mediante huelgas y manifestaciones. Otro ejemplo fue la lucha contra la Directiva de Servicios, que, aunque no fue rechazada, sí fue modificada como consecuencia de la movilización. La lucha contra la Constitución Europea (más tarde transformada en el Tratado de Lisboa) también hubo de hacer frente a una cierta resistencia paneuropea, aunque la iniciativa procedió en este caso de aquellos países en los que la movilización acabó cuajando finalmente: primero Francia y Holanda y, posteriormente, también Irlanda. Los radicales ataques que se están perpetrando contra los sindicatos y el Estado del bienestar contribuyen de hecho a reforzar la voz de ciertos líderes sindicales europeos. El vicesecretario general del Sindicato Europeo de Servicios Públicos, Willem Goudriaan, sostiene que el Pacto Euro Plus representa «una injerencia en la negociación colectiva como nunca antes habíamos visto en la UE». Incluso el cauto secretario general de la ETUC, John Monks, el mismo que en 2009 decía que todos se habían vuelto «ahora socialdemócratas o socialistas», cambiaba de discurso poco antes de retirarse en 2011 y describía así el Pacto Euro Plus: «La UE ha entrado en curso de colisión con la Europa social […] Esto ya no es un pacto por la competitividad. Es un pacto perverso para hacer disminuir el nivel de vida, generar más desigualdad y precarizar el empleo».11 Que en 2011 la EUTC, que siempre ha sido complaciente con la UE, urgiera a la Unión Europea a rechazar una propuesta de modificación del tratado es una indicación más 11 Nota de prensa de la ETUC, «EU on a “Collision Course” with Social Europe and the Autonomy of Collective Bargaining», 4 de febrero de 2011, http://etuc.org. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1119 de que algo está cambiando. La enmienda al tratado en cuestión tenía que ver con la creación de un fondo de emergencia de la Unión Europea (el Mecanismo Europeo de Estabilidad) destinado a prestar dinero a los países miembro en crisis. No existía un mecanismo así cuando se declaró la crisis griega, y la Unión Europea hubo de improvisar. La ETUC rechazó la propuesta porque el pacto no contenía nada que apuntara hacia lo que pudiéramos llamar una Europa Social, un objetivo que cada día se vuelve más distante. Con el mantenimiento de las drásticas políticas de austeridad y con la profundización de las crisis económica, social y política, existe la posibilidad de que se exacerben las contradicciones de la socialdemocracia, así como del movimiento sindical europeo. Un anticipo de ello tal vez fuera lo que sucedió durante el congreso de la ETUC en Atenas en mayo de 2011, cuando los sectores más militantes del movimiento sindical se manifestaron frente al edificio en que estaba teniendo lugar la reunión para acusar a la ETUC de traidora a la lucha y pedirles a los congregados que se fueran a casa. En el plano retórico-político, asistimos a una creciente radicalización de los mensajes de los sindicatos europeos en respuesta a la crisis económica, respaldada por algunas manifestaciones simbólicas organizadas por la ETUC en Bruselas, el 29 de septiembre de 2010, en Budapest, el 9 de abril de 2011, y en Breslau, el 19 de septiembre de 2011. Sin embargo, queda aún mucho por hacer antes de que tales mensajes vayan seguidos de una movilización social decidida y generalizada, en la que los sindicatos hagan uso de sus métodos de lucha más efectivos para defender sus reivindicaciones. Por supuesto, esa falta de acción sindical no es solo responsabilidad de los individuos que dirigen las organizaciones sindicales internacionales. La junta directiva de la ETUC la componen representantes de todo un conjunto de sindicatos nacionales y las decisiones que se adoptan gozan de un amplio apoyo entre estos. 12 La nueva situación es el resultado de enormes cambios en el equilibrio de poderes en la sociedad, de la crisis y de la intensificación de las contradicciones de clase que han puesto fin a la base que permitía proseguir con la política de pacto social del periodo 12 Hay también quienes defiendes posturas más ofensivas, como, por ejemplo, la que ha adoptado en los últimos años en el seno de la ETUC el secretario general de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), Eduardo Cagas. Últimamente, algunos de los sindicatos del sur de Europa han presionado también a favor de la realización de una huelga general europea. Vale la pena señalar que las confederaciones sindicales nórdicas han ido siempre a la zaga en todas estas discusiones. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1120 posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los capitalistas han cambiado de estrategia; el movimiento sindical no. Reconocerlo y tener en cuenta las consecuencias que ello comporta es uno de los principales retos a los que se enfrenta hoy el movimiento sindical. ¿Qué hay que hacer? El desplazamiento político hacia la derecha y la crisis político-ideológica de la izquierda implican que el movimiento sindical está obligado a desempeñar un papel político más central, independiente y combativo; un papel político, no en el sentido de la política de partidos, sino en cuanto supone la adopción de una perspectiva política más amplia por lo que respecta a la lucha social. La mayoría del movimiento sindical no está preparada para asumir ese rol hoy en día, pero posee el potencial para hacerlo. Para avanzar en esa dirección, el movimiento sindical debe atravesar por un proceso del cambio, algo que también imponen las nuevas condiciones de lucha creadas por la reestructuración global, el neoliberalismo y la crisis. A medio plazo, también habrá que pensar en una reorganización de la izquierda política. Si el objetivo es el progreso social y la democratización, las actuales crisis económica y social le han abierto las puertas de par en par. Según avanza la crisis, se acrecienta de hecho la necesidad de un nuevo rumbo político radical. Sin embargo, se da por supuesto con ello que es posible que los sindicatos serán capaces de recrearse a sí mismos tanto política como organizativamente. Su tarea más inmediata es plantar cara a los beligerantes ataques de los capitalistas y sus sirvientes políticos, y librar una batalla defensiva contra el asalto masivo a los salarios, las pensiones y los servicios públicos. A largo plazo, sin embargo, no bastará con eso, como señala acertadamente el socialista escocés Murray Smith: En cualquier escenario, el movimiento obrero presenta una debilidad estructural que otorga ventaja al gobierno y a las clases dirigentes. Dicha debilidad es política, y consiste en la carencia de una alternativa creíble, visible, al neoliberalismo. Poseer una alternativa así no es ciertamente precondición para resistir a los ataques en el corto plazo o, incluso, para ganar algunas batallas. Sin embargo, llegados a cierto punto, la ausencia de una alternativa coherente posee un efecto desmovilizador. El problema es anterior a la crisis actual, pero la crisis ha hecho que la cuestión resulte mucho más urgente. Lo que hace falta es la perspectiva de una alternativa de gobierno encarnada por fuerzas políticas con posibilidades creíbles de obtener el apoyo de la mayoría de la población, no inmediatamente por fuerza, pero sí en perspectiva. Un programa así implicaría pensar en organizar la producción de bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de la población, por decisión democrática. Eso implica acabar con el ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1121 dominio de las finanzas en la economía, crear un sector financiero de titularidad pública, renacionalizar los servicios públicos, implantar un sistema impositivo progresivo y adoptar medidas que desafíen los derechos de propiedad. 13 La idea de un progreso alternativo de la sociedad es importante, pues, para dotar de inspiración y dirección a la lucha actual contra la crisis y la regresión social. No está claro, sin embargo, que la falta de alternativas sea el problema principal. Hay muchos elementos para construir una alternativa al modelo actual de desarrollo. La alternativa a la privatización es no privatizar. La alternativa al incremento de la competencia es potenciar la colaboración. La alternativa a la burocracia y al control desde arriba es la democratización y la participación desde abajo. Alternativas al aumento de las desigualdades y de la pobreza son la redistribución, el régimen impositivo progresivo, y las prestaciones sociales gratuitas y universales. Las alternativas a la economía destructiva de la especulación son la socialización de la banca y las instituciones de crédito, la introducción de controles al capital y la prohibición del comercio de instrumentos financieros sospechosos. La lista se puede alargar mucho más. Más que tratarse de falta de alternativas, podría ser cuestión más bien de capacidad y voluntad de recurrir a la movilización y emplear los recursos necesarios para hacer realidad las alternativas existentes. En este punto, es importante que se produzca una confrontación política con el legado ideológico del pacto social: la ideología fuertemente arraigada del partenariado social y la creencia en que el diálogo social es la mejor forma de resolver los problemas sociales en beneficio de todos, como se dice habitualmente. La clase trabajadora, los sindicatos y las demás fuerzas populares se enfrentan ahora a una lucha brutal por el poder lanzada desde arriba. La constante tendencia a canalizar la respuesta de los sindicatos a todos los citados ataques hacia el vacío de poder político que actualmente representa el diálogo social en el plano europeo de poco sirve más que para debilitar la capacidad de movilización de los sindicatos. Desde esta perspectiva, todo parece sugerir que el reto más importante al que se enfrentan los sindicatos es la capacidad, más que la posibilidad, de movilizar. En otras palabras, ha llegado la hora de marcar una nueva dirección de la lucha sindical, como 13 Murray Smith, «Den europæiske arbejderbevægelse under angreb!» [El ataque contra el movimiento obrero europeo], Kritisk Debat, nº 56, junio de 2010, http://kritiskdebat.dk. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013 1122 sugerían las organizaciones sindicales vascas el 27 de enero de 2011, al llevar a cabo la segunda huelga general en menos de un año: Hemos salido a las calles, hemos hecho huelga dos veces, y continuaremos con las movilizaciones. Porque no queremos el futuro de pobreza que nos han preparado. Nos amenazaron diciendo que después de la crisis nada sería igual. Así pues, en nuestras manos está hacer que las cosas sean diferentes. Es preciso seguir luchando por un cambio real, por un modelo económico y social diferente en el que la economía funcione a favor de la sociedad.14 Ya hemos visto antes que las luchas sociales generan nuevos liderazgos y nuevas organizaciones. Aunque ahora en la Unión Europea predominan las tendencias autoritarias y los populismos de derechas, las políticas antisociales de las élites también pueden provocar estallidos sociales, sobre todo en el sur de Europa. Eso puede abrir la puerta a otras evoluciones que tengan como fin cambios más fundamentales de las relaciones de poder y de propiedad, así como una profundización en la democratización de la sociedad. El enfrentamiento es entre una Europa más autoritaria y una Europa más democrática. De momento, las tendencias autoritarias llevan ventaja, pero las relaciones de poder pueden volver a cambiar. 14 Folleto conjunto de los sindicatos vascos ELA, LAB, STEE/EILAS, EHNE and HIRU, que llevaron a cabo un día de huelga general contra el recorte de las pensiones y los ataques al Estado del bienestar. Véase: http://labournet.de. ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2013