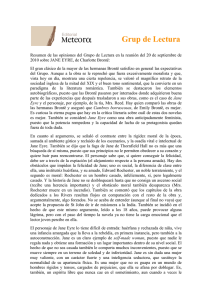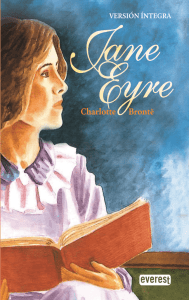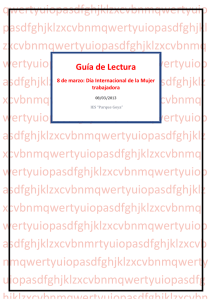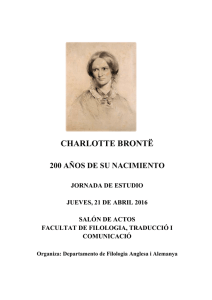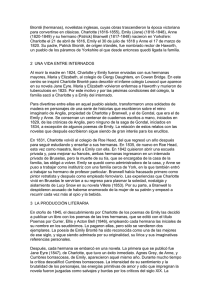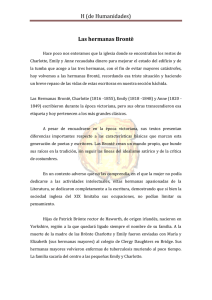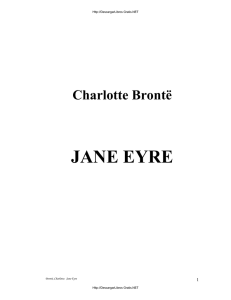Jane Eyre - Liberbooks
Anuncio
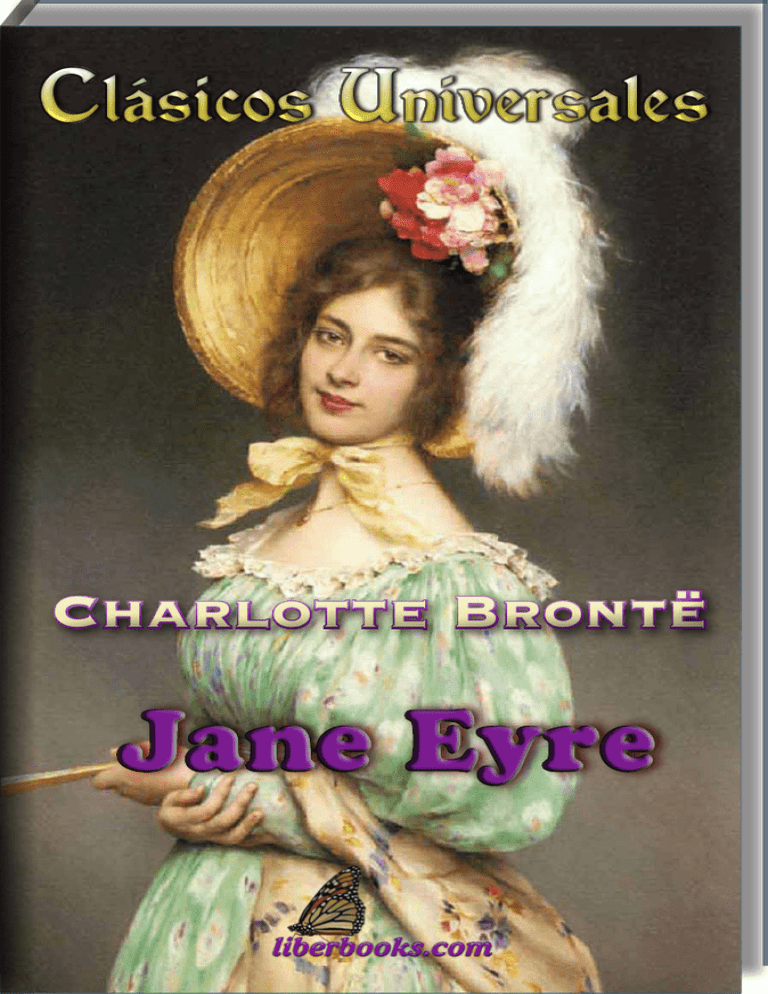
Charlotte Brontë Jane Eyre JANE EYRE Autora: Charlotte Brontë Primera publicación en papel: 1847 Colección Clásicos Universales Diseño y composición: Manuel Rodríguez © de esta edición electrónica: 2009, liberbooks.com [email protected] / www.liberbooks.com Charlotte Brontë JANE EYRE Índice I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 17 29 42 64 83 94 107 117 129 146 167 180 195 214 227 232 248 260 272 288 XXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 308 317 327 333 342 355 360 368 373 378 384 392 402 407 413 421 Capítulo primero A quel día no podríamos salir a pasear de nuevo. Por la mañana habíamos dado una vuelta por el desolado jardín, pero a la hora de comer —que solía ser temprana, cuando mistress Reed no tenía invitados a su mesa— aquel cierzo tan frío de por la mañana trajo unos nubarrones negros y espesos que se convirtieron en una lluvia helada, persistente y tenaz. Yo estaba encantada, mientras que para los demás aquello significaba una contrariedad. En los días de mal tiempo y bajas temperaturas, era un tormento para mí la obligación de salir de paseo, o, simplemente, salir al exterior para hacer algún trabajo, puesto que siempre volvía a casa, al caer de la tarde, con los dedos de manos y pies completamente helados, el ánimo entristecido por los continuos reproches de que era objeto por parte de Bessie, la nurse que nos acompañaba, y además me sentía profundamente humillada al compararme con los hijos de mistress Reed y notar mi inferioridad física. Los tres niños aludidos se llamaban Elisa, John y Georgina, y en aquellos instantes se hallaban agrupados en 9 Charlotte Brontë torno a su madre, que, sentada en un sofá al lado de la chimenea, parecía completamente feliz al tenerlos allí. Estaban muy formalitos, y por el momento no se les ocurría llorar ni disputar. Yo me mantenía alejada del grupo, pensando: «Mistress Reed desea que no me acerque a ella en tanto que no haya oído el informe que le ha de dar Bessie acerca de mi conducta de hoy, aparte de que, por sí misma, ha de observar lo formalita y lo buena que me voy haciendo, y que mi carácter es más sociable y alegre que hasta ahora. Mientras tanto, no me permitirá disfrutar de unos privilegios que sólo corresponden como premio a los niños felices y contentos». —¿Qué le ha dicho Bessie de mi conducta? —acabé preguntando. —Jane, no me gustan nada las preguntonas ni las niñas revoltosas; además, está severamente prohibido que los niños se dirijan a sus mayores en semejante forma. Siéntate en cualquier parte, y mientras no seas capaz de hablar como es debido, cállate. Junto al saloncito había un pequeño comedor que se usaba a la hora del desayuno. Yo me metí en él porque había allí una estantería con libros, y tomando uno de éstos, que procuré que estuviera bien ilustrado con grabados, me dirigí hacia el escaño que había en la ventana, en el que subí de pie, para luego sentarme en él a la turca; procuré colocar las cortinas en forma que me ocultaran a todas las miradas, y me sentí a gusto en mi retiro. A mi derecha, la tapicería caía en espesos pliegues colorados, en tanto que al lado siniestro tenía los cristales de la ventana separándome y protegiéndome contra el frío de aquel helado día de noviembre tan triste. A veces, y en el 10 Jane Eyre momento de volver alguna página de mi libro, echaba una mirada sobre el paisaje que desde mi observatorio se podía descubrir. A lo lejos se veía una borrosa mezcolanza de niebla y de nubarrones oscuros, y, más cerca, la pradera de césped saturado de agua y el desnudo matorral, sobre los que no cesaba de diluviar interminablemente. Era de suponer que la helada que siguiera a aquella copiosa lluvia habría de terminar de quemarlos con sus mordiscos despiadados. Volví de nuevo a fijar mi atención en el libro —Historia de las aves de la Gran Bretaña, de Bewick—, aunque, a decir verdad, no leía gran cosa; sin embargo, había unas páginas de la introducción que, a pesar de mi corta edad, consiguieron interesarme mucho. Se trataba de aquellas en que se describían los nidos de las aves marinas, que suelen ser los únicos habitantes de las «rocas solitarias y de los promontorios» que se hallan en las costas noruegas y en todas las islas de la parte sur, desde Lindeness o Naze, hasta el Cabo Norte... «Donde el Océano Glacial, en continuo movimiento, — se agita frenético alrededor de las desiertas islas — llenas de desolación de la lejana Thule, — y el Atlántico rebulle tormentosamente, — rodeando a las Hébridas». Tampoco dejé de interesarme por la sugestión que para mí poseían las desiertas playas de Laponia, Siberia, Spitzberg, Nueva Zembla, Groenlandia e Islandia, con todo lo concerniente a la zona ártica y todas las demás tierras abandonadas, en las que predomina el hielo, «que reuniéndose en cantidades fabulosas, capaces de hacer montañas unas encima de otras, rodean el Polo Norte, concentrando en sí mismas todos los rigores de las más 11 Charlotte Brontë bajas temperaturas del mundo». En mi infantil imaginación se formaba una idea terrorífica y grandiosa de todo lo que podían ser esas desoladas regiones del planeta. Las viñetas ilustrativas que contenía el libro, me ayudaban mucho para comprenderlo a mi manera, al contemplar una roca solitaria emergiendo de un mar de olas tormentosas y cubriéndose de espuma al empuje de ellas; el bote destrozado y abandonado en una playa solitaria, o la luna besando con sus tristes rayos nocturnos los despojos de un naufragio, a través de densas nubes que presagiaban nueva tormenta. No me sería posible explicar el sentimiento que despertaba en mí la contemplación del cementerio solitario, con las losas de sus tumbas llenas de inscripciones, la puerta de entrada, los dos cipreses y la destrozada pared que lo limitaba, todo ello coronado por una luna en cuarto creciente, delatora del crepúsculo vespertino. Los dos buques detenidos en la calma de un mar tranquilo me hicieron pensar en los fantasmas de las profundidades oceánicas. Aquel diablo que iba siguiendo los pasos de la cuadrilla de ladrones, que llevaba consigo el producto de sus rapiñas, me hacía temblar de miedo. Lo mismo puedo decir del ser cornudo que estaba sentado solitario en una roca, desde la que contemplaba una lejana multitud que se apretujaba alrededor de un patíbulo. Cada uno de estos grabados era la ilustración de una historia, que muchas veces sobrepasaba la capacidad de mi inteligencia, aunque nunca dejara de hallarla profundamente interesante, por lo menos tan interesante como los cuentos que narraba Bessie en las largas veladas in- 12 Jane Eyre vernales, los días que estaba de buen humor, mientras trabajaba en el arreglo o el rizado de los encajes de los gorros de dormir de su señora, o planchaba la ropa; entonces contaba historias de amor y de aventuras, sacadas de los cuentos de hadas, y de las baladas antiguas, o bien —como pude descubrir en los últimos tiempos— sacadas de las páginas de Pamela y el conde de Moreland. Yo me sentía feliz en la compañía de aquel libro; feliz a mi manera, por supuesto; y lo único que temía en aquellos instantes era que alguien viniera a interrumpirme, que es lo que sucedió al fin. De pronto se abrió la puerta y se dejó oír la voz de John Reed, diciendo a gritos: —¡Eh! ¿Dónde está, doña estropajo? —Y como no obtuviera contestación, se detuvo—. ¿Dónde se metió esa condenada? —prosiguió diciendo—. ¡Lizzy! ¡Georgie! —gritó, llamando a sus hermanas—. Joan no está en este cuarto. Decidle a mamá que se ha marchado al jardín para mojarse a gusto... ¡Mal bicho! «Lo mejor será que cierre las cortinas», pensé yo, a la vez que deseaba con toda el alma que no llegara a descubrirme en el escondrijo que había buscado; pero si hubiera sido por él solo, es seguro que esto nunca lo hubiera llegado a hacer, porque su inteligencia, poco despierta, no le permitía pensar rápidamente y era algo miope; pero Elisa, asomando las narices por la puerta, le dijo a su hermano: —Estoy segura de que está en el escaño de la ventana. Al oír esto, salí inmediatamente de allí, pues me aterraba la idea de que el muchacho llegara a sacarme por la fuerza. —¿Qué quieres? —pregunté, llena de temor y desconfianza. 13 Charlotte Brontë —Has de decir: «¿Qué desea usted, señorito John?» —me contestó—. ¡Quiero que vengas al momento! —dijo, mientras se sentaba en un sillón y me hacía un ademán imperioso para que me acercara, quedándome en pie delante de él. Este muchacho tenía catorce años, cuatro más que yo, que apenas había cumplido los diez. Para su edad, era muy alto y corpulento, con la piel morena y de color enfermizo; los rasgos de su cara grande eran muy bastos, y tenía los labios gruesos y las extremidades bastante grandes. Solía comer hasta hartarse, lo que perjudicaba su hígado; esto se podía ver en lo amarillento de sus pequeños ojos y en lo caído de las mejillas. Hubiera debido estar en la escuela por aquel tiempo, pero su madre le acababa de sacar de ella, para tenerlo a su lado por un par de meses, porque «temía por lo delicado de su salud». Ésta sería más floreciente, según aseguraba míster Miles, su profesor, si su madre quisiera hacerle caso y no mandara tantos pasteles ni tantos dulces de confección casera, con los que el chico se estaba atracando continuamente. La madre del muchacho no se dejaba convencer por esto, ya que ella creía estar mejor enterada de lo que convenía a su retoño, y nadie podía quitarle de la cabeza la idea de que lo que le pasaba era debido a un exceso de trabajo intelectual producido por el estudio, por lo que tal vez fuera más conveniente hacerlo volver a casa. John no sentía gran cariño ni por su madre ni por sus hermanas, pero a mí me aborrecía francamente. Me castigaba a cada paso sin compasión; esto era en él una verdadera manía, por lo que yo sentía un miedo cerval a su proximidad, hasta el punto de que en ciertos momentos 14 Jane Eyre estaba a dos pasos de volverme loca de espanto, porque no tenía absolutamente a nadie a quien volverme en demanda de protección contra sus injusticias y brutalidades. Los criados no querían indisponerse con su señorito, y en cuanto a su madre, no veía nada de lo que pasaba ante sus ojos, ni oía lo que no le convenía o no le gustaba oír; así que, aunque alguna vez el muchacho me pegó en su presencia y estuvo insultándome desvergonzadamente, no se enteró de nada. Pero por lo general, todo esto lo hacía a espaldas de su madre. Como ya estaba muy acostumbrada a obedecer los mandatos de John hice lo que me ordenaba y me acerqué a su asiento; él, por su parte, cuando me tuvo delante, me sacó la lengua, y se estuvo así por espacio de dos largos minutos, lo que me dio a entender que acabaría dándome un golpe, pero a pesar de todo le miré, contemplando su desagradable y estúpido aspecto en aquella posición. Creo que en mi cara debió leer mis pensamientos, porque de pronto, y sin decir oste ni moste, me dio un porrazo que me hizo vacilar sobre mis pies. A fin de conservar el equilibrio, di unos pasos más, mientras él decía: —Esto te lo has ganado por tu desvergüenza al interrogar a mamá, y también por haberte escondido detrás de las cortinas de la ventana y por la mirada que me acabas de dirigir. ¡Ladrona! Estaba ya bien acostumbrada a tan lamentable trato, por lo que no pensé en protestar; lo que únicamente me estaba preocupando era cómo me las arreglaría para eludir el sopapo que temía había de seguir a los insultos. —¿Qué estabas haciendo escondida allí? —prosiguió. —Leía un libro. 15 Charlotte Brontë —¡Venga el libro! Me acerqué de nuevo a la ventana y, tomando el libro en mis manos, se lo di. —Tú no tienes derecho a coger ninguno de nuestros libros, porque, según dice mamá, tú no eres nadie aquí; no tienes dinero porque tu padre no te dejó nada; tendrás que ir a mendigar, porque no puedes seguir viviendo aquí con nosotros, que somos los hijos de un caballero rico; no queremos que comas lo mismo que comemos, ni que te vistas por cuenta de mamá. Ahora te enseñaré a volver otra vez a meterte con mis libros, porque son míos; toda la casa me pertenece, o me pertenecerá dentro de unos cuantos años. Márchate y procura no ponerte delante de los cristales de la ventana ni de ningún espejo. Así lo hice, sin darme cuenta, de momento, de la intención de tal mandato; pero al verle ponerse en pie y adoptar la posición a propósito para arrojarme el libro a la cabeza, me detuve, lanzando un grito de miedo, mas ya era tarde, porque el volumen voló de sus manos y me dio tan fuerte golpe al caerme encima, que, haciéndome perder el equilibrio, dio conmigo en tierra. Al caer, tropecé con la puerta y me hice una herida en la cabeza que empezó a sangrar, por lo que sentí un pánico atroz; me dolía bastante, y al momento reaccioné presa de nuevos sentimientos. —¡Malvado! —le grité, furiosa—. ¡Eres un asesino, eres lo mismo que fueron los emperadores romanos! Yo había leído ya la Historia de Roma, de Goldsmith, y tenía mi opinión formada acerca de lo que habían sido Calígula, Nerón, etc., por lo que también se me había ocurrido la idea de hacer comparaciones, que hasta aquel momento me guardé mucho de mencionar. 16 Jane Eyre —¡Qué dices! ¿Eso me lo dices a mí? ¡Elisa! ¡Georgina! ¿Lo estáis oyendo? ¿Por qué no corréis a decírselo a mamá? Pero, antes de esto, vas a ver... Y sin decir nada más, se abalanzó sobre mí, cogiéndome por el pelo y aferrándome un hombro con la otra mano. En aquellos instantes me pareció que era realmente un tirano y un asesino; sentí que por mi cuello resbalaban unas gotas de sangre, lo que me puso tan furiosa y frenética que rechacé con brío su acometida. No sé qué es lo que le pude hacer, tal vez le arañé, lo cierto es que se puso a dar alaridos de «¡ladrona!, ¡ladrona!», que conmovieron toda la casa. Inmediatamente llegaron en su ayuda, porque sus hermanas habían corrido en busca de mistress Read, que venía seguida de Bessie y de su doncella Abbott. Nos separaron, al fin, mientras les oía decir: —¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Qué arpía la que se ha atrevido a golpear al señorito John! —¡Jamás se ha visto una furia semejante! Entonces intervino la señora de la casa, para mandar: —Llevadla al cuarto rojo y dejadla encerrada en él. Las dos muchachas me cogieron al instante, haciéndome subir con ellas escaleras arriba. II D urante todo el camino traté de oponerme con todas mis fuerzas, por lo que, tanto la niñera como la doncella creyeron ver confirmada la mala opinión que habían formado de mí. Pero es que yo me hallaba exasperada y 17 Charlotte Brontë no podía dominarme. Había comprendido perfectamente que, a causa de aquellos momentos de rebeldía, me había hecho digna de que se me infligieran extraños castigos, y lo mismo que los esclavos rebeldes en semejante caso, estaba resuelta a cualquier cosa con tal de poder escapar. —¡Cójala por los brazos, miss Abbot! ¡Parece un gato salvaje! —¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! —decía a su vez la doncella de la señora—. ¡Qué conducta más desvergonzada la suya, miss Eyre, al atreverse a pegar al señorito, al hijo de su bienhechora! ¡A su joven señor! ¡Al amo! —¡Al amo! ¿Cómo puede ser él mi amo? ¿Soy acaso una criada? —Nada de eso. Usted es menos que una criada, porque usted no tiene nada propio. Siéntese usted aquí y reflexione sobre su perversidad. Ya había llegado a la habitación designada por mistress Reed, y me hicieron sentar sobre un taburete, pero al instante me erguí con la fuerza y el impulso de un muelle que se dispara; en seguida las manos de ambas muchachas se pusieron de nuevo sobre mí, obligándome a estar quieta. —Si no se está quieta y sentada de buena gana, la tendremos que atar —exclamó la nurse—. Miss Abbott, déme usted sus ligas, porque las mías no son bastante fuertes. La doncella se quitó de sus gordas pantorrillas las ligas solicitadas por su compañera. Yo, al ver esto, sentí que se desvanecía una parte de mi iracundia y considerando que sería una ignominia más el consentir que hubieran de atarme de aquella forma, exclamé: —¡No hace falta que se las quite; le prometo que no me moveré más! 18 Jane Eyre Y para dejarlas convencidas de la buena fe de mi promesa, me cogí con las manos al taburete. —No podrá hacerlo aunque quiera —contestó Bessie. Pero al darse cuenta de que era, en efecto, como yo le había dicho, aflojó un poco las manos que me mantenían sentada a la fuerza, y luego, tanto ella como su compañera, se quedaron mirándome a los ojos, como si dudaran de mi estado mental. —Hasta ahora nunca hizo nada semejante —exclamó Bessie, dirigiéndose a miss Abbott, que contestó al momento: —Pero ya tenía la intención de hacerlo. Muchas veces se lo dije a la señora y ésta me dio la razón. Esa chiquilla es insoportable; nunca vi una de su edad tan cazurra y disimulada. Bessie no dijo nada, pero luego, dirigiéndose a mí, exclamó: —Ha de tener usted mucho cuidado cumpliendo las obligaciones que le impone la bondad de mistress Reed, porque, como se vea obligada a despacharla de esta casa, tendrá que ir a parar al asilo de niñas pobres. Yo me quedé en silencio, porque nada tenía que decir. Muchas veces había escuchado esta amenaza en mi corta existencia. Esta forma de echarme en cara la dependencia en que me hallaba respecto de los demás, me había arrullado como si fuera un extraño canto de cuna, lleno de dolor y desconsuelo, pero era algo que no comprendía más que a medias. Miss Abbott insistió en lo que dijo Bessie. —No debe figurarse usted que es igual que las señoritas y el señorito de esta casa porque viva con ellos, gracias a 19 Charlotte Brontë la benevolencia de la señora. Ellos son muy ricos, mientras que usted no tiene donde caerse muerta; por lo tanto, su obligación es la de mostrarse muy humilde y procurar hacerse agradable a todos ellos. —¡Eso es! —aprobó Bessie—. Y lo que le estamos diciendo es por su bien. Debe procurar hacerse amable y servicial, y así es posible que esta casa se convierta en un hogar para usted, porque, en el caso contrario, dejándose llevar por la pasión y el mal genio, la señora la echará, estoy segura de ello. —Además —comentó miss Abbott—, Dios puede castigarla permitiendo que se muera en medio de uno de esos arrebatos, y entonces, ¿qué será de ella? Vamos, Bessie, dejémosla a solas. Por nada del mundo querría tener su genio. Cuando esté usted a solas —prosiguió, volviéndose a mí—, rece sus oraciones, miss Eyre, porque, como no se arrepienta de lo hecho, puede venir el diablo por la chimenea y llevársela a usted de cabeza al infierno. Después de decir esto, se marcharon ambas, cerrando la puerta tras sí. El cuarto rojo donde quedé encerrada, era una habitación que se usaba muy raramente; sólo cuando la cantidad de huéspedes reunidos en Gateshead Hall era tan grande que no bastaban las demás habitaciones de la casa para acomodarlos, se echaba mano de ella, aprovechándose todas las comodidades que allí se reunían, porque era una de las estancias más amplias y confortables. En el centro se elevaba un magnífico lecho de caoba. Sus cuatro columnas, también de caoba, sostenían pesados cortinajes de damasco rojo, que hacían juego con los que adornaban las dos amplias ventanas, que no tenían postigos. La 20 Jane Eyre alfombra también era roja, así como el tapete de paño de la mesita que se hallaba a los pies del lecho. Las paredes tenían un suave tono del mismo color, e igualmente el armario, el tocador y las sillas, de madera de caoba pulimentada y muy antigua. Sobre el lecho se amontonaban los colchones y las almohadas, cubiertos por una colcha blanquísima, y a la cabecera se hallaba un sillón grandísimo y cómodo, también blanco, que tenía un taburete a los pies; visto desde el lugar en que me hallaba, parecía un trono hecho de nieve. Esta habitación era muy fría, porque no tenía encendida la chimenea, y muy silenciosa, ya que las cocinas y el cuarto de los niños estaban muy alejados de ella y no podía llegar ningún rumor; era imponente su solemnidad, ya que raramente era usada y no solía entrar nadie en ella; los sábados eran los únicos días en que las criadas solían ir a hacer su limpieza semanal, quitando el polvo de los espejos y de encima de los muebles, y de vez en cuando la propia señora de la casa entraba un momento con el fin de buscar algo en los cajones de un secreter del armario, en el que guardaba sus joyas y un retrato en miniatura de su difunto marido. Estas últimas palabras nos darán la clave de la soledad de aquella habitación, a pesar de la magnificencia con que estaba amueblada. Hacía nueve años que allí murió míster Reed, y en ella estuvo expuesto metido en el ataúd; desde aquella fecha y por tal causa, aquella estancia había estado cerrada, ya que inspiraba a todos vivo temor, evitando así que fuera visitada a menudo. El lugar en que me dejaron las muchachas era una otomana que se hallaba no lejos de la chimenea de mármol, de modo que enfrente de mí se elevaba el monumental 21 Charlotte Brontë lecho; a la derecha tenía el enorme armario de tonos oscuros, que relumbraba con el brillo de las maderas pulimentadas, y a la izquierda se hallaban las ventanas cubiertas de cortinajes, y entre ellas el gran espejo reflejaba en su fondo oscuro la pompa del majestuoso lecho y el resto de la habitación. No me hallaba muy convencida de que la puerta estuviera cerrada por fuera, y en cuanto pude reunir todo mi valor para cruzar la habitación y acercarme a ella, pude ver, consternada, que no tenía escape. Al volver a mi asiento, hube de cruzar por delante del espejo, y sin darme cuenta, miré hacia lo que se veía en el fondo del cristal. Allí todo parecía mucho más lejano y más frío, y aquella forma humana, tan extraña y tan pequeña, que en la oscuridad me estaba mirando desde él, con ojos relucientes y con una cara tan pálida que parecía un fantasma, me hizo pensar en los que aparecían en las historias que nos contaba Bessie; medio duendes, medio diablillos, que vivían entre el césped de los pantanos y se aparecían a los ojos de los viajeros a la medianoche. Me volví corriendo a mi asiento. En aquellos momentos me sentía llena de supersticiosos temores, aunque aún no había llegado la hora de que triunfaran sobre mí, porque aún me hallaba acalorada por lo pasado y sentía los coletazos de la rebelión contra mi esclavitud, que me escocía profundamente; antes de darme cuenta de lo desagradable de mi situación en aquel trance, me era preciso pensar, pasando una rápida ojeada sobre lo que me acababa de ocurrir. Dentro de mi alma se revolvían sin cesar los recuerdos de todas las violencias de que me hacía objeto el hijo de la casa; el orgullo y la indiferencia con que me trataban sus hermanas; la aversión que me 22 Jane Eyre demostraba su madre, y toda la parcialidad de que hacían gala los criados; todo, todo, amargaba mi vida. ¿Por qué causa había de estar sufriendo continuamente? ¿Por qué me había de ver siempre amenazada? ¿Por qué me acusaban injustamente y había de ser condenada sin apelación posible? ¿Por qué no había de gustar yo a aquellas gentes? ¿Por qué era inútil que intentara conquistar su simpatía? El egoísmo y la terquedad de Elisa eran respetados por todo el mundo. Elisa, que tenía un temperamento de lo más desagradable, que era rencorosa a más no poder, que tenía un aire tan insolente y orgulloso, era admirada por todo el mundo. Aquella belleza que poseía, aquellos rizos tan rubios y lo rosado de sus mejillas, parecían complacer a la gente, hasta el punto de que se olvidaran todas sus faltas, en gracia de su belleza. John, por su parte, no era molestado ni amonestado por nadie, a pesar de que se complacía en retorcer el pescuezo a los palomos, matar los pollitos recién nacidos, soltar y azuzar los perros contra las ovejas, despojar a los árboles de sus frutos y arrancar los capullos de las flores de más valor que se hallaban en el invernadero. Solía llamar a su madre «vieja», y a veces le echaba en cara su morenez, como si fuera un insulto, aunque era igual a la que él poseía; la desobedecía sin miramientos de ninguna clase, y más de una vez había desgarrado sus vestidos de seda; y a pesar de todo esto, nunca dejó de ser llamado por su madre «mi queridísimo niño». Yo hacía todo lo posible a fin de ser buena y no hacer nada malo, cumpliendo religiosamente con todos mis deberes, y, sin embargo, era considerada estúpida y fastidiosa, terca y malvada e hipócrita, desde que amanecía hasta que me volvía a meter en el lecho. 23 Charlotte Brontë Mi cabeza estaba dolorida y sangrante a causa del golpe recibido al caer, y nadie fue capaz de reñir a John, aunque sólo fuera por haberme golpeado. Al contrario, por haberme vuelto contra aquella violencia irracional que empleaba contra mí, fui tratada de infame y todos se creyeron en el caso de reprobar mi conducta. «¡Todo esto es una injusticia! ¡Todo esto es muy injusto!», clamaba desesperadamente mi razón, madurada prematuramente por la dureza de aquella vida; y tuve entonces un pensamiento extraño; pensé en lo que creía era la única manera de escapar a todos aquellos tormentos insoportables: dejaría de comer y de beber, con el fin de morirme de hambre. ¡Qué desesperada me sentía aquella espantosa noche! ¡Mi cabeza era un torbellino de ideas, a cual más disparatada! ¡En qué sombría y espantosa ignorancia y desamparo moral me estaba debatiendo a ciegas! Me era por completo imposible contestar las interminables preguntas que se amontonaban en mi imaginación. ¿Por qué sufría de aquel modo? Ahora, después de todos los años transcurridos —¡cuántos años!—, ahora lo puedo comprender con claridad. Yo era un motivo de disgusto perpetuo en aquella casa. En Gateshead Hall yo no era nadie. No tenía nada absolutamente de común con la dueña de la casa ni con sus hijos ni con los criados de su predilección. Ellos no me querían, y yo, por mi parte, tampoco podía quererlos. No eran capaces de mirar con agrado a una personilla que no inspiraba ni podía sentir simpatía ni siquiera por uno solo de ellos; una personilla opuesta por completo a su modo de ser, tanto por su temperamento, como por su inteligencia y aficiones; una chica incapaz de servirles para nada, ni de procurarles placer con su compañía; una chi- 24 Jane Eyre cuela que se sentía indignada y reclamaba justicia a cada paso, por la forma en que la trataban. Si hubiera sido una chica de temperamento sanguíneo, guapa, indolente, desenfadada y juguetona, mistress Reed me hubiera tolerado de más buena gana —aunque hubiera estado tan desamparada y a su merced como estaba entonces—; sus hijos, a su vez, me hubieran demostrado una mayor cordialidad, y sus criados no se hubieran sentido tan inclinados a desahogar sobre mí todo el mal humor que les pudiera causar su estado de servidumbre. En el cuarto rojo empezaba a hacerse oscuro; ya habían dado las cuatro y cuarto, y con aquella tarde tan sombría se echaba la noche encima por momentos. Oía el continuo gotear de la lluvia en los cristales de la ventana y el silbido del viento en el jardín. Por momentos me sentía más y más helada, por lo que se derrumbó todo el valor que había estado sosteniéndome hasta aquel instante. A medida que se iba evaporando mi indignación, volvía a apoderarse de mí el desánimo, las dudas y la congoja, que eran mis continuas compañeras de soledad. Todos aseguraban que era un saco de maldades, y tal vez tuvieran razón, porque, ¿qué cosa es la que se me había ocurrido pensar, sino dejarme morir de hambre? Eso era un verdadero crimen. Pero, ¿dónde me iría a morir? ¿Estaría bien colocarme debajo de la bóveda de la iglesia de Gateshead? Oí decir que allí estaba enterrado míster Reed. Al pensar en ello, acudió a mi mente su recuerdo, pues, aunque no pude conocerle, sabía que fue mi tío —el hermano de mi madre—, el que me recogió en su casa cuando me quedé huérfana de padres, y en sus últimos instantes hizo jurar a su mujer que me cuidaría y se encargaría de mi educación, 25