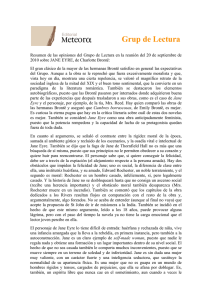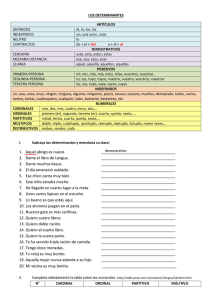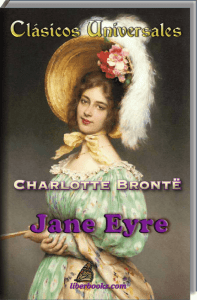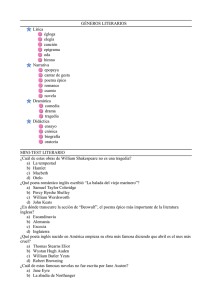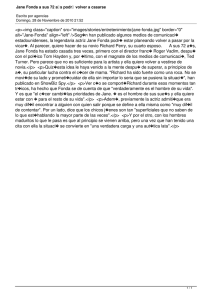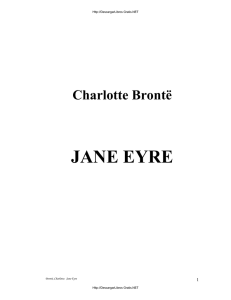Primeros capítulos
Anuncio
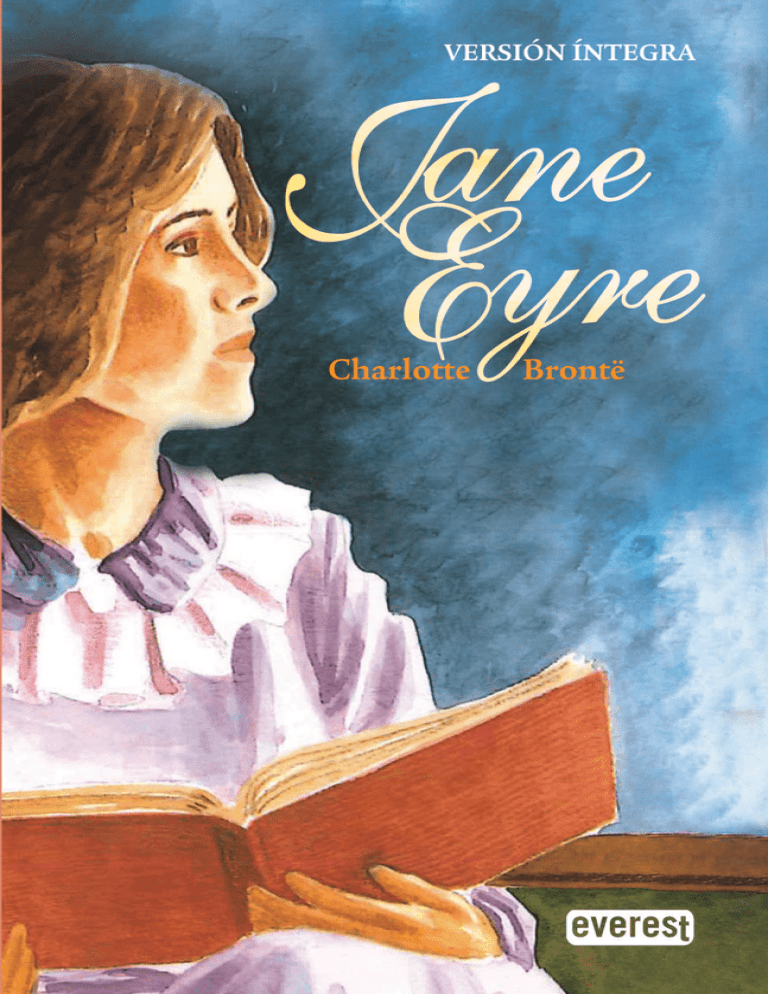
Jane Eyre VERSIÓN ÍNTEGRA Jane Eyre Charlotte Brontë Versión íntegra no adaptada ni abreviada Dirección editorial: Raquel López Varela Coordinación editorial: Ana Rodríguez Vega Maquetación: Eduardo García Ablanedo Diseño de cubierta: Francisco Morais Ilustraciones: José María Ciernen Título original: Jane Eyre Traducción: José Enrique Cubedo Fernández-Trapiella Reservados todos los derechos de uso de este ejemplar. Su infracción puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Prohibida su reproducción total o parcial, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, tratamiento informático, transformación en sus más amplios términos o transmisión sin permiso previo y por escrito. Para fotocopiar o escanear algún fragmento, debe solicitarse autorización a EVEREST (infoeverest.es) como titular de la obra, o a la entidad de gestión de derechos CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www. cedro.org). © de las ilustraciones: G Et LGE. GESTIONI E LAVARAZIONI GRAFICHE, S.R.L. TORINO (Italia) © EDITORIAL EVEREST, S. A. Carretera León-La Coruña, km 5 LEÓN ISBN: 978-84-441-1109-4 Depósito Legal: LE: 151-2013 Printed in Spain - Impreso en España EDITORIAL EVERGRÁFICAS, S. L. Carretera León-La Coruña, km 5 LEÓN (ESPAÑA) ÍNDICE Introducción Prólogo de la autora Capítulo I Capítulo II Capítulo III Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Capítulo X Capítulo XI Capítulo XII Capítulo XIII Capítulo XIV Capítulo XV Capítulo XVI Capítulo XVII Capítulo XVIII Capítulo XIX Capítulo XX Capítulo XXI Capítulo XXII Capítulo XXIII Capítulo XXIV Capítulo XXV 9 14 18 28 38 50 71 92 103 116 129 141 157 180 197 213 231 253 267 298 319 334 356 387 397 414 440 Capítulo XXVI Capítulo XXVII Capítulo XXVIII Capítulo XXIX Capítulo XXX Capítulo XXXI Capítulo XXXII Capítulo XXXIII Capítulo XXXIV Capítulo XXXV Capítulo XXXVI Capítulo XXXVII Capítulo XXXVIII 460 476 514 539 556 569 582 598 616 649 664 678 706 introducción ¿Habéis visitado alguna vez los lugares ocultos a la mirada, el ala oculta de la soledad? ¿Habéis conocido el gozo del aislamiento? Imaginad una tarde fría, una de esas tardes melancólicas abiertas al paisaje batido por el viento, desvanecido entre la niebla y la lluvia constante. Imaginaos en el lugar más secreto de vuestra casa, junto a la ventana que impide el frío, pero no los sueños. Habéis tomado un libro entre las manos: con él ha comenzado vuestro incierto vagar. Estáis solos, sois la soledad y habéis prometido serle fieles para siempre. Sola también, abandonada de todos, mas no de sí misma, Jane Eyre, apenas una niña, se recogió en el «saloncito de confianza» una desolada tarde de noviembre, y, tras haber subido al alféizar de la ventana y echado las cortinas, se dispuso a hojear La historia de las aves británicas, de Bewick. Su mirada —como el dedo de la niña Rosa en el poema de Alberti— viajaba de un extremo a otro del mundo, a través de las estampas del texto: las islas de la costa de Noruega, «las desamparadas... islas de la lejana Tule»; o «las heladas playas de Laponia, Siberia, Spitzberg, Nueva Zelanda, Islandia, Groenlandia, la vasta extensión de la zona ártica»; o el barco roto, el cementerio solitario, las rocas que solo las aves marinas habitan... Con aquel libro de historias y de estampas, frente a «la lluvia que borraba el paisaje», Jane Eyre era feliz: así lo cuenta ella misma en la novela que lleva su nombre, esta que ahora podéis leer gracias a la escritura de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë era hija de Patrick Bronty o Brunty; luego, y ya definitivamente, Brontë, sacerdote de la Iglesia anglicana. De proce9 dencia irlandesa, Patrick Brontë ejercitó su ministerio en el Yorkshire inglés: en Harsthead nacieron sus dos hijas mayores, Mary y Elizabeth (muertas de tuberculosis muy jóvenes aún), y en Thorton, Charlotte, Emily, Anne y Patrick Branwel. Al Yorkshire pertenece también Haworth, lugar de las montañas a donde se trasladó la familia en 1820, año del nacimiento de Anne, la menor de los hijos de Patrick y Mary Branwel. Los autores utilizan las palabras «salvaje y desolada» para denominar aquella región. Phyllis Bentley, a quien sigo en esta relación, identifica a Haworth en aquellos años a que aludo con la idea de la transición y con la del aislamiento: entre las montañas, «senderos agrestes y marismas incontables», ámbitos de difícil comunicación, que habitaban «campesinos y tejedores manuales ferozmente independientes»; en el valle, industria textil, obreros, clase media industrial... El país fue testigo de las revueltas que se llaman de «los ludistas»: tejedores contrarios a la mecanización entonces ya inevitable. En las máquinas, los ludistas creyeron ver a los enemigos de su trabajo, pues estas hacían las tareas del hombre, y las destruyeron y atacaron a inventores y propietarios. Estas revueltas —precisamente— son parte de una de las novelas — Shirley— que escribiera Charlotte Brontë. En el aislamiento, pues, de aquellas soledades crecieron los hermanos Brontë, los cuatro hermanos sobrevivientes: allí alcanzaron toda la altura de los sueños. En aquel «mundo subterráneo» leyeron la literatura de la hora presente, imaginaron aventuras, fundaron reinos, ciudades: la Confederación de la Ciudad de Cristal, el reino de Angria, la isla que llamaron Gondal. Escribían versos, relatos... Extraviado Branwel en los secretos del alcohol, las hermanas —Charlotte, Emily, Anne— prosiguieron su actividad escritora, hasta que un día vieron la luz tres novelas suyas: Emily era la autora de Wuthering Heights (Cumbres borrascosas); Anne, de Agnes Grey; Charlotte, de Jane Eyre. Las montañas de Haworth, las marismas, que ellas tanto amaban, tuvieron con cada una de estas novelas su mejor criatura, la mejor voz de su grave silencio. 10 No. En el principio no fue la acción, sino —es verdad— el sueño, pálido hijo de la noche, según el poeta. Él nos ha concedido el don de su materia, de la que somos, y no solo nosotros, sino además todas las cosas. De sueño también, de pálido sueño, Charlotte Brontë cuenta los suyos en este rosario de desdichas y felicidad que es Jane Eyre, su novela más popular. ¿Recordáis a Jane Eyre, la recordáis junto al paisaje del día en que la hemos dejado, junto a la tarde inmóvil, viajando, perdiéndose en la ausencia que permiten los libros? Imaginadla ahora junto a otro paisaje, ideal, el paisaje del tiempo futuro, el tiempo de Dios: «Llegaba la hora de pensar en la inmensidad del mundo real con sus campos inagotables de temores y esperanzas, de emociones y de alegrías que esperan a quienes tengan el valor de atravesarlos extrayendo la verdad de la vida, entre los rigores del vivir.» Ciertamente, la venta de Lowood —la otra ventana— se abría a un espacio simbólico; las montañas que lo cierran eran como los muros de una cárcel para Jane; el camino que desaparece —«la carretera blanquecina»— era el camino de la libertad. Entre uno y otro instante, Jane ha ido afirmando su condición de heroína novelesca, es decir, según Lukacs, de héroe problemático que vive en un mundo contingente: su condición, pues, de individualidad convertida «a sí misma en su propio fin, ya que lo que le es esencial y hace de su vida una vida verdadera lo descubre de ahora en adelante en ella... como objeto de búsqueda». Aquí tenéis, por tanto, a aquel ser que se niega a la vida de los fantasmas. Sola, huérfana, abandonada con esa suerte de abandono que tiene la permanencia de la sombra, Jane no habrá, sin embargo, de entregarse a la conformidad y el suspiro. Imaginadla de nuevo, imaginad sus conversaciones con Hellen, su amiga de Lowood. O imaginad a Hellen, cuya sonrisa —su sonrisa en medio del castigo— «la iluminaba... y prestaba a sus hundidos ojos grises una luz de ángel»: la luz de quien es un habitante del murmullo. Parecía que mirara siempre «hacia dentro de sí misma», como «a su corazón», donde estaba el reino de 11 Dios. Conocía las sendas de la realidad invisible, poblada de espíritus y del espíritu. Ella era el perdón, la paz en medio de la injusticia. Su pensamiento hacía «de la eternidad nuestra morada y no un abismo tenebroso». Tenía que ser muy fugaz su existencia, demasiado bella para el tiempo. Morirá en los brazos de Jane: el yo lírico en los brazos del yo novelesco, como acogiéndose mutuamente. Luego, Jane se entregará al tiempo, a la fatal hermosura del mundo contingente. Dijo en su corazón: «Concédeme, al menos, una nueva servidumbre». Y así fue como Jane Eyre accedió, finalmente, a la mansión de Rochester. «Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío», dice el verso. Quien decide la aventura del mundo sabe que su destino es dejarse devorar por la voracidad del mundo. Jane también lo sabe: no puede ni quiere «vivir aislada y odiada por todos». Si los demás no la amaran preferiría morir. Otra especie de muerte, sin embargo, espera a Jane junto a Rochester, pues junto a este espera el amor: «el amor que mueve el sol y las estrellas». Ahora bien, seamos capaces de dar a ese hallazgo —y a la vida toda del personaje— la dimensión que merece, más allá de nuestra invencible tendencia a considerar solo la superficie de las cosas. Porque «por primera vez en la literatura —se ha escrito— una mujer es mostrada con toda su personalidad —el autoanálisis cumple aquí una función primordial—, y no dentro del tópico establecido de la mujer como elemento pasivo y como conocedor de las limitaciones del propio sexo». Estas limitaciones no son, ciertamente, las de Jane, según nos dice en su autobiografía y le dice a Rochester en el momento esencial de la novela. Imaginadla en su constante insumisión, sin otro respeto que el respeto a «la ley dada por Dios y sancionada por los hombres». Ella, la pobre, la oscura Jane, ¿carecerá por eso de corazón y de alma? No es una autómata, sino algo más: «un ser humano con voluntad personal». Tiene tanto corazón y tanta alma como los tiene el mejor, es decir, como los tiene Rochester: el amo. Son iguales en espíritu. 12 Cuando Rochester repita: «¡Lo somos!», se habrá abierto entre ellos la rosa del amor. Como la plenitud de su huerto, Jane cultivará esa rosa, y no obstará a ella la gran prueba, la prueba última que aún ha de soportar: irse lejos de Rochester. No para siempre. Tras el asedio de otro amor, que, sin embargo, no le ofrecía la vida del amor, Jane volverá a Rochester, al renacer definitivo. De disturbio en disturbio subes a acompañarme a estar solo, dice también el verso. Hasta nosotros sube: de lejanía en lejanía. Fidel de Mier 13 Prólogo de la autora No proporcioné prólogo alguno a la primera edición de Jane Eyre al no ser necesario; pero esta segunda edición exige unas cuantas palabras tanto de reconocimiento como de oportuno comentario. Mi agradecimiento va dirigido a tres destinatarios. En primer lugar, al público, por la indulgente atención que ha prestado a un sencillo relato con pocas pretensiones. Luego, a la prensa, por el honesto respaldo con el que ha allanado el camino de una oscura aspirante a la notoriedad. Y, finalmente, a mis editores, por la ayuda que han otorgado a una autora sin fama ni recomendaciones con su tacto, energía, sentido práctico y sincera generosidad. La prensa y el público gozan de un desdibujado perfil para mí, por lo que debo darles las gracias en términos menos concretos; pero mis editores están perfectamente personificados, al igual que ciertos críticos generosos que me han alentado como solamente personas magnánimas y dadivosas saben animar a una extraña que se esfuerza por triunfar; a ellos, es decir, a mis editores y a los selectos críticos, les digo cordialmente: caballeros, gracias de todo corazón. Una vez hecho público reconocimiento de lo que debo a aquellos que me han ayudado y concedido su beneplácito, me dirijo ahora a otro tipo de personas: se trata de un grupo 14 reducido, que yo sepa, pero que no debe pasarse por alto de ningún modo. Me refiero a unos pocos cobardes o falaces que cuestionan la validez de libros tales como Jane Eyre, y a cuyo juicio todo lo que está fuera de lo corriente es malo; cuyos oídos detectan en toda protesta contra el fanatismo —por lo común emparentado con el delito— un insulto a la piedad con la que se rinde culto a Dios en la tierra. A quienes albergan tales escrúpulos me atrevería a sugerir ciertas distinciones obvias, que les hagan recordar unas cuantas verdades incontestables. Los convencionalismos no constituyen una moralidad. Y la santurronería no equivale a la religiosidad. Atacar a los primeros no supone arremeter contra los segundos. Arrebatar la máscara que cubre el rostro del fariseo no es lo mismo que levantar una mano sacrílega contra la Corona de Espinas. Estas cosas y estas acciones son diametralmente opuestas; son tan diferentes como pueda serlo el vicio de la virtud. Los hombres las confunden demasiado a menudo, y no debería ser así; la apariencia no debería confundirse con la verdad, y mezquinas doctrinas humanas, que tienden únicamente a exaltar y ensoberbecer a unos cuantos, no deberían sustituir al credo cristiano de redención universal. Existe —repito— una diferencia; y realizamos una buena acción al establecer amplia y claramente la línea de separación entre estas cosas. Al mundo pudiera no gustarle ver estas ideas deslindadas, ya que se ha acostumbrado a mezclarlas, encontrando conveniente hacer pasar el aparato externo por la esencia genuina de las cosas y permitir que los muros blanqueados respondan de la condición de los sepulcros. Pudiera llegar a odiar a aquel que se atreve a escudriñar o desenmascarar, levantando la capa dorada que cubre al vil metal, o a quien se aventure a penetrar en la sepultura y a desvelar sus restos 15 de osamenta; pero aunque el mundo llegue a odiarle, no por eso deja de estarle en deuda. A Ajab1 no le agradaba Miqueas, porque nunca le profetizó nada que no fueran catástrofes; probablemente le caía mejor el hijo adulador de Cananá; sin embargo, Ajab podría haber escapado de un baño de sangre si hubiera hecho oídos sordos a las lisonjas y prestado más atención a consejos leales. En nuestros días existe un hombre cuyas palabras no están destinadas a halagar oídos delicados; un hombre que, a mi parecer, figura por delante de los grandes personajes de nuestra sociedad, en la misma medida que el hijo de Yimlá se antepuso a los reyes entronizados de Judá e Israel, y que dice verdades tan profundas, con una autoridad tan profética y vital, y con un talante tan intrépido y atrevido. ¿Es admirado el satírico autor de la Feria de las vanidades en los círculos selectos? No podría asegurarlo; pero pienso que si algunos de aquellos a los que arroja el fuego griego de su sarcasmo y a los que fulmina con sus rayos denunciadores hicieran caso de sus advertencias a tiempo, ellos o su progenie aún podrían escapar de un fatídico Ramot de Galaad. ¿Por qué hago referencia a este hombre? Me refiero a él, lector, porque creo advertir en su persona un intelecto más profundo y singular que el que sus contemporáneos hayan podido reconocerle; porque le considero como el primer regeneracionista social del momento actual, así como el maestro de ese grupo de trabajo que pretende enderezar un deformado estado de cosas; y porque me parece que ningún 1 Ajab, rey de Israel, fue derrotado por el rey de Siria en la batalla de Ramot de Galaad. El profeta Miqueas, hijo de Yimlá, le advirtió de que no plantara cara a los sirios, pues sería derrotado, mientras que el falso profeta Sedecías, hijo de Cananá, le alentó en sus propósitos bélicos. (Primer libro de los Reyes, Capítulo 22; Antiguo Testamento). (N. del T.). 16 comentarista de sus escritos ha encontrado todavía la comparación que se merece, ni los calificativos que caracterizan adecuadamente su talento. Dicen que se parece a Fielding: hablan de su ingenio, su sentido del humor y su comicidad. Pues bien, se asemeja a Fielding como un águila se asemeja a un buitre: Fielding podía lanzarse sobre la carroña, cosa que Thackeray nunca hace. Su ingenio es brillante, y su humor, atractivo, pero ambos guardan la misma relación con su seria genialidad que la existente entre los luminosos relámpagos que juguetean bajo los contornos de una nube de verano y la mortífera chispa eléctrica que se oculta en sus entrañas. Y para terminar he hecho alusión al señor Thackeray, porque a él —si se digna a aceptar el tributo de una completa extraña— dedico esta segunda edición de Jane Eyre. Currer Bell 17 capítulo I No fue posible salir a pasear aquel día. La verdad es que por la mañana habíamos estado deambulando entre los desnudos matorrales durante una hora; pero después del almuerzo (la señora Reed comía temprano cuando no tenía visita), un frío viento de invierno trajo consigo nubarrones tan negros y una lluvia tan fuerte, que quedó descartado cualquier otro ejercicio al aire libre. Yo me alegré de no salir; nunca me gustaron las largas caminatas, y menos en tardes desapacibles: para mí era algo espantoso regresar a casa en la incipiente hora del crepúsculo, con los dedos de las manos y los pies agarrotados, el corazón entristecido por las reprimendas de Bessie, la niñera, y humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto a Eliza, John y Georgiana Reed. Los tres, Eliza, John y Georgiana, se encontraban ahora en el salón agrupados en torno a su madre, la cual, reclinada en un sofá junto a la chimenea, parecía completamente feliz rodeada de sus queridos hijos (que en aquellos momentos no se peleaban ni alborotaban). A mí me había dispensado de incorporarme al grupo, afirmando que «lamentaba verse obligada a mantenerme a distancia hasta que Bessie le informara y ella pudiera comprobar que me esforzaba seriamente en adquirir modales más sociables y propios de mi edad. Mientras yo no me comportara de forma menos 18 huraña y díscola, debía excluirme de prerrogativas reservadas únicamente a niños dóciles y sumisos». —¿Acaso Bessie dice que he hecho algo malo? —pregunté al oír aquello. —Jane, no me agradan las personas obstinadas o preguntonas; además, es algo verdaderamente detestable que una niña se encare a sus mayores de ese modo. Siéntate en alguna parte, y permanece calladita mientras no sepas hablar como es debido. Entonces, me deslicé discretamente al cuartito de desayunar contiguo al salón. Allí había una estantería de libros; enseguida cogí un volumen, asegurándome primero de que estuviera bien provisto de ilustraciones. Encaramándome al alféizar de la ventana, me senté cruzando las piernas a la manera de los turcos, y, después de correr las cortinas de tabí rojo casi por completo, quedé aislada en aquel retirado escondite. Los pliegues de las cortinas escarlatas me impedían la visión a mi derecha; mientras que a mi izquierda los transparentes cristales me protegían, aunque no me separasen de los rigores de aquel lóbrego día de noviembre. A ratos dejaba de volver las hojas del libro para examinar el aspecto de la tarde invernal. A lo lejos, el panorama presentaba un horizonte desdibujado de neblinas y nubes, mientras que en las proximidades de la casa podían verse los arbustos azotados por el temporal y extensiones de húmedo césped que soportaban la incesante lluvia, así como el lastimero vendaval. Volví la vista al libro; se trataba de La historia de las aves británicas, de Bewick. En general, su letra impresa me interesaba poco, aunque había unas cuantas páginas introductorias que, pese a ser muy pequeña aún, no pude pasar por alto. Eran aquellas que se referían a los lugares frecuentados por las aves marinas: «las rocas y promontorios solitarios» don19 de únicamente habitan dichas aves; la costa de Noruega, jalonada de islas desde su extremo meridional, el Lindesnes, hasta el cabo norte, donde el océano Septentrional hierve, en extensos remolinos, alrededor de las desnudas y melancólicas islas de la lejana Tule; y el oleaje del Atlántico azota tempestuosamente las Hébridas. Tampoco podía pasarme inadvertida la sugestiva referencia a las gélidas riberas de Laponia, Siberia, Spitzbergen, Nueva Zelanda, Islandia y Groenlandia, con «las vastas extensiones de la zona ártica, y aquellas regiones perdidas de lúgubres espacios, con sus reservas de hielo y nieve, que son la acumulación de siglos de inviernos, y que relucen en altura tras altura rodeando el polo, y donde se concentran los mayores rigores climáticos». De estos reinos de lividez mortal yo me formaba una idea propia: indefinida, como todas las nociones captadas a medias que flotan en el cerebro de los niños, pero que, extrañamente, se me quedó muy grabada. El texto de esta introducción guardaba relación con las sucesivas láminas, y daba significado a las imágenes en ellas reflejadas: la roca que se alzaba solitaria entre el oleaje y la espuma del mar; los restos de una embarcación embarrancada en una costa desolada; la luna fría y espectral que atisbaba entre los estratos nubosos un buque recién naufragado. No sabría explicar qué emociones me suscitaba el cementerio solitario, con inscripciones en sus lápidas; su puerta, sus dos árboles, su horizonte delimitado por un muro en ruinas, y una media luna que acababa de asomarse para dar testimonio de la hora del crepúsculo. Dos barcos inmóviles en un mar en calma se me antojaba que eran fantasmas marinos. 20 Algunos dibujos que me parecían terroríficos los pasé rápidamente: por ejemplo, aquel en que un demonio arrebataba el saco que un ladrón portaba a la espalda, o ese otro en que un personaje negro y cornudo sentado en lo alto de una roca contemplaba a lo lejos a una multitud alrededor de un patíbulo. Cada ilustración relataba una historia; a menudo misteriosa para mi intelecto y emotividad poco desarrollados aún, pero siempre profundamente interesante, tan interesante como los cuentos que a veces nos contaba Bessie en atardeceres de invierno, cuando se encontraba de buen humor. En esas ocasiones, la niñera traía la tabla de planchar a nuestro cuarto y nos permitía sentarnos a su alrededor en la proximidad de la chimenea y, mientras retocaba las chorreras de encaje y los gorros de dormir de la señora Reed, alimentaba nuestro apetito ávido de fantasía con episodios de amores y aventuras tomados de antiguos cuentos de hadas y romances, o (como descubrí más adelante) de las páginas de Pamela y Henry, conde de Moreland. Con el libro de Bewick sobre las rodillas, me sentía entonces feliz; al menos a mi modo. Mi único temor era que alguien viniera a interrumpirme, y eso fue lo que sucedió enseguida. La puerta del cuartito se abrió y se oyó la voz de John Reed que exclamaba: —¡Eh, señora holgazana! Al advertir que la habitación estaba aparentemente vacía, hizo una pausa. —¿Dónde demonios se encuentra esta chica? —prosiguió—. ¡Lizzy! ¡Georgy! —exclamó, llamando a sus hermanas—; Jane no está aquí. Decidle a mamá que ha salido. ¡Con lo que está lloviendo! ¡Qué animal! «Menos mal que he corrido la cortina», pensé, al tiempo que deseaba fervientemente que John no descubriera mi 23 escondite. No lo habría encontrado por sí mismo, ya que no era una persona muy perspicaz, pero Eliza acababa de asomar la cabeza por la puerta y dijo: —Jack, seguro que está en el asiento de la ventana. Al oír aquello, salí precipitadamente de mi escondrijo, pues temía que el susodicho Jack me fuera a sacar de él a rastras. —¿Qué quieres? —pregunté con torpe timidez. —Debes decir: «¿qué quiere usted, señorito Reed?» —fue la respuesta—. Quiero que vengas aquí. Y, sentándose en un sillón, me indicó mediante un gesto que me acercara a él. John Reed era un escolar de catorce años, cuatro mayor que yo, que solo tenía diez; muy corpulento para su edad, sus extremidades eran enormes, y su cara grande mostraba duras facciones y una tez sucia y enfermiza. Solía comer hasta atiborrarse, lo que le producía bilis y le hacía tener los ojos legañosos y opacos y las mejillas abotargadas. Ya debería estar en el colegio, pero su madre le había traído a casa durante un mes o dos, «a causa de su delicado estado de salud». El señor Miles, el maestro, afirmaba que el chico gozaría de mucha mejor salud si no le enviaran de casa tantos bizcochos y golosinas; pero el criterio de la madre era radicalmente distinto, estimando que la palidez de su hijo se debía a que se aplicaba excesivamente en sus estudios y a que languidecía de nostalgia lejos de su familia. John no tenía mucho cariño a su madre ni a sus hermanas, y sentía hacia mí una acusada antipatía. Me amedrentaba y me castigaba, no dos o tres veces por semana, ni una o dos veces al día, sino a todas horas. Cada vez que se me acercaba, el miedo me atenazaba los nervios y se me encogía el corazón. Había momentos en que el terror que John me producía me sumía en un profundo aturdimiento, ya que 24 tanto sus amenazas como sus castigos eran absolutamente inapelables. La servidumbre no quería ofender a su señorito tomando partido en su contra, y la señora Reed padecía una ceguera y una sordera completas en lo concerniente a este asunto. Nunca veía a su hijo golpearme ni le oía injuriarme verbalmente, pese a que lo hacía de cuando en cuando en su presencia, si bien sus malos tratos eran más frecuentes a espaldas de su madre. Con mi sumisión habitual a los requerimientos de John, me aproximé a su butaca. Se pasó unos tres minutos sacándome la lengua todo lo que pudo sin lastimarse la raíz. Yo sabía que me sacudiría un golpe de un momento a otro, y mientras aguardaba su arremetida, me fijé en la repugnante fealdad de mi verdugo. Me pregunto si no llegaría a leerme los pensamientos en el rostro, pues, súbitamente y sin mediar palabra alguna, me asestó un golpe brutal. Me tambaleé y, recobrando el equilibrio, me distancié unos pasos de su sillón. —Eso por tu insolencia al contestar a mamá hace un rato —dijo John—, por tu forma solapada de esconderte tras las cortinas y por la mirada que me acabas de dirigir, ¡rata asquerosa! Tan acostumbrada estaba a los improperios de John Reed, que ni siquiera se me ocurría replicar a los mismos, pues mi única preocupación era cómo soportar los golpes que solían seguir a los insultos. —¿Qué estabas haciendo detrás de la cortina? —preguntó John. —Estaba leyendo un libro. —Enséñamelo. Regresé a la ventana y lo recogí. —Tú no tienes por qué coger nuestros libros; mamá dice que eres una subordinada en esta casa; no tienes dinero, 25 pues tu padre no te dejó ninguno; deberías estar mendigando y no viviendo aquí con una buena familia como la nuestra, ni comiendo las mismas comidas que nosotros, ni vistiendo ropa a costa de nuestra madre. Te voy a enseñar yo a no hurgar en mis estantes de libros: pues son míos. Todo lo que hay en esta casa me pertenece, o me pertenecerá dentro de unos pocos años. Y ahora apártate del espejo y las ventanas; colócate ahí, junto a la puerta. Le hice caso, sin darme cuenta al principio de cuáles eran sus intenciones, pero cuando levantó el libro en actitud de ir a arrojármelo, hurté el cuerpo instintivamente con un grito de alarma; sin embargo, ya era demasiado tarde, pues no pude esquivar el proyectil que John me había lanzado. El libro me alcanzó, y al caerme al suelo, me golpeé la cabeza contra la puerta, produciéndome una herida. El corte comenzó a sangrar y a dolerme intensamente, pero, una vez superado el clímax de la situación, el terror dio paso a otras emociones. —¡Muchacho cruel y perverso! —le dije—. Te pareces a un asesino, a un negrero, a un emperador romano. Yo había leído la Historia de Roma, de Goldsmith, y me había formado una opinión acerca de Nerón, Calígula y demás dirigentes de la antigua Roma. Incluso había hecho comparaciones en mis ratos de meditación, que nunca pensé que llegaría a exteriorizar en voz alta. —¿Cómo dices? —exclamó John—. Eliza, Georgiana, ¿habéis oído lo que me ha dicho? Se lo contaré a mamá, pero antes te voy a dar un escarmiento. John se abalanzó hacia mí y, agarrándome por el pelo y el hombro, se puso a zarandearme violentamente. En él veía realmente a un tirano homicida. Noté cómo la sangre me goteaba de la brecha que me había abierto en la cabeza deslizándose por el cuello y percibí un dolor agudo. Es26 tas impresiones prevalecieron momentáneamente sobre el miedo, y repelí la agresión frenéticamente. No sé muy bien como me defendí con las manos, pero recuerdo que John no dejaba de vociferar y de repetir una y otra vez «¡Rata asquerosa!». Pronto recibió asistencia, pues Eliza y Georgiana habían ido corriendo en busca de su madre, que se encontraba en el piso de arriba. La señora Reed apareció enseguida en el escenario del altercado, seguida de Bessie y de Abbot, su criada. Nos separaron, al tiempo que oía exclamaciones como estas: —¡Válgame el cielo! ¡Con qué furia ha atacado al señorito John! —¿Vio alguien jamás tanta rabia desatada? Entonces la señora Reed añadió: —Llévensela al cuarto rojo y enciérrenla en él. Inmediatamente me sujetaron dos pares de manos, y fui conducida escaleras arriba. 27