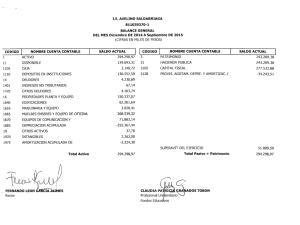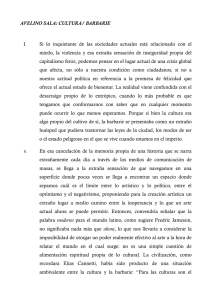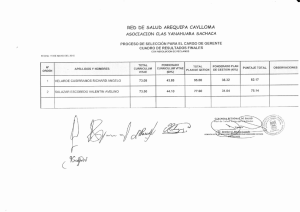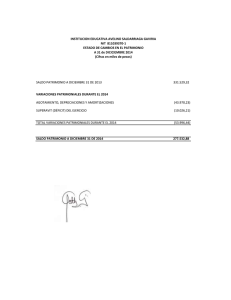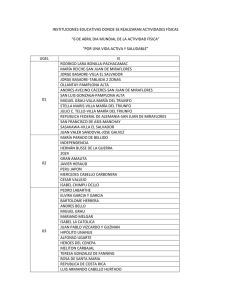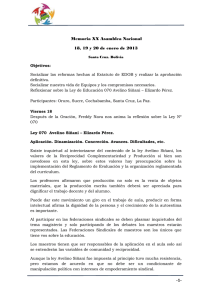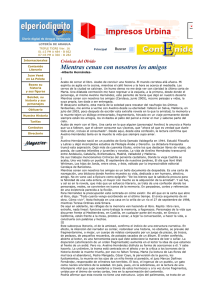La Tierra Ingrata - Sociedad Cántabra de Escritores
Anuncio

Deambulaba sin rumbo, mirando la ciudad desilusionado. Había salido a la calle con el propósito de despedirse de París. Una fina y mansa lluvia otoñal producía un rumor de arena sobre los adoquines. En una esquina, un organillero desgranaba una polca para nadie. Caminaba pegado a las fachadas de los edificios mientras iba pensando que ya nada le retenía allí. Era absurdo continuar engañándose. Como a tantos otros ilusos, sus ambiciones superaban con creces a su talento. Apenas había cogido los pinceles, no había concluido ni una sola obra. Hacía casi dos años que había llegado con el propósito de convertirse en un artista y lo único que había hecho durante ese tiempo había sido dilapidar el dinero que le enviaba su madre. ¿Cuántos francos habían ido a parar a la ópera, a los teatros, a los cabarets, a los cafés? El reloj de bolsillo inglés con leontina de oro que había pertenecido a su difunto padre había acabado en una casa de empeño del quartier latino. En fin, mejor no pensar en ello. Silbó un par de compases de aquella pegadiza polca del organillero y siguió paseando, mientras contemplaba todo con ese desdén que merecen las cosas y personas que no nos aceptan. Tomada la decisión de volver a España, Avelino citó a Melania para decirle que se iba. Sólo un ingenuo—o un imbécil—podía pensar que ella encajaría la noticia como una puñalada, que lloraría y suplicaría que no la abandonase, que la llevase con él a España. ¡Pero qué papanatas eres, Avelino! La muchacha legó casi una hora tarde y no pareció afectada en absoluto. Un beso de despedida fue todo cuanto estuvo dispuesta a concederle. La vieja cartera de Avelino, después de liquidada la deuda del alquiler del piso con el señor Lebrecht y comprado el billete de tren que a la mañana siguiente lo devolvería a España, carecía de argumentos para retenerla. Tan pronto se hubo ido, Avelino quemó en la estufa todos los bocetos al carboncillo en los que ella aparecía provocadoramente desnuda. Melania, su agresiva cabellera, la masa indomable y llameante de mechones rojos, los dedos enjoyados y esa mirada ávida de cazador que acaba de lanzar un cebo. Aún le picaban las manos al recordar el calor perfumado de su carne desnuda. Sus piernas acusaban la fatiga de la caminata. Divisó las luces de un café. El local, en el que nunca antes había entrado, estaba situado en una calle tranquila, encajado entre un almacén de carbón y una sastrería. Entró. El azogue de los espejos estaba deteriorado y la media docena de cuadros que colgaba de las paredes tenía una gruesa pátina de humo y grasa que uniformizaba los colores, confiriéndoles un tono pardo de calidad viscosa. Avelino paseó la mirada por la sala en busca de una mesa libre, pero todas estaban ocupadas. Estaba ya dispuesto a irse cuando vio a un hombre sentado solo en un rincón del café, apartado del tumulto, la mirada perdida, sordo al confuso bullicio de las conversaciones de los clientes que 1 ocupaban las mesas próximas. A pesar del calor sofocante que flotaba en el interior del café, el hombre llevaba puesto un grueso abrigo invernal. Estaba seguro de haberlo visto antes aunque no sabía precisar dónde ni cuándo. Durante su estancia en la ciudad, Avelino había tenido oportunidad de conocer a un buen número de artistas, pintores y poetas sobre todo. La efervescente vida nocturna de París favorecía los encuentros fortuitos, las camaraderías de una noche. Dado que el paseo le había cansado y tenía pocas ganas de volver a su piso decidió acercarse a la mesa que ocupaba el hombre solitario. —Buenos noches. Discúlpeme el atrevimiento, pero creo que usted y yo nos conocemos—dijo Avelino—. ¿Es usted pintor? —Tendrá que hablar más alto—respondió el hombre ahuecando la mano sobre la oreja—. Tengo ciertos problemas de oído. Otitis según diagnóstico médico. —Su cara me suena, quizás le haya visto a usted en alguna exposición o un concierto—dijo Avelino en un tono más fuerte. —Es posible—respondió de un modo lo suficientemente vago como para que Avelino comprendiese que no tenía intención de aclarar aquel asunto. —¿Le molesta si me siento y le convido a beber? —Es muy libre de hacerlo. Avelino se sentó a su lado en el diván de terciopelo escarlata. —Me llamo Avelino Ferreira. —Sebastian Melmoth—dijo el hombre haciendo caso omiso de la mano que le tendía Avelino y a continuación, como si hablase para sí mismo añadió—: Cuando me gana la voluntad de náufrago vengo a este café. Me siento tranquilo, observo a la gente y doy curso a mis pensamientos sin que nadie me moleste. —Lamento haberle importunarlo, señor Melmoth—se disculpó Avelino haciendo el ademán de levantarse—. Ahora mismo me voy. —No, quédese, se lo ruego. Agradezco su compañía. Esta noche me apetece charlar con alguien. Además, estoy sin blanca y su generosidad es bienvenida. Pero antes de departir sigamos el ejemplo de los sabios persas, que sólo después del vino, discutían de sus importantes asuntos. ¡Mozo! Al apelación acudió solícito un camarero. Avelino se hubiese tomado de buena gana un bock de cerveza, pero su compañero de mesa insistió en que compartiese con él algo más fuerte. El señor Melmoth pidió al mozo que trajese dos copas de Pernod Fils. Avelino accedió resignado. La absenta, a la que apodaban el hada verde, era una bebida que además de no gustarle le sentaba francamente mal. Al cabo llegó el camarero con las dos copas, las 2 cucharillas agujereadas, los terrones de azúcar y una jarra de agua. Dejó todo sobre la mesa y desapareció. Avelino guardó silencio mientras Sebastian Malmoth se encargaba de preparar el brebaje. El líquido verde de la copa adquirió una turbia tonalidad lechosa al ser mezclado con el agua y el azúcar. —¿Es usted inglés, señor Melmoth? —Llámame Sebastian, por favor—respondió al tiempo que se llevaba la copa a los labios—. Soy irlandés—bebió un trago de absenta y chasqueó la lengua satisfecho—. ¿Se siente defraudado? —¿Debería? —De los irlandeses se dicen cosas horribles, aunque mucho me temo que la mayor parte son ciertas. Otras, sin embargo, no pasan de ser una exageración. Nuestros vecinos ingleses nos consideran unos voraces comedores de patatas, unos alcohólicos irredentos. Afirman que queremos a nuestros cerdos como los árabes a sus caballos, hasta el extremo de que comemos y dormimos con ellos y que incluso disfrutamos revolcándonos en la mugre en su compañía. Avelino bebió un trago con cautela. A pesar de la precaución el líquido pareció encender un reguero de pólvora garganta abajo. Carraspeó y se secó los labios con el pañuelo. —Yo nací en Galicia y en mi país a los gallegos se nos considera de un modo muy similar. —Brindemos entonces por la coincidencia—propuso Sebastian levantando su copa—. A la salud de nuestros idolatrados cerdos. Acabaron sus copas y Avelino consideró oportuno pedir al camarero otra ronda. El alcohol había abierto una grieta en su memoria, de tal modo que ya recordaba dónde había visto antes a su contertulio. Fue en Le rat mort, un cabaret situado en la Place Pigalle, en el barrio de Montmartre. Avelino había acudido al local en compañía de Isidro Trasancos, un compatriota que trabajaba en la embajada española y al que había conocido una noche de farra en un sórdido tablado flamenco en el que una siniestra rumana se hacía pasar por bailaora andaluza. Nada más acomodarse e una de las mesas de Le rat mort, Isidro Trasancos le dio un codazo cómplice en las costillas y señaló con un gesto de la cabeza a las tres figuras que charlaban animadamente delante de una botella de champán en una mesa situada a escasa distancia de la de ellos. “Abre bien los ojos, Avelino, porque ahí tienes a la divina Sarah Bernhardt. El tipo de bigote de la izquierda es Edmond Rostrand, dramaturgo, y el grandullón de la izquierda es el mariquita de Oscar Wilde” “¿Y a qué se dedica el señor Wilde, además 3 de … bueno, ejercer de sodomita?” “Por el amor de dios, Avelino, ¿pretendes hacerme creer que llevas viviendo en París más de un año y no sabes quién es Óscar Wilde?” ¿Sería cierto todo lo que Isidro le había contado? Según él, Wilde había sido un autor teatral de inmenso éxito, además de poeta y reputado conferenciante. Había estado dos años en la cárcel después de haber sido acusado de sodomita por el padre de su amante. Se ganó el repudio de su esposa y perdió la custodia de sus dos hijos. Desde luego no era la suya una vida ejemplar. Avelino observó disimuladamente a su compañero de mesa y hubo de concluir que el porte patricio que le había visto aquella noche en Le rat mort apenas se sostenía ya. El famoso escritor podía haber sido en tiempos un ejemplo de dandismo y sofisticación pero ahora no era más que una ruina mal apuntalada. El camarero renovó la provisión de bebidas. Sebastian respiraba cansadamente por la boca y su respiración sonaba como si tuviese los pulmones llenos de grava. En sus ojos brillaba una lumbre de fiebre. ¿Se atrevería a decirle a Sebastian que sabía quién era en realidad, que estaba al corriente de su identidad así como de las cosas que acerca de él se contaban? Las figuras de los clientes del café parecían desvanecerse con el humo. En la mesa más próxima tres hombres jugaban a las cartas. El más joven manejaba el mazo con destreza, arrancando una crepitación de chipas al mezclar los naipes. —¿Qué hace usted en París? ¿A qué se dedica, Avelino? —Soy pintor—confesó, pero nada más decirlo se sintió incómodo, como si hubiese respondido con una mentira. Sonrió sin ganas, desdeñando sus propios sentimientos o quizás burlándose de ellos—. Aspirante a pintor, más bien. Por lo de ahora no paso de aprendiz, emborronador de lienzos. Se quedó callado un instante, lo suficiente como para percatarse de que las resonancias del silencio eran mayores que las de sus palabras. Se arrepentía de haber pronunciado ese discurso derrotado, pero con sus ojos cercados de oscuras ojeras Sebastian lo miraba como si lo animase a continuar hablando. La punta de la lengua de Avelino asomó entre sus labios para deslizar mejor las palabras. —Confieso que nada más llegar, París me deslumbró. ¡La capital del mundo! La ciudad donde ocurre todo y en donde uno debe estar si aspira a ser alguien. Las exposiciones, la música, la vida nocturna y sus mujeres. En fin, demasiados y muy fuertes estímulos fuertes para una personalidad provinciana como la mía. Sin embargo, mis sentimientos hacia esta ciudad han cambiado—aún a riesgo de abrasarse las entrañas Avelino avanzó una mano, los dedos tropezaron con la copa, que asió con mano trémula para vaciar lo que quedaba de un 4 solo trago—. Aborrezco esta ciudad. Supongo que el fracaso al que yo mismo he conducido mi vida tiene la culpa de ello. Porque esa es la verdad: he fracasado. —El eterno divorcio entre el mundo que desea y el mundo que decepciona—dijo el irlandés en el tono solemne de quien pronuncia un discurso—. No es usted el primero en fracasar en París y desde luego no será el último. —Lo sé y poco me consuela saberlo, créame—Avelino tenía la impresión de que sus palabras sonaban agrias de culpa, sombrías en exceso para ser compartidas con un desconocido, pero la mezcla de absenta y desaliento le impedían cambiar el tono—. Mañana regreso a mi país. Me ocuparé de los negocios familiares y en el tiempo que me quede libre continuaré pintando. Quizás aún esté a tiempo de convertirme en un retratista pasable de viudas acaudaladas o en un costumbrista empeñado en retratar gañanes en las ferias de los pueblos. Los domingos asistiré a misa de once en la catedral y luego compartiré con mi madre una jícara de chocolate con picatostes. Me haré viejo sin sobresaltos y quizás llegue a olvidarme de que una vez estuve en París. Dicho esto Avelino dirigió la mirada a la balda pesada de botellas que había detrás de la pequeña barra, los estantes repletos de jarras de cerveza. No había reparado en ello hasta ese momento, pero allí, acodada con gesto aburrido sobre la barra, había una camarera pelirroja que tenía cierto parecido con Melania. La camarera quizá era un poco más vieja, unas carnes blandas y lechosas le colgaban de los brazos. Dentro de un par de años este es el aspecto que tendrás, pensó con cierta satisfacción vengativa. Recordar a aquella ingrata le produjo un pinchazo en el corazón y ya estaba dispuesto el pensamiento del joven pintor a enredarse en una madeja de reproches cuando su compañero de mesa lo devolvió a la realidad. —¿No se ha preguntado nunca por qué esta ciudad se ha convertido en la ciénaga donde desaguan todas las cloacas del mundo? ¿Por qué vienen a parar aquí todos los artistas o quienes aspiran a serlo? Después de casi dos años viviendo en la ciudad Avelino estaba en disposición de aventurar una respuesta, pero optó por negar con la cabeza. Sin duda sería más interesante escuchar la de aquel hombre. —París es una ciudad construida sobre líneas ilusorias—continuó diciendo Sebastian deslizando un dedo grueso y del piel muy blanca sobre el mármol de la mesa—. Aquí la apariencia es más importante que la propia existencia. El artificio supera siempre a la realidad y, a falta de realidad, es el arte el que se ocupa de proporcionar una realidad alternativa. Dicho esto guardó silencio y metió los ojos en la copa para comprobar que se había bebido todo. 5 —A falta de realidad el arte se convierte en vida—señaló Avelino envalentonado por la espuma del alcohol. Sonrió Sebastian con benevolencia, miró a su interlocutor a través de la rendija de sus pesados párpados y concedió: —Lo ha entendido usted a la perfección. ¿Sería tan amable de reclamar al mozo? La conversación me ha secado la garganta. Los clientes del café habían ido desertando paulatinamente de su condición de noctámbulos. El camarero dormitaba apoyado en el mango de una escoba mientras que la mujer que guardaba cierto parecido con Melania fregaba unas jarras de cerveza en una tina de agua inmunda. Los jugadores de cartas ya no estaban. Sobre la mesa quedaba el tapete verde, un cenicero repleto de colillas y copas vacías. Sebastian contempló la mirada vidriosa de Avelino, su cara sin expresión. —Es tarde y usted ya no está para más farra—anunció con voz espesa. Cogió su bastón con empuñadura de nácar y se incorporó con esfuerzo—. Le esperaré fuera mientras liquida la cuenta. Avelino se levantó y en ese momento el suelo comenzó a oscilar y girar oblicuo, en vueltas cada vez más rápidas. Una niebla de melaza se había derramado por todos los rincones de su cerebro. Se apoyó en la mesa mientras buscaba en el fondo del bolsillo un puñado de billetes y monedas que arrojó sobre el mármol sin reparar en su valor. Salió a la calle. La noche continuaba húmeda y goteante. Plantado en medio de la acera le esperaba Sebastian. Un cochero con las piernas tapadas con un cobertor de hule dormitaba en el pescante de una calesa. Una linterna arrojaba su pobre luz sobre la grupa del caballo. —¿Le queda dinero para pagar un coche?—preguntó Sebastian. Avelino negó con la cabeza y le dijo que cuanto llevaba encima al salir de casa estaba ahora sobre la mesa del café, hasta la última moneda. —Es usted un imbécil, amigo—le reprochó Sebastian en un tono de firmeza no exento de desafío. A pesar de todo el alcohol que se había metido en el cuerpo y de la realidad turbia y viscosa en la que la absenta lo había instalado Avelino no encajó bien aquella grosería. El irlandés se estaba comportando como un auténtico desagradecido. ¿Quién había pagado las consumiciones del café? Avelino respiró hondo el aire frío de la noche. Lo más sensato quizás fuese encajar el insulto sin inmutarse, fingir que no lo había oído o simplemente tomarlo por lo que realmente era, la baladronada de un borracho. Sebastian continuaba inmóvil, aunque el 6 modo de golpearse la pierna con el bastón evidenciaba su ánimo beligerante. Tenía el cabello desgreñado bajo el sombrero y unos ojos brillantes cruzados por un relámpago de ira. —¿Cómo vamos a volver a casa ahora, majadero? Avelino dejó escapar una risilla con un timbre de cacareo de gallina, buscó una farola para corregir la precariedad de su equilibrio y confesó: —No tengo ni la menor idea de cómo lo hará usted, pero yo andando, desde luego. Un silbido agudo y penetrante cortó el aire. Avelino pensó que se trataba del látigo del cochero azuzando al caballo. El lamento metálico de la farola y el eco que quedó vibrando en el cerebro del frustrado pintor le hicieron comprender que aquel sonido no lo había producido el látigo. ¡Virgen Santa! El bastón de Sebastian no había atinado en su cabeza por poco y precisamente para enmendar ese error el irlandés volvía a tomar impulso, preparándose para un segundo intento. El instinto de supervivencia se impuso a la brumosa realidad y se abrió paso velozmente entre nubes de modorra, consiguiendo en último extremo responder con un reflejo torpe pero providencial. El brazo izquierdo de Avelino recibió el impacto en lugar de la cabeza. El golpe provocó un chasquido de madera seca. —¡Me ha roto usted el bastón, animal!—exclamó Sebastian con la cara crispada por la indignación—. Era una pieza única. ¡Maldito patán! El gesto avinagrado se le borró de las facciones en cuanto comprobó que su bastón estaba intacto. Dirigió una mirada sorprendida a Avelino, que se sostenía el brazo que había recibido el golpe con la delicadeza de quien sujeta a un bebé de pocas semanas. El muchacho estaba lívido, los ojos desorbitados. Tenía la boca completamente abierta, como si estuviese haciendo acopio de aire antes de lanzar un aullido de dolor. El bramido arrancó de su sueño al cochero que dormitaba en la calesa detenida frente al café. El caballo piafó nervioso. —¡Borrachos! ¡Escandalosos hijos de…! El hombre se puso de pie sobre el pescante, empuñó el látigo y lo hizo restallar en el aire. Sebastian agarró a Avelino por la manga y lo arrastró para situarlo fuera del alcance de la cola del látigo. —¡Corra!—le urgió. Fue una carrera atropellada, vacilante. Los dos fugitivos se movían con una torpeza beoda. Avelino tenía la impresión de que sus pulmones iban a reventar de un momento a otro. Sintió una sacudida en el estómago. Se detuvo en seco, apoyó ambas manos sobre una pared y abrió la boca para vaciar el contenido de su estómago sobre la acera y sobre sus zapatos. Sebastian, que se mantenía a una distancia prudencial, respiraba ansiosamente por la boca, 7 ahogado por las palpitaciones del corazón. Sólo cuando Avelino se hubo incorporado y se secaba un hilo de baba con la manga se aproximó cautelosamente a él. —Necesita que un médico le vea el brazo—dijo. —Lo que necesito ahora es una cama—replicó Avelino con voz moribunda, descansó la espalda en la pared y se dejó caer hasta quedar sentado en la acera—. El brazo puede esperar. Estaba tan fatigado que se hubiese quedado allí sentado hasta la mañana siguiente. Sebastian tampoco se hallaba en mejores condiciones. Sentía un calor abrasador en la garganta y el cerebro encendido por un fuego que estaba seguro no podía haber sido provocado por la absenta. Se sentó el la acera al lado de Avelino. —Me muero—dijo con un suspiro, cerró los ojos por un instante y su respiración se le escaparon restos de palabras mezcladas con un lamento. Recuperado el aliento se permitió una risa y se preguntó el alto—. ¿En qué demonios estaría pensando el bueno de John Henry Newman cuando dijo que la muerte es la madre de mil vidas? ¡Viejo embustero! —¿Quién era ese tipo? —Un cardenal, pero mejor olvídelo. Tenemos que irnos antes de que pillemos una pulmonía. Le haré un hueco esta noche en mi habitación. Vivo en un hotel no muy lejos de aquí, en la Rue des Beaux Arts. La soledad parecía agrandar las dimensiones de aquella parte de la ciudad. Desde lo alto de un campanario de una iglesia próxima se desprendió un tañido que rodó por las calles adoquinadas como una enorme bala de cañón de bronce. No sin esfuerzo consiguieron levantarse y ponerse en marcha. Avelino notaba un agrio sabor en la boca, tenía sed y un recrudecido dolor de cabeza. Hubiese dado lo que no tenía por un vaso de agua y un colchón confortable en el que deshacerse del cansancio. Sebastian caminaba a su lado, apoyando en el bastón, arrastrando los pies como un anciano ruinoso. La humedad de la calle se les contagiaba al cuerpo. Bajo la luz de una farola distinguieron a dos prostitutas desgreñadas envueltas en chales de lana que pateaban la acera tratando de mantener calientes los pies. —¿Precisan los señores compañía o son de esos que se consuelan mutuamente?— preguntó una de las mujeres con lascivo deje de burla en la voz. A Avelino le disgustó el tono y el comentario, y de inmediato se apartó de Sebastian, como si la prostituta acabase de revelarle que su camarada de trompa estuviese aquejado de alguna horrible enfermedad contagiosa. Las dos putas se arrebujaron en sus chales y soltaron una carcajada soez. 8 —No creo que sea una buena idea compartir su cuarto—dijo Avelino con una dignidad mal sustentada cuando las risas de las mujeres se hubieron extinguido al fondo de la calle. Prefería recorrer París de una punta a otra con un brazo roto antes que pasar una noche bajo el mismo techo que el depravado señor Wilde. Había ciertos vicios que aún no había contraído y en los que no estaba dispuesto a caer ni siquiera por el influjo de un cosmopolitismo mal entendido. Quizás no era ni la mitad de moderno de lo que aspiraba a ser, pero una cosa era desmelenarse en el París bohemio y otra bien distinta pasar la noche en compañía de alguien con un historial como el de aquel hombre, cuya conducta sonrojaría a un santo tallado en basalto. —Como usted prefiera—el falso Sebastian Melmoth se encogió de hombros y continuó andando. Pero no había dado más de cuatro pasos cuando cayó desplomado sobre la acera. Avelino corrió junto a él. Se arrodilló a su lado. El rostro grueso y blando de Sebastián estaba pálido como si le hubiesen colocado encima una máscara mortuoria. Le temblaban las manos y su cuerpo entero era recorrido por escalofríos. Avelino lo ayudó a incorporarse y le pasó un brazo por la cintura para ayudarle a caminar. La situación le resultaba embarazosa. “No puedes dejarlo tirado en medio de la calle, este hombre está enfermo, o si prefieres, piensa que estás ayudando a un borracho. Eso es. Un borracho. ¿Cuántas noches no has ayudado a uno de tus amigos a volver a casa, Avelino?” Llegaron al Hôtel d´Alsace, en el número 13 de la Rue des Beaux Arts. Avelino acompañó al irlandés hasta el cuarto número 7. Sebastian le pidió que le ayudase a quitar las botas y luego se tumbó boca arriba en la estrecha cama. —No se preocupe por mí. Mañana, a primera hora, vendrá mi amigo Robbie. El se encargará de avisar a un médico—dijo Sebastian con una voz exhausta que desfallecía a cada sílaba—. Ahora, váyase, Avelino. Necesito descansar. Avelino vio un cuaderno y un libro sobre un modesto escritorio de madera. Arrancó una hoja del cuaderno y sacó un trozo de lápiz del bolsillo. La cabeza y la mano estaban lejos de la escrupulosidad y atención necesarias, pero dadas las circunstancias el resultado no fue todo lo malo que cabía esperar. Dibujó en silencio y cuando acabó se dirigió hacia la puerta del cuarto. —Se pondrá bien, señor… Wilde—dijo desde el umbral. —Me llamo Sebastian. Sebastian Malmoth—farfulló el enfermo, volviéndose en la cama para darle la espalda. 9 Veinticuatro horas más tarde Avelino viajaba en un vagón de tren. Con la ayuda de una botella mediada de coñac que había encontrado en su piso había conseguido, si no neutralizar, si al menos mitigar algo el dolor del brazo. Los vapores de la absenta mezclados con la nueva provisión de alcohol lo mantenían sumido en un letargo mortecino. A veces el traqueteo del vagón lo despertaba y entonces se dejaba vencer por el aprensivo sentimiento de que su cuerpo tenía la misma consistencia que el esqueleto de un capuchino en una cripta y que una nueva sacudida, por pequeña que fuese, podría reducirlo a polvo. Le daba un nuevo trago a la botella y se acurrucaba en su asiento mientras esperaba a que su conciencia volviese a desvanecerse. Buena parte del viaje transcurrió de este modo, combinado largos periodos de inerte pasividad con otros de angustia y dolor. Muchas horas más tarde atravesaba el convoy la meseta castellana. Agotadas las reservas de coñac, Avelino sufría los dolores del brazo sin otro paliativo que el consuelo de llegar a Madrid en unas cuantas horas y ponerse en manos de un médico antes de subirse a otro tren con destino a Galicia. Sentado enfrente de él viajaba un caballero muy atildado, que miraba abstraído los anillos de humo que expulsaba por la boca. El hombre sacudió la ceniza del puro y señaló algo que había en el suelo. “Creo que se le ha caído”, dijo. Se trataba de un libro, un ejemplar viejo y muy manoseado de la Divina Comedia con ilustraciones de Gustave Doré. Estaba a punto de decirle al viajero que el libro no era suyo cuando recordó dónde lo había visto antes: en el escritorio de madera, al lado del cuaderno al que le había arrancado una hoja para dibujar a… ¿quién? ¿Oscar Wilde o Sebastian Malmoth? Ahora ya no estaba seguro de nada. Lo ocurrido durante su última noche en París era un recuerdo turbio, legamoso. Avelino tenía la impresión de que la memoria y la realidad tenían una voz diferente. Abrió el libro al azar. En la sección del Purgatorio se encontró unas líneas subrayadas. Vuestra fama es como la flor, que tan pronto brota, muere, y la marchita el mismo sol que la hizo nacer de la tierra ingrata. Al cerrar el libro una cuartilla doblada por la mitad cayó sobre sus piernas. Era el retrato a lápiz que le había hecho al irlandés. Allí estaba aquel hombre, acostado en su lecho, derrotado, consumido por la fiebre, pero aún así con una actitud serena y distante. Presentía que estaba siendo retratado para una posteridad al borde de la que quizás ya se encontraba. Con la última luz de la conciencia, Wilde—o Malmoth— parecía rechazar las palabras subrayadas en el libro de Dante, su actitud era un desafío y con ella negaba la posibilidad de que el olvido pudiese sepultar una vida llevada a los límites en aras del arte. Avelino se recostó en el respaldo del asiento y cerró los ojos. ¿Quién de los dos tendrá finalmente razón? se preguntó antes de volver a quedarse dormido y soñar en la duermevela que la ingrata Melania accedía a posar desnuda para él en un estudio de París. 10