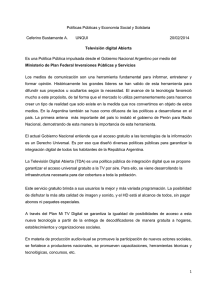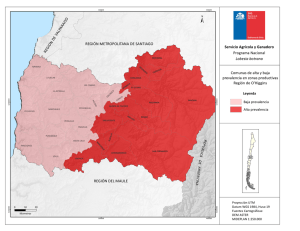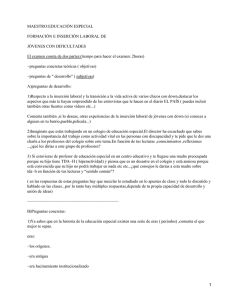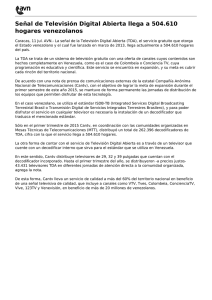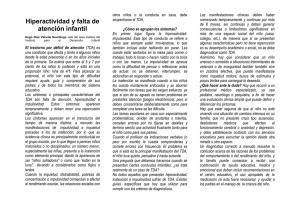Confirmación de la alta prevalencia del trastorno por déficit de
Anuncio
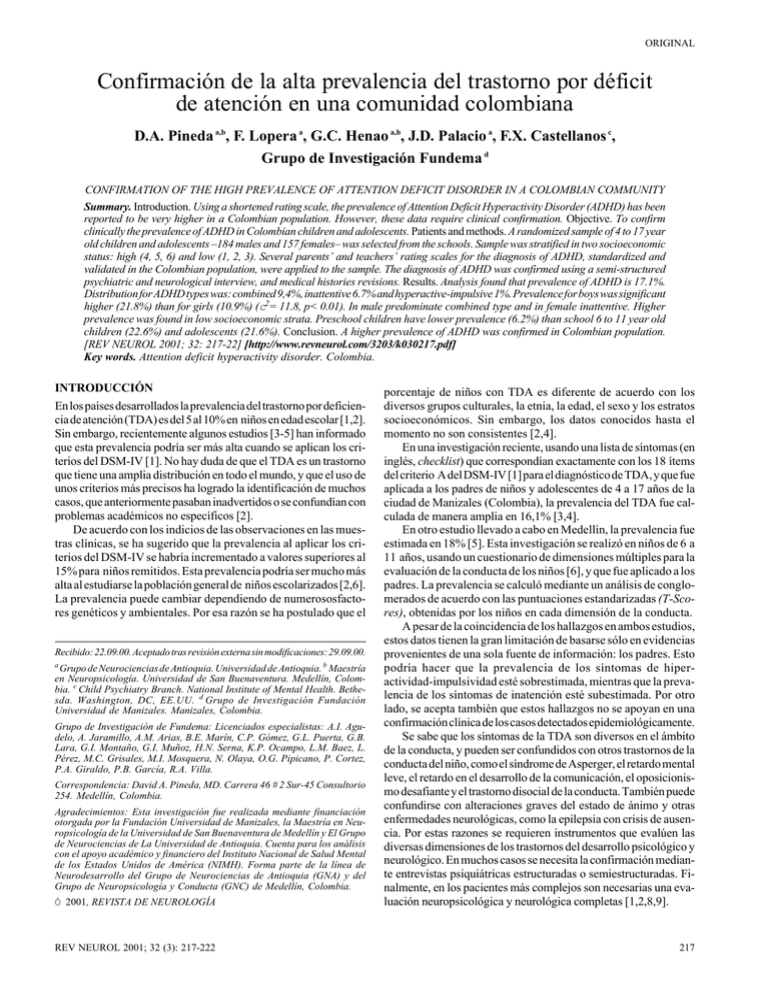
TDAH EN COLOMBIA ORIGINAL Confirmación de la alta prevalencia del trastorno por déficit de atención en una comunidad colombiana D.A. Pineda a,b, F. Lopera a, G.C. Henao a,b, J.D. Palacio a, F.X. Castellanos c, Grupo de Investigación Fundema d CONFIRMATION OF THE HIGH PREVALENCE OF ATTENTION DEFICIT DISORDER IN A COLOMBIAN COMMUNITY Summary. Introduction. Using a shortened rating scale, the prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has been reported to be very higher in a Colombian population. However, these data require clinical confirmation. Objective. To confirm clinically the prevalence of ADHD in Colombian children and adolescents. Patients and methods. A randomized sample of 4 to 17 year old children and adolescents –184 males and 157 females– was selected from the schools. Sample was stratified in two socioeconomic status: high (4, 5, 6) and low (1, 2, 3). Several parents’ and teachers’ rating scales for the diagnosis of ADHD, standardized and validated in the Colombian population, were applied to the sample. The diagnosis of ADHD was confirmed using a semi-structured psychiatric and neurological interview, and medical histories revisions. Results. Analysis found that prevalence of ADHD is 17.1%. Distribution for ADHD types was: combined 9,4%, inattentive 6.7% and hyperactive-impulsive 1%. Prevalence for boys was significant higher (21.8%) than for girls (10.9%) (c2= 11.8, p< 0.01). In male predominate combined type and in female inattentive. Higher prevalence was found in low socioeconomic strata. Preschool children have lower prevalence (6.2%) than school 6 to 11 year old children (22.6%) and adolescents (21.6%). Conclusion. A higher prevalence of ADHD was confirmed in Colombian population. [REV NEUROL 2001; 32: 217-22] [http://www.revneurol.com/3203/k030217.pdf] Key words. Attention deficit hyperactivity disorder. Colombia. INTRODUCCIÓN Ó 2001, REVISTA DE NEUROLOGÍA porcentaje de niños con TDA es diferente de acuerdo con los diversos grupos culturales, la etnia, la edad, el sexo y los estratos socioeconómicos. Sin embargo, los datos conocidos hasta el momento no son consistentes [2,4]. En una investigación reciente, usando una lista de síntomas (en inglés, checklist) que correspondían exactamente con los 18 ítems del criterio A del DSM-IV [1] para el diagnóstico de TDA, y que fue aplicada a los padres de niños y adolescentes de 4 a 17 años de la ciudad de Manizales (Colombia), la prevalencia del TDA fue calculada de manera amplia en 16,1% [3,4]. En otro estudio llevado a cabo en Medellín, la prevalencia fue estimada en 18% [5]. Esta investigación se realizó en niños de 6 a 11 años, usando un cuestionario de dimensiones múltiples para la evaluación de la conducta de los niños [6], y que fue aplicado a los padres. La prevalencia se calculó mediante un análisis de conglomerados de acuerdo con las puntuaciones estandarizadas (T-Scores), obtenidas por los niños en cada dimensión de la conducta. A pesar de la coincidencia de los hallazgos en ambos estudios, estos datos tienen la gran limitación de basarse sólo en evidencias provenientes de una sola fuente de información: los padres. Esto podría hacer que la prevalencia de los síntomas de hiperactividad-impulsividad esté sobrestimada, mientras que la prevalencia de los síntomas de inatención esté subestimada. Por otro lado, se acepta también que estos hallazgos no se apoyan en una confirmación clínica de los casos detectados epidemiológicamente. Se sabe que los síntomas de la TDA son diversos en el ámbito de la conducta, y pueden ser confundidos con otros trastornos de la conducta del niño, como el síndrome de Asperger, el retardo mental leve, el retardo en el desarrollo de la comunicación, el oposicionismo desafiante y el trastorno disocial de la conducta. También puede confundirse con alteraciones graves del estado de ánimo y otras enfermedades neurológicas, como la epilepsia con crisis de ausencia. Por estas razones se requieren instrumentos que evalúen las diversas dimensiones de los trastornos del desarrollo psicológico y neurológico. En muchos casos se necesita la confirmación mediante entrevistas psiquiátricas estructuradas o semiestructuradas. Finalmente, en los pacientes más complejos son necesarias una evaluación neuropsicológica y neurológica completas [1,2,8,9]. REV NEUROL 2001; 32 (3): 217-222 217 En los países desarrollados la prevalencia del trastorno por deficiencia de atención (TDA) es del 5 al 10% en niños en edad escolar [1,2]. Sin embargo, recientemente algunos estudios [3-5] han informado que esta prevalencia podría ser más alta cuando se aplican los criterios del DSM-IV [1]. No hay duda de que el TDA es un trastorno que tiene una amplia distribución en todo el mundo, y que el uso de unos criterios más precisos ha logrado la identificación de muchos casos, que anteriormente pasaban inadvertidos o se confundían con problemas académicos no específicos [2]. De acuerdo con los indicios de las observaciones en las muestras clínicas, se ha sugerido que la prevalencia al aplicar los criterios del DSM-IV se habría incrementado a valores superiores al 15% para niños remitidos. Esta prevalencia podría ser mucho más alta al estudiarse la población general de niños escolarizados [2,6]. La prevalencia puede cambiar dependiendo de numerososfactores genéticos y ambientales. Por esa razón se ha postulado que el Recibido: 22.09.00. Aceptado tras revisión externa sin modificaciones: 29.09.00. a Grupo de Neurociencias de Antioquia. Universidad de Antioquia. b Maestría en Neuropsicología. Universidad de San Buenaventura. Medellín, Colombia. c Child Psychiatry Branch. National Institute of Mental Health. Bethesda. Washington, DC, EE.UU. d Grupo de Investigación Fundación Universidad de Manizales. Manizales, Colombia. Grupo de Investigación de Fundema: Licenciados especialistas: A.I. Agudelo, A. Jaramillo, A.M. Arias, B.E. Marín, C.P. Gómez, G.L. Puerta, G.B. Lara, G.I. Montaño, G.I. Muñoz, H.N. Serna, K.P. Ocampo, L.M. Baez, L. Pérez, M.C. Grisales, M.I. Mosquera, N. Olaya, O.G. Pipicano, P. Cortez, P.A. Giraldo, P.B. García, R.A. Villa. Correspondencia: David A. Pineda, MD. Carrera 46 # 2 Sur-45 Consultorio 254. Medellín, Colombia. Agradecimientos: Esta investigación fue realizada mediante financiación otorgada por la Fundación Universidad de Manizales, la Maestría en Neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura de Medellín y El Grupo de Neurociencias de La Universidad de Antioquia. Cuenta para los análisis con el apoyo académico y financiero del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de América (NIMH). Forma parte de la línea de Neurodesarrollo del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) y del Grupo de Neuropsicología y Conducta (GNC) de Medellín, Colombia. D.A PINEDA, ET AL Tabla I. Características demográficas de la muestra (N= 341). Sexo Número de participantes Tabla II. Prevalencia del TDA usando sólo los cuestionarios estandarizados para padres y maestros. Porcentaje Tipo Niños Niñas 184 157 Número Porcentaje Combinado 41 12% Inatento 29 54% 46% 8,5% Estrato socioeconómico Hiperactivo-impulsivo Alto (4, 5 y 6) 133 39% Bajo (1, 2 y 3) 208 61% 4a5 113 33,1% 6 a 11 102 30% 12 a 17 126 36,9% Total 2 1% 72 21,5% Edades (años) El propósito de este informe es confirmar si existe realmente una alta prevalencia del TDA en una comunidad colombiana, usando evaluaciones múltiples para definir el diagnóstico con cierto grado de precisión. SUJETOS Y MÉTODOS Participantes Escala de Conners para padres y maestros versión colombiana [12]. La escala de Conners para padres (sigla en inglés, CPRS) [13] y maestros (sigla en inglés, CTRS) [14], ha sido el instrumento más utilizado en el estudio de los problemas de la conducta de los niños. Tiene versiones cortas validadas en niños españoles [15]. Tiene una versión con normas para niños colombianos [12], que fue usada en este estudio. Sistema de evaluación de la conducta para niños (sigla en inglés, BASC) versión colombiana [5,7]. Es una escala de múltiples dimensiones que evalúa las conductas de los niños y los adolescentes, usando escalas para los padres y para los maestros. También tiene un cuestionario semiestructurado para obtener una historia médica y de trastornos del desarrollo neurológico. Este instrumento ha sido estandarizado y validado en Colombia [5,16]. Esta escala y el cuestionario para enfermedades médicas y del desarrollo se aplicaron a todos los niños que reunieron los criterios del DSM-IV para el diagnóstico de TDA. Los participantes fueron seleccionados de los colegios de la ciudad de Manizales (Colombia). La población de escolares de 4 a 17 años vinculados a la educación regular en preescolares, escuelas públicas y colegios privados es de 80.000. Para descartar niños con retardo mental y con incapacidades serias se excluyeron todas las instituciones de educación especial. Usando el método ‘statcalc’ del programa para ordenador Epi-Info 6.01 [10] y el programa Epidat 2.1 [11] se hizo el cálculo para una muestra necesaria para confirmar una prevalencia. Se usó la fórmula que estos programas proporcionan, de tal manera que cada sujeto de cada estrato tuviera la misma probabilidad de ser elegido [n= n1/ (1-f), f= n1/N, donde n es el tamaño de la muestra necesaria, n1 es el número de participantes de cada estrato, f es la fracción de muestreo y N es la población a estudiar]. Para el cálculo de la muestra necesaria suponemos que la prevalencia de TDA varía entre el 3 y el 20%, que queremos obtener entre tres y nueve sujetos afectados en cada estrato, y con un nivel de fiabilidad entre el 95 y el 99%. La muestra que se determinó debería estar entre 520 y 620 para la más baja prevalencia estimada, el mayor número de sujetos por estrato y el mejor nivel de fiabilidad, y entre 112 y 128 para la mayor prevalencia esperada, el menor número de sujetos por estrato y el peor nivel de fiabilidad. La muestra inicial seleccionada para el estudio fue de 420, suponiendo unas condiciones epidemiológicas intermedias y para poder tener una muestra con 30 participantes de ambos sexos, en tres grupos de edad (4 a 5, 6 a 11 y 12 a 17 años) y dos estratos socioeconómicos (bajo: 1, 2 y 3, y alto: 4, 5 y 6); ello produce un diseño de 2x3x2x30. Finalmente aceptaron firmar el consentimiento informado y participar voluntariamente 341 niños y adolescentes. Las características de la muestra se pueden observar en la tabla I. Entrevista semiestructurada para psicopatología según los criterios del DSM-IV. Se diseñó para esta investigación una entrevista semiestructurada, para establecer el diagnóstico de trastornos psiquiátricos que se pueden confundir con el TDA. Esta escala incluyó preguntas, que indagaron de manera sistematizada sobre los criterios para los siguientes trastornos: 1. Trastorno autista y síndrome de Asperguer; 2. Retardo en el desarrollo de la comunicación; 3. Oposicionismo desafiante; 4. Trastorno disocial de la conducta; 4. Depresión mayor; 5. Trastorno generalizado de la ansiedad y fobias; y 6. Tics complejos y síndrome de Gilles de la Tourette. Esta entrevista se aplicó de manera individual a los padres de los niños y adolescentes que dieron ‘positivo’ en los criterios para el diagnóstico de TDA del DSM-IV. Instrumentos Procedimiento Criterios diagnósticos de TDA del DSM-IV [1]. Se diseñó un cuestionario con los 18 síntomas de inatención y de hiperactividad-impulsividad del criterio A. Se formularon tres preguntas para establecer los criterios B (edad de inicio antes de los 7 años), C (ocurre en más de un sitio: casa, colegio, visitas o actos religiosos o públicos) y D (ocasiona alteraciones en el rendimiento académico y/o en las relaciones sociales). Este cuestionario fue contestado en forma dicotómica: SÍ o NO. Primero se seleccionaron aleatoriamente las escuelas y colegios para cada estrato socioeconómico y para cada edad. Se celebró una reunión con los maestros y los directivos para definir la participación. Se seleccionaron por sorteo los niños, de acuerdo con cada grado escolar y se codificaron los cuestionarios para padres y maestros. Se citaron a los padres de familia para entregarles el consentimiento informado y los cuestionarios estandarizados. De los 420 niños inicialmente seleccionados, los padres y los maestros firmaron el consentimiento y llenaron totalmente los cuestionarios 341. Se hizo un análisis inicial de los casos sospechosos detectados como positivos en cualquiera de los cuestionarios estandarizados de padres y maestros. A estos supuestos casos se les aplicó la entrevista médica y del desarrollo, la entrevista psiquiátrica, la revisión de las historias clínicas y la evaluación neuropsicológica. Para definir el criterio E del DSM-IV [1] para el diagnóstico de TDA Checklist o lista de síntomas para el diagnóstico de TDA [3]. Es una escala estandarizada basada en los 18 síntomas del criterio A del DSM-IV [1] para el diagnóstico de TDA, que puede ser aplicada a los padres y a los maestros de los niños y adolescentes, y que tiene normas estandarizadas en niños y adolescentes colombianos [2,3] (Anexo). 218 Evaluación neuropsicológica. Se aplicó a todos los niños que reunieron los criterios del DSM-IV para el diagnóstico de TDA ‘la batería neuropsicológica breve para TDA’, estandarizada y validada por Pineda et al (1999) [17]. Esta batería comprende la determinación del coeficiente intelectual, usando una versión abreviada de la escala de inteligencia infantil de Wechsler revisada (sigla en inglés, WISC-R) [18]. También evalúa atención, memoria, lenguaje y función ejecutiva. La evaluación se llevó a cabo en dos o tres sesiones de 45 minutos. Evaluación neurológica y revisión de las historias médicas. En los niños en los cuales se detectó la presencia de una enfermedad, con la entrevista médica y del desarrollo del BASC [6], se les solicitó a los padres una copia de la historia clínica, que fue revisada por un neuropsicólogo o por un neurólogo; en los casos en los que el diagnóstico no estaba definido se hizo una evaluación neurológica. REV NEUROL 2001; 32 (3): 217-222 TDAH EN COLOMBIA Tabla III. Prevalencia del TDA usando una evaluación multimodal y aplicando los criterios de exclusión. Tabla IV. Prevalencia del TDA por sexo (c2= 11,8, gl 3, p< 0,01). Niños Tipo Número Porcentaje Tipos Número Niñas Porcentaje Número Porcentaje Combinado 32 9,4% Combinado 25 13,6% 7 4,5% Inatento 23 6,7% Inatento 13 7,1% 10 6,4% 2 1% Hiperactivo-impulsivo 53 17,1% Hiperactivo-impulsivo Total Tabla V. Prevalencia del TDA por estrato socioeconómico (c2= 5,4, gl 3, p= 0,14). Total 2 1% 0 0% 40 21,8% 17 10,9% Tabla VI. Prevalencia por edad (c2= 16,4, gl 6, p< 0,02). 4a5 Bajo Tipo Número Porcentaje Número Porcentaje Combinado 24 11,5% 8 6,0% Inatento 16 7,7% 7 2 1% 42 20,2% Hiperactivo-impulsivo Total 12 a 17 Inatento % Número % Número % 1,8 12 11,8 18 14,3 5,3% Inatento 5 4,4 10 9,8 8 6,3 0 0% Hiperactivo-impulsivo 0 0 1 1 1 1 15 11,3% Total 7 6,2 23 22,6 27 21,6 Combinado Niños N % N % N % 1 1,7 2 3,3 0 0 Hiperactivo-impulsivo 6 a 11 9 18 6 1 2 12 a 17 15 20 5 6,8 1 1,4 Niñas 4a5 1 1,9 3 5,7 0 0 6 a 11 3 5,8 4 7,7 0 0 12 a 17 3 5,8 3 5,8 0 0 (‘...los síntomas no deben ser causados por ninguna otra enfermedad...’), se usaron los siguientes criterios de exclusión: 1. Reunir criterios para diagnóstico de trastorno autista o síndrome de Asperger. 2. Reunir criterios para depresión mayor. 3. Reunir criterios para esquizofrenia infantil. 4. Tener un retardo mental leve o moderado según el WISC-R [18]. 5. Reunir criterios para trastorno de Gilles de la Tourette. 6. Tener diagnóstico comprobado de alguna enfermedad neurológica o médica previa (epilepsia, parálisis cerebral, hemiplejía infantil aguda, secuelas de trauma de cráneo moderado o grave, hipertiroidismo y síndromes cromosómicos definidos). Análisis estadístico Se hizo un análisis estadístico descriptivo para determinar la frecuencia del TDA y de sus tipos en la muestra seleccionada, después de aplicar los criterios de exclusión, utilizando el programa estadístico para ordenador SPSS 8.0. RESULTADOS Una selección inicial mostró que 72 sujetos (21,1%) fueron detectados como sospechosos por las escalas estandarizadas para padres y maestros (Tabla II). Después de las evaluaciones multidimensionales y de la aplicación de los criterios de exclusión, la muestra de verdaderos niños y adolescentes con TDA se redujo a 57 participantes (17,1%). El tipo más frecuente es el combinado 9,4% (Tabla III). REV NEUROL 2001; 32 (3): 217-222 Número 2 Edad 12 Tipo Combinado Tabla VII. Distribución de la prevalencia de TDA en los diferentes grupo de edad en cada sexo. 4a5 6 a 11 Alto La prevalencia fue significativamente mayor en el sexo masculino (21,8%) que en el femenino (10,9%) (c2= 11,8, gl 3, p< 0,01). En los niños, el tipo combinado (13,6%) fue más prevalente que el tipo inatento (7,1%), mientras que en las niñas el tipo inatento fue más frecuente (6,4%) que el tipo combinado (4,5%) (Tabla IV). El sexo masculino se comporta como un factor de riesgo para el diagnóstico de TDA (Odd Ratio= 1,7, intervalo de confianza del 95%: 1,1-2,5); el riesgo calculado sería un 70% mayor. El sexo femenino se comportó como un factor protector (Odd Ratio= 0,7, intervalo de confianza del 95%= 0,6-0,9); el riesgo calculado sería un 30% menor. La prevalencia de TDA es más alta en el estrato socioeconómico bajo (20,2%) que en el alto (11,3%); sin embargo, el análisis de tabulación cruzada aplicando una ji al cuadrado no mostró que esta diferente distribución tuviera significación estadística (Tabla V). Por debajo de los 5 años el diagnóstico de TDA es menos frecuente (6,2%) que entre los 6 y los 11 años (22,6%) o en el margen de los 12 a los 17 años (21,6%). Esta más baja frecuencia en los niños de 4 a 5 años es estadísticamente significativa (c2= 16,4, gl 6, p< 0,04) (Tabla VI). Cuando se hace un análisis por grupos de edades en los dos sexos por separado, se observa que en los niños de 4 a 5 años predomina el tipo inatento (3,3%), mientras que en las edades de 6 a 11 años y de 12 a 17 años predomina el tipo combinado (18% y 20%, respectivamente). En las niñas predomina el tipo inatento en las edades de 4 a 5 años (5,7%) y de 6 a 11 años (7,7%). En el grupo de las muchachas de 12 a 17 años la distribución del tipo combinado e inatento es igual (5,8%). El tipo hiperactivo-impulsivo (III) es muy raro y sólo se observó en el 2% de los niños de 6 a 11 años y en el 1,4% de los muchachos de 12 a 17 años. Este tipo no fue encontrado en el sexo femenino (Tabla VII). DISCUSIÓN Nuestro estudio corrobora los hallazgos encontrados en investigaciones previas realizadas por nuestro grupo [4,5]; es decir, se demuestra de manera definitiva que la prevalencia de TDA es mucho más alta en nuestro medio que en otras poblaciones [1,2,8]. También se comprueba que la creciente preocupación y temor frente a un probable sobrediagnóstico del TDA en la población escolar, con la consecuente sobreutilización de tratamiento farmacológico, con psicoestimulantes en los niños escolarizados, corresponde más a una posición ideológica o a una simple opinión, sin ningún fundamento en datos empíricos. Nuestros datos demostrarían que el estudio nacional de metanálisis que revisó toda la literatura reciente en Estados Unidos de América, y que 219 D.A PINEDA, ET AL encontró una prevalencia de déficit de atención del 3 al 6% para la población escolar, está subestimando el problema. Según esta revisión sistematizada, sólo un porcentaje por debajo del nivel inferior de esta prevalencia estaba recibiendo tratamiento con medicamentos; es decir, no hay una sobreutilización de psicoestimulantes en la población infantil estadounidense [19]. En otras palabras, y si proyectáramos estos datos a nuestro medio, sólo una mínima proporción de los casos paisas–tal vez cercana al 12%– estaría beneficiándose del tratamiento, y la gran mayoría (88%) debe soportar las consecuencias de los síntomas del TDA sin tener la posibilidad de acceder a un manejo adecuado para mejorarlos. También encontramos que la prevalencia del TDA en los muchachos es dos veces mayor que en las muchachas, lo cual está de acuerdo con lo informado en toda la literatura mundial [1,2,6,8,9,15]. Si se compara el resultado actual (17,1%) con el encontrado en los estudios usando sólo el cuestionario para padres (16,1% en uno, y 18% en otro), se observa que la diferencia es prácticamente irrelevante en comparación con la diferencia de costes entre los anteriores estudios y el actual. Esto quiere decir que, muy a pesar de las críticas de los expertos, la prevalencia de TDA estimada sólo con los cuestionarios para padres es esencialmente correcta y útil, al menos para efectos de análisis epidemiológicos. Si bien es claro que los padres sobrestiman los síntomas de hiperactividad-impulsividad, también es claro que subestiman los síntomas de inatención; luego, el efecto matemático final de estos dos hechos sobre la prevalencia calculada es nulo. Aunque en el ámbito de la definición de la prevalencia de los tipos de TDA la metodología del actual estudio es muy precisa, para efectos de estimaciones globales epidemiológicas, y en situaciones de escasez de recursos para las investigaciones demográficas, se puede utilizar confiadamente los cuestionarios estandarizados para la población colombiana, como el ‘checklist’ para TDA aplicado a los padres y a los maestros [3,4] (Anexo), con la seguridad de que se obtendrá una prevalencia bastante aproximada a la realidad. Sin embargo, está claro que las estimaciones globales basadas en una sola fuente de información pueden distorsionar la precisión de la prevalencia de los diferentes tipos de TDA. Así, por ejemplo, la sintomatología de hiperactividad-impulsividad, mejor detectada por los padres, hizo que el tipo hiperactivo-impulsivo apareciera con una inusual alta prevalencia tanto en niños (9,9%) como en niñas (7,1%), mientras que el tipo combinado aparecía con la más baja prevalencia en niños (4,8%) y en niñas (1,9%) [3,4]. Todo ello estaba en contra de la distribución encontrada en la mayoría de los estudios informados en la literatura [2,8,20,21]; pero era similar a la encontrada en dos estudios realizados, utilizando un cuestionario de autoinforme con una lista de síntomas basados en el criterio A del DSM-IV –sin confirmación clínica–, en adultos [22,23]. Los datos encontrados en el actual estudio, basados en fuentes múltiples de información, con evaluación neuropsicológica y con revisión de las historias clínicas, proporcionan una distribución que coincide con lo informado en la literatura [2,8,20]. Hay unas prevalencias más elevadas del tipo combinado en los niños, en las edades de 6 a 17 años y en los estratos socioeconómicos bajos. También se observa una prevalencia más alta del tipo inatento en las niñas en todas las edades y en los niños de 4 a 5 años. El tipo hiperactivo-impulsivo es muy poco frecuente, y aparece en menos del 2% de los niños de 6 a 17 años. La asunción de que las condiciones socioeconómicas afectan la frecuencia de aparición del TDA, principalmente por un alto nivel de disfunción familiar, maltrato infantil, malas condiciones educativas y bajos niveles de atención médica maternoinfantil [2,6,8,20], fue corroborada por nuestro estudio. La prevalencia del TDA es más alta en el estrato socioeconómico bajo; sin embargo, no alcanza una diferencia estadísticamente significativa. El hallazgo anterior estaría más a favor de que el factor determinante en la aparición del TDA en la comunidad paisa pudiera ser de tipo genético, como ha sido informado por otro estudio, con una influencia de los factores ambientales que no sería significativa [24]. En conclusión, nuestro estudio ha confirmado la alta prevalencia del TDA en la comunidad paisa. La distribución de los tipos por edad y sexo es similar a la informada en la literatura. La influencia del estrato socioeconómico no es estadísticamente significativa, lo que sugiere la presencia de un factor genético importante. Los pasos siguientes en el desarrollo de esta línea de investigación estarían dirigidos a determinar la prevalencia del TDA en adultos, usando cuestionarios de autoinforme y cuestionarios para cónyuges u otro informante confiable. Además, se ha iniciado el estudio de los posibles factores genéticos asociados a esta alta prevalencia de TDA en la comunidad paisa. BIBLIOGRAFÍA 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual 9. Teeter PA. Interventions for ADHD. New York: The Guilford Press; 1998. of mental disorders. 4 ed. Washington DC: American Psychiatric As10. Dean AG, Dean JA, Coulombier D, Brendel KA, Smith DC, Burton sociation; 1994. AH, et al. Epi Info, Version 6.01: a word processing, database, and 2. Bratkley RA. Attention deficit hyperactivity disorder. New York: The statistics program for epidemiology on microcomputers. Atlanta, GA: Guilford Press; 1998. Center For Disease Control and Prevention; 1994. 3. Pineda DA, Henao GC, Puerta IC, Mejía SE, Gómez LF, Miranda ML, 11. Pan-American Health Organization-World Health Organization (PAHO/ et al. Uso de un cuestionario breve para el diagnóstico de deficiencia WHO). Programa de Análisis de Situación de la Salud [Health Demoatencional. Rev Neurol 1999; 28: 365-72. graphic Analyses], EPIDAT 2.1[Computer software]. PAHO/WHO; 1998. 4. Pineda D, Ardila A, Rosselli M, Arias B, Henao GC, Gómez LF, et al. 12. Pineda DA, Rosselli M, Henao GC, Mejía SE. Neurobehavioral asPrevalence of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in sessment of attention deficit hyperactivity disorder in a Colombian 4- to 17- year- old children in the general population. J Abnorm Child sample. Applied Neuropsychology 2000; 7: 40-6. Psychol 1999; 27: 455-62. 13. Conners CK. Conners: Parents Rating Scale (Hyperkinesis Index). Chi5. Pineda DA, Kamphaus RW, Mora O, Restrepo MA, Puerta IC, Palacio cago: Abbott Laboratories; 1979. LG, et al. Sistema de evaluación multidimensional de la conducta, 14. Conners CK. Conners: Teacher Rating Scale (Hyperkinesis Index). escala para padres de niños de 6 a 11 años, versión colombiana. Rev Chicago: Abbott Laboratories; 1979. Neurol 1999; 28: 672-81. 15. Farré-Riva A, Narbona J. Escala de Conners en la evaluación del trastorno 6. McCracken JT. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder II: Neuroppor déficit de atención con hiperactividad. Nuevo estudio de validación y sychiatric Aspects. In Coffey CE, Bruckback RA, eds. Textbook of análisis factorial en niños españoles. Rev Neurol 1997; 25: 200-4. Pediatric Neuropsychiatry. Washington: American Psychiatric Press; 16. Pineda DA, Kamphaus RW, Mora O, Puerta IC, Palacio LG, Jiménez 1998. p. 483-501. I, et al. Uso de una escala multidimensional para padres de niños de 6 7. Reynolds CR, Kamphaus R. Behavior assessment system for children a 11 años en el diagnóstico de deficiencia atencional con hiperactivi(BASC). Circle Pines: American Guidance Service; 1992. dad. Rev Neurol 1999; 28: 952-9. 8. Barkley RA. Attention-deficit hyperactivity disorder. In Mash EJ, Bar17. Pineda DA, Ardila A, Rosselli M. Neuropsychological and behavioral kley RA, eds. Treatment of childhood disorders. New York: The Guilassessment of ADHD in seven- to twelve- year- old children. J Learn ford Press; 1998. p. 55-110. Disabilities 1999; 32: 159-73. 220 REV NEUROL 2001; 32 (3): 217-222 TDAH EN COLOMBIA Anexo. ‘DSM-IV Checklist’. Universidad de Antioquia-Universidad de San Buenaventura. Nombre del niño: .................................................................................................................................. Edad: .............................. Curso: ............ Llenado por: ............................................................................................... Parentesco: ........................................................................................ Fecha: ......................................................................................................... Escolaridad: ....................................................................................... Síntoma Nunca (0) Algunas veces (1) Muchas veces (2) Casi siempre (3) Inatención 1. No pone atención a los detalles y comete errores por descuido en sus tareas 2. Tiene dificultades para mantener la atención en las tareas y en los juegos 3. No parece escuchar lo que se le dice 4. No sigue las instrucciones o no termina las tareas en la escuela o los oficios en la casa, a pesar de comprender las órdenes 5. Tiene dificultades para organizar sus actividades 6. Evita hacer tareas o cosas que le requieran esfuerzos 7. Pierde sus útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades 8. Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes 9. Olvidadizo en las actividades de la vida diaria Hiperactividad-impulsividad 10. Molesta moviendo las manos y los pies mientras está sentado 11. Se levanta de su sitio en la clase o en otras situaciones donde debe estar sentado 12. Corretea y trepa en situaciones inadecuadas 13. Dificultades para relajarse o practicar juegos donde deba permanecer quieto 14. Está permanentemente en marcha, como si tuviera un motor por dentro 15. Habla demasiado 16. Contesta o actúa antes de que se le terminen de hacer las preguntas 17. Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los juegos 18. Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás Puntuación total Tomado de Pineda et al [3]. 18. Wechsler D. Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños-Revisada (WISC-R). Madrid: TEA Ediciones; 1993. 19. Goldman LS, Genel M, Bezman RJ, Slanetz PJ. Diagnosis and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. JAMA 1998; 279: 1100-7. 20. Szatmari P. The epidemiology of attention-deficit hyperactivity disorder. In Weiss G, ed. Child and adolescent psychiatry clinics of North America: attention deficit disorder. Philadelphia: Saunders; 1992. p. 361-72. 21. Vélez CN, Johnson J, Cohen P. A longitudinal analysis of selected risk factors for childhood psychopathology. J Am Acad Child Adol Psychiatry 1989; 28: 861-4. 22. Murphy K, Barkley RA. Attention deficit hyperactivity disorder in adults. Comprenhen Psychiatry 1996; 37: 393-401. 23. DuPaul GJ, Power TJ, Anastopoulos AD, Reid R. ADHD rating scale: V. Checklist, norms, and clinical interpretation. New York: The Guilford Press; 1998. 24. Lopera F, Palacio LG, Jiménez I, Villegas P, Puerta IC, Pineda D, et al. Discriminación de factores genéticos en el déficit de atención. Rev Neurol 1999; 28: 660-4. CONFIRMACIÓN DE LA ALTA PREVALENCIA DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN EN UNA COMUNIDAD COLOMBIANA Resumen. Introducción. Utilizando un cuestionario breve para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención (TDA), se encontró una alta prevalencia en niños y adolescentes colombianos. Sin embargo, estos datos requieren de una confirmación clínica. Objetivo. Confirmar clínicamente la prevalencia del TDA en una comunidad colombiana. Pacientes y métodos. Se seleccionó una muestra aleatoria de 341 niños y adolescentes de 4 a 17 años escolarizados (184 niños y 157 niñas). La muestra se estratificó en dos niveles socioeconómicos: alto (4, 5 y 6) y bajo (1, 2 y 3). Para el diagnóstico de TDA se usaron diversos cuestionarios para padres y maestros, estandarizados y validados en la población colombiana. El diagnóstico de CONFIRMAÇÃO DA ELEVADA PREVALÊNCIA DA PERTURBAÇÃO POR DÉFICE DE ATENÇÃO NUMA COMUNIDADE COLOMBIANA Resumo. Introdução. Utilizando o questionário breve para o diagnóstico da perturbação por deficiência da atenção (PDA), encontrou-se uma elevada prevalência em crianças e adolescentes colombianos. Contudo, estes dados requerem uma confirmação clínica. Objectivo. Confirmar clinicamente a prevalência da PDA numa comunidade colombiana. Doentes e métodos. Seleccionou-se uma amostra aleatória de 341 crianças e adolescentes, com idades entre os 4 e 17 anos e escolarizados (184 de sexo masculino e 157 de sexo feminino). A amostra foi estratificada a dois níveis socioeconómicos: alto (4, 5, 6) e baixo (1, 2, 3). Para o diagnóstico de PDA foram utilizados diversos questionários, dirigidos aos pais e professores, padronizados e validados na população colombia- REV NEUROL 2001; 32 (3): 217-222 221 D.A PINEDA, ET AL TDA fue confirmado con una entrevista neurológica y psiquiátrica semiestructurada y la revisión de las historias médicas. Resultados. La prevalencia de TDA fue de 17,1%. La distribución según tipos fue: combinado 9,4%, inatento 6,7% e hiperactivo-impulsivo 1%. La prevalencia fue significativamente más alta en los niños (21,8%) que en la niñas (10,9%) (ji al cuadrado= 11,8; p< 0,01). El tipo combinado fue más frecuente en los niños, mientras que el tipo inatento fue más común en las niñas. La prevalencia es más elevada en el estrato socioeconómico bajo. La prevalencia en preescolares es baja (6,2%), comparado con escolares de 6 a 11 años (22,6%) o con los de 12 a 17 años (21,6%). Conclusión. Se confirma que la prevalencia de TDA en Colombia es tan alta como la encontrada con el uso del cuestionario breve. [REV NEUROL 2001; 32: 217-22] [http://www.revneurol.com/3203/k030217.pdf] Palabras clave. Colombia. Trastorno por déficit de atención. 222 na. O diagnóstico de PDA foi confirmado numa consulta neurológica e psiquiátrica semi-estruturada e com a revisão das histórias médicas. Resultados. A prevalência de PDA foi de 17,1%. A distribuição segundo tipos foi: combinado 9,4%, desatento 6,7% e hiperactivo/impulsivo 1%. A prevalência foi significativamente mais alta no sexo masculino (21,8%) do que no do sexo feminino (10,9%) (Chi quadrado= 11,8; p< 0,01). O tipo combinado foi mais frequente no sexo masculino, enquanto que o tipo desatento foi mais comum entre o sexo feminino. A prevalência foi mais elevada no estrato socioeconómico baixo. A prevalência em préescolares é baixa (6,2%), comparado com a escolares entre os 6 e 11 anos (22,6%) ou entre os de 12 a 17 anos (21,6%). Conclusão. Confirma-se que a prevalência de PDA na Colômbia é tão alta como a encontrada com a utilização de um questionário breve. [REV NEUROL 2001; 32: 217-22] [http://www.revneurol.com/3203/k030217.pdf] Palavras chave. Colômbia. Perturbação por défice de atenção. REV NEUROL 2001; 32 (3): 217-222