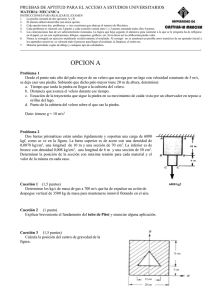El reencuentro - La Taberna del Puerto
Anuncio
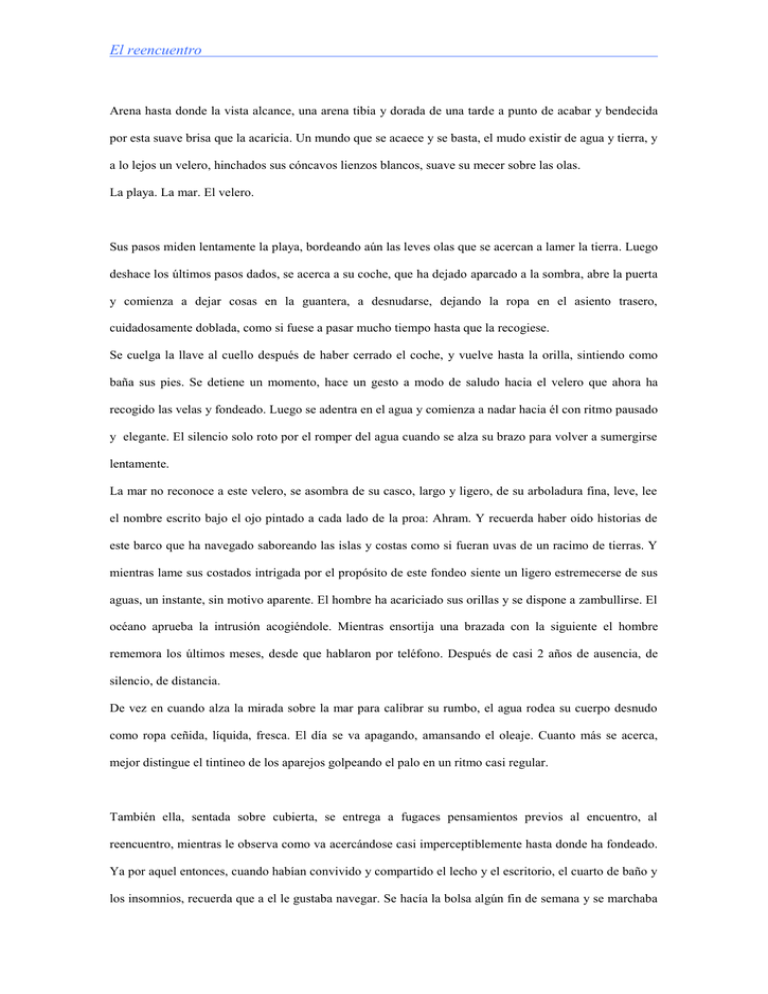
El reencuentro Arena hasta donde la vista alcance, una arena tibia y dorada de una tarde a punto de acabar y bendecida por esta suave brisa que la acaricia. Un mundo que se acaece y se basta, el mudo existir de agua y tierra, y a lo lejos un velero, hinchados sus cóncavos lienzos blancos, suave su mecer sobre las olas. La playa. La mar. El velero. Sus pasos miden lentamente la playa, bordeando aún las leves olas que se acercan a lamer la tierra. Luego deshace los últimos pasos dados, se acerca a su coche, que ha dejado aparcado a la sombra, abre la puerta y comienza a dejar cosas en la guantera, a desnudarse, dejando la ropa en el asiento trasero, cuidadosamente doblada, como si fuese a pasar mucho tiempo hasta que la recogiese. Se cuelga la llave al cuello después de haber cerrado el coche, y vuelve hasta la orilla, sintiendo como baña sus pies. Se detiene un momento, hace un gesto a modo de saludo hacia el velero que ahora ha recogido las velas y fondeado. Luego se adentra en el agua y comienza a nadar hacia él con ritmo pausado y elegante. El silencio solo roto por el romper del agua cuando se alza su brazo para volver a sumergirse lentamente. La mar no reconoce a este velero, se asombra de su casco, largo y ligero, de su arboladura fina, leve, lee el nombre escrito bajo el ojo pintado a cada lado de la proa: Ahram. Y recuerda haber oído historias de este barco que ha navegado saboreando las islas y costas como si fueran uvas de un racimo de tierras. Y mientras lame sus costados intrigada por el propósito de este fondeo siente un ligero estremecerse de sus aguas, un instante, sin motivo aparente. El hombre ha acariciado sus orillas y se dispone a zambullirse. El océano aprueba la intrusión acogiéndole. Mientras ensortija una brazada con la siguiente el hombre rememora los últimos meses, desde que hablaron por teléfono. Después de casi 2 años de ausencia, de silencio, de distancia. De vez en cuando alza la mirada sobre la mar para calibrar su rumbo, el agua rodea su cuerpo desnudo como ropa ceñida, líquida, fresca. El día se va apagando, amansando el oleaje. Cuanto más se acerca, mejor distingue el tintineo de los aparejos golpeando el palo en un ritmo casi regular. También ella, sentada sobre cubierta, se entrega a fugaces pensamientos previos al encuentro, al reencuentro, mientras le observa como va acercándose casi imperceptiblemente hasta donde ha fondeado. Ya por aquel entonces, cuando habían convivido y compartido el lecho y el escritorio, el cuarto de baño y los insomnios, recuerda que a el le gustaba navegar. Se hacía la bolsa algún fin de semana y se marchaba El reencuentro al puerto, a acompañar a su amigo en alguna travesía. A ella nunca le interesó, ni siquiera le había acompañado a puerto ni una sola vez a despedirlo. Ha sido después, mucho después, cuando ya no sabía nada de el, que ella había descubierto la mar por casualidad, se había dejado conquistar por esa fascinación que le fluyó por la carne y se había decidido a comprar un velero para recorrer mundo. Y a él no se lo había contado hasta hace unos meses, cuando un día de repente sonó el teléfono, y era él, y habían quedado para verse, no hoy, ni mañana, ni la semana que viene, sino algún día de principios de otoño, te vendré a recoger a la playa, ¿sigues bañándote cada tarde después del trabajo?, al atardecer, si te parece bien, cuando el sol se vuelva rasante, rielando con tonalidades pastel sobre la mar para hundirse allá en el horizonte siempre inalcanzable. Cuanto más se acerca a esa línea nítida que separa la mar del cielo, más veloz parece volverse, y es en esos instantes siempre cuando me sorprendo de la velocidad del tiempo, de su paso imparable, de la fugacidad de las horas, los días. Así pues hemos escogido la luz de este atardecer para reencontrarnos en su blandura, de modo que la imaginación pueda vagabundear libremente por el interior de las cosas. Sus morenas manos aparecen ahora asiéndose a la amura por donde ella ha colgado la escala, anunciándole su negra cabellera, el rostro moreno de sol y mar, el cuello, el torso mojado, la cintura, sus piernas bien musculadas, sus pies pisando ahora uno tras otro la cubierta, caminando hacia ella, una sonrisa que despunta. Su encanto sigue intacto – hay un aire de distinción en su mirada, la curva perfilada de su nariz, ese reflejo de océanos en la mirada oscura, ese juego de luz y brillo en sus ojos que creía haber olvidado pese a los muchos besos que buscaron cazarlos. Eso fue hace tiempo. Ahora ella siente como su ausencia busca recuperar, adquirir una existencia nueva, propia, reclamando volver a ser una presencia, queriendo volver a ocupar un lugar, esta vez en una geografía distinta, líquida y en constante movimiento, ondulante y suave a veces, otras brava, desafiante. El se ha acercado a ella con paso lento pero decidido. Desnudo. Su tez morena de verano. Ella le tiende un pareo, el lo coge sin ponérselo y lo deja colgando a su lado. Se inclina para besarla en la mejilla, sus labios rozan ligeramente los suyos, ella reconoce el olor a mar, a un jardín abierto y escondido en las profundidades de cada poro. El reencuentro “¿Estás segura de que quieres que te acompañe?” Nunca hemos hablado mucho, él sobre todo era escueto en palabras. Pero ha roto ahora el silencio y ha lanzado un reto, un desafío. Necesita que ella se decida, se decante, ahora que pueden medirse con los ojos, necesita romper ese mutismo algo incómodo que prevalece entre ellos. Que pueda reconocer en su respuesta un resquicio de cariño, o deseo, una invitación quizás, el ofrecimiento de una tregua, de un borrón y cuenta nueva. “Si quieres podría prepararnos una copa mientras tu preparas un poco el camarote y te haces una idea de dónde está todo. Últimamente siempre he navegado sola y aun hay un poco de desorden, pero espero que te sientas a gusto. Si necesitas algo, pídemelo”. La ha obligado a reconocer sus intenciones, a vestirlas en palabras. Y a él se le ha caído un peso de encima por lo dicho. Algo más tarde están sentados a proa, conversando casi en susurros. Solo se oye el ruidito de los cubitos de hielo en los vasos chocando entre sí y el suave roce del mar contra el casco. El cálido viento de hace un rato se ha convertido en brisa casi imperceptible, y juntos han puesto todo el trapo en la oscuridad de esta noche antes de sentarse a reconquistar palabras y miradas. El velero avanza con una mansedad aterciopelada. De vez en cuando, cuando los silencios parecen hacerse más espesos, él experimenta una bocanada de melancolía. Hay una mayor lentitud en sus gestos, por lo demás es fiel a sus recuerdos: felina, esbelta, lejana a la vez que apasionada en cada gesto, una mujer que ignora la tibieza, todo la inflama o congela. Mirada de soslayo. “Intuyo que te preguntas por qué. He decidido no esconderme, no disfrazarme, aceptarme al fin como soy: no una corredora de fondo, sino la pasión desenfrenada y fugaz. Navegar. Huir de este tiempo, buscar de medirlo de forma distinta. Someterse a los caprichos de la naturaleza, del viento, del mar. Sentarse a popa, aguantando la rueda, gobernando, y olvidar dónde está el norte, y el sur, y el propio nombre, y los apellidos… Nunca he sido ni domesticada, ni pasiva, ni dócil. En la vida hay cosas más importantes que la prudencia, la cautela. Con el paso de los años me asustaba cada vez más la mentira oculta de una vida de comodidad y de conformismo, trazada sin recovecos, sin esquinas, con horarios establecidos, con seguros de vida, el plan de jubilación, la casa.” Dice las cosas directamente. No tienen dobleces sus palabras, intenta ser nítida, como siempre. Hay palabras –sobre todo en los reencuentros tras años de distanciamiento, cuando todo podría ser un indicio, El reencuentro una pista dada a priori- que exigen ser descompuestas, analizadas, sopesadas, tenazmente paladeadas algunas. A ello se dedicará luego, en el camarote, después de haberle dado un beso de buenas noches, ella quiere ocuparse de la primera guardia mientras el descansa un poco. Mientras el rememora lo que ella ha dicho, como en una película, rebobina una y otra vez, porque hay cosas que ocurren demasiado rápido en el tiempo en el que fueron dichas, y se las repetirá una y otra vez, para que desplieguen su significado, su profundidad, du melodía justa. Aprender a reconocerse, aprenderse. Buscar nuestro lugar con relación al otro, encontrar la distancia justa, el ritmo apropiado para hacer vibrar el tiempo. Con el intercambio de alguna anécdota, las risas, los silencios interrumpidos y algún roce que pareciendo descuidado es siempre intencionado han alcanzado un equilibrio que sin embargo saben precario aún, inestable. Ninguno de los dos querría arriesgarse ahora con una pregunta inoportuna, adelantada. Acaban de retomar el hilo de algo que se quebró hace tiempo, y ahora es mejor no ahondar, no prolongarlo demasiado. Ya habrá tiempo. Por el momento se ha instalado entre ellos ese reconocimiento de gestos, de formulaciones conocidas, la dulzura del instante. Aún hay una timidez rondando las miradas, una vacilación muy ligera en la entonación, pero despunta ya de nuevo la complicidad de los cuerpos, la leve caricia en el brazo, la sonrisa cálida. Lo importante es el instante, su fragilidad y su intensidad. “Querría que este fuese el paréntesis que me permitiera olvidar quien soy en tierra, lo que me condiciona, lo que me caracteriza, lo que me define, lo que nos ha distanciado. Ser solo hombre, instante, sin un antes ni un después.” Su mirada y su sonrisa solo insinuada han concedido este deseo. Las luces de tierra se han alejado, han desaparecido, y los ruidos se han ido atenuando hasta enmudecer casi por completo en la oscuridad de la noche. No se le ha escapado el breve gesto, la irresistible feminidad de su movimiento al ir a proa, balanceándose con el velero, el ritmo acompasado, como si fuesen uno solo, ella y el velero, como si danzaran juntos sobre las olas a un mismo ritmo. La imagen le desborda, le rebosa los párpados. Cuando vuelve a sentarse a su lado el deseo de besarse, de rozarse, es evidente en ambos, pero ¿cómo besarse después de haberse pertenecido? Y siguen navegando en silencio. Para que el silencio pueda penetrar en las velas, deslizarse por los rostros y la piel, afilándolos. El reencuentro Al bajar la escalerilla para despertarle y que tome el relevo, se queda observando el cuerpo desnudo, tan masculino, plácida la sonrisa, halada la respiración. El corazón le deja de latir acompasadamente para volverse un galope largo primero, luego desbocado. Estremecimiento de los poros. Siente la lengua enamorada, ansiosa de húmedas y lentas caricia. El impulso se vuelve deseo, y aunque lejos de ser irresistible lo siente imperioso. Y de pronto se alza la mano del hombre para asirle el brazo, los dedos firmes y decididos, acercándola hacia sí, la carne que acierta sin razones, ella se arrodilla y su boca desciende hacia su pecho, buscando los labios el pezón blando que se endurece bajo el beso, enardeciéndolo entre la lengua y los dientes, gozando sus ápices con el roce, y bajo el pecho la respiración asciende y decae rítmicamente según respiran las olas contra el casco, suave lamer los costados aquí y allí. Las caricias van y vienen, una mano sobre el costado femenino, y la lengua dejando un rastro de placer sobre los poros expectantes, ávidos, la piel masculina sabe a sal y a la teca de cubierta en mi paladar, y ahora la dureza disfruta prisionera, la timidez se olvida, su mano prende mis cabellos femeninos, el suave ritmo de las ondas, luego el ímpetu del mar contra las roca, furioso, un océano que nos envuelve, nos hace líquidos, obligándonos al infinito, a hacer eterno el instante, paladeando el placer, eso es estar vivo, sentir el tiempo, el viento del tiempo que hincha las velas, las tensa y acaricia, las hace cantar, y sus tendones cordajes, escotas cazadas sus extremidades, moviendo las cuadernas de sus costillas contra mi pecho en el ansia de poseerme y navegarme, avanzando hasta mis entrañas como una brisa racheada, arrebatados y sometidos los dos a esa tormenta zozobrante, entrando él en mi piel que bajo el imperio de su cuerpo se hace elástica y dócil, suave, morir y revivirse, el instante, parado el tiempo al fin, mecidos por las olas, arrebatados por el huracán, anegada por su océano. Al cabo el pecho viril se rinde sobre mi espalda, pesando dulcemente. Reflujo de la pleamar. Noche cerrada, y un velero que parece entender y nos mece sin exigir más atención. El camarote fue testigo mudo de caricias y besos, ofreciendo lecho para suspiros y sacudidas feroces, cadencias pausadas y lentas, gemidos victoriosos y ritmos ardientes sin precedentes. Fueron pocas las palabras que resonaron en la concavidad del velero, era como tantear en la oscuridad de ninguna memoria, y sin embargo el recuerdo estaba allí, lejano e irreal, tan distante de esta nueva geografía líquida y mecedora. Hemos navegado así durante dos días y dos noches, resquebrajando el orden cotidiano de las cosas, dominando y sometiéndonos, abandonando el abrazo aún desconocido y cada vez más reconocido para El reencuentro volver a él irremediablemente, y recobrándonos de cada seísmo en la blandura del horizonte, tumbados en cubierta, mi cabeza apoyada en su hombro, su brazo ciñendo mi cintura. Estas horas se convertirían en los recuerdos de mañana, el único paraíso del que nadie podrá desterrarnos. Cuando, semanas más tarde, a última hora del día, el sol ya se ha inclinado y vuelve a rayar el horizonte, abandona el velero tras la salida diaria y se dirige hacia uno de los bares del puerto, se siente como aturdida, como si en estos últimos días, pese a haber vuelto a una relativa rutina, regresase a una realidad en la que aquellas horas hubiesen añadido un vértigo nuevo. Mientras va caminando por el pantalán con paso distraído y felino reconoce una silueta conocida que viene a su encuentro. Ahora recuerda vagamente que habían quedado para verse en algún momento, una cita que no fue tal porque ella odia tener que fijar un programa, porque la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribir, y la que aprieta el tubo de dentífrico desde abajo, y ella no, ella quiere citas que nunca sean tales, por lo demás siempre vagas hasta el extremo de poder ser consideradas inexistentes, cada cual sabe dónde buscar al otro sin saberlo nunca con exactitud, cuando apremia el deseo sabremos encontrarnos, sabremos colmar el vacío, ya casi ha llegado hasta él y le atemoriza la idea de que pueda reconocer el desconcierto en sus ojos, sin embargo sonríe y acerca sus labios a los suyos, ya abiertos para recibirle, ¿a qué hueles, sirenita? pregunta, y por un momento siente como se le acelera el corazón, como si alguien hubiese pisado el gas a fondo, la sinrazón de un reencuentro aún dormitando en sus venas, estoy sudada responde, y reconoce en el gesto que hace la mano viril al rozarle la mejilla que van a cambiar de tema, que él no ha venido para hablar, has dejado abierto el velero, luego tendrás que cerrar, su mirada siempre viva y atenta ha registrado el detalle, en cualquier caso ahora caminan juntos hacia el bar, su brazo ha rodeado la cintura cálida y blanda, y la aprieta contra sí mientras su mano se desliza suavemente por su espalda en esa caricia que se ha convertido en familiar y sin embargo es siempre nueva, te quiero porque sabes someterme, e inspira su olor mientras se pega más y más a él, con cada paso, sumergida ahora de nuevo en sus días y sus noches y los ritmos que se han construido.