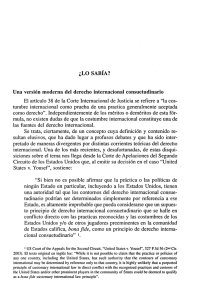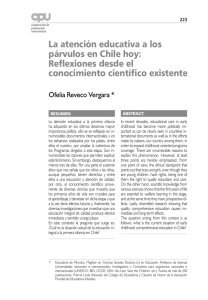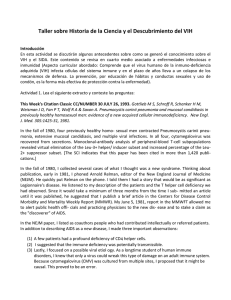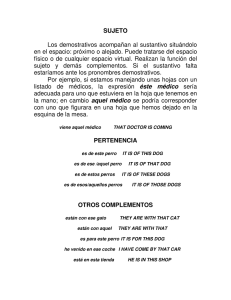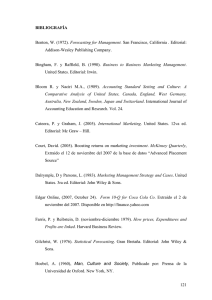7.4. Iberoamérica. a) Documentos ACUERDOS DE BUCARELI
Anuncio
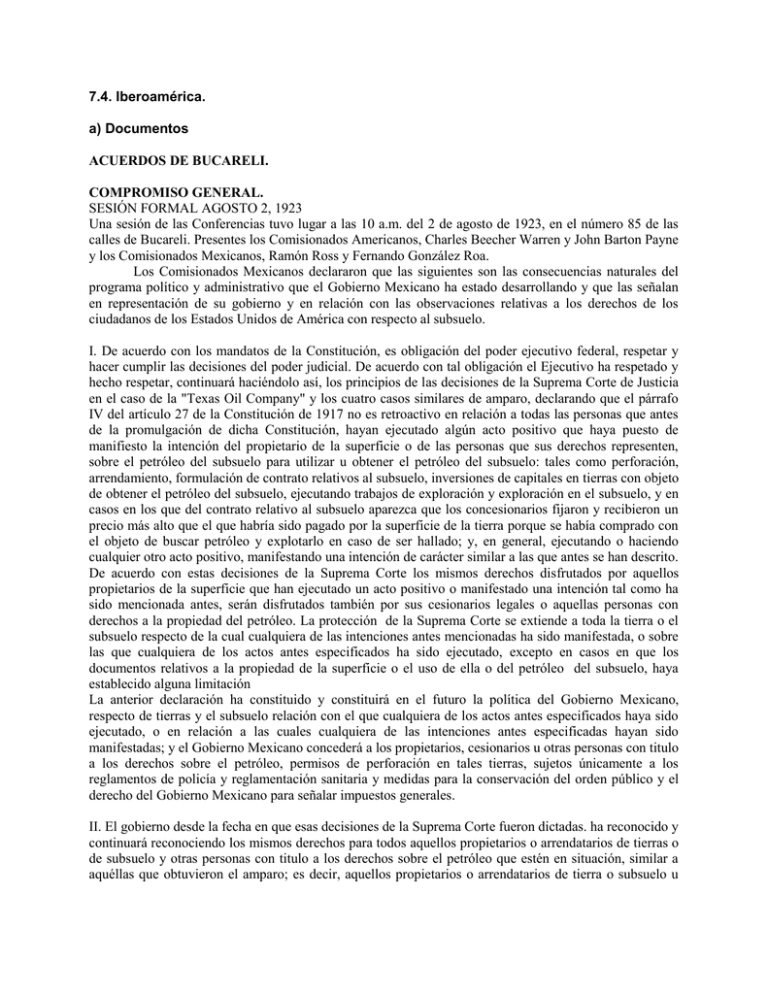
7.4. Iberoamérica. a) Documentos ACUERDOS DE BUCARELI. COMPROMISO GENERAL. SESIÓN FORMAL AGOSTO 2, 1923 Una sesión de las Conferencias tuvo lugar a las 10 a.m. del 2 de agosto de 1923, en el número 85 de las calles de Bucareli. Presentes los Comisionados Americanos, Charles Beecher Warren y John Barton Payne y los Comisionados Mexicanos, Ramón Ross y Fernando González Roa. Los Comisionados Mexicanos declararon que las siguientes son las consecuencias naturales del programa político y administrativo que el Gobierno Mexicano ha estado desarrollando y que las señalan en representación de su gobierno y en relación con las observaciones relativas a los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos de América con respecto al subsuelo. I. De acuerdo con los mandatos de la Constitución, es obligación del poder ejecutivo federal, respetar y hacer cumplir las decisiones del poder judicial. De acuerdo con tal obligación el Ejecutivo ha respetado y hecho respetar, continuará haciéndolo así, los principios de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la "Texas Oil Company" y los cuatro casos similares de amparo, declarando que el párrafo IV del artículo 27 de la Constitución de 1917 no es retroactivo en relación a todas las personas que antes de la promulgación de dicha Constitución, hayan ejecutado algún acto positivo que haya puesto de manifiesto la intención del propietario de la superficie o de las personas que sus derechos representen, sobre el petróleo del subsuelo para utilizar u obtener el petróleo del subsuelo: tales como perforación, arrendamiento, formulación de contrato relativos al subsuelo, inversiones de capitales en tierras con objeto de obtener el petróleo del subsuelo, ejecutando trabajos de exploración y exploración en el subsuelo, y en casos en los que del contrato relativo al subsuelo aparezca que los concesionarios fijaron y recibieron un precio más alto que el que habría sido pagado por la superficie de la tierra porque se había comprado con el objeto de buscar petróleo y explotarlo en caso de ser hallado; y, en general, ejecutando o haciendo cualquier otro acto positivo, manifestando una intención de carácter similar a las que antes se han descrito. De acuerdo con estas decisiones de la Suprema Corte los mismos derechos disfrutados por aquellos propietarios de la superficie que han ejecutado un acto positivo o manifestado una intención tal como ha sido mencionada antes, serán disfrutados también por sus cesionarios legales o aquellas personas con derechos a la propiedad del petróleo. La protección de la Suprema Corte se extiende a toda la tierra o el subsuelo respecto de la cual cualquiera de las intenciones antes mencionadas ha sido manifestada, o sobre las que cualquiera de los actos antes especificados ha sido ejecutado, excepto en casos en que los documentos relativos a la propiedad de la superficie o el uso de ella o del petróleo del subsuelo, haya establecido alguna limitación La anterior declaración ha constituido y constituirá en el futuro la política del Gobierno Mexicano, respecto de tierras y el subsuelo relación con el que cualquiera de los actos antes especificados haya sido ejecutado, o en relación a las cuales cualquiera de las intenciones antes especificadas hayan sido manifestadas; y el Gobierno Mexicano concederá a los propietarios, cesionarios u otras personas con titulo a los derechos sobre el petróleo, permisos de perforación en tales tierras, sujetos únicamente a los reglamentos de policía y reglamentación sanitaria y medidas para la conservación del orden público y el derecho del Gobierno Mexicano para señalar impuestos generales. II. El gobierno desde la fecha en que esas decisiones de la Suprema Corte fueron dictadas. ha reconocido y continuará reconociendo los mismos derechos para todos aquellos propietarios o arrendatarios de tierras o de subsuelo y otras personas con titulo a los derechos sobre el petróleo que estén en situación, similar a aquéllas que obtuvieron el amparo; es decir, aquellos propietarios o arrendatarios de tierra o subsuelo u otras personas con título a los derechos sobre el petróleo que hayan ejecutado cualquier acto positivo del carácter antes descrito o manifestado cualquiera intención tal como antes se especificó. III. El Gobierno Mexicano, por virtud de los acuerdos presidenciales de fechas 17 de enero de 1920 y 8 de enero de 1921 respectivamente, ha concedido y concede derechos de preferencia a todos los propietarios de la superficie o personas con título para ejercitar sus derechos preferentes al petróleo del subsuelo, que no hayan ejecutado un acto positivo tal como antes se ha mencionado, o mostrado sus intenciones de usar el subsuelo o manifestado una intención como se ha especificado antes, de manera que cuando quiera que estos propietarios superficiales o personas con títulos para ejercitar su derecho preferente sobre el petróleo del subsuelo deseen hacer uso u obtener el petróleo de tal subsuelo, el Gobierno Mexicano les permitirá que lo hagan con exclusión de tercero que no tenga titulo a la tierra o al subsuelo. IV. El Ejecutivo actual, de acuerdo con la política que ha seguido hasta el presente, como se ha dicho antes, y dentro de las limitaciones de sus poderes constitucionales, considera que es justo conceder y continuará concediendo en el futuro, como lo ha hecho en el pasado, a los propietarios de la superficie o personas que tengan título para ejercer su derecho preferente sobre el petróleo, que no han ejecutado antes de la Constitución de 1917 ningún acto positivo tal como se ha descrito antes o manifestado una intención como se ha especificado, un derecho preferente al petróleo y permisos para obtener petróleo con exclusión de cualquier tercero que no tenga títulos sobre la tierra o el subsuelo, de acuerdo con los términos de la ley vigente reformada por los acuerdos de 17 de enero de 1920 y 8 de enero de 1921 antes citados. La anterior declaración en este párrafo con respecto a la política del Ejecutivo actual no pretende constituir una obligación por tiempo ilimitado por parte del Gobierno Mexicano para conceder derechos preferentes a aquellos propietarios superficiales o personas con título a ejercer sus derechos sobre el petróleo del subsuelo. V. Los Comisionados Americanos, en representación de su gobierno han dicho que el Gobierno de los Estados Unidos se reserva ahora y se reservará, en caso de que se reanuden las relaciones diplomáticas entre los dos países, todos los derechos de los ciudadanos de los Estados Unidos en relación con el subsuelo bajo la superficie de tierras en México poseídos por ciudadanos de los Estados Unidos, o en los que tengan un interés, en cualquier forma que sea bajo las leyes y la Constitución de México, vigentes antes de la promulgación de la nueva Constitución el 1 de mayo de 1917, y bajo los principios del derecho internacional y la equidad. Los Comisionados Mexicanos, aun cuando sostienen los principios aquí expuestos, pero reservando los derechos del Gobierno Mexicano bajo sus leyes con respecto a tierras en relación con las cuales no se ha ejecutado un acto positivo del carácter especificado en esta declaración, o en relación al cual no se han manifestado intenciones del carácter especificado en esta declaración y sus derechos con relación a ello bajo los principios del derecho internacional, declaran en representación de su gobierno que reconocen el derecho de los Estados Unidos para hacer cualquier reservación de o en favor de los derechos de sus ciudadanos. A las 2 p.m. le levantó la sesión para ser reanudada a las 10 a.m. el siguiente día 3 de agosto de 1923. L.LANIER WINSLOW, Secretario JUAN URQUIDI, Secretario. H. RALPH RINGE. Secretario Auxiliar . CONVENCIÓN DE RECLAMACIONES GENERALES Los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, deseosos de arreglar y ajustar amistosamente las reclamaciones de los ciudadanos de cada país en contra del otro, a partir de la firma de la convención de reclamaciones de julio 4 de 1868, celebrada entre los dos países excluyendo las reclamaciones por pérdidas o daños originados por disturbios revolucionarios en México, que forman la base de otra convención separada, han decidido celebrar una convención con este objeto y al efecto han nombrado como sus plenipotenciarios: Al Presidente de los Estados Unidos y Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Quienes, después de haberse comunicado mutuamente sus respectivos poderes los encontraron en debida y propia forma, y convinieron en los siguientes artículos : Artículo I. Todas las reclamaciones (exceptuando aquellas provenientes de acto incidentales a las recientes revoluciones) en contra de México, de ciudadanos de los Estados Unidos, ya sean corporaciones, compañías, asociaciones, sociedades o individuos particulares, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en su propiedades y todas las reclamaciones en contra de los Estados Unidos de América de ciudadanos mexicanos, ya sean corporaciones, compañías, asociaciones, sociedades o individuos particulares, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades; todas las reclamaciones de por pérdidas o daños sufridos por ciudadanos de cualquiera de los dos países en virtud de pe´rdidas o daños sufridos por alguna corporación, compañía, asociación o sociedad en que dichos ciudadanos tengan o hayan tenido un interés sustancial y bona FIDE, siempre que el reclamante presente a la Comisión que más adelante se menciona, una asignación (allotment) hecha al mismo reclamante por la corporación, compañía, asociación o sociedad, de su parte proporcional de la pérdida o daño sufrido; todas las reclamaciones por pérdidas o daños provenientes de actos de funcionarios y otras personas que obren por cualquiera de los dos gobiernos y que resulten en injusticia, y de las cuales reclamaciones puedan haber sido presentadas a cualquiera de los dos gobiernos para su interposición con el otro desde las firma de la Convención de reclamaciones celebrada entre los dos países el 4 de julio de 1868, y que han quedado pendientes de arreglo, así como cualesquiera otras reclamaciones semejantes que pudieran ser presentadas con cualquiera de los dos gobiernos dentro del período especificado más adelante, serán sometidas a una Comisión integrada por tres miembros, para su fallo de acuerdo con los principios de Derecho Internacional, de la justicia y de la equidad. Dicha Comisión quedará constituida como sigue: un miembro será nombrado por el Presidente de los Estados Unidos; otro por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el tercero, quien presidirá la Comisión será escogido por acuerdo mutuo de los dos gobiernos. Si los dos gobiernos no se pusieran de acuerdo en la designación de dicho tercer miembro dentro de los dos meses siguientes al canje de ratificaciones de esta Convención, éste será entonces designado por el Presidente del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. En caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad de cualquier miembro de la Comisión o en caso de que alguno de ellos omita obrar como tal o cese de hacerlo, se empleará para llenar la vacante el mismo método que se siguió para nombrarlo. ARTÍCULO II Los Comisionados así nombrados se reunirán en Washington para organizarse, dentro de un plazo de seis meses después del canje de las ratificaciones de esta Convención; y cada miembro de la Comisión, antes de comenzar sus labores hará y suscribirá una declaración solemne de que cuidadosa e imparcialmente examinará y decidirá según su leal saber y entender y de acuerdo con los principios del Derecho Internacional, de la justicia, de la equidad, todas las reclamaciones presentadas para su fallo, dicha declaración debe asentarse en el registro de actas de la Comisión. La Comisión puede señalar el lugar y sitio para sus subsecuentes sesiones, ya sea en México o en los Estados Unidos, conforme sea conveniente, sujeta siempre a instrucciones especiales de los dos gobiernos. ARTICULO III En general la Comisión adoptará como norma de sus actuaciones las reglas de procedimiento establecidas por la Comisión Mixta de Reclamaciones creada por la Convención de Reclamaciones entre los dos gobiernos, firmada el 4 de julio de 1868, en cuanto dichas reglas no estén en pugna con cualquiera de las disposiciones de esta Convención. La Comisión tendrá poder. sin embargo, por resolución de la mayoría de sus miembros, para establecer en sus actuaciones las otras reglas que se estimen convenientes y necesarias, que no estén en pugna con cualquiera de las disposiciones de esta Convención. Cada gobierno podrá nombrar y designar agentes y abogados que quedarán autorizados para presentar a la Comisión verbalmente o por escrito, todos los argumentos que consideren oportunos en pro o en contra de cualquier reclamación. Los agentes o abogados de cualquiera de los dos gobiernos, podrán presentar a la Comisión, cualesquiera documentos, actas notariales, interrogatorios o cualesquiera otra prueba que se desee en pro o en contra de alguna reclamación y tendrán el derecho de examinar testigos bajo juramento o protesta, ante la Comisión, de acuerdo con las reglas de procedimiento que la Comisión adoptare. La decisión de la mayoría de los miembros de la Comisión será la decisión de la Comisión. El idioma en que se llevarán y registrarán las actuaciones será el inglés o el español. ARTICULO IV La Comisión llevará un registro exacto de las reclamaciones y de los casos sometidos y minutas de sus actuaciones con sus fechas respectivas. Con tal fin cada Gobierno podrá nombrar un secretario y estos secretarios actuarán conjuntamente como Secretarios dc la Comisión y estarán sujetos a sus instrucciones. Cada Gobierno podrá también nombrar y emplear los secretarios adscritos que sean necesarios, así como los demás empleados que se considere necesario. La Comisión podrá igualmente nombrar y emplear cualquiera otra persona necesaria para que ayude en el desempeño de sus labores. ARTÍCULO V Las altas partes contratantes, deseosas de efectuar un arreglo equitativo de las reclamaciones de sus respectivos ciudadanos, y concederles mediante ello compensación justa y adecuada por sus pérdidas o daños, convienen en que la Comisión no negará ni rechazará ninguna reclamación alegando la aplicación del principio general del Derecho Internacional de que han de agotarse los remedios legales como condición previa a la validez o admisión de cualquiera reclamación. ARTÍCULO VI Todas y cada una de tales reclamaciones por pérdida o daño originados antes de la firma de esta Convención, serán presentadas a la Comisión dentro del primer año de la fecha de la primera junta, a menos de que en algún caso se comprueben para la tardanza razones satisfactorias para la mayoría de los comisionados y en cualquiera de esos casos el plazo para presentar la reclamación podrá ser prorrogado hasta por un periodo que no exceda de seis meses más. La Comisión estará obligada a oír, examinar y fallar dentro de los tres años siguientes a la fecha de la primera junta, todas las reclamaciones presentadas salvo, los casos previstos en el artículo VII. Cuatro meses después de la fecha de la primera junta de los comisionados y cada cuatro meses después la comisión habrá de rendir a cada gobierno un informe dando cuenta en detalle de sus trabajos hasta la fecha incluyendo un estado de las reclamaciones presentadas, de las oídas y de las falladas. La Comisión estará obligada a decidir cualquiera reclamación oída y examinada dentro de los seis meses siguientes a la terminación o la audiencia de dicha reclamación, y hacer constar su fallo. ARTÍCULO VII. Las altas partes contratantes convienen en que cualquiera reclamación por pérdida o daño que se origine después de la firma de esta Convención pueden ser presentada a la Comisión por cualquiera de los Gobiernos en cualquier tiempo durante el periodo señalado en el artículo VI para la duración de la Comisión, y los dos Gobiernos conviene en que si se presenta a la Comisión alguna o algunas de dichas reclamaciones antes de que terminen las labores de dicha Comisión y no sean falladas de conformidad con lo establecido en el artículo VI, los dos Gobiernos de común acuerdo prorrogarán el tiempo dentro del cual la Comisión pueda oír, examinar y fallar la reclamación o reclamaciones así presentadas, por el plazo que pueda ser necesario para que la Comisión oiga, examine y decida tal reclamación o reclamaciones. ARTÍCULO VIII.' Las altas partes contratantes convienen en considerar como finales concluyentes las decisiones de la Comisión que recaigan sobre cada un de las reclamaciones falladas, y dar pleno efecto a tales decisiones. Convienen, además, en considerar el resultado de las actuaciones de la Comisión como un arreglo, pleno, perfecto y final de todas y cada una de tales reclamaciones en contra de cualquiera de los dos gobiernos, por pérdida o daño sufrido antes del canje de ratificaciones de la presente Convención (exceptuando aquellas reclamaciones provenientes de trastornos revolucionarios a las cuales se hace mención en el preámbulo de esta Convención). Y convienen, además. en que todas y cada una de tales reclamaciones, hayan sido no presentadas o llevadas a conocimiento, hechas, propuestas o sometida a dicha Comisión, deberán, a partir y después de la terminación de las actuaciones de la Comisión, ser consideradas y tratadas como plenamente ajuste das, excluidas y de ahí en adelante inadmisibles, siempre que la reclamación presentada haya sido oída y fallada. ARTICULO IX La cantidad total adjudicada en todos los casos decididos en favor de ciudadanos de uno de los países, será deducida de la cantidad total adjudicada a los ciudadanos del otro país y el saldo será pagado en la ciudad de México o en la de Washington, en moneda de oro o su equivalente al Gobierno del país en favor de cuyos ciudadanos se haya adjudicado la cantidad mayor. En cualquier caso la Comisión puede decidir que el Derecho Internacional, la justicia y la equidad requieren que una propiedad o un derecho sea restituido al reclamante, además de la cantidad que se le adjudique en cualquiera de tales casos por toda pérdida o daño sufrido antes de la restitución. En cualquiera caso en que la Comisión así lo resuelva, la restitución de la propiedad o del derecho por el Gobierno afectado después de que tal decisión haya sido dictada, según se previene más adelante. La Comisión, no obstante, fijará al mismo tiempo el valor de la propiedad o el derecho, cuya restitución se ha decretado y el Gobierno afectado tendrá opción de pagar la cantidad así fijada después de la resolución, en vez de restituir la propiedad o el derecho al reclamante. En el caso del que cl Gobierno afectado opte por pagar la cantidad fijada como valor de a propiedad o el derecho cuya restitución se ha decretado, se conviene en que se dará el correspondiente aviso a la Comisión dentro de los treinta días siguientes a la resolución y que la cantidad fijada como valor de la propiedad o del derecho, será pagada inmediatamente. En defecto del pago inmediato la propiedad o el derecho, será restituido inmediatamente. ARTICULO X Cada Gobierno pagará su propio Comisionado y erogara sus propios gastos. Los gastos de la Comisión, inclusive el sueldo del tercer Comisionado, se cubrirán por partes iguales por los dos Gobiernos. ARTICULO XI La presente Convención será ratificada por las altas partes contratantes de acuerdo con sus respectivas Constituciones. Las ratificaciones de esta Convención serán canjeadas en Washington tan pronto Como sea practicable y la Convención empezará a surtir sus efectos en la fecha del canje de ratificaciones. En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firmaron esta Convención y fijaron en ella sus sellos. Hecha en duplicado en. 192. ... L. LANIER WINSLOW, JUAN URQUIDI, Secretario. Secretario. H. RALPH RINCE, Secretario Auxiliar. Por la presente certificamos que la anteriores minutas (actas) firmadas por los respectivos Secretarios contienen la relación de nuestros trabajos, como fueron dadas a los respectivos Secretarios CHARLES BEECHER WARREN, Comisionado Americano. RAMÓN Ross, Comisonado Mexicano JOHN BARTON PAYNE, Comisonado Americano FERNANDO GONZALEZ ROA. Comisionado Mexicano CONVENCION ESPECIAL DE RECLAMACIONES : Los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos deseosos de arreglar y ajustar amistosamente las reclamaciones provenientes de pérdidas o daños sufridos por ciudadanos americanos por actos revolucionarios en el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920 inclusive, han decidido celebrar una Convención para ese objeto y al efecto han nombrado como sus plenipotenciarios Al Presidente de los Estados Unidos y Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Quienes, después de haber comunicadose uno al otro sus respectivos completos poderes los encontraron en debida forma y orden y han convenido en los siguientes artículos: ARTICULO I Todas las reclamaciones en contra de México hechas por ciudadanos de los Estados Unidos, ya sean corporaciones, compañías, asociaciones, sociedades o individuos particulares, por pérdidas o daños sufridos en sus personas o en sus propiedades durante las revoluciones y disturbios que existieron en México durante el período comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920, inclusive, incluyendo pérdidas o daños sufridos por ciudadanos de los Estados Unidos en virtud de pérdidas o daños sufridos por cualquier corporación, compañía, asociación o sociedad en la que los ciudadanos de los Estados Unidos tengan o hayan tenido un interés sustancial y bona fide, siempre que el reclamante americano presente a la Comisión que más adelante se menciona, una asignación (allotment) hecha al mismo reclamante por la corporación, compañía, asociación o sociedad, de su parte proporcional de la pérdida o daño y de las cuales reclamaciones hayan sido presentadas a los Estados Unidos para su interposición en México, así como cualesquiera otras reclamaciones semejantes que puedan ser presentadas dentro del plazo especificado más adelante, serán sometidas a una Comisión integrada por tres miembros. Tal Comisión quedará constituida como sigue: un miembro será nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, uno por d Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el tercero, quien presidirá la Comisión, será escogido por mutuo acuerdo de los dos Gobiernos. Si los dos Gobiernos no se pusieren de acuerdo en la designación de dicho tercer miembro dentro de los dos meses siguientes al canje de ratificaciones de esta Convención, éste será entonces designado por el Presidente del Consejo Administrativo Permanente del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, descrita en el artículo XLIX de la Convención para el Arreglo Pacifico de Disputas Internacionales de La Haya, de octubre 18 de 1907. En caso de muerte, ausencia o incapacidad de cualquier miembro de la Comisión, o en caso de que alguno de ellos omita obrar como tal o cese de hacerlo, se empleará para llenar la vacante el mismo método que se siguió para nombrarlo. ARTICULO II. Los Comisionados así nombrados se reunirán en la ciudad de México dentro de un plazo de seis meses después del canje de ratificaciones de esta Convención y cada miembro de la Comisión, antes de comenzar sus labores, hará y suscribirá una declaración solemne de que cuidadosa e imparcialmente examinara y decidirá, según su leal saber y entender y de acuerdo con los principios de la justicia y de la equidad, todas las reclamaciones presentadas para su fallo, y dicha declaración deberá ser asentada en el registro de actas de la Comisión. El Gobierno Mexicano desea que las reclamaciones sean falladas de esta manera, porque México quiere que su responsabilidad no se fije según las reglas y principios generalmente aceptados de Derecho Internacional, sino que ex gratia se siente moralmente obligado a dar completa indemnización y conviene, por consiguiente, en que bastará que se compruebe que el daño o pérdida que se alega en cualquier caso fue sufrido y que fue ocasionado por alguna de las causas enumeradas en el Artículo III de esta convención. La comisión puede fijar el tiempo y lugar de sus juntas subsecuentes, según convenga, sujeta siempre a las instrucciones especiales de los dos Gobiernos. ARTICULO III Las reclamaciones que la comisión examinará y decidirá, son las surgidas durante las revoluciones y disturbios que existieron en México durante el período comprendido del 20 de noviembre de 1910 al 31 de mayo de 1920, inclusive, y que provinieron de cualquier acto de las siguientes fuerzas: (1) Por fuerzas de un Gobierno de jure O de facto. (2) Por fuerzas revolucionarias que hayan establecido al triunfo de su causa gobiernos de jure o de facto, o por fuerzas revolucionarias contrarias a aquéllas. (3) Por fuerzas procedentes de la disgregación de las mencionadas en el párrafo anterior, hasta el momento de establecerse el gobierno de jure emanado de una revolución determinada. (4) Por fuerzas federales que fueron disueltas, y (5) Por motines o tumultos o fuerzas insurrectas distintas de las mencionadas en las subdivisiosnes (2), (3) y (4) de este artículo, o por bandoleros, siempre que en cualquier caso se compruebe que las autoridades competentes omitieron tomar las medidas apropiadas para reprimir a los insurrectos, tumultos o bandoleros o que los trataron con lenidad o fueron negligentes en otros respectos. ARTICULO IV En general, la comisión adoptará como norma de sus actuaciones las reglas de procedimiento establecidas por la Comisión Mixta de Reclamaciones creada por la Convención de Reclamaciones entre los dos Gobiernos, firmada el 4 de julio de 1868 en cuanto dichas reglas no estén en pugna con cualquiera de las disposiciones de esta convención. La comisión, tendrá poder, sin embargo, por resolución de la mayoría de sus miembros, para establecer en sus actuaciones las otras reglas que se estimen convenientes y necesarias, que no estén en pugna con cualquiera de las disposiciones de esta convención Cada gobierno podrá nombrar y designar agentes y abogados que quedarán autorizados para presentar a la comisión, oralmente o por escrito. todos los argumentos que consideren oportunos, en pro o en contra de cualquiera reclamación. Los agentes o abogados de cualquiera de los dos Gobiernos, podrán presentar a la comisión cualesquiera documentos (affidavíts), actas notariales, interrogatorios o cualquiera otra prueba que se desee en pro o en contra de alguna reclamación y tendrán el derecho de examinar testigos, bajo juramento o protesta ante la comisión, de acuerdo con las reglas de procedimientos que la comisión adoptare. La decisión de la mayoría de los miembros de la comisión, será la decisión de la comisión. El idioma en que se llevarán y registrarán las actuaciones será el español y el inglés. ARTICULO V La comisión llevará un registro exacto de las reclamaciones y de los casos sometidos y minutas de sus actuaciones con su fecha respectiva. Con tal fin cada Gobierno podrá nombrar un secretario; esos secretarios actuarán conjuntamente como secretarios de la comisión y estarán sujetos a sus instrucciones. Cada Gobierno podrá también nombrar y emplear los secretarios adscritos que sea necesario, así como los demás empleados que se consideren necesarios. La comisión podrá, igualmente, nombrar y emplear cualesquiera otras personas necesarias para que ayuden en el desempeño de sus funciones. ARTICULO VI Como el Gobierno de México desea llegar a un arreglo equitativo de las reclamaciones de los ciudadanos de los Estados Unidos, y concederles una compensación justa y adecuada por sus pérdidas o daños, el Gobierno Mexicano conviene en que la Comisión no negará o rechazará reclamación alguna alegando la aplicación del principio general de Derecho Internacional, de que han de agotarse los remedios legales como condición precedente a la validez o admisión de cualquiera reclamación. ARTÍCULO VII Toda reclamación será presentada a la Comisión dentro de los dos años contados desde la fecha de su primera junta, a menos que en algún caso se compruebe para la tardanza, razones satisfactorias para la mayoría de los Comisionados y en cualquiera de estos casos, el período para presentar la reclamación podrá ser prorrogado hasta por un plazo que no exceda de seis meses más. La Comisión estará obligada a oír, examinar y decidir dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su primera junta, todas las reclamaciones presentadas. Cuatro meses después de la fecha de la primera junta de los Comisionados, y cada cuatro meses después, la Comisión deberá rendir a cada Gobierno un informe dando cuenta en detalle de sus trabajos hasta la fecha incluyendo un estado de las reclamaciones presentadas, de las oídas y de las resueltas. La Comisión estará obligada a resolver cualquiera reclamación oída y examinada dentro de los seis meses siguientes a la terminación de la audiencia de tal reclamación y hacer constar su fallo. ARTICULO VIII Las Altas Partes contratantes convienen en considerar como finales y concluyentes las decisiones de la Comisión que recaigan sobre cada una de las reclamaciones falladas y dar pleno efecto a tales decisiones: Convienen además en considerar el resultado de las actuaciones de la Comisión como un arreglo pleno, perfecto y final de todas y cada una de las reclamaciones contra el Gobierno Mexicano provenientes de cualquiera de las causas enumeradas en el Artículo III de esta Convención, y convienen, además en que todas y cada una de tales reclamaciones hayan sido o no presentadas o llevadas a conocimiento, hechas, propuestas o sometidas a dicha Comisión, deberán a partir y después de la terminación de las actuaciones de la Comisión, ser consideradas y tratadas como plenamente ajustadas, excluidas y de ahí en adelante inadmisibles, siempre que la reclamación presentada haya sido oída y fallada. ARTÍCULO IX La cantidad total concedida a los reclamantes será pagada en moneda de oro o su equivalente por el Gobierno Mexicano al Gobierno de Estados Unidos en Washington. ARTICULO X. Cada Gobierno pagará su propio Comisionado y erogará sus propios gastos, los gastos de la Comisión incluyendo el sueldo del tercer Comisionado se cubrirán por partes iguales por los dos Gobiernos. ARTICULO XI La presente Convención será ratificada por las Altas Partes contratantes de acuerdo con sus respectivas Constituciones. Las ratificaciones de esta Convención serán canjeadas en la ciudad de México tan pronto como sea practicable y la Convención empezará a surtir sus efectos en la fecha del canje de ratificaciones. En testimonio de lo cual los Plenipotenciarios respectivos firmaron esta Convención y fijaron en ella sus sellos. Hecha por duplicado en este día de 192. ... L. LANIER WINSLOW. Secretario JUAN URQUIDI. Secretario H. RALPH RINGE. Secretario Auxiliar TRATADO PARA EVITAR O PREVENIR CONFLICTOS ENTRE LOS ESTADOS AMERICANOS (TRATADO GONDRA) Suscrito en Santiago el 3 de mayo de 1923 Los Gobiernos representados en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos, deseando fortalecer cada vez más los principios de justicia y de respeto mutuo, en que inspiran la política que observan en sus relaciones recíprocas y avivar en sus pueblos sentimientos de concordia y de leal amistad, que contribuyan a consolidar dichas relaciones, Confirman su más sincero anhelo de mantenerse en paz inmutable, no sólo entre sí, sino también con todas las otras naciones de la tierra; Condenan la paz armada, que exagera las fuerzas militares y navales más allá de las necesidades de la seguridad interior y de la soberanía e independencia de los Estados; y, Con el propósito decidido de promover todos los medios que eviten o prevengan los conflictos que, eventualmente, puedan ocurrir entre ellos, convienen en el presente Tratado, ajustado y concluido por los señores Delegados Plenipotenciarios, cuyos Plenos Poderes fueron hallados en buena y debida forma por la Conferencia, a saber: Siguen los nombres de los Plenipotenciarios ARTICULO I. Toda cuestión que, por cualquiera causa se suscitare entre dos o más de las Altas Partes Contratantes, y que no hubiera podido ser resuelta por la vía diplomática, ni llevada a arbitraje en virtud de Tratados existentes, será sometida a la investigación e informe de una Comisión constituida del modo que establece el artículo IV. Las Altas Partes Contratantes se obligan, en caso de conflicto, a no iniciar movilizaciones, concentraciones de tropa sobre la frontera de la otra parte, ni ejecutar ningún acto hostil ni preparatorio de hostilidades, desde que se promueva la convocatoria de la Comisión Investigadora, hasta después de producido el informe de la misma, o de transcurrido el plazo a que se refiere el artículo VII. Esta estipulación no abroga ni restringe los compromisos establecidos en los Convenios de Arbitraje, que existan entre dos o más de las Altas Partes Contratantes, ni las obligaciones que de ellos derivan. Es entendido que en los conflictos que surjan entre Naciones que no tienen Tratados generales de Arbitraje, no procederá la investigación en cuestiones que afecten prescripciones constitucionales ni en cuestiones ya resueltas por Tratados de otra naturaleza. ARTICULO II. Las cuestiones a que se refiere el artículo I serán deferidas a la Comisión de Investigación, cuando las negociaciones o procedimientos diplomáticos, para solucionarlas o para someterlas a arbitraje, hayan fracasado, o en los casos en que circunstancias de hecho hagan imposible negociación alguna y sea inminente un conflicto armado entre las partes. Cualquiera de los dos Gobiernos directamente interesados en la investigación de los hechos que originaran la cuestión, podrá promover la convocatoria de la Comisión Investigadora, para cuyo efecto bastará comunicar oficialmente esta decisión a la otra parte y a una de las Comisiones Permanentes creadas en el artículo III. ARTICULO III. Se constituirán dos Comisiones con sede en Washington (Estados Unidos de América) y en Montevideo (Uruguay), y que serán llamadas Permanentes. Estarán formadas por los tres Agentes Diplomáticos Americanos de más antigüedad entre los acreditados en dichas capitales, y al llamado de las Cancillerías de aquellos Estados se organizarán, designando sus respectivos Presidentes. Sus funciones se limitarán a recibir de las partes interesadas el pedido de convocatoria de la Comisión Investigadora, y a notificarlo inmediatamente a la otra parte. El Gobierno que solicite el llamado designará en el mismo acto a las personas que, por su lado, integrarán la Comisión Investigadora, y el de la parte adversa hará, igualmente, la designación de los miembros que le corresponda, tan pronto como reciba la notificación. La parte que promueva el procedimiento que este Tratado establece, podrá dirigirse, al hacerlo, a la Comisión Permanente que juzgue más eficaz para una rápida constitución de la Comisión Investigadora. Recibido el pedido de convocatoria y hechas las notificaciones, quedará ipso facto suspendida la cuestión o la controversia grave que las partes venían sustentando sin llegar a avenimiento. ARTICULO IV. La Comisión de Investigación se compondrá de cinco miembros, todos nacionales de Estados Americanos, y designados en la siguiente forma: Cada Gobierno señalará, en el momento de la convocatoria, a dos de ellos, de los cuales uno sólo podrá ser de su propia nacionalidad. El quinto será elegido de común acuerdo por los ya designados, y desempeñará las funciones de Presidente; pero esta elección no podrá recaer en ciudadano alguno de las nacionalidades ya representadas en la Comisión. Cualquiera de los dos Gobiernos podrá, y por motivos que se reserve, no dar su aceptación al miembro electo, y, en tal caso, el reemplazante será designado dentro de los treinta días siguientes a la notificación de esta recusación, de común acuerdo entre las partes, y, en defecto de este acuerdo, la designación se hará por el Presidente de una República Americana no interesada en el conflicto, y que será elegido por sorteo por los comisionados ya nombrados, de una lista de no más de seis Jefes de Estado Americanos, formada como sigue: Cada Gobierno, que sea parte en la cuestión, o, si los Gobiernos directamente interesados en ella son más de dos, el Gobierno o los Gobiernos de uno y otro lado de la controversia, designarán tres Presidentes de Naciones Americanas, que mantengan las mismas amistosas relaciones con todas las partes en conflicto. Cuando haya más de dos Gobiernos directamente interesados en una controversia, y los intereses de dos o más de ellos estén identificados, el Gobierno o Gobiernos que estén de cada lado de la cuestión podrán aumentar el número de sus comisionados, tanto cuanto sea indispensable, a fin de que ambos lados en la controversia tengan siempre igual representación en la Comisión. Constituida así la Comisión en la capital asiento de la Permanente que hizo la convocatoria, participará a los Gobiernos respectivos la fecha de su instalación, y podrá determinar luego el lugar o los lugares en que deba funcionar, tomando en cuenta las mayores facilidades de investigación. La Comisión Investigadora establecerá por sí misma las reglas de su procedimiento. En este respecto se recomienda la incorporación a dichas normas procesales de las disposiciones consignadas en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 de la Convención suscrita en Washington en febrero de 1923, entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y que se trascriben en el Apéndice que sigue a este Convenio. Sus decisiones e informe final serán acordados por la mayoría de sus miembros. Cada parte soportará sus propios gastos y una parte igual en los gastos generales de la Comisión. ARTICULO V. Las partes en la controversia suministrarán los antecedentes e informaciones necesarias para la investigación. La Comisión deberá presentar su informe antes de un año, a contar desde la fecha de su instalación. Si no hubiese podido completarse la investigación ni redactarse el informe dentro del término fijado, podrá ampliarse por seis meses más el plazo establecido, siempre que estuvieren de acuerdo a este respecto las partes en controversia. ARTICULO VI. Las resoluciones de la Comisión se considerarán como informes sobre las cuestiones que fueren objeto de la investigación, pero no tendrán el valor o fuerza de sentencias judiciales o arbitrales. ARTICULO VII. Transmitido el informe de la Comisión a los Gobiernos en conflicto, éstos dispondrán de un término de seis meses para procurar nuevamente el arreglo de la dificultad en vista de las conclusiones del mencionado informe; y si durante este nuevo plazo no pudieran todavía llegar a una solución amistosa, las partes en controversia recuperarán toda su libertad de acción para proceder como crean conveniente a sus intereses en el asunto que fue materia de la investigación. ARTICULO VIII. El presente Tratado no abroga convenios análogos que existan o puedan existir entre dos o más de las Altas Partes Contratantes, ni deroga parcialmente ninguna de sus cláusulas, aunque contengan circunstancias o condiciones particulares que difieran de las aquí estipuladas. ARTICULO IX. El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes, previos los respectivos procedimientos constitucionales, y los instrumentos de ratificación depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, que los comunicará por la vía diplomática a los demás Gobiernos signatarios; y entrará en vigor entre las Partes Contratantes a medida que vayan ratificándolo. Este Tratado regirá indefinidamente; puede ser denunciado y sus efectos en cuanto al denunciante, cesarán un año después de la notificación de la denuncia, quedando el pacto subsistente para los demás signatarios. La denuncia será dirigida al Gobierno de Chile, quien la transmitirá a los demás Gobiernos signatarios para los efectos Consiguientes. ARTICULO X. Podrán adherir al presente Tratado los Estados Americanos que no hayan tenido representación en esta Quinta Conferencia, enviando el instrumento oficial en que se consigne esta adhesión al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, quien lo notificará a las otras Partes Contratantes. APÉNDICE ARTICULO I. Los Gobiernos signatarios otorgan a todas las Comisiones que lleguen a constituirse, la facultad de citar y juramentar testigos y de recibir pruebas y testimonios. ARTICULO II. Durante la investigación serán oídas las Partes, y podrán ser representadas por uno o más agentes y abogados. ARTICULO III. Todos los miembros de la Comisión jurarán ante la más alta autoridad judicial del lugar en donde aquélla se instale, el fiel y leal desempeño de su cometido. ARTICULO IV. La investigación se llevará a cabo contradictoriamente. En consecuencia, la Comisión notificará a cada Parte las exposiciones que la otra presente y fijará términos para recibir pruebas. Una vez notificadas las Partes, la Comisión procederá a la investigación, no obstante que ellas no comparezcan. ARTICULO V. Desde el momento en que quede organizada la Comisión de Investigación, podrá ésta fijar la situación en que deban permanecer las Partes que sostienen la controversia, a solicitud de cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal y de que las cosas se conserven en el mismo estado mientras la Comisión rinda su informe. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firman y sellan con el sello de la Quinta Conferencia Internacional Americana el presente Tratado en Santiago de Chile, a los tres días del mes de Mayo del año mil novecientos veintitrés, en castellano, inglés, portugués y francés. Este Tratado será depositado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile a fin de que se saquen copias certificadas para enviarlas, por la vía diplomática, a cada uno de los Estados Signatarios: Siguen las firmas de los Plenipotenciarios RESERVA HECHA AL FIRMARSE EL TRATADO Uruguay: Con salvedades en cuanto a lo que establece el artículo 1º (primero) al excluir de la investigación las cuestiones que afecten prescripciones constitucionales. RESERVAS HECHAS AL RATIFICARSE EL TRATADO Perú: Con la expresa y terminante de que la adhesión del Perú no innova el arbitraje y los buenos oficios del Señor Presidente de los Estados Unidos de América y de su Gobierno, respectivamente, sobre la cuestión de Tacna y Arica. Uruguay: Con la reserva formulada al firmarlo. Calvin Coolidge, Mensaje ante Sesión Conjunta de Congreso, 10 de enero de 1927. While conditions in Nicaragua and the action of this government pertaining thereto have in general been made public, I think the time has arrived for me officially inform the Congress more in detail of the events leading up to the present disturbances and conditions which seriously threaten American lives and property, endanger the stability of all Central America, and put in jeopardy the rights granted by Nicaragua to the United States for the construction of a canal. It is well known that in 1912 the United States intervened in Nicaragua with a large force and put down a revolution, and that time to 1925 a legation guard of American Marines was, with the consent of the Nicaraguan government, kept in Managua to protect American lives and property. In 1923 representatives of the five Central American Countries, namely, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Salvador, at the invitation of the United States, met at Washington and entered into a series of treaties. These treaties dealt with limitations of armament, a Central American Tribunal for Arbitration, and general subject of peace… The United States was not party to this treaty… There is no question that if… American investments and business interests in Nicaragua will be very seriously affected… American as well as foreign bondholders will undoubtedly look to the United States for the protection of their interests… I am sure it not the desire of the United States to intervene in the internal affairs of Nicaragua or any other Central American republic. Nevertheless, it must be said that we have a very definite and special interest in the maintenance of order and good government in Nicaragua at the present time… Consequently, I have deemed it my duty to use the powers committed to me to ensure the adequate protection of all American interests... whether they be endangered by internal strife or by outside interference in the affairs of that republic. Honorio Pueyrredón, Representante de Argentina en la VI Conferencia Panamericana, La Habana , Cuba, 16 enero a 26 febrero de 1928, Diario de la Sexta Conferencia Internacional Americana, p. 492; La soberanía de los Estados consiste en el derecho absoluto a la entera autonomía interior y a la completa independencia externa. Ese derecho está garantizado en las naciones fuertes por su fuerza, en las débiles por el respeto de las fuertes. Si ese derecho no se consagra y no se practica en forma absoluta, la armonía jurídica internacional no existe. La intervención diplomática o armada permanente o temporaria atenta contra la independencia de los Estados (...) Charles Evans Hughs, Secretario de Estado de los Estados Unidos. Intervención en la Sexta Conferencia Panaméricana, La Habana, Cuba, 16 enero a 26 febrero de 1928. Tomado de Thomas G. Paterson, Major Problems in American Foreign Policy, Lexinton, Mass. D.C. heath and Company, 1989, vol II, p. 124-125. We desire to respect the rights of every country and to have the rights of our own country equally respected. We do not wish the territory of any American Republic. We do not wish to govern any American Republic. We do not wish to intervene in the affairs of any American Republic. We simply wish peace and order and stability and recognition of honest rights properly acquired so that this hemisphere may not only be the hemisphere of peace but the hemisphere of international justice. Much has been said of late with regard to Nicaragua… We are there simply to aid them in obtaining free elections, in order that they may have a sovereign and independent government. I mention that merely because I speak in a spirit of entire frankness. Now what is the real difficulty? Let us face the facts. The difficulty, if there is any, in any one of the American Republics, is not of any external aggression. It is an internal difficulty, if it exists at all. From time to time there arises a situation most deplorable and regrettable in which sovereignty is not at work, in which for a time in certain areas there is no government at all, in which for a time and within a limited sphere there is no possibility of performing the functions of sovereignty and independence. Those are the conditions that create the difficulty with which at times we find ourselves confronted. What are we to do when government breaks down and American citizens are in danger of their lives? Are we to stand by and see them killed because a government in circumstances which it cannot control and for which it may not be responsible can no longer afford reasonable protection? I am not speaking of sporadic acts of violence, or of the rising of mobs, or of those distressing incidents which may occur in any country however well administered. I am speaking of the occasions where government itself is unable to function for a time because of difficulties which confront it and which it is impossible for it to surmount. Now it is a principle of international law that in such a case a government is fully justified in taking action -I would call it interposition of a temporary character- for the purpose of protecting the lives and property of its nationals. I could say that that is not intervention. Reuben Clark, Jr. to Henry L. Stimson, Memorandum on the Monroe Doctrine, Department of State Publication # 37 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1930), 238 pp. Herewith I transmit a Memorandum on the Monroe Doctrine, prepared by your direction, given a little over two months ago… It is of first importance to have in mind that Monroe’s declaration in its terms, relates to the relationships between European states on the one side, and, on the other side, the American continents, the Western Hemisphere, and the Latin American Governments which on December 2, 1823, had declared and maintained their independence which we had acknowledged… In the normal case, the Latin American state against which aggression was aimed by a European power, would be the beneficiary of the Doctrine not its victim. This has been the history of its application. The Doctrine makes the United States a guarantor, in effect, of the independence of Latin American states, though without the obligations of a guarantor to those states, for the United States itself determines by its sovereign will when, where, and concerning what aggressions it will invoke the Doctrine, and by what measures, if any, it will apply a sanction. In none of these things has any other state any voice whatever. Furthermore while the Monroe Doctrine as declared, has no relation in its terms to an aggression by any other state than a European state, yet the principle ―self-preservation‖ which underlies the Doctrine-which principle, as we shall see, is as fully operative without the Doctrine as with it would apply to any nonAmerican state in whatever quarter of the globe it lay, or even to an American state, if the aggressions of such state against other Latin American states were ―dangerous to our peace and safety,‖ or were a ―manifestation of an unfriendly disposition towards the United States,‖ or were ―endangering our peace and happiness‖; that is, if such aggressions challenged our existence… In this view, the Monroe Doctrine as such might be wiped out and the United States would lose nothing of its broad, international right; it would still possess, in common with every other member of the family of nations, the internationally recognized right of self-preservation, and this right would fully attach to the matters specified by the Doctrine if and whenever they threatened our existence, just as the right would attach in relation to any other act carrying a like menace… It is evident from the foregoing that the Monroe Doctrine is not an equivalent for ―self-preservation‖; and therefore the Monroe Doctrine need not, indeed should not, be invoked in order to cover situations challenging our self-preservation but not within the terms defined by Monroe’s declaration. These other situations may be handled, and more wisely so, as matters affecting the national security and selfpreservation of the United States as a great power… The statement of the Doctrine itself that ―with the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfered and shall not interfere,‖ has been more than once reiterated, It has also been announced that the Monroe Doctrine is not a pledge by the United States to other American states requiring the United States to protect such states, at their behest, against real or fancied wrongs inflicted by European powers, nor does it create an obligation running from the United States to any American state to intervene for its protection… The so-called ―Roosevelt corollary‖ was to the effect, as generally understood, that in case of financial or other difficulties in weak Latin American countries, the United States should attempt an adjustment thereof lest European Governments should intervene, and intervening should occupy territory -an act which would be contrary to the principles of the Monroe Doctrine. This view seems to have had its inception in some observations of President Buchanan in his message to Congress of December 3, 1860, and was somewhat amplified by Lord Salisbury in his note to Mr. Olney of November 6, 1895, regarding the Venezuelan boundary dispute. As has already been indicated above, it is not believed that this corollary is justified by the terms of the Monroe Doctrine, however much it may be justified by the application of the doctrine of self-preservation. These various expressions and statements, as made in connection with the situations which gave rise to them, detract not a little from the scope popularly attached to the Monroe Doctrine, and they relieve that Doctrine of many of the criticisms which have been aimed against it. Finally, it should not be overlooked that the United States declined the overtures of Great Britain in 1823 to make a joint declaration regarding the principles covered by the Monroe Doctrine, or to enter into a conventional arrangement regarding them. Instead this Government determined to make the declaration of high national policy on its own responsibility and in its own behalf. The Doctrine is thus purely unilateral. The United States determines when and if the principles of the Doctrine are violated, and when and if violation is threatened. We alone determine what measures if any, shall be taken to vindicate the principles of the Doctrine, and we of necessity determine when the principles have been vindicated. No other power of the world has any relationship to, or voice in, the implementing of the principles which the Doctrine contains. It is our Doctrine, to be by us invoked and sustained, held in abeyance, or abandoned as our high international policy or vital national interests shall seem to us, and to us alone, to demand. It may, in conclusion, be repeated: The Doctrine does not concern itself with purely inter-American relations; it has nothing to do with the relationship between the United States and other American nations, except where other American nations shall become involved with European governments in arrangements which threaten the security of the United States, and even in such cases, the Doctrine runs against the European country, not the American nation, and the United States would primarily deal there under with the European country and not with the American nation concerned. The Doctrine states a case of the United States vs. Europe, and not of the United States vs. Latin America. Furthermore, the fact should never be lost to view that in applying this Doctrine during the period of one hundred years since it was announced, our Government has over and over again driven it in as a shield between Europe and the Americas to protect Latin America from the political and territorial thrusts of Europe; and this was done at times when the American nations were weak and struggling for the establishment of stable, permanent governments; when the political morality of Europe sanctioned, indeed encouraged, the acquisition of territory by force; and when many of the great powers of Europe looked with eager, covetous eyes to the rich, undeveloped areas of the American hemisphere. Nor should another equally vital fact be lost sigh of, that the United States has only been able to give this protection against designing European powers because of its known willingness and determination, if and whenever necessary, to expend its treasure and to sacrifice American life to maintain the principles of the Doctrine. So far as Latin America is concerned, the Doctrine is now, and always has been, not an instrument of violence and oppression, but an unbought, freely bestowed, and wholly effective guaranty of their freedom, independence, and territorial integrity against the imperialistic designs of Europe. Franklin Delano Roosevelt, "The Good Neighbor Policy," Address at Chautauqua, New York, August 14, 1936. [Tomado de: The Annals of America, Chicago, Encyclopedia Britanica, Inc., 1976, Volume 15, 1929-1939, "The Great Depression," p. 264-267] Long Before I returned to Washington as President of the United States, I had made up my mind that, pending what might be called a more opportune moment on other continents, the United States could best serve the cause of a peaceful humanity by setting an example. That was why on the 4th of March, 1933, I made the following declaration: In the field of world policy I would dedicate this nation to the policy of the good neighbor -the neighbor who resolutely respects himself and, because he does so, respects the rights of others— the neighbor who respects his obligation and respects the sanctity of his agreements in and with a world of neighbors. This declaration represents my purpose; but it represents more than a purpose, for it stands for a practice. To a measurable degree it has succeeded; the whole world now knows that the United States cherishes no predatory ambitions. We are strong; but less powerful nations know that they need not fear our strength. We seek no conquest: we stand for peace. In the whole of the Western Hemisphere our good-neighbor policy has produced results that are especially heartening. The noblest monument to peace and neighborly economic and social friendship in all the world is not a monument in bronze or stone, but the boundary which unites the United States and Canada —3,000 miles of friendship with no barbed wire, no gun or soldier, and no passport on the whole frontier. Mutual trust made that frontier. To extend the same sort of mutual trust throughout the Americas was our aim. The American republics to the south of us have been ready always to cooperate with the United States on a basis of equality and mutual respect, but before we inaugurated the good-neighbor policy there was among them resentment and fear because certain administrations in Washington had slighted their national pride and their sovereign rights. In pursuance of the good-neighbor policy, and because in my younger days I had learned many lessons in the hard school of experience, I stated that the United States was opposed definitely to armed intervention. We have negotiated a Pan American convention embodying the principle of nonintervention. We have abandoned the Platt Amendment, which gave us the right to intervene in the internal affairs of the Republic of Cuba. We have withdrawn American Marines from Haiti. We have signed a new treaty which places our relations with Panama on a mutually satisfactory basis. We have undertaken a series of trade agreements with other American countries to our mutual commercial profit At the request of two neighboring republics, I hope to give assistance in the final settlement of the last serious boundary dispute between any of the American nations. Throughout the Americas the spirit of the good neighbor is a practical and living fact. The twentyone American republics are not only living together in friendship and in peace— they are united in the determination so to remain. To give substance to this determination a conference will meet on Dec. 1 1936, at the capital of our great southern neighbor Argentina, and it is, I know, the hope of all chiefs of state of the Americas that this will result in measures which will banish wars forever from this vast portion of the earth. Peace, like charity, begins at home; that is why we have begun at home. But peace in the Western world is not all that we seek. It is our hope that knowledge of the practical application of the good-neighbor policy in this hemisphere will be borne home to our neighbors across the seas. La Doctrina Estrada, Enunciada por Genaro Estrada, Secretario de Relaciones Exteriores de México, México, D.F., 27 de Septiembre de 1930 Con motivo de cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el Gobierno de México ha tenido necesidad, una vez más, de decidir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de ―reconocimiento‖ de Gobierno. Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de la doctrina, que deja al arbitrio de Gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de Gobiernos o autoridades, parece supeditarse a la opinión de los extranjeros. La doctrina de los llamados ―reconocimientos‖ ha sido aplicada a partir de la Gran Guerra, particularmente a naciones de este Continente, sin que en muy conocidos casos de cambios de régimen en países de Europa, los Gobiernos de las naciones hayan ―reconocido‖ expresamente, por lo cual el sistema ha venido transformándose en una especialidad para las Repúblicas Latinoamericanas. Después de un estudio muy atento sobre la materia, el Gobierno de México ha trasmitido instrucciones a sus Ministros o Encargados de Negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de critica al decidir, favorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus Agentes Diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares Agentes Diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus Gobiernos o autoridades. Doctrina Tobar, enunciada por el Dr. Carlos Tobar, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, 15 de marzo de 1907. Las repúblicas americanas, por su buen nombre y crédito, aparate de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo directo en las decisiones internas de las repúblicas del continente. Esta intervención podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento de gobiernos de hecho surgidos de revoluciones contra la constitución. [Esta disposición fue adoptada en el Tratado General de Paz y Amistad entre Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá firmado el 7 de febrero de 1923.] La Doctrina Cárdenas, Enunciada por el Presidente de México Lázaro Cárdenas. México D.F. ,10 de septiembre de 1938, ante El Congreso Internacional Pro Paz. …Sin embargo de la nobleza de las anteriores doctrinas y de la eficacia innegable de la fuerza de las armas de lucha que pueden poner en juego las clases trabajadoras, no será suficiente para influir definitivamente en la noble causa de la paz si no se incorporan a tales doctrinas para combatirlas, otras que permanecen aún en el catálogo de las lícitas y morales y que son, sin embargo, la causa de las deformaciones que desde un principio ha sufrido el derecho de gentes favoreciendo la supuesta obligación de los Gobiernos fuertes para pasar de la guerra diplomática a la guerra económica y a la guerra de agresión en ciertos momentos de conveniencia más que de justicia. Me refiero a la teoría internacional que sostiene la persistencia de la nacionalidad a través de los ciudadanos que emigran para buscar mejoramiento de vida y prosperidad económica a tierras distintas de las propias. Y esto que a primera vista parece emanar de un principio de derecho natural y estar de acuerdo con los convencionalismos políticos que hasta ahora rigen la vida de las naciones entre si, no es sino una de las injusticias fundamentales que tienen por origen la teoría del Klan, o sea la proclamación de la continuidad de la tribu y más tarde el de la nacionalidad a través de fronteras, del espacio y el tiempo; engendrándose de este error una serie de antecedentes, todos ellos funestos para la independencia y soberanía de los pueblos. Porque, ¿qué obligaciones y qué derechos debiera de representar cada extranjero residente en la patria en que vive, en que especula con su talento y con su trabajo, en que encuentra familia y hogar y en que, finalmente, ve desarrollarse su descendencia y mejorar su economía? En el concepto de toda doctrina justa, el individuo que se desprende de su país para encontrar en otro lo que le hace falta en el suyo, tiene el deber imprescindible de aceptar todas las circunstancias, propicias o adversas, del ambiente que lo acoge y por un concepto compensativo, debemos agregar nosotros, ha de gozar también de todas las prerrogativas del ciudadano útil y respetable de la sociedad en que vive. De aquí se desprende que así de la restricción del uso de la ciudadanía como de la persistencia de la nacionalidad impuesta por su país de origen, se engendran los escollos y se implantan los términos en que se desarrolla la teoría absurda del extranjerismo con tolas sus malas consecuencias. Y para agravar más esta simple cuestión, aparte de la teoría relativa a los individuos, se ha creado la teoría de las sociedades innominadas que se organizan conforme a leyes extranjeras o a leyes propias, pero con ciudadanos extranjeros que, so pretexto de explotar recursos naturales de otra patria, se internan en suelos extraños bajo el escudo le sus Gobiernos de origen, o simplemente bajo la protección de su ciudadanía nativa. Los pueblos impreparados los reciben como extranjeros; les guardan como a tales, consideraciones que sobrepasan los límites del respeto y que confinan con los del temor; les llegan a consultar sus leyes impositivas y casi deslindan las propiedades que adquieren con una ficción de extraterritorialidad. Por su parte, los Gobiernos de origen los impulsan y los protegen como una avanzada de inesperada conquista y como el primer paso para el logro de una extensión de sus linderos y de su soberanía. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL ATENTATORIA Si esta teoría ciegamente imperialista que involucra una deformación de un bien entendido nacionalismo (que no puede fundarse sino en los límites naturales del territorio propio) fuera reprobada por las naciones y rechazada particularmente por cada uno de los ciudadanos, no habría nunca lugar ni a tirantez de relaciones, ni a reclamaciones, ni a conflictos, ni a la discusión de sutilezas, ni a la invención de pretextos para lanzar a las naciones a luchas estériles. Pero la principal consecuencia de este rechazo y delimitación intrínseca de la justicia del derecho de gentes sería la de quitar a la teoría que sostienen las naciones imperialistas esa fase absurda que fundándose en el principio ―del derecho de la sangre‖ que presupone la continuidad del sujeto de una nación fuera le ella, hace que la protección de los connacionales contra los actos de una soberanía extraña la intenten y la logren solamente las naciones poderosas cuando lo pretendan naciones débiles llegando el proceso del absurdo de esta escuela de premisas falsas e injustas, hasta lo monstruoso cuando se les hace prevalecer, por la misma fuerza protectora sobre los derechos de una mayoría nacional considerada inferior por sus escasos medios de defensa o por el estado medio de su cultura o por simples distingos de sangre r de raza. Mas este estado anómalo producido por una filosofía interesada que aparentemente favorece a la teoría extranjerista con grave perjuicio de la patria de adopción, se vuelve airadamente contra todas las potencias del mundo que por su antiguo origen racial o por su hábil evolución demográfica tienen en la actualidad escaso territorio y muy explotados recursos naturales para desarrollarse interiormente, pues habiéndose convertido en potencias de conquista y colonización han adquirido una fama de temibilidad tal en el concepto de los pueblos potencialmente ricos y territorialmente extensos pero socialmente débiles, que han cerrado sus fronteras y levantado barreras legales para detener una inmigración poco deseable por las teorías imperialistas de su origen más que por sus cualidades físicas y morales, pues afortunadamente para bien de la humanidad, no existen en los individuos aislados ni mucho menos en las clases proletarias, cualquiera que sea su origen, las tendencias dominadoras y egoístas de sus Gobiernos y de sus leyes. Por que se ve, no se trata de una teoría nueva, sino de una tesis antigua que se ha debatido ampliamente en el terreno mismo de la jurisprudencia, pero que se han negado sistemáticamente a aceptar como justa y útil, las potencias más grandes del mundo, llevando fatalmente a la humanidad a la crisis actual de todo sentido moral y de todo escrúpulo humano, regresando así a los primitivos tiempos en que el derecho de conquista con la fuerza de las armas eran la ley suprema del mundo. La Esperanza de la Paz Si como es de desear se, las naciones y los hombres modifican su concepto egoísta de nacionalidad y de ciudadanía encerrándolo dentro de los límites de sus territorios, es seguro que todos los pueblos carentes aún de un desarrollo industrial efectivo, poseedores de materias primas en escala muy apreciable y estancados dentro de límites escasos de cultura, recibirán con mucho gusto el torrente desbordado de los pueblos saturados de población por el impulso constante de su perfeccionamiento físico e intelectual, los problemas de producción encontrarían así mayores fuentes de consumo y consiguientemente se regirían por un proceso regulador efectivo y de ninguna manera mediante barreras aduanales o por procedimientos reprobables que juntamente con los salarios de hambre llevan a las naciones a las situaciones más serias y a los regateos más indignos y consiguientemente a la completa aniquilación de toda ética social. Las nacionalidades se fortificarían unas con otras constituyendo verdaderos factores de amistad y de engrandecimiento y disminuyendo los peligros de la perturbación de la paz y de los exterminios humanos que quedarían confinados a los estrechos límites de la defensa de agresiones, cada día más improbables y el aseguramiento de la tranquilidad y del orden interior. b) Lecturas Robert Dallek, The American Style of Foreign Policy. Cultural Politics and Foreign Affairs, New York, Alfred A. Knopf, Inc., 1983, p. 92-116 Between the Wars: The Diplomacy of Hope and Fear For most of the twenty years after Theodore Roosevelt assumed the presidency in 1901, a coherent progressive mood dominated American public life. Greater democracy, law, justice, morality, and order were national articles of faith. By 1920-21, however, this idealistic surge had largely run its course. In place of a lofty vision of selfless Americans pursuing shared national goals, the country embraced special-interest politics: Cities vied with small towns, Protestants with Catholics, Drys with Wets, farmers with businessmen, laborers with corporations, fundamentalists with intellectuals, radicals with conservatives, and government with private enterprise. At the same time the country struggle with fears that traditional habits were in jeopardy from alien influences: Southern and Eastern European Immigrants incapable of assimilation into American life; anarchism and bolshevism exported from Europe to the United States. Still, this waning of idealism, pursuit of group interests, and xenophobia did not entirely kill off reform. Farmers, ethnic minorities centered in big cities, congressional liberals, and state and city officials sustained progressivism in the twenties and kept it alive until the Depression once more made reform the predominant national mood. These domestic crosscurrents largely determined U.S. actions abroad during the twenties and the thirties. Efforts for arms control and an end to war, which loomed large in American minds during these years, reflected not only a pacifist reaction to World War I but also enduring progressive hopes for unselfish commitments to general or ―public‖ rather than to special interests. Progressive anxiety in the twenties about domestic social tensions destructive to democracy found some release in the drive to eliminate international conflict. Stymied in their fight against selfishness in the United States, progressives shifted their focus to the world scene, asking all governments to serve the common good by sacrificing national rights and power to wage war. At the same time, group antagonisms in America gave rise to cynical nationalism in foreign affairs. The turn toward special-interest politics at home encouraged the belief already set in motion by the Versailles settlement that similar motives operated abroad. The European powers and the United States as well, postwar commentators said, had fought the war not for idealistic goals but for self-serving ones. Power, territorial aggrandizement, and economic self-interest were now viewed by Americans as the causes of the Great War and, more important, as enduring motives in world affairs. From here it was a small step to the conviction that the country had been duped into the war by self-serving Europeans, international bankers, and munitions makers. Perceiving a need to protect themselves from further exploitation, Americans now warmly endorsed economic nationalism and political isolation. Other powerful currents reinforced the impulse to isolate the United States from foreign affairs. The failure of progressivism to reverse the trend from individualism toward an organized society of concentrated power and wealth further eroded public confidence in the durability of traditional institutions. But unwilling to regard these changes in American life as the product of irreversible internal forces, middle-class citizens blamed influences coming from Europe. Given some credence by the mass movement of European immigrants to the United States between 1900 and 1920 and the growth of imported radical ideas, traditional America saw compelling reasons to close itself off from peoples and events abroad. Because these domestic hopes and fears played so big a part in foreign policy, the pacifism, nationalism, and isolationism of the twenties and thirties were more abstractions than realistic responses to world affairs. The pacifist impulse to eliminate war, for example, was not aimed at any particular war or at any specific conflict which might involve the United States. Rather, it opposed war or conflict in the abstract. It was not potential bloodshed between Germany and France or Japan and the United States but clashing special interests in general that seemed to worry the pacifists. Similarly, the foreign interests and alien influences against which Americans had to protect themselves were perceived largely as hidden and sinister. It was those interests and dangers in the abstract rather than any actual outside influence in particular that made Americans eager to defend and close themselves off from external affairs. As in earlier years, these domestic preoccupations were not a successful formula for dealing with foreign affairs. The progressive impulse to eliminate arms and war may have sustained hopes of easing social conflicts in the United States, but it did little to advance the cause of world peace. Moreover, independence from economic and political developments overseas may have satisfied cynical convictions about the state of world affairs and temporarily eased anxieties about preserving traditional institutions in America, but it did not make the nation more secure from subversion and attack. ―What is dangerous to the world,‖ one critic of pacifism in the twenties observed, ―is not that nations should act reasonably, in accordance with their interests, but that they should act unreasonably, at the dictation of the reforming instinct, or of some megalomaniac dream.‖ In the period immediately after World War I, Americans largely turned their backs on overseas concerns, especially events surrounding the war. "It is as If the war had never been,‖ the novelist Robert Herrick observed in 1921. ―Three years after the bloodiest conflict known to mankind… one may go to almost any theatre …one may buy almost any magazine or book on the stalls, and except for an occasional remote allusion to happenings in the years of interregnum it is impossible to guess that anything momentous had happened to the world, to life itself since 1914.‖ One historian has written: ―By 1920 publishers were warning authors not to send them manuscripts about the war -people would not hear of it. When at last they were willing to think about it at all, they thought of it as a mistake, and they were ready to read books about the folly of war.‖ Yet in the midst of this apathy a small group of progressives remained true to their vision of a just and peaceful world under law. In the 1920s a handful of clergymen, women, attorneys, intellectuals, and political radicals led a passionate crusade to reduce arms, adjudicate international disputes, and eliminate war. Unlike most progressives who abandoned general-interest for special-interest politics during the decade, these men and women continued to push for broad moral goals that could serve all mankind. What apparently set them off from other reformers was the fact that they were chiefly middle-class urban dwellers… Dramatic evidence of this mood appeared in the first half of 1921, when public pressure for naval arms limitation forced the Harding administration to call the Washington Arms Limitation Conference. …As late as his inauguration in March 1921, Harding saw little reason to satisfy demands for a naval arms conference. Though Senator William Borah of Idaho had stirred some interest in the issue with a congressional resolution in December, national economic problems led by unemployment and inflation seemed far more pressing concerns to the public. During the spring of 1921, however, public interest in Borah’s proposal grew at an astonishing rate. Led by women’s organizations and churches, which staged mass meetings on Easter Sunday, organized a National Disarmament Week in May, and designated June 5 as Disarmament Sunday, some 6,000,000 Americans flooded Washington with petitions demanding arms reduction… The Washington Conference produced three major treaties -the Four-, Five-, and Nine-Power agreements- which principally spoke to enduring progressive hopes among Americans for social harmony and order or the triumph of public over special interest politics. Focusing on the great powers’ rivalry in Asia, the treaties identified means of reducing tensions and preventing wars. The Four-Power agreement committed America, Britain, Japan, and France to respect one another’s rights in the Pacific and to confer should any dispute arise about those rights or should any outside force threaten them. The Five-Power Treaty, which included Italy, consisted of a ten-year prohibition against building capital ships, set a ratio of capital ship tonnage among the five powers… and restrained the signatories from building any new fortifications or naval bases in the Pacific. The Nine-Power Treaty pledged all the nations at the Washington Conference to support the Open Door principle and respect the sovereignty, independence, and territorial and administrative integrity of China. Viewed in terms of international politics, these agreements were an attempt to ease the danger of a future explosion by great power accommodation. In return for accepting inferior naval power, Japan insisted on freezing construction of Anglo-American bases which could threaten it. In exchange for giving up a twenty-year-old alliance with Britain, Tokyo received pledges in the Four-Power Treaty to consult about threats to any of their interests. As a concession for agreeing to remain relatively weak in capital ships, France was left free to build as many cruisers, destroyers, and submarines as it believed necessary to its defense. The Washington settlement, a later writer notes, "did not supplant the competition for national power; it simply set a pattern for moderating and regularizing that competition. It did not transform the basic relations among nations; it registered existing facts about those relations.‖ Yet it was just this assumption of fundamental change that great numbers of Americans took away from the successful Washington talks. From the opening day of the conference, when Secretary of State Charles Evans Hughes startled the delegates by calling for prompt disarmament in specific categories of ships, numerous Americans saw the United States permanently turning the rest of the world away from war. By the close of the meeting they were convinced, as Hughes told them, that they were ―taking perhaps the greatest forward step in history to establish the reign of peace.‖ They envisioned a reconstructed world and a new epoch now in store for international relations. The treaties were seen not as a triumph of power politics but as a triumph over power politics. That so many Americans blindly subscribed to this assumption revealed less about their naivete toward world affairs than about their anxiety over current domestic tensions and their continuing progressive dreams of recapturing a harmonious past. Seeing the Washington agreements as an abandonment of selfish interest for the sake of universal good, Americans turned the world community into a kind of orderly middle-class utopia, where political and social harmony won out over national or group rivalry. Contemporary comments on the treaties as promoting goodwill, friendly dealings, harmony, and permanent peace suggest that Americans were describing not international relations in the twenties but a nineteenth-century small-town social order progressives had wished to reclaim. Indeed, the response to the Washington agreements was as pure an expression of the old progressive mood as one could find after World War I. Only the sense of responsibility or the commitment to what the progressives had described as civic participation was in fact absent. Though the treaties imposed no substantive obligations on any of the signatories to assure their fulfillment, the provision for consultation in the Four-Power agreement was enough to arouse fears of an ―entangling alliance‖ or of civic participation on the world scene Americans were now rejecting at home. A superfluous reservation that there was no ―commitment to armed force, no alliance, no obligation to join in any defense,‖ however, allowed the treaty to squeeze through the Senate by four votes. This impulse to convert international agreements into triumphs of progressive hopes found a logical culmination in the Kellogg-Briand Pact of 1928 outlawing war. Dating from at least 1918, when Salmon O. Levinson, a wealthy Chicago attorney, began publicizing the idea, prohibiting war was a striking example of the progressive faith in reform legalism or in the power of public opinion and law to abolish pernicious social institutions and bring order out of chaos. Despite a Senate resolution introduced by William Borah in 1923 to make war a public crime under the law of nations, nothing came of the proposal until 1927. In the spring of that year, in hopes of adding to a series of bilateral nonaggression pacts aimed at encircling Germany, French Foreign Minister Aristide Briand proposed a Franco-American agreement outlawing war. Though the proposal was backed by prominent American internationalists eager to encourage renewed United States interest in collective security, mass attraction to the scheme did not appear until the fall. The catalyst for this interest was a combination of domestic and international tensions arousing fears of social collapse. In August 1927, after six years of intense debate about the case of Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti, two alien anarchists, the state of Massachusetts executed them for murders allegedly committed during a 1920 robbery. Arguing that the court and all the forces of upper-class respectability in America had condemned the two men to death less on the merits of the evidence than because of their political beliefs and Italian origins, critics regarded the executions as an act of class reprisal which split the nation into warring camps. Coming on the heels of the 1924 National Origins Act restricting the ―new‖ immigration from Southern and Eastern Europe, the split at the 1924 Democratic Party convention over whether to condemn the Ku Klux Klan, and the 1925 Scopes trial pitting the city against the country, Christians against Christians, and scientists against fundamentalists, the suggestion of class war in America did not seem farfetched. At the same time, rumors of foreign war fed by Anglo-Russian tensions, aggressive Italian maneuvering in the Mediterranean, and conflicts among the new Balkan states made Europe appear closer to war than at any time since November 1918. Equally disturbing to Americans, a Geneva conference called by President Coolidge to restrain a growing arms race in cruisers, destroyers, and submarines collapsed after only six weeks with nothing to show for its efforts but heightened tension between Britain and the United States. In these circumstances, the idea of outlawing war quieted mass anxiety about the dangers of domestic and foreign strife. Led by ―Pacifists and …Earnest Christians,‖ who gathered 2,000,000 signatures on petitions, a ―tidal wave of public sentiment‖ pressed the Coolidge administration to join other nations in making war illegal. In response, Secretary of State Frank B. Kellogg proposed that Briand’s suggestion be converted into a multilateral renunciation of war. Despite Kellogg’s insistence on excluding wars of self-defense, fifteen nations signed a pact in Paris on August 27, 1928, renouncing war as an instrument of national policy. Acclaimed as ―superb,‖ ―magnificent,‖ and ―a greater hope for peaceful relations than …ever before given to the world,‖ the treaty evoked widespread enthusiasm in the United States and won Senate approval by a lopsided 85 to 1 vote. Rational calculation cannot explain the appeal of the pact… Indeed, carrying no obligations except to abstain from aggressive war, the pact reflected enduring progressive hopes that ―the aroused and sustained public opinion of the people‖ alone could assure universal harmony under law. This progressive commitment to harmony and general interest politics also registered forcefully on policy toward Latin America between the wars. Washington’s high-handed insistence on order and stability and military interventions to compel them before 1920 now ―gave way to a more benign approach, emphasizing negotiation, nonintervention, and kinship among equals.‖ Undoubtedly, the demise of German sea power at the end of World War I eased earlier concerns about American security in the Caribbean and allowed Washington to be less assertive about its interests in the area. But this alone is insufficient to explain the dramatic shift in attitude beginning in the twenties. Rather, it rested largely on a change in public mood from a preoccupation with national security and tutelary democracy to an insistence on self-determination and friendly dealings. It was based on the same vision of cooperation and shared interests motivating the Washington treaties and the Kellogg-Briand Pact. Unlike these agreements, however, a Good Neighbor policy in Latin America, where the United States remained predominant, could hold together and more or less sustain mass nostalgia for social harmony under law. Mexico is a case in point. In 1925, after Plutarco E. Calles had become president of Mexico, the Mexican Congress enacted laws denying alien landowners the protection of their own governments and making oil deposits the ―inalienable‖ property of the nation. The petroleum law set up strict regulations for concessionaires, with which they had to comply by January 1, 1927. Major American oil companies, refusing to accept the new restrictions, denounced Calles as a Bolshevik who was opening the way to Communist control of the hemisphere. When the Calles government also began enforcing anti-Catholic provisions in the Mexican Constitution, confiscating church property and forbidding religious instruction in private schools, and began as well to aid revolution in Nicaragua, demands for intervention in Mexico arose in the United States. But this was a distinctly minority sentiment. Reflecting a more broadly held view in the country the U.S. Senate, led by progressives like Borah and George Norris of Nebraska, gave unanimous approval to a resolution urging the settlement of all disputes with Mexico by arbitration. In response to this mood, President Coolidge appointed Dwight W. Morrow, a wealthy attorney, as ambassador to Mexico with the instruction ―to keep us out of war.‖ True to his charge, Morrow skillfully cultivated good relations with the Mexicans, and reached accommodation with them on every outstanding problem. Similarly, in dealings with Nicaragua, public pressure in the United States for conciliation rather than force compelled the Coolidge administration to back away from an aggressive policy. In 1925, Coolidge ended a thirteen-year occupation of Nicaragua by withdrawing American marines. In less than a year, however, Nicaragua’s reversion to the sort of anarchy that had brought intervention in the first place moved Washington to send in a new force of marines. The government’s action provoked a storm of criticism in the United States. "The expressions from all parts of the country which have reached Washington, and been given to the public in the newspapers,‖ the New York Times observed in January 1927, ―show that this country is at present in the mood to insist upon reasonable compromise methods of conciliation, submission to arbitration -all to be tried out honestly before there is any talk of the appeal to the ultimate reason of kings.‖ Military responses to Latin American problems were out of date. There was ―a swelling demand that some other way be found,‖ and ―a steady pressure from public sentiment‖ to make use of it. Again, as with Mexico, Coolidge and Kellogg responded with a conciliatory policy. They sent Henry L. Stimson, Taft’s secretary of war and Herbert Hoover’s future secretary of state, to Managua to negotiate a settlement among the warring Nicaraguan factions. Stimson satisfied sentiment in the United States by largely halting the civil war and creating conditions for the eventual withdrawal of American marines. Intervention in Nicaragua in the twenties was an exception to a new rule. Whereas the United States had intervened militarily twenty times in Caribbean countries between 1898 and 1920, it did so only twice in the interwar years, in Honduras and Nicaragua. Secretary Hughes gave voice to this policy in 1923: ―Our interest does not lie in controlling foreign peoples… Our interest is in having prosperous, peaceful, and law abiding neighbors with whom we can cooperate to mutual advantage.‖ By incremental steps in the twenties and thirties, Republican and Democratic administrations alike gave form to this enduring progressive vision of harmony under law, the Good Neighbor policy. In 1923, Hughes signed a Pan-American treaty which provided that controversies between American nations not settled by diplomacy or brought under arbitration would be sent to a commission of inquiry before any military action should take place. Further, in 1928, Under Secretary of State J. Reuben Clark declared in a memorandum that Roosevelt’s Corollary of 1904 justifying interventions in Latin America had no validity under the Monroe Doctrine. Clark’s memorandum, however, did not directly repudiate the practice of intervention. This repudiation occurred at the Montevideo and Buenos Aires conferences of 1933 and 1936, when the Franklin Roosevelt administration subscribed to the principle that no state has the right to intervene in the internal or external affairs of another. Roosevelt gave substance to this commitment when he signed a treaty abrogating the Platt Amendment, thereby abolishing the U.S. right to intervene in Cuba; ended the United States’ twenty-year occupation of Haiti, and negotiated a treaty with Panama abolishing the right held since 1903 to intervene unilaterally and take unlimited control of Panamanian territory. In sum, through the sixteen years after Wilson left office and liberalism gave way to reaction, depression, and eventually a new reform mood under the New Deal, the progressive ideal of like-minded people working for a larger social good endured in inter-American relations -a standing, symbolic assurance to millions in the United States that a harmonious nineteenth-century culture had not entirely disappeared. American diplomacy in the twenties and the thirties seems patently inconsistent. On the one hand, the country took the lead in urging a strife-ridden world to give up arms and selflessly pledge itself to peace for the good of mankind. On the other, it fostered international rivalry and world economic ills by selfishly pursuing policies of economic nationalism. Though outwardly contradictory, these impulses were rooted in a common concern: anxiety over group conflict and special-interest politics in the United States. In the twenties Americans hoped they could cure the disease of clashing interests at home by first eliminating them abroad. At the same time, they felt prey to fears that group rivalry would not disappear and that the world without mirrored the world within, as the Versailles settlement and renewed national conflicts seemed to make clear. This gave rise to a general belief that only a strict defense of the national economic interest could preserve the country from exploitation at alien hands. War debts in the twenties and thirties are illustrative. A combination of wartime and immediate postwar foreign loans had put the Allied powers $10.3 billion in debt to the United States by 1920. Arguing that the money should be considered America’s contribution to the war, which others had made in blood, and that insistence on repayment would wreak havoc on the world economy, the Allies pressed the United States to cancel the debts. Were Washington to adopt this policy, they declared, it would allow them to scale down German reparations and speed the economic recovery of Europe. No U.S. officeholder who valued his political life would consent to this idea. A number of American leaders accepted the wisdom of what the Europeans said, but none of them felt free to advocate cancellation openly. Indeed, though actually agreeing in the twenties to reduce Allied indebtedness by approximately 43 percent, government leaders would never admit that they had allowed partial cancellation of the debts. Even when it became transparently clear in the thirties that the Allies would default on their obligations, the Roosevelt administration refused to defy popular feeling by declaring debt payments at an end. Throughout the Interwar years the war debts were seen as something of a sacred cow that could be tampered with only at great political risk. The same influence went far to determine U.S. tariff policy in the twenties and thirties. Between 1913 and 1921, under the sway of Wilsonian internationalism, which preached the expansion of American commerce through reciprocal elimination of world economic barriers, tariffs took a clear downward turn. The Underwood Tariff Act of 1913, for example, lowered rates by some 25 percent and placed a host of important products on the free list. In the closing days of the Wilson administration, moreover, when farm interests pushed the Congress into approving higher tariffs on agricultural produce, the President vetoed the measure, maintaining that it would not relieve the postwar economic distress of farmers. With Wilson’s departure, however, economic nationalism gained the upper hand. The Harding administration enacted the Fordney-McCumber Tariff Act of 1922, which pushed rates to levels not reached before in American history. Traditional Republican and business attachment to high tariffs does not adequately explain this sharp turn toward protection. Unlike earlier times, the business community was deeply divided over the issue. Import-export companies joined hands with large manufacturing establishments to oppose the ―hysterical‖ drive of medium-sized manufacturers and agricultural producers for unprecedented tariff increases. For the first time in American history one senator remarked, the representatives of ―great big business‖ were asking for lower rates, while the spokesmen of ―small business‖ were demanding ―excessively high rates.‖ …Though larger industries voiced the rational concern that the nation’s new status as an international creditor and exporter of like amounts of factory and farm goods made traditionally high American duties obsolete, they were out of step with the national mood. The prevailing belief throughout the country was in the need to preserve the American market for the American producer. The Depression, beginning in 1929, deepened this mood and helped spawn the even higher Hawley-Smoot Tariff schedules of 1930. Influenced by the domestic and international struggles of the 1920s, Americans could not conceive of a cooperative world in which the injured nations joined to overcome the economic dislocations of the time. Consequently, in spite of warnings from nearly every reputable economist in the United States that higher duties would ―injure the great majority of our citizens‖ by impeding intergovernmental debt collections, stifling trade, aggravating unemployment, and deepening the depression, the country endorsed the tariff as a way to protect itself from cheap imports and preserve its standard of living. As events shortly demonstrated, there was little rational basis for this assumption. Instead of contributing to American well-being, the Hawley-Smoot Tariff added to international and domestic economic decline. But rational calculation, probably, had little to do with this measure. More important in making so economically unsound a tariff possible was the prevailing conviction that in public affairs groups and nations must cover up, not open up. The belief, moreover, that the Depression stemmed from forces abroad against which the United States had to insulate itself also gave a ―protective‖ tariff an irresistible symbolic appeal. These crosscurrents were so strong in the United States that even the more flexible and internationalist Roosevelt administration was unable to reverse American tariff policy significantly. …Roosevelt’s ultimate resolution of the tariff issue rested on the same attitude. Though the Congress passed a Reciprocal Trade Law in 1934, ostensibly opening the way to freer trade, the administration of the act reflected an enduring nationalism in the United States. The trade agreements negotiated under the law in the 1930s ―did less to revive world trade by increasing imports and reducing America’s credit balance than to expand American exports, which increased enough in this period almost to double America’s favorable balance of trade… The reciprocal trade program chiefly served American rather than world economic interests.‖ And in so doing, it reflected the central belief in America in the interwar years that human affairs in general, and economic relations in particular, rested on the pursuit of selfish interest. Foreign economic policy between the wars demonstrated that an industrial nation beset by social strife had eclipsed the progressive vision of a harmonious nineteenth-century social order as the dominant image in the American mind. If Americans recognized social tension or domestic strife, as the governing fact of national life in the twenties and thirties, they rejected suggestions that this was a permanent condition brought on by longterm economic and social changes in the United States. Instead, they blamed the loss of an earlier national harmony on alien forces destructive to traditional habits. It was not something native to America but rather unassimilated foreign influences that accounted for progressivism’s failure to reach its largest goals or for the continuing vulnerability of the country’s political and social customs to modern currents. These fears were not wholly irrational. The more than 15,000,000 immigrants who came to America in the first twenty years of the century significantly transformed national life, leaving native Americans with ―a vague uneasy fear of being overwhelmed from within…" At the same time the successful ―Bolshevik uprising in Russia, engineered by a small fraction of the population, and the spread of revolution across Europe and of strikes and bombings across America aroused some understandable concern that a handful of determined radicals might touch off an uprising in the United States. But the fear of a foreign-controlled revolution in America soon passed all reasonable bounds. Although there was clearly no danger of a successful upheaval, and labor walkouts were caused by genuine grievances, millions of Americans felt menaced by alien radicals, and enthusiastically supported arbitrary arrests and deportations. In the winter of 1919-20, when Attorney General A. Mitchell Palmer committed wholesale violations of civil liberties by seizing innocent people, holding them incommunicado, denying them counsel, and subjecting them to kangaroo courts, the country applauded his actions. When he overreached himself in the spring of 1920, however, by falsely predicting all attempt to overturn the U.S. government, the nation lost its enthusiasm for the Red Scare. The hysteria over a supposedly looming, alien-dominated revolution disappeared as quickly as it had begun. Nonetheless, strong feelings of xenophobia remained, as evidenced by the growth of the Ku Klux Klan and the passage of the National Origins Act in the 1920s. Between 1920 and 1924 the Klan grew from a small anti-black Deep South organization of some 5,000 members to a national society of 3,000,000 centered in the Southwest, Midwest, and Far West. Its members were chiefly lower-middleclass native white Protestants who feared the ―big cities‖ with their ―foreign‖ influences and habits so at odds with the ―American way of life.‖ This general attitude expressed itself in a drive for an immigration statute barring any further entry to the Alpine, Mediterranean, and Semitic peoples who had recently come to America in such great numbers. A continued flood of such aliens to our shores, one restrictionist proponent declared, would create a race of hybrid Americans ―as worthless and futile as the good-for-nothing mongrels of Central America and Southeastern Europe.‖ In response to this xenophobia the Congress passes the National Origins Act of 1914, forbidding all Oriental Immigration and sharply limiting the ―new‖ immigration from Southern and Eastern Europe. The act, commented one newspaper, guaranteed that America’s future would remain in the hands of the American people. Within a year’s time, an immigration official was reporting that virtually all immigrants coming through Ellis Island ―now looked exactly like Americans.‖ This nativist upsurge, this fear that insidious alien influences were endangering America’s unique institutions, was the central force behind the isolationist impulse in the country’s foreign policy between the wars. Though this mood did not remain constant, but alternately rose and fell in intensity, it nevertheless determined the nation’s principal reactions to events abroad during the interwar years. Two major expressions of this nativism/isolationism were the refusal to recognize the Soviet government in Russia in the twenties and the American rejection of all political ties to the League of Nations. The nonrecognition policy toward the Soviets rested on the belief that Russia was not a civilized nation -that is not one that paid its debts, honored agreements, and renounced international revolution… The resistance to joining the innocuous World Court is an even more telling example. An autonomous judicial arm of the League, the Permanent Court of International Justice, as it was formally called, embodied the American ideal of the rule of law. Its establishment grew out of the idealistic assumption that a world court could settle international disputes and prevent wars. In practice, however, the Court had almost no power: It could take jurisdiction in a dispute only when requested by all the parties, and it lacked the authority to enforce a decision even when disputants did let it rule on a controversy. But because it at least symbolized a commitment to so thoroughly progressive a concept as the adjudication of international conflict, the Court commanded considerable support in the United States: Both political parties repeatedly endorsed American participation, and all three Republican administrations in the twenties proposed adherence to its protocols. Yet despite these considerable influences in its behalf, the country remained outside the Court. The effective deterrent to participation was always the suggestion that joining would mean involvement with the League, and foreign control and contamination of American affairs… The advent of a Democratic administration under an ostensibly internationalist President revived the issue in 1933. Though convinced that widespread sentiment for joining the Court existed in the country, Roosevelt believed that an attempt to achieve this goal in 1933 and 1934 would delay essential recovery measures. Such a proposal would have antagonized progressive Republican senators convinced that involvement threatened destruction of American sovereignty. In January 1935, however, with a poll of the Senate showing more than a two-thirds majority in favor, Roosevelt pressed the case for the Court. His request touched off a nativist response out of all proportion to the issue. Since membership in the Court meant no more than a symbolic endorsement of world peace, the opposition came less from realistic fears of the body than from nativist hysteria about foreign influences destroying the ―American way of life.‖ The radio priest Father Charles Coughlin urged: ―Every solid American who loves democracy‖ should stand foursquare with Court opponents ―to keep America safe for Americans and not the hunting ground of international plutocrats.‖ Once the Court rendered ―advisory opinions in which the United States is interested,‖ Senator Hiram Johnson warned, ―the whole fabric we have built up since we were a nation goes crumbling to the ground.‖ And Senator Homer T. Bone of Washington declared: ―I am a believer in democracy and will have nothing to do with the poisonous European mess. I believe in being kind to people who have the smallpox such as Mussolini and Hitler, but not in going inside their houses.‖ These irrational fears struck a resonant chord in the country and the Senate, where an initial group often opposing senators grew to thirty-six. With only fifty-two senators voting aye, the proposal fell seven votes short of the required two-thirds. What is perhaps most remarkable about the question of joining the World Court is not that it went down to defeat but that it kept coming up for consideration in the twenties and the first half of the thirties. It suggests that the nativist impulse fueling the isolationism of these years was not a fixed influence but varied in its hold on the public imagination. Down to 1924 nativist feelings were intense, but between 1925 and 1934 they lost some of their grip on the public. In the late twenties, John Higham points out, ―a billowing prosperity washed over and helped to smooth the emotional turmoil of the preceding years… Furthermore, …a democratic balance-wheel, working deep inside the national culture, partially counteracted the nativist movements… The nation’s traditional values undoubtedly exercised a quiet brake on xenophobia.‖ Finally, there was the fact that the nation ―relapsed into a general indifference toward all big problems, international and internal alike.‖ It went on ―a moral holiday,‖ counting its material blessings -a chicken in every pot, a car in every garage- and reassuring itself that ―It Ain’t Gonna Rain No More.‖ Although the economic collapse beginning in 1929 replaced the indifference to domestic problems and the mood of optimism with demands for economic remedies and renewed fears about the durability of American institutions, nativist fears of foreign dangers remained distinctly in the background. The intense concern with domestic difficulties left almost no room for mass attention to external affairs or alien threats. This does not mean that Hoover and Roosevelt were free to cast aside isolationism and follow an activist course in foreign affairs from 1929 to 1934. But they did have more leeway in these years than Hoover’s Republican predecessors had had in the early twenties or Roosevelt after 1934. The response to the Manchurian crisis of 1931-32 is one example. …While it thoroughly disapproved of the Japanese action, the Hoover administration replied equivocally to the crisis. On the one hand, mindful of the little patience the public would show in the midst of a depression for so remote a problem as fighting in Manchuria, Washington refused overtures to align itself directly with possible League action. On the other hand, the government reversed the Harding-Coolidge policy of shunning official ties to the League by agreeing to have representative sit with its council during discussions of the Sino-Japanese dispute. Moreover, in January 1932, after the League had refused to do more than investigate the incident and Japan had defied international opinion by continuing its aggression, the Hoover administration announced its refusal to recognize the legality of any situation brought about by violations of the Open Door or the Kellogg-Briand Pact. Though no more than a moral condemnation of aggression, it represented a challenge to Japan which stirred isolationist fears of involvement in a pointless war. ―The American people,‖ the Philadelphia Record asserted, ―don’t give a hoot in a rain barrel who controls North China.‖ While it hardly committed America to fight or join other nations in a meaningful action, the Hoover-Stimson policy was more than that which the intense isolationist feelings of the early twenties and later thirties would have allowed. Roosevelt also found at least some room to maneuver in foreign affairs during his first two years in office. With only a small group of bankers, businessmen, and idealists paying much attention to foreign relations during this time, he felt free to take some modest internationalist steps: an endorsement of the Hoover-Stimson nonrecognition doctrine; the appointment of Cordell Hull, a Wilsonian internationalist, as secretary of state; invitations to foreign leaders for personal talks; a public declaration at the Geneva Disarmament Conference of 1932-34 that the United States would support collective efforts against war; a request, which he soon abandoned, for a discriminatory arms embargo punishing aggressors; the recognition of the Soviet Union; public support for the League of Nations as ―a prop in the world peace structure‖; and the request to the Senate to join the World Court. None of these actions, of course, seriously challenged the prevailing antagonism in the United States to international political commitments or collective security, and they were balanced by a vigorous economic nationalism. Yet, compared to what happened immediately after 1934, Roosevelt’s initial foreign actions seem relatively bold. The World Court defeat in January 1935 signaled something of a turning point in American foreign relations. The struggle reawakened the isolationist feelings or xenophobia which had been so palpable in the early twenties. It was not involvement in the Court, but the rising prospect of another European war, coupled with new departures in domestic affairs, that scared Americans and produced the warnings against foreign dangers to national institutions. However conservative and popular, Roosevelt’s New Deal measures also excited concern that something radical was happening in the United States which would produce basic changes in American economic and political habits. The Depression and the New Deal remedies created the feeling that domestic institutions were in a delicate condition and could not survive involvement in another foreign war. The mass of Americans feared that if the country were drawn into a new European power struggle, the virus of totalitarianism would infect its weakened democratic institutions and bring dictatorship to the United States. …Liberals and conservatives alike saw involvement in war as a prelude to a dictatorship. ―We must treat war as a contagious disease,‖ a Kansas American Legion commander announced. ―We must isolate those who have it and refrain from all intercourse with them.‖ The manifestations of this attitude are well known: the neutrality laws of 1935-37 barring meaningful American support to victims of attack as well as aggressors; rejection of League overtures for joint sanctions punishing Italy’s invasion of Ethiopia; indifference and neutrality toward the existing Republican government and the Fascist rebels in Spain’s Civil War; passive acceptance of Japanese aggression in China, including an attack on the American gunboat Panay; acquiescence in German reoccupation of the Rhineland and annexations of Austria and Czechoslovakia’s Sudetenland; narrowly defeated demands for a national referendum on any congressional declaration of war; and the failure of neutrality revision in the summer of 1939, or the rejection of pleas to allow Anglo-French arms purchases from the United States should, Hitler drive them in a war. No single episode during this time, however, better demonstrates the nature of American isolationism than FDR’s quarantine speech of October 5, 1937. An attempt to educate the public to the fact that the United States could not isolate itself entirely from foreign problems or remain secure in a lawless world, the speech was an internationalist appeal presented in isolationist terms. While proposing that neutral nations join in some nonbelligerent fashion to punish aggression, it emphasized the idea that foreign dangers threatened American institutions and that nations needed to quarantine aggressors. ―The present reign of terror and international lawlessness,‖ Roosevelt warned in his address, had ―reached a stage where the very foundations of civilization are seriously threatened,‖ Contact with lawless nations, in short, might destroy civilized traditions. The remedy was to ―quarantine‖ the ―epidemic of world lawlessness.‖ Elaborating on this metaphor, FDR declared: ―When an epidemic of physical disease starts to spread, the community approves and joins in a quarantine of the patients in order to protect the health of the community against the spread of the disease… There must be positive endeavors to preserve peace,‖ he concluded. ―America hates war, America hopes for peace. Therefore, America actively engages in the search for peace.‖ The initial public response to the speech was very positive. Newspapers, peace groups, and White House mail almost uniformly backed the President’s remarks. By condemning aggression, particularly the unrestrained bombing of civilians, which the Japanese had committed at Nanking in September 1937, the address provided a release for widespread public anger toward Japan. But its appeal came more from Roosevelt’s suggestion that the civilized nations would ―quarantine,‖ ―isolate,‖ or overcome aggressors by peaceful means. In a word, his proposal was highly popular because it struck all the isolationist chords: Foreign dangers threatened the foundations of American life; to survive, America needed to quarantine itself from the contagion of international disease; and Roosevelt would do this not through self-defeating political involvements and war but by peaceful means. Popular support for the President’s idea, however, quickly waned. Lacking the means or anything more than conventional political or military steps to satisfy the expectations he had aroused through his speech, Roosevelt could not sustain the initial enthusiasm prompted by the quarantine idea. At the same time that Americans wished to isolate themselves from foreign troubles threatening to disrupt domestic affairs, they also reverted to a belief in America as the world’s last best hope. While the New Deal excited fears about the durability of national habits, it simultaneously spawned a new nationalism, a regard for the country’s economic and political traditions as capable of outlasting the Depression and appealing to people around the world. Inspiring a fresh sense of shared national purpose and confidence in American customs as superior to anything existing abroad, Roosevelt’s New Deal laid the groundwork for a new round of Missionary Diplomacy, or a new crusade to save the world from itself. In 1936 and 1937, well before this mood found full expression in World War II, it manifested itself in Roosevelt’s rhetoric and approach to Latin American relations. During the 1936 presidential campaign, for example, FDR publicly declared that he saw people in other lands who, having grown too weary to carry on the fight for freedom, ‖had yielded their democracy… Only our success,‖ he said, ―can stir their ancient hope. They begin to know that here in America we are waging a great and successful war… for the survival of democracy. We are fighting to save a great and precious form of government for ourselves and for the world.‖ To the Pan-American Conference in Buenos Aires in December he proclaimed that ―Democracy is still the hope of the world. If we in our generation can continue its successful application in the Americas, it will spread and supersede other methods by which men are governed.‖ Greeted by huge crowds in South America shouting, “Viva la democracia,” Roosevelt attributed their enthusiasm to the belief that he had ―made democracy function and keep abreast of the time and that as a system of government it is, therefore, to be preferred to Fascism or Communism.‖ Others outside the United States shared his perception. ―You have made yourself the trustee for those in every country who seek to mend the evils of our condition by reasoned experiment within the framework of the existing social system,‖ John Maynard Keynes, the noted economist, had publicly advised him in December 1933. ―If you fail, rational change will be gravely prejudiced throughout the world, leaving orthodoxy and revolution to fight it out.‖ Under Roosevelt’s leadership, a Montevideo newspaper asserted, the United States had again become ―the victorious emblem around which may rally the multitude thirsting for social justice and human fraternity.‖ The interwar years in American foreign relations had been a time of lingering hopes and powerful fears. The vision of a peaceful, democratic world that Wilson had enunciated during World War I did not entirely lose its grip on the American imagination in the twenties and the thirties. But it survived in weakened form, overshadowed by fears of foreign exploitation and alien influences which could contaminate and destroy shaky American institutions. In the thirties, when domestic affairs saw so much change, isolationists played effectively on these shadowy dangers and threats. Once the Second World War began, however, and the national focus shifted from internal to external dangers, the realities of what the struggle meant to American survival combined with the renewed self-confidence in national institutions to challenge abstract isolationist concerns. At the same time, however, this upbeat feeling about the state of the nation encouraged resistance to involvement in the fighting. Feeling little need to affirm their faith in democracy by fastening it onto others abroad, Americans were reluctant to see the conflict as a struggle for freedom requiring their participation in combat. A contest between these impulses became the dominant fact of American life in the twenty-seven months after Hitler invaded Poland. But the Japanese attack on Pearl Harbor on December 7, 1941, broke this emotional deadlock and opened the way to a new round of internationalism in the United States which, as before, rested more on feelings about domestic affairs than realities overseas. Demetrio Boesner, Relaciones Internacionales de América Latina. Breve Historia, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1990, p.183-212, 215-230 Condiciones Políticas e Ideológicas. La Revolución Mexicana, como lo indicamos, ejerció una influencia considerable sobre el auge de movimientos de renovación democrática, nacionalista y social en todas las regiones de Latinoamérica. En Nicaragua Sandino actuó inspirado en gran parte por el ejemplo del proceso mexicano. En República Dominicana, los patriotas que opusieron resistencia a la ocupación norteamericana derivaron igualmente parte de su ideario de la Revolución Mexicana. La misma influencia se manifestó en Cuba entre quienes lucharon por derrocar la dictadura de Machado. A su vez, la corriente izquierdista del Partido Liberal Colombiano tomó como base el modelo mexicano para su propio programa. Lo mismo ocurrió en el seno de los sectores avanzados del liberalismo ecuatoriano. En Venezuela la experiencia mexicana fue ponderada por los estudiantes que realizaron la gran protesta de 1928 contra la satrapía de Juan Vicente Gómez. Un intento por traducir las lecciones de la Revolución Mexicana en una doctrina socialdemócrata antiimperialista fue realizado en 1924 por el joven dirigente de la izquierda peruana, Víctor Raúl Haya de la Torre. Trazó las bases para una Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) dedicada a la liberación antiimperialista y social de «Indoamérica». Inspirado no sólo por el modelo mexicano sino también por el soviético y por la lucha del Kuomintang en China, Haya de la Torre estableció como bases de su programa la lucha contra el imperialismo y a favor de la unidad «indoamericana», la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá y la solidaridad con todos los pueblos oprimidos. Otra corriente que se formó en la década 1920-1930 para promover la lucha contra el imperialismo norteamericano y a favor de la transformación revolucionaria de la sociedad en América Latina fue la constituida por los grupos y partidos marxistas, inspirados en gran parte por el ejemplo de la Revolución Rusa. En Chile, el Partido Socialista Obrero, identificado con el modelo soviético, pasó a denominarse Partido Comunista en 1922. En Argentina y Uruguay los primeros partidos comunistas aparecieron a partir de 1921. En otros países latinoamericanos se crearon grupos comunistas que, igualmente, desde 1924 en adelante, se transformaron en partidos. En México actuaron en forma legal, ubicándose a la izquierda del ala más radical del Partido Nacional Revolucionario (hoy Partido Revolucionario Institucional, PRI). En la mayoría de los demás países su actuación fue clandestina en aquella etapa. A partir de 1927 la pugna Stalin-Trotsky, que para ese momento dividía a los comunistas de la URSS, se reflejó en los grupos y partidos marxistas de América Latina. Después de 1928 comenzaron a formarse partidos trotskistas, disidentes de los comunistas vinculados a la línea política de la Unión Soviética. Por otra parte, en Perú se realizó un notable intento por crear una versión del bolchevismo adaptada a la realidad latinoamericana: José Carlos Mariátegui, en su Siete ensayos sobre la realidad peruana, planteó la necesidad de valerse de los instrumentos del marxismo-leninismo para hacer la revolución en América Latina, utilizándolos sin dogmatismo, con espíritu crítico e independiente. En algunos países los gobiernos renovadores expresaron por momentos el ascenso de la clase media y del sector obrero, y el anhelo de esos grupos de debilitar la influencia imperialista y conquistar una mayor justicia social. En Argentina Hipólito Irigoyen volvió al poder en 1928 con promesas de nacionalismo económico y cambio social. Esta vez, sin embargo, logró menos resultados que en la oportunidad de su primer gobierno de 1916 a 1922. La crisis económica mundial, con su secuela de desempleo y bancarrotas, golpeó a la nación argentina y el reformismo de Irigoyen no tuvo soluciones efectivas que ofrecer. Se creó un ambiente golpista y, finalmente, en 1930 el gobierno legítimo fue derrocado por un movimiento militar de derecha, dirigido por el general José Félix Uriburu. Para 1932 Argentina se encontró gobernada por la corriente oligárquica, sumisa ante el capital extranjero. Entre tanto, Chile también vivía un proceso de ascenso-descenso de sus fuerzas democráticas e independentistas. Arturo Alessandri, con respaldo de los radicales, hizo el intento de una gestión renovadora en 1920, y otra nuevamente en 1925. En 1927 Carlos Ibáñez despertó breves esperanzas de liberación y justicia, para luego decepcionar. La crisis económica mundial agravó los problemas sociales del país. En 1932 una alianza cívico-militar de izquierda, encabezada por el coronel Marmaduke Grove, tomó el poder por la fuerza y proclamó una «República Socialista», pero ésta sólo se mantuvo durante doce días. En el año de 1934 asumió la presidencia de México Lázaro Cárdenas, el más revolucionario de los mandatarios que ese país ha tenido. Cárdenas representó el ala izquierda del Partido Nacional Revolucionario y reflejó fundamentalmente los intereses de los obreros, campesinos y los estratos humildes de la clase media. Ideológicamente avanzó más allá del mero nacionalismo y del reformismo social, acogiendo algunas ideas claramente socialistas. Bajo la dirección de Cárdenas, la reforma agraria recibió un decidido impulso. Ningún presidente de México distribuyó más tierras entre los campesinos que este revolucionario sincero. Al mismo tiempo, Cárdenas adoptó nuevas medidas de nacionalismo económico y procuró poner límites a la tendencia de la nueva burguesía mexicana que deseaba llegar a acuerdos de colaboración con los intereses inversionistas extranjeros Durante la década de los años treinta Brasil vivió una experiencia importante bajo el gobierno del presidente Getulio Vargas, caudillo reformista y centralizador. La crisis económica de 1930 golpeó duramente a Brasil y sus tensiones políticas internas se agravaron. Por un lado, los comunistas dirigidos por Luis Carlos Prestes desarrollaban una fuerte agitación y, por el otro, actuaba un fuerte partido fascista: los integralistas, encabezados por Plinio Salgado. Vargas creó el movimiento laborista, que surgió como tercera fuerza entre estos extremos, y tomó el poder por un golpe de Estado. Posteriormente quedó ratificado por elecciones. Admirador de Mussolini, aunque ubicado en una posición más liberal, en 1936 cambió la Constitución brasileña y proclamó el «Estado Nouvo», autoritario y con tendencias corporativistas. Sin embargo, el Estado Novo jamás llegó a ser fascista: más bien la política social de Vargas promovió el ascenso de las clases trabajadoras mediante el estimulo al sindicalismo. Se adoptó una legislación social que trajo beneficios a las mayorías populares, que estaban olvidadas antes de que Vargas llegara al poder. La oligarquía rural y bancaria miraba al caudillo con desconfianza, debido a sus pronunciamientos radicales, aunque de hecho sus privilegios apenas fueron afectados. En su política exterior y económica Vargas pregonó el nacionalismo y mostró el empeño de desarrollar a Brasil de manera autónoma, con creciente independencia frente al capital extranjero. El mussolinismo de Vargas inquietó a Roosevelt, quien temía que el caudillo brasileño llevaría a su país a un acercamiento con las potencias del Eje. Sin embargo, después de haber obtenido ventajas económicas por parte de Estados Unidos, Getulio Vargas se mostró partidario de la política antinazi de Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial Brasil fue el único país latinoamericano que participó activamente en los combates. Aparte de las persuasiones que Estados Unidos pudo ejercer sobre Brasil, Getulio Vargas era realmente más demócrata que fascista; asimismo, la tradición diplomática brasileña, establecida desde la época de Río Branco, recomendaba el mantenimiento de relaciones armoniosas con la principal potencia hegemónica del hemisferio. La evolución política argentina traería mayores problemas para Estados Unidos. Desde el golpe de Uriburu contra Irigoyen en 1930, Argentina quedó bajo el gobierno de las clases capitalistas y terratenientes. Se restableció la democracia representativa pero ésta adquirió un carácter formalista, sin contenido social para las masas del país. Tanto en la oligarquía como en el seno de las capas medias y populares se desarrollaron corrientes antidemocráticas y antiliberales. Inclusive para algunos oligarcas la democracia formalista y plutocratizada no garantizaba suficientemente la defensa de sus privilegios, motivo por el cual esa ultraderecha se inclinaba hacia el fascismo y hacia el Eje. Por otra parte, existían sectores de la burguesía argentina que tenían vínculos comerciales y financieros con empresas alemanas y, por ese motivo, eran partidarios de la causa de Hitler. Las caudalosas e influyentes colonias de inmigrantes italianos y alemanes creaban un ambiente favorable a las potencias del Eje. Por último, entre algunos intelectuales y en la oficialidad de las fuerzas armadas había una forma de nacionalismo antiimperialista y antioligárquico que simpatizaba con el nazismo y el fascismo. Estos pronazis «sociales» identificaban la democracia liberal con el imperialismo anglo norteamericano y con la oligarquía que manipulaba al sistema político entre bastidores y lo ponía al servicio de sus intereses. Razonando simplistamente que «el enemigo de mi enemigo debe ser mi amigo», y creyendo ingenuamente en la propaganda nazi que les presentaba el sistema hitleriano como un presunto «socialismo nacional», estos radicales autoritarios constituían un importante grupo de presión a favor de una política exterior de neutralidad entre la alianza anglo-norteamericana y el Eje, con velada simpatía hacia este último. Bajo la presión directa o indirecta de esos diversos sectores proalemanes y antiingleses, la República Argentina se mostró reacia a acompañar a Roosevelt en su campaña contra el peligro de la infiltración nazi-fascista en América Latina. Conflictos Intrarregionales En Sudamérica entre los años de 1920-1932 se produjeron múltiples luchas y sociales dentro de los países, además de algunos conflictos internacionales en los cuales la potencia norteamericana trató de servir como pacificadora, mediadora o árbitro. Ecuador y Perú experimentaron reiteradas crisis fronterizas: desde su independencia, esos países se han disputado la posesión de extensos territorios. Ecuador se basa en una cédula real del año 1563 y Perú en otra emitida en 1802. Estados Unidos trató de llevar a las partes a negociar directamente o aceptar un procedimiento arbitral. Durante el mismo lapso, Venezuela y Colombia procuraron solucionar pacíficamente su conflicto fronterizo, existente desde 1830. Argentina y Chile, que tenían un litigio sobre el Estrecho de Magallanes, llegaron a un acuerdo en 1920. Al mismo tiempo, Chile seguía en controversia con Perú por los territorios de Tacna y Arica. Como se señaló anteriormente, en 1926 el conflicto llegó al borde del estallido bélico, pero Estados Unidos logró imponer una solución salomónica para el año 1929, otorgándose Tacna a Perú y Arica a Chile. El conflicto entre Bolivia y Chile quedó sin solución, reclamando Bolivia su salida al mar. Dos problemas territoriales latinoamericanos atrajeron la atención de la opinión mundial y fueron llevados ante la Sociedad de las Naciones. Uno de ellos fue el problema de Leticia, entre Colombia y Perú. El poblado de Leticia, reclamado por Colombia, estaba ocupado por los peruanos. En 1932 surgió una situación bélica entre los dos países y fue movilizado el ejército colombiano. Perú, cuyo presidente Sánchez Cerro fue asesinado en aquel momento, mantuvo una actitud moderada y, en 1934, por un protocolo firmado en Río de Janeiro, reconoció la soberanía colombiana sobre Leticia. La otra cuestión que ocupó la atención de la Sociedad de las Naciones fue la Guerra del Chaco, planteada entre Bolivia y Paraguay. Desde 1879 [p. 210] estos dos países buscaban un arreglo sobre el territorio del Chaco. Se habían efectuado diversas negociaciones sin resultados positivos. En la disputa territorial sobre el Chaco, Bolivia se basaba en los tradicionales límites de la Audiencia de Charcas, mientras que Paraguay fundamentaba su reclamación en las expediciones colonizadoras efectuadas desde Asunción. El presidente Boliviano Hernán Siles (l925-1930) resolvió impulsar con energía la solución del problema del Chaco, de acuerdo con los puntos de vista bolivianos. En ese empeño, el gobernante boliviano contó con el apoyo de la Standard Oil Company, interesada en lograr concesiones en la zona del Chaco, mientras que Paraguay fue respaldado por la Royal Dutch Shell, anglo-holandesa. La controversia territorial entre los dos países se agravó por la participación de dos consorcios petroleros transnacionales, que luchaban por la posesión de una zona rica en yacimientos del aceite negro y procuraban utilizar a dos Estados rivales como instrumentos para realizar sus ambiciones. En 1928 tropas bolivianas y paraguayas tuvieron un primer choque violento en el Fuerte Vanguardia. La Sociedad de las Naciones trató de restablecer la paz y Estados Unidos, por su lado, se esforzó en el mismo sentido. Continuaron las escaramuzas, tratando Bolivia de extender su territorio hasta el Río Paraguay, vía fluvial que abre la salida al Océano Atlántico. Sin embargo, se logró un acuerdo de tregua firmado en Estados Unidos. La tregua se rompió en 1932, comenzando los combates en gran escala entre los dos países… Paraguay llevó la mejor parte en este conflicto al impedir que Bolivia se apoderara del territorio que consideraba suyo. Después de reiterados esfuerzos de mediación, realizados por la Sociedad de las Naciones y por Estados Unidos, los dos Estados beligerantes firmaron la paz en 1935, en Buenos Aires. Ambos ratificaron el Tratado de Paz en 1938. Finalmente, la etapa 1933-1941 estuvo marcada por un feroz enfrentamiento entre Perú y Ecuador, similar a la Guerra del Chaco. Las hostilidades estallaron en 1941 y se saldaron con un triunfo peruano y la anexión por ese país de 200.000 kilómetros cuadrados de selva, cuyo subsuelo contiene petróleo. A consecuencia de ese conflicto Ecuador perdió sus derechos históricos sobre el Amazonas. Como en la Guerra del Chaco, estuvieron involucrados intereses petroleros. Esta vez la Standard Oil, que tenía concesiones en Perú y apoyaba a ese país, triunfó sobre la Shell, que respaldaba a Ecuador. Estados Unidos interpuso su mediación, favorable a Perú. El asunto fue discutido en Río de Janeiro, en la III Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, en 1942, y se suscribió el Protocolo de Río, por el cual quedó formalizada la derrota de Ecuador. Relaciones Hemisféricas. 1920-1933 Desde la Primera Guerra Mundial, la hegemonía económica de Estados Unidos sobre América Latina fue completa e incuestionable… Las administraciones derechistas de los presidentes norteamericanos Harding (1921-1925), Coolidge (1925-1929) y Hoover (1929-1933) continuaron una política de intervención directa en la zona del Caribe y de presiones o intervenciones indirectas en América del Sur. Las relaciones entre Estados Unidos y México conservaron durante ese lapso un carácter de hostilidad y tensión. A partir de 1920, el presidente Alvaro Obregón continuó las iniciativas nacionales y de transformación social emprendidas por el gobierno de Venustiano Carranza. Con la desaparición de Zapata y Villa, el poder revolucionario se centralizó en manos de Obregón y disminuyó la violencia en el país. La reforma agraria tuvo progresos y el papel de los sindicatos en la toma de decisiones fue considerable. El gobierno aplicó medidas de nacionalismo económico que amedrentaron al capital extranjero pero fortalecieron el control del Estado sobre las actividades productoras y enrumbaron al país hacia un desarrollo autónomo, con base en la participación mixta de los sectores público y privado. La actitud de los intereses capitalistas norteamericanos y de la prensa controlada por ellos fue de sistemática hostilidad contra México. Se denunciaba a los dirigentes mexicanos como «bolcheviques» y se pedía la intervención de Estados Unidos en el vecino país para contener una presunta marea roja que amenazaba a todo el hemisferio. Se exageraba el alcance de la violencia en México y se incitaba a los católicos del mundo en contra de un régimen laico que procuraba separar la Iglesia del Estado y reducir el poder económico y político del clero. Plutarco Elías Calles, quien asumió la presidencia de México en 1924, dio un ligero viraje hacia la derecha. En primer término, acentuó el elemento autoritario y centralista dentro del poder revolucionario. En segundo lugar, desaceleró la reforma agraria y se mostró menos radical que su predecesor ante el capital extranjero. Expresó las tendencias de la clase media, convertida en burguesía nacional, deseosa de moderar el proceso revolucionario y colocarlo bajo su control. El único ámbito donde Calles extremó el radicalismo fue en el de la lucha anticlerical. Los católicos conservadores, por su parte, desencadenaron contra el gobierno de Calles la sangrienta revuelta de los ―cristeros‖: campesinos fanáticos, alzados contra la revolución, bajo la jefatura de sacerdotes o seglares católicos de extrema derecha, al grito de ―Viva Cristo Rey‖. Estados Unidos, pese a las ligeras concesiones que Calles hizo a sus intereses y a sus puntos de vista, no se dio por satisfecho y las relaciones continuaron en un plano precario hasta que el gobierno de Franklin D. Roosevelt, después de 1933, las mejoró decididamente. En América Central y Panamá continuaron las intervenciones norteamericanas durante ese mismo lapso. En Panamá, además de la ocupación permanente de la Zona del Canal, se habían realizado desembarcas de infantes de marina en 1908, 1912 Y 1918, dejando al país entero bajo estricta vigilancia política y militar estadounidense. En Nicaragua los «marines» habían desembarcado en 1912, y desde esa época hasta 1924 mantuvieron una guarnición permanente en el país. En 1927 volvieron para hacer frente a un movimiento liberal dirigido por el general Sacasa y apoyado por Calles desde México. Ante ese nuevo atropello a la soberanía nicaragüense, se formó un movimiento guerrillero de liberación nacional, capitaneado por… Augusto César Sandino. Ese gran revolucionario -que gozó de prestigio y apoyo internacionales- combatió a los ocupantes norteamericanos y a la dictadura económica de la United Fruit Company hasta el año 1933, cuando el gobierno de Roosevelt retiró los marines de Nicaragua. En 1934 Sandino fue asesinado por la oligarquía gobernante y tomó el poder el general Anastasio Somoza, comandante de la guardia nacional que los norteamericanos habían organizado y adiestrado para seguir defendiendo sus intereses después de que sus propias tropas abandonaran el país. En República Dominicana, ocupada en 1916, la administración norteamericana continuó hasta 1924. En esa fecha el gobierno fue devuelto a los dominicanos, pero destacamentos militares estadounidenses siguieron en el país, organizando y adiestrando a las fuerzas armadas de cuyo seno surgió el terrible Rafael Leonidas Trujillo. Desde comienzos de la década 1930-1940, Trujillo ejerció una férrea y sangrienta dictadura, totalmente favorable a los intereses económicos y estratégicos norteamericanos; de manera que Estados Unidos continuó una ocupación indirecta del país, por intermedio de uno de sus propios nacionales. Así, las aduanas dominicanas permanecieron en manos de un administrador norteamericano hasta 1940. En Cuba Estados Unidos dio su apoyo a la feroz dictadura -favorable a los inversionistas extranjeros- de Gerardo Machado, quien tomó el poder en 1924 y fue derrocado en 1933. En Venezuela mantuvo excelentes relaciones con el dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó de 1908 a 1935. Gómez centralizó el poder y acabó con los caudillos regionales en Venezuela. Duro con su propio pueblo y blando ante las potencias extranjeras, otorgó concesiones a los consorcios foráneos. Bajo su gobierno se inició la fase petrolera de la historia económica venezolana. Con su control directo o semi-directo sobre Nicaragua, Panamá, Haití, Santo Domingo y Cuba, y con un gendarme amigo en el emporio petrolero venezolano, Estados Unidos tenía cercado y aislado al México revolucionario y no necesitaba temer por la estabilidad de su dominación en el área del Caribe. Relaciones Hemisféricas 1933-1941 La política exterior de Roosevelt fue la lógica extensión de su política interna. Así como el Estado federal regulaba internamente las actividades económicas y obligaba a la clase capitalista a acatar su autoridad, en el plano de las relaciones exteriores procuró colocar también las decisiones de tipo democrático por encima de los intereses de grupos imperialistas. En relación con América Latina, esa nueva política exterior se denominó la ―Política del Buen Vecino‖. Consistió en una actitud de mayor respeto a la soberanía de los países latinoamericanos y un intento de desvincular un tanto las iniciativas diplomáticas estadounidenses de los intereses de los inversionistas. La nueva línea «blanda» hacia América Latina se explica por dos factores. Por una parte, el debilitamiento del sector capitalista dentro de Estados Unidos, por efecto de la recesión económica, aumentó la autonomía y el poder del Estado democrático, permitiéndole eventualmente adoptar decisiones que respondieran más a los intereses populares que a los de los grupos económicos privilegiados. Por la otra, Estados Unidos para 1933 tenía su poder económico y su influencia política bastante consolidados en América Latina, pudiendo permitirse una actitud más reposada y liberal que en las décadas anteriores. En 1933 la política del buen vecino se tradujo en el retiro de las fuerzas armadas norteamericanas de la República de Haití. Pese a ello, evidentemente, la influencia económica y diplomática norteamericana desempeñó un papel importante en ese país. La República Dominicana había quedado libre de la ocupación norteamericana en 1924; no obstante, hasta 1930 continuaron las presiones directas sobre el país. Cuando Trujillo implantó su dictadura, los inversionistas yanquis se sintieron bien protegidos. Después de 1933, Roosevelt continuó la práctica -ya establecida por su predecesor Hoover- de mantener buenas relaciones con el tirano dominicano. En el año 1933 un amplio movimiento democrático popular derrocó al dictador cubano Gerardo Machado. Sectores de las fuerzas armadas, dirigidos por el sargento Fulgencio Batista, se habían unido a las fuerzas políticas populares conducidas por Grau San Martín y otras importantes figuras de la democracia cubana. La caída de Machado causó alarma entre los inversionistas norteamericanos, convencidos de que los revolucionarios eran «comunistas». Los portavoces del capitalismo norteamericano pidieron a Roosevelt que aplicara la Enmienda Platt para intervenir en Cuba por la fuerza. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos se abstuvo de tal acción, prefiriendo establecer relaciones con el gobierno democrático provisional de Cuba. Más aún, Estados Unidos acordó, en 1934, anular la Enmienda Platt y reconocer, a partir de ese momento, la irrestricta soberanía nacional de Cuba. Sin embargo, en el mismo año los gobernantes norteamericanos observaron con cierto beneplácito el golpe de Estado de Batista, que significó un viraje de las posiciones socialdemócratas de Grau San Martín hacia una política algo más conservadora. Si la no intervención y la renuncia a la Enmienda Platt causaron alegría y aprobación en Cuba, en cambio las visibles simpatías hacia el golpe de Batista provocaron una viva decepción entre los demócratas de la isla. La política del buen vecino tuvo una aplicación relativamente convincente en el caso de las relaciones entre Estados Unidos y México. Pese a que a fines de 1930-1940 surgió una crisis en esas relaciones, Roosevelt resistió a las corrientes que trataban de impulsarlo hacia una línea belicista y acabó por arreglar pacíficamente una situación caracterizada por el choque diametral entre los intereses nacionales mexicanos y los de las poderosas empresas privadas estadounidenses. Era el primer caso en el cual Estados Unidos aceptaba una nacionalización de empresas norteamericanas. El hecho demostró que la política del buen vecino era algo más que mera palabrería. Por otra parte, México triunfó por su extraordinaria y combativa unidad nacional en defensa de su petróleo, desalentando así las tendencias divisionistas e intervencionistas. También favoreció a los mexicanos la coyuntura mundial: con el acuerdo sobre la nacionalización del petróleo estaban dadas las condiciones para un mejoramiento de las relaciones entre México y Estados Unidos. Bajo el sucesor de Cárdenas, Avila Camacho, la Revolución Mexicana entró en su fase de «institucionalización» y de aburguesamiento, creándose un ambiente favorable para las inversiones foráneas en México. Conferencias Interamericanas 1923- 1942 Después de la Primera Guerra Mundial, se reunió la V Conferencia Interamericana. Se realizó en Santiago de Chile, en 1923. Los gobiernos latinoamericanos, bajo el impacto de la ideología de Wilson y los principios de la Sociedad de las Naciones, plantearon la renovación de las relaciones interamericanas. Estados Unidos, en conformidad con los ideales democráticos proclamados por su ex-presidente en sus «Catorce Puntos», debería renunciar a su posición privilegiada de hermano mayor entre las naciones americanas. Para esa época, la Comisión Directiva de la Unión Panamericana tenía un presidente con mandato indefinido, de nacionalidad norteamericana, y designado por Norteamérica. Estados Unidos inicialmente se opuso a la sugerencia latinoamericana de que el presidente de la comisión fuese de algunos de los países pequeños y elegido libremente por un lapso limitado, pero eventualmente llegó a aceptar el punto de vista latinoamericano al respecto. Asimismo, dijeron «no» a la propuesta uruguaya de que la Doctrina Monroe fuese multilateralizada, sustituyendo la seguridad colectiva por la hegemonía protectora de un solo país. Uruguay sugirió que se crease una sociedad o liga de los Estados americanos, similar en escala regional a la Sociedad de Naciones en el plano mundial. Norteamérica, que en 1920 había rechazado a Wilson y sus ideas, negándose a formar parte de la Sociedad de Naciones, adoptó una actitud de completo rechazo a las ideas progresistas de la delegación de Uruguay. La representación de Washington dijo que la Doctrina Monroe era intocable y que su país se reservaba el derecho de actuar unilateralmente para proteger los intereses de sus nacionales. Finalmente, fue adoptado el Tratado Gondra para prevenir conflictos entre Estados americanos. La VI Conferencia Internacional Americana se reunió en La Habana en 1928. En esa oportunidad, los latinoamericanos presentaron una serie de [p.223] propuestas jurídicas y políticas de carácter renovador. La intervención norteamericana en Nicaragua, las presiones de Estados Unidos contra México y la continuación de la ocupación de Haití y de las aduanas dominicanas, estaban causando tanto desagrado en la opinión pública de los países de Latinoamérica que inclusive gobiernos y juristas de orientación conservadora y proyanqui se vieron impulsados a hacerse eco del descontento existente. Se discutieron en La Habana los principios del derecho internacional americano y, al lado de temas como el asilo diplomático, se planteó con insistencia la cuestión de la no intervención. Para todos los latinoamericanos, el principio de la no intervención debía constituir uno de los principales pilares del orden jurídico interamericano. Pero la delegación norteamericana se opuso a tal idea y se negó a suscribir cualquier texto que estableciera el principio de la no intervención. Según los hombres de Washington, todo Estado soberano tiene el derecho absoluto e inajenable de intervenir en países donde se, ponga en peligro la vida o la propiedad de sus nacionales. La Conferencia Internacional de Estados Americanos sobre Conciliación y Arbitraje (Washington, diciembre de 1928 a enero de 1929) respondió a un intento norteamericano de impulsar nuevamente la creación de mecanismos de arbitraje y solución pacífica, por los cuales Estados Unidos podría ejercer mejor su papel de primus interpares en el ámbito hemisférico. Argentina, siempre abanderada de una cierta resistencia a las iniciativas hegemónicas del norte, no asistió. La Conferencia adoptó una convención general de conciliación interamericana y un tratado general interamericano de arbitraje. Pero con la llegada de Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca, y la puesta en vigencia de la política del buen vecino, cambió la actitud de Estados Unidos con respecto al principio de la no intervención. En la VII Conferencia Interamericana, reunida en Montevideo en 1933, el secretario de Estado Cordell Hull declaró solemnemente que los días del intervencionismo habían pasado y que Norteamérica se unía a los demás países del hemisferio en la aceptación del principio de la no intervención. Las diferencias entre países americanos deberían resolverse por medios pacíficos y procedimientos multilaterales. Ante la petición haitiana de que cesara la ocupación yanqui, la exigencia cubana de que se anulara la Enmienda Platt y ante las críticas mexicanas y argentinas contra el conjunto de la política estadounidense, formada de presiones y prepotencia, Cordell Hull prometió una nueva política -la del buen vecino- y el fin de las relaciones imperialistas. Efectivamente, al poco tiempo esa promesa se cumplió, como lo señalamos, con respecto a Haití y Cuba. En 1936 se modificó ligeramente el Tratado Hay Bunau-Varilla, eliminando las cláusulas intervencionistas similares a la Enmienda Platt. Desde el año 1935 en adelante, Franklin D. Roosevelt comenzó a preocuparse por el peligro que el nazifascismo significaba para la paz del mundo. [p. 224] Más lúcido y menos inclinado a componendas con la ultraderecha que los mandatarios conservadores de Inglaterra y Francia, el presidente norteamericano creyó necesario forjar un sistema defensivo firme contra las pretensiones de Hitler y Mussolini. En 1936, ante la remilitarización de Renania y la intervención germano-italiana en la Guerra Civil Española, así como la creciente actividad de propagandistas nazis y fascistas en América Latina, Roosevelt propuso al gobierno argentino que convocara a una Conferencia Interamericana Extraordinaria para la paz. La conferencia fue convocada y se reunió en Buenos Aires, con la asistencia personal de Franklin D. Roosevelt. Este habló de la necesidad de que los países americanos adoptasen mecanismos de consulta para su defensa común contra agresiones provenientes de fuera del hemisferio. Ello significó multilateralizar la Doctrina Monroe. Dentro del espíritu de las sugerencias de Roosevelt, la conferencia adoptó un pacto de consulta para coordinar los mecanismos existentes en materia de mantenimiento de la paz: el Tratado Gondra para evitar y prevenir conflictos, de 1923; el Pacto Kellog, de renuncia a la guerra, de 1928; la Convención General de Conciliación, firmada en Washington en 1929; el Tratado General Interamericano de Arbitraje (Washington 1929); y el Tratado de No Agresión y Conciliación (Pacto Saavedra Lamas), de Río, 1933. Además, en un protocolo, la Conferencia reafirmó el principio de la no intervención. Argentina se opuso a compromisos más firmes de defensa conjunta. En la VIII Conferencia Internacional de Estados Americanos (Lima, diciembre de 1938) el secretario de Estado, Cordell Hull, se esforzó por conseguir la adopción de mecanismos más eficaces de defensa contra la infiltración y posible agresión de las potencias del Eje. En toda Latinoamérica, las quintas columnas nazis tenían una gran actividad y cosechaban éxitos, basando su propaganda en los sentimientos antiimperialistas dirigidos contra la influencia norteamericana y británica. Ocultando los aspectos racistas de su ideología, los nazis se presentaban ante los nacionalistas populares de Latinoamérica como «socialistas nacionales» empeñados en una lucha de liberación contra el imperialismo anglosajón. Al mismo tiempo, se mostraban ante las oligarquías reaccionarias como consecuentes anticomunistas y defensores de la propiedad y el orden establecido. Para desbaratar la conspiración nazi, Hull propuso un frente sólido, con definidos compromisos de defensa mutua y conjunta, contra las «naciones agresoras». La República Argentina se opuso a tal compromiso: la influencia económica alemana y las tendencias pronazis de algunos de los sectores de su población la impulsaban a tal actitud. En los meses siguientes a la VIII Conferencia, el gobierno norteamericano, junto con el inglés, hizo lo posible por convencer a los Estados latinoamericanos para que adoptasen medidas de defensa política, económica y cultural, contra la labor de las quintas columnas. Al mismo tiempo, intensificó [p. 226] sus esfuerzos por incrementar su propia influencia y ganar amistades a través de importantes préstamos y otros tipos de ayuda financiera. En marzo de 1939 firmó un acuerdo con el Brasil de Getulio Vargas, estableciendo las bases de una colaboración más estrecha, con ayuda financiera norteamericana y consultas políticas entre los dos gobiernos. Pierre Renouvin, Historia de las relaciones internacionales, siglos XIX y XX, Madrid, Aguilar S.A. Editorires, 1969, p. 911-918. Los observadores contemporáneos subrayan que las grandes empresas que dirigían los ciudadanos de los Estados Unidos constituían islotes, dentro de la economía local, y que los hombres de negocios de la Unión no intentaban relacionarse más que con los dirigentes de los medios económicos, porque sentían algo de desprecio por los pueblos de América Latina, cuya mentalidad les resultaba extraña. Pero lo importante eran los medios de presión que poseían los Estados Unidos frente a los gobiernos de esos Estados, gracias a los empréstitos. Indudablemente, esos empréstitos eran negociados por las Bancas, y no por los servicios de la Tesorería; pero el Gobierno de Washington, con un comunicado publicado en marzo de 1922, demostró que pensaban ejercer cierta vigilancia sobre esas operaciones: se proponía a las Bancas que, antes de encargarse de la emisión de empréstitos extranjeros, informasen con tiempo al Departamenio de Estado, que les indicaría, por escrito, si el negocio se prestaba, o no, a objeciones, desde el punto de vista del interés nacional. Es cierto que el Gobierno, como no quería asumir ninguna responsabilidad directa, no podía exigir que las Bancas le consultasen. Pero, en la práctica, esa consulta se convirtió en un uso constante, que el informe del secretario de Estado del Tesoro, de 1925, no dejó de subrayar. La Unión americana poseía, con ello, un medio de ejercer una influencia política, concediendo o negando a los Estados de América Latina los recursos que necesitaban. Los suscriptores de esos empréstitos estaban expuestos, ciertamente, a muchos riesgos, sobre todo en aquellos Estados donde los gobiernos surgían y se derrumbaban por la fuerza. Pero, si alguno de esos Estados no realizara un esfuerzo razonable para satisfacer regularmente los intereses de su deuda pública exterior, los Estados Unidos procurarían impedir que se le concediese crédito alguno, ni siquiera por empresas privadas: fue otra vez el Secretario de Estado del Tesoro el que enunció este principio. En el marco de esas fórmulas generales, que expresaban las intenciones [p.912] del Gobierno de los Estados Unidos, las características de las relaciones políticas fueron muy diferentes, según se tratase de América Central o de América del Sur. En los Estados de América Central, incluidos los del mar de las Antillas, el uso continuaba siendo la diplomacia del dólar. Los intereses materiales y la actividad política seguían estando, pues, íntimamente ligados, pero según modalidades diversas; los grupos financieros, unas veces, determinaban la actividad diplomática, y otras, servían de instrumento a los propósitos del Departamento de Estado. De 1920 a 1929, los puntos donde se aplicaban esos métodos eran Santo Domingo, Honduras y Nicaragua. En la República Dominicana, los Estados Unidos, que desde 1905 ejercían su inspección sobre las finanzas públicas del país, efectuaron, en 1916, una intervención armada para reprimir agitaciones que ponían en peligro las inversiones de capital; después, mantuvieron la ocupación militar durante ocho años; hasta 1924 no se decidieron a retirar sus fuerzas de ocupación, cuando se hubo formado un Gobierno capaz, en su opinión, de asegurar el orden público y de cumplir las obligaciones contraídas con las Bancas de la Unión. En Honduras, cuando un movimiento revolucionario llevó al poder, en 1923, a un Gobierno cuya sola existencia parecía ser amenazadora para los capitales extranjeros, los Estados Unidos enviaron una escuadra y un cuerpo de desembarco; exigieron la celebración de elecciones libres; pero consideraron que la presencia de sus fuerzas armadas no entorpecería esa libertad. ¿Es, pues, sorprendente que esa consulta electoral desaprobase el golpe de Estado y volviese a poner en el timón a un Gobierno dispuesto a tratar con miramientos los intereses extranjeros? En Nicaragua, el asunto fue más complicado, sin que los medios de acción difiriesen en la práctica. Desde 1911, mediante la presencia de un cuerpo de tropas, el Gobierno de Washington se había conferido el poder de policía internacional, según la fórmula dada, algunos años antes, por el presidente Theodore Roosevelt. En noviembre de 1923, anunció su intención de retirar esas tropas en cuanto se formase un gobierno mediante elecciones libres. Las elecciones se celebraron, pero en presencia del cuerpo militar de ocupación, y según las modalidades que fijó un funcionario de los Estados, Unidos; tales elecciones llevaron al poder -como era natural-a un Gobierno que parecía ofrecer garantías lo suficientemente serias para que pudiera llevarse a cabo la retirada del cuerpo de ocupación. Fue un simple episodio, porque el nuevo Gobierno cayó, derribado por un golpe de Estado, cuyo desenlace determinó, en seguida, una nueva intervención armada de los Estados [p.913] Unidos. En 1926, al restablecerse la anterior situación, fueron retiradas las tropas; pero se enviaron de nuevo, en enero de 1928, para evitar las consecuencias de otro golpe de Estado. La nueva elección presidencial solo se verificó después de una reorganización de la policía local, a la que los Estados Unidos proporcionarían, en lo sucesivo, los mandos, y después de una revisión de la ley electoral, de la que se encargó el coronel Stimson, antiguo miembro importante del Gobierno de Washington. ¿En qué se diferenciaban dichas prácticas de las que eran vigentes antes de 1914? La única diferencia era que el Gobierno de los Estados Unidos renunciaba a utilizar el método del cuasiprotectorado, es decir, el aplicado, en 1901, a Cuba. Aunque el secretario de Estado, Hughes, desaprobara en 1922 todo propósito imperialista y anunciase su voluntad de respetar la soberanía de los pueblos de América Latina, los Estados Unidos conservaban, en suma, su dominio político y su derecho a intervenir, en todas partes. En los Estados suramericanos, la actividad política de los Estados Unidos no intentó emplear los métodos de la diplomacia del dólar. Indudablemente no desdeñaba las perspectivas que le asegurasen la inversión de capitales; pero solo utilizaba esos medios con discreción: cuando, por ejemplo -tal el caso de Perú y Colombia-, los técnicos encargados de la reorganización de las finanzas públicas eran ciudadanos de la Unión, esos técnicos se escogían libremente por los Gobiernos de Bogotá y de Lima. Es cierto que, en algunos de esos Estados, en Chile y en Brasil, por ejemplo, se publicaban periódicos que, por las condiciones de su financiación, dependían de los Estados Unidos; pero dichos periódicos se titulaban el South Pacific Maíl, el River Plate American; puesto que salían en lengua inglesa, no se dirigían más que a los hombres de negocios. En realidad, el Gobierno de Washington, ateniéndose a lo que se puede estudiar de su política dado el nivel actual de información histórica, parecía, sobre todo, contar con una acción a largo plazo: el progreso del movimiento panamericano, que tenía por objeto establecer una cooperación, quizá hasta una asociación, entre los Estados de todo el continente. Esa política panamericana provocó protestas antes de 1914 en los ambientes intelectuales. Pero las nuevas condiciones creadas por la primera guerra mundial, ¿no serían susceptibles de debilitar esa resistencia? De hecho, los adversarios de los Estados Unidos no se daban por vencidos (y, a partir de 1919, es fácil darse cuenta de ello). Incluso, era posible que encontrasen ahora, en aquellas regiones donde había arraigado el capitalismo de los Estados Unidos y donde ese capitalismo chocaba con el proletariado, un punto de apoyo popular que hasta entonces les había faltado. Los recelos más vivos fueron los de la Argentina, porque los medios dirigentes, de la vida económica conservaban allí una orientación europea y, también, porque los inmigrantes italianos [p.914] no eran sensibles a las excelencias de la civilización norteamericana. Ahora bien: la existencia de la Sociedad de Naciones, de la que eran miembros, desde el primer momento, los Estados suramericanos, con la excepción de México y Ecuador, podía proporcionar a los gobiernos de esos Estados más coraje para resistir la hegemonía de los Estados Unidos. ¿No debían confiar en que el organismo ginebrino les concediese su apoyo y les ofreciese, quizá, el medio de escapar del sistema panamericano? Creerlo equivaldría a olvidar que la Sociedad de Naciones no había perdido la esperanza de obtener algún día la adhesión de los Estados Unidos, y quería, por consiguiente, tratar a ese país con miramientos. Sería, también, desconocer una preocupación esencial de la política inglesa que deseaba, a toda costa, no enfrentarse con el Gobierno de Washington. Lo que interesa, pues, examinar, en el terreno de las relaciones políticas internacionales, es la posición de los Estados de América Latina con respecto a Europa y a los Estados Unidos. ¿Adónde se llevarían los litigios que se produjeran entre los Estados suramericanos? ¿A la Sociedad de Naciones, es decir, en realidad, ante Gran Bretaña y Francia, o ante la Conferencia Panamericana, que dominaban los Estados Unidos? ¿Y cómo interpretar en este caso la doctrina de Monroe? La competencia de la Sociedad de Naciones para decidir las diferencias que pudiesen existir entre Estados americanos parecía quedar excluida, a primera vista, puesto que todos los Gobiernos de esos Estados firmaron voluntariamente, en 1923, el Tratado Gandra, según el cual esas diferencias, si no lograran ser resueltas por vía diplomática deberían ser sometidas a la decisión de una Comisión de encuesta panamericana. Pero ese principio no se aplicó de una manera rigurosa. En el pleito sobre el Territorio de Tacna y de Arica (con 39.000 habitantes), que enfrentaba a Chile, Perú y Bolivia, no intervino la Sociedad de Naciones. En 1884, Chile se había anexionado ese territorio peruano, en el que esperaba encontrar nitratos; también había arrebatado a Bolivia su única salida al mar. Cuando, en 1926, Perú reivindicó airadamente su Alsacia y Lorena, Bolivia se unió a la polémica y reclamó el puerto de Arica, donde desemboca la única vía férrea que pasa por La Paz. Los Estados Unidos actuaron de mediadores. Después de haber pensado, por un momento, en dar satisfacción a Bolivia; después de haber intentado organizar luego un plebiscito en el territorio en cuestión, los Estados Unidos se contentaron con vigilar las negociaciones directas que terminaron por entablarse entre Chile y Perú: el Acuerdo del 3 de junio de 1929 estableció un reparto que dejó a Chile el puerto de Arica y restituyó Tacna al Perú. En ningún momento se mezcló en el asunto la Sociedad de Naciones. Los dos Estados se comprometieron a someter al arbitraje de los Estados Unidos [p. 915] todas las dificultades que pudieran surgir al aplicar el tratado de reparto. Y también al Gobierno de los Estados Unidos acudió Bolivia cuando protestó vanamente contra esa solución que ignoraba por completo sus intereses. Pero en el conflicto del Chaco, en el que se enfrentaban Bolivia y Paraguay, la Sociedad de Naciones no adoptó una actitud pasiva, por grande que fuese su perplejidad. El territorio que se extiende entre los ríos Paraguay y Pilcomayo era reivindicado, desde hacía ya casi medio siglo, por aquellos dos Estados. Uno de ellos afirmaba que, por poseer la desembocadura del Paraguay, tenía derecho a anexionarse las regiones bañadas por dicho río y sus afluentes; el otro, como no había conseguido una salida al mar en la costa del Pacífico, querría, por lo menos, poder utilizar la vía fluvial del Paraguay, con el fin de encontrar una puerta comercial por el Atlántico. Tras la pantalla de esos argumentos, lo que estaba en juego eran intereses económicos inmediatos: el Chaco encierra yacimientos de petróleo. Cuando, en diciembre de 1928, los puestos y las patrullas adversarias intercambiaban los primeros disparos, la Conferencia Panamericana se hallaba reunida; la Conferencia aplicó, inmediatamente, los principios establecidos en el Tratado de Gondra; y pidió a los Estados que sometieran el litigio a una comisión que determinara las responsabilidades. ¿Por qué, en esta ocasión, el Consejo de la Sociedad de Naciones se creyó en el deber de dirigir a Bolivia y a Paraguay una recomendación que parecía abrir el camino para la aplicación del procedimiento ginebrino? Tomó esa iniciativa a petición de Venezuela, que declaró que aquel conflicto podía servir de test: si el Consejo no se ocupara de este asunto suramericano, confesaría su impotencia para aplicar, en casos parecidos, los principios del Pacto; los Estados suramericanos que desearan escapar a la hegemonía de los Estados Unidos, perderían toda esperanza de encontrar en Ginebra aliento y protección; abandonarían, por tanto, la Sociedad de Naciones. Fue esta perspectiva la que decidió al Consejo a actuar como lo hizo; pero de tal forma, que los Estados Unidos no pudieran sentirse ofendidos: Arístides Briand, presidente del Consejo de la Sociedad, tuvo buen cuidado de declarar, en el mismo momento en que ofrecía la aplicación del Pacto, que, si el conflicto del Chaco se apaciguase por los desvelos de la Comisión de encuesta americana, sería el primero en congratularse por ello. La Sociedad de Naciones concedió, pues, prioridad a la Conferencia Panamericana, pero solo provisionalmente. En la práctica, fue la diplomacia americana la que conservó la ventaja. Cuando Bolivia y Paraguay, en enero de 1929, se disponían a llevar su pleito ante el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, creado por la Sociedad de Naciones, que no había recibido la adhesión de los Estados Unidos, la Comisión de encuesta panamericana se apresuró a declarar su competencia sobre el asunto, y consiguió que los dos Estados solicitasen, en septiembre de 1929, un arbitraje americano. [p.916] Esa fue solo la primera etapa de un largo conflicto cuyas vicisitudes se prolongarían hasta 1938 -una etapa significativa, porque demostró claramente cómo los Estados Unidos deseaban tener apartadas del continente americano a las potencias europeas y cómo la Sociedad de Naciones tuvo cuidado de tratar con miramientos al Gobierno de Washington. Los Estados de América Latina, cuando comprobaron que la Sociedad de Naciones se sentía incapaz de desempeñar papel alguno en las cuestiones americanas, cesaron casi todos -la excepción fue Chile-de participar efectivamente en las reuniones de Ginebra. Pero los Estados Unidos, si bien eliminaron con facilidad la intervención de la Sociedad de Naciones en las cuestiones americanas, lograron menos éxito cuando intentaron que los Estados de América Latina aceptaran su tutela. En la quinta Conferencia Panamericana, la de Santiago de 1923 (la primera asamblea de posguerra), y más aún en la sexta, la de La Habana de 1928, la resistencia se manifestó claramente. Los oponentes sugirieron, ante todo, que la doctrina de Monroe se transformase en una declaración continental, que, en vez de expresar solamente las concepciones y principios adoptados por el Gobierno de los Estados Unidos, diera a todos los Estados americanos garantías mutuas y recíprocas. Se trataba, por tanto, de una manifestación de desconfianza hacia la Unión. Una desconfianza injustificada, según el secretario de Estado Hughes, en su discurso de respuesta del 23 de agosto de 1923: los Estados Unidos deseaban únicamente proteger la seguridad del canal interocéanico, y no pensaban intervenir en los asuntos internos de los Estados suramericanos; pero el Gobierno de Washington negaba reservarse el derecho de interpretar, él solo, la Doctrina, y el de modificada cuando las circunstancias así lo exigiesen. Tal respuesta no se limitaba, pues, a hacer constar los hechos, es decir, la diferencia entre los métodos que los Estados Unidos empleaban en América Central, por una parte, y en América del Sur, por otra; confirmaba, además, los temores de los oponentes, puesto que venía a decir que la Doctrina era elástica. Las mismas preocupaciones reaparecieron, casi en igual forma, cuando un comité de juristas -la Comisión de Río- intentó establecer las bases de un derecho internacional americano. En el proyecto presentado por esos técnicos, se afirmaba el principio de no intervención: ningún Estado americano tendría derecho a ocupar parte alguna del territorio de otro Estado, ni siquiera con el consentimiento de dicha República, ni a emplear la coacción para obligar a ese otro Estado a modificar su política interior o exterior. Era una alusión transparente a la acción del Gobierno de Washington en el mar de las Antillas y en América Central. No es, pues, sorprendente que el Departamento de Estado rechazase aquel proyecto. Pero, en febrero de 1928, por iniciativa del delegado de El Salvador, la cuestión fue llevada a la Conferencia de La Habana, donde se entabló, por primera vez en la historia de [p. 917] las conferencias panamericanas, un gran debate político. Aunque todas las posiciones no tuvieran la misma firmeza (Argentina fue la que dio al delegado de El Salvador el apoyo más enérgico, mientras que Brasil utilizó el tono más suave), las delegaciones, casi por unanimidad, pidieron que la conferencia afirmase el principio de no intervención y la igualdad de derechos de todos los Estados americanos; las dos únicas delegaciones que se abstuvieron de expresar su opinión fueron la de Nicaragua, cuya capital acababa de ser ocupada por orden del Gobierno de los Estados Unidos, y la del Perú, donde estaba en curso la reorganización de las finanzas públicas, llevadas a cabo por un técnico procedente de los Estados Unidos. El Departamento de Estado toleró la lectura de esas declaraciones; pero se opuso a que se votase cualquier resolución: el derecho a la independencia -decía el secretario de Estado- no excluye el derecho a la intervención, que es necesario, por lo menos temporalmente, para asegurar la estabilidad, con el fin de mantener la independencia; además, ¿cómo podría admitir el Gobierno de los Estados Unidos que los bienes o la vida de sus ciudadanos de la Unión fueran amenazados por cualquier guerra civil? Esa negativa fue suficiente para hacer fracasar el intento de El Salvador. Al día siguiente de la Conferencia de La Habana, la opinión pública de los Estados Unidos empezó, sin embargo, a dudar de la eficacia de la diplomacia del dólar, y a reconocer que, a pesar de los progresos de orden económico y financiero, la influencia de la Unión era cada vez más discutida. Esa opinión comprendía que la decadencia de la idea panamericana debíase, principalmente, a la política de intervención practicada por el Gobierno de Washington en América Central; y sentía, por tanto, la necesidad de tranquilizar a los Estados suramericanos. Cuando las elecciones presidenciales de noviembre de 1928, aun confirmando las victorias republicanas de 1920 y 1924, llevaron al poder a un hombre nuevo, a Herbert Hoover, la Administración tuvo en cuenta esa orientación del espíritu público. El presidente elegido, antes incluso de tomar posesión de su cargo, consideró conveniente emprender un viaje de amistad por América del Sur, sin excluir a la República Argentina, principal foco de oposición a la política yanqui. El secretario de Estado -que era, a la sazón, Frank B. Kellogg- declaró en el Senado, el 7 de diciembre de 1928, que la doctrina de Monroe solo era una doctrina defensiva; desaprobaba, por consiguiente, el corolario añadido a esa doctrina en 1905, cuando el presidente Teodoro Roosevelt afirmó que los Estados Unidos tenían derecho a ejercer en el continente americano un poder de policía internacional. El nuevo presidente, en uno de los primeros discursos pronunciados después de la toma de posesión, condenó el aspecto más característico de la diplomacia del dólar: el Gobierno de los Estados Unidos –dijo ―no debe emplear la fuerza para asegurar la firma o el cumplimiento [p.918] de los contratos establecidos entre nuestros ciudadanos y estados o ciudadanos extranjeros‖. Se trataba del anuncio de una nueva política -la política de buena vecindad- que sería puesta en práctica a partir de 1931. William R. Keylor, The Twentieth Century World, An International History, New York, Oxford University Press, 2001, p. 208-219. …Between 1914 and 1929 the United States definitively replaced Great Britain as the dominant commercial and financial power in Latin America after having successfully challenged British diplomatic and naval supremacy in the region at the end of the 19th Century. Direct American military domination and financial control of Cuba, Panama, Haiti, the Dominican Republic, and Nicaragua, together with the acquisition of the Virgin Islands from Denmark, completed the process of domination of the Caribbean region begun before the First World War. The establishment of undisputed strategic mastery of the Caribbean and economic preponderance in South America was facilitated by the weakening of European economic power in the Western Hemisphere during the war and then confirmed by the inability of the exhausted European states to recapture their prewar position in the 1920’s. Latin American efforts to counter the southward advance of American power though some form of continental cooperation were frustrated by Brazil’s reluctance to renounce its privileged relationship with the United States and the unwillingness of other republics to follow Argentina’s lead in directly challenging American encroachments on Latin American sovereignty. The promise of collective security represented by the League of Nations proved illusory because of the European powers’ hesitation to risk Washington’s displeasure by supporting the extension of the League’s protection to the nations within the interAmerican security system formed and dominated by the United States. The United States’ acquisition of undisputed hegemony over Latin America during the First World War and the succeeding decade removed the traditional justification for the employment of military force to forestall European intervention in the western hemisphere. This new situation of absolute immunity from transatlantic threats, which was confirmed by the abolition of the German navy at the Paris Peace Conference of 1919 and the limitations on naval construction adopted by the other maritime powers at the Washington Naval Conference of 1921-22, enabled Washington to adopt less overtly coercive means of preserving its position of hemispheric dominance. As Latin American criticism of heavy handed American intervention and the legal principles on which it was based reached a crescendo toward the end of the 1920s, the direct methods of military force and diplomatic intimidation gradually gave way to a more subtle, but scarcely less effective, mechanism for maintaining control of the c1ient states south of the border. The first direct challenge to American power in Latin America was to come from the contiguous nation of Mexico, which had lost half of its territory to the United States in the middle of the nineteenth century, endured American military and naval interventions between 1914 and 1917, and seen most of its natural resources and valuable land fall into the hands of American investors and corporations. Memories of past humiliations, mingled with the daily experience of economic subservience, rekindled resentment toward the powerful neighbor north of the Rio Grande. These long-suppressed grievances bubbled to the surface as the last contingent of American troops that had been dispatched southward by President Wilson to combat ―banditry‖ was withdrawn in February 1917 once the American chief executive was satisfied that representative government was about to be restored. It is supremely ironic that the democratic government that Wilson had insisted upon with such unbending determination proceeded in one of its first official acts to adopt a national constitution that contained a number of articles designed to liberate Mexico from the economic domination of foreign nations in general and the United States in particular. The most controversial of these constitutional safeguards vested in the Mexican nation ownership of all the subsoil resources of the country (of which petroleum was indisputably the most valuable). Soon thereafter this constitutional provision was judged by the Mexican government to apply retroactively: This signified the loss of title to hundreds of millions of dollars worth of oil reserves owned by American petroleum companies. It is worth pausing to record that this unilateral action by the Mexican government constituted a landmark in the history of the relations between the developed and the underdeveloped world; it was the first attempt by a country whose economic system had fallen under de facto control of foreign interests to assert its prerogative to exercise exclusive legal authority over its own natural resources. This unprecedented gesture of defiance did not immediately produce the desired result. The American government, under intense pressure from petroleum interests with extensive Mexican holdings, wielded every diplomatic weapon short of economic retaliation including the policy of nonrecognition to induce Mexico City to reverse its course. A compromise of sorts was reached in 1923, whereby the United States acknowledged Mexico’s right to exercise authority over its subsoil resources in return for Mexican acknowledgment of the legal sanctity of contracts held by American oil companies prior to the adoption of the 1917 constitution. A similar compromise was struck in 1927, following a temporary revival of the dispute over retroactivity, which remained in force until 1938. In the latter year the Mexican government settled the matter for good by expropriating the property of British, Dutch, and American oil companies after they refused to abide by the ruling of the Mexican judicial system in a labor dispute. Efforts by the expropriated American oil companies to organize an international boycott of Mexican crude in retaliation failed because of the eagerness of Germany, Italy, and Japan to purchase this critical source of energy as their rearmament programs got into high gear. American concern about the potential threat to national security posed by the development of intimate economic ties between Mexico and the Axis powers eventually took precedence over the parochial interests of the oil firms. A mutually acceptable agreement was signed a few weeks before Pearl Harbor whereby Mexico retained control of its oil reserves in return for a promise of financial compensation to the dispossessed American companies. Having extracted this major concession from the United States, Mexico was to become a loyal supporter and supplier of the American war effort, in sharp contrast to its defiant posture of absolute neutrality during the First World War. Mexico’s persistent (and eventually successful) campaign to reassert control of its national economic resources became an inspiration for burgeoning nationalist movements in other Latin American countries, which brought increasing pressure to bear on their governments to challenge the United States’ refusal to acknowledge the prerogative of a sovereign nation to exercise political authority over people and property within its borders. We have seen how Latin American attempts to gain American recognition of this right at the Pan-American conferences of the 1920s met with failure. At the sixth conference of the American states in 1928, United States delegate Charles Evans Hughes’s reference to a ―breakdown of government‖ as sufficient justification for American intervention seemed so broad and imprecise as to justify virtually unlimited interference in the domestic affairs of the sovereign states of Latin America. Yet, by the early 1930s, the presence of American military forces in the Caribbean region had become a source of acute embarrassment to the United States as it endeavored to mobi1ize world opinion against Japan’s expansionist po1icies in the Far East. The Japanese incursion in Manchuria had been officially justified by Tokyo as a necessary step to protect Japanese citizens and property endangered by Chinese lawlessness; such language was uncomfortably reminiscent of the rationale invoked by the United States in defense of its mi1itary interventions south of the Rio Grande. Sensitive to the mounting allegations of hypocrisy that emanated from the world community, the new administration of Franklin Roosevelt that took office in 1933 inaugurated a dramatic modification of the Latin American policy of the United States. The groundwork for this change had been laid by the Hoover administration in 1930, when the State Department published a lengthy memorandum composed by Under Secretary of State J. Reuben C1ark that repudiated the Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine as a justification for the American right of intervention in Latin America. Though the Clark Memorandum was replete with qualifications and did not receive much serious attention from American officials, it heralded a new attitude toward inter-American relations that had begun to crystallize in Washington. Before leaving office, the Hoover administration undertook a systemic reevaluation of the interventionist policy that had been pursued by every American president since Theodore Roosevelt. In his inaugural address on March 4, 1933, Franklin Roosevelt declared that in the field of foreign policy he ―would dedicate this Nation to the policy of the good neighbor who reso1ute1y respects himse1f, and, because he does so, respects the rights of others.‖ There was no reason for his listeners to believe that this innocuous phrase applied specifically to Latin America since no geographical region was mentioned in the speech. But a month later, speaking at the office of the Pan-American Union, the new American president mentioned the need for hemispheric cooperation in such conciliatory tones that commentators were soon hailing the new ―Good Neighbor Po1icy‖ of the United States toward Latin America. Later in 1933, at the seventh conference of the American states in Montevideo, Uruguay, this presidential rhetoric was translated into government policy. The new secretary of state, Cordell Hull, abruptly reversed a long-standing American policy by supporting a resolution prohibiting any nation in the western hemisphere from intervening ―in the internal or external affairs of another.‖ By this historic act the Calvo Doctrine, resisted so long by the United States, was incorporated in an official document endorsed by Washington. Though Hull insisted on reserving the rights of the United States conferred by international law, the American reversal at Montevideo marked a turning point in inter-American relations. Soon thereafter, the United States proceeded to relinquish, one by one, its treaty rights to intervene in the de facto protectorates in the Caribbean basin. During the first two years of the Roosevelt administration, American military forces were withdrawn from Nicaragua and Haiti. In 1934 the United States Senate abrogated the notorious Platt Amendment of 1901, which had restricted Cuba’s treatymaking power and estab1ished the prerogative of American military intervention to protect Cuba’s independence and preserve domestic order. In July 1935 an agreement was concluded with the government of Haiti enabling it to regain control of its finances by purchasing the Haitian national bank from the National City Bank of New York. A year later a treaty with Panama terminated the American right of military intervention outside the Canal Zone (though Senate ratification was delayed until 1939, when an exchange of notes authorized ―emergency‖ military action by the United States to protect the canal). The Roosevelt administration had thus resumed and accelerated the radical transformation of the traditional policy of the United States toward Latin America initiated by President Hoover. By 1934 no American troops were stationed in the region (except at the military and naval bases retained in Guantanamo Bay, Cuba, and the Panama Canal Zone). Washington had specifically relinquished its claim to the right of intervention to protect persons and property. Financial supervision of Haiti, the Dominican Republic, and Nicaragua was phased out between 1936 and 1940. Mexico had successfully nationalized American-owned petroleum properties without suffering the effects of American retaliation. It truly seemed that the previous relationship of dominance and subservience between North and Latin America had been replaced by a relationship of equality and mutual respect. But the modification of American policy toward Latin America was more apparent than real. While the Good Neighbor Policy terminated the practices of military intervention and financial supervision, it replaced this discredited diplomacy of the gunboat and the dollar with a more indirect form of American control. In essence this consisted of the utilization of non-coercive means of enlisting the assistance of indigenous political, military, and business elites in preserving the United States’ grip on the economic resources of the region. The judicious use of American Export-Import Bank loans to tie the economic systems of the individual Latin American republics even more closely to the American economy, the training and equipping of national constabularies to suppress social insurrection against pro-American regimes, and financial assistance to autocratic governments to balance budgets and stabilize currencies these were the alternative means for perpetuating American hegemony once the employment of direct military force and financial control were abandoned. The experiences of Nicaragua and the Dominican Republic furnish typical illustrations of this evolution from direct to indirect control. The United States had retained military forces in Nicaragua from 1912 to 1933 (except for a brief interlude in 1925-26). During the last years of the American occupation, American officials trained and equipped a national guard to assure the function of preserving internal security upon the withdrawal of American troops. After the American evacuation in 1934, Cesar Augusto Sandino, leader of the rebel force s that had been harassing American marines throughout the twenties, signed a truce with the Nicaraguan government only to be murdered by members of the national guard. Two years later the head of the American-trained security forces, General Anastasio Somoza, seized power and instituted a dictatorial regime that brutally repressed revolutionary elements in the country and maintained close relations with the United States. The Somoza family remained in power either directly or through puppets until being overthrown by the ideological heirs of Sandino in 1979. A similar transfer of power from American military occupation authorities to an American-trained indigenous elite occurred in the Dominican Republic. After ruling that nation under martial law since 1916, the United States withdrew its military forces in 1924 after establishing a national constabulary to replace the departing marines. In 1930 General Raphael Trujillo, who had moved up the ranks of the national guard to become its chief in 1928, assumed the presidency after a fraudulent electoral campaign. With the financial assistance of American sugar interests, the National City Bank, and the government in Washington, Trujillo ruled his country with an iron hand for the next thirty-one years until his assassination in 1961. Within a few days after Pearl Harbor all four of the former American pratectorates Nicaragua, Cuba, Haiti, and the Dominican Republic- displayed their continuing loyalty to the United States by declaring war on Japan, Italy, and Germany. In conclusion, it may be said that Franklin Roosevelt abandoned the ―big stick‖ first wielded by his cousin in the years before World War I for a number of economic and strategic reasons. First of all, the economic recovery of the United States in the depths of the Depression required guaranteed and continuous access to the raw materials and markets of Latin America. This became all the more important as the revival of economic nationalism and the increased likelihood of war in Europe and Asia threatened to disrupt American trade with those distant continents. Second, the rearmament of Germany, not to speak of the increasing belligerence of Italy and Japan, revived the long-dormant issue of foreign interference in the Americas. In order to counter this new menace posed by the informal ―unholy alliance‖ of Nazi Germany, Fascist Italy, and Imperial Japan, the United States sought to strengthen the peacekeeping machinery of the Pax Americana. But the traditional methods of military coercion and diplomatic intimidation had been rendered increasingly difficult to countenance in the face of sustained resistance from the Latin American republics and the accusations of hypocrisy from the world community. By substituting indirect for direct methods of hemispheric domination, the Roosevelt administration cast off the embarrassing albatross of old fashioned imperialism. It was thereafter free to act as the defender of peace and national sovereignty in the world at large as well as to mobilize its clients in Latin America in a hemispheric security system based on the voluntary cooperation of juridically equal nations. After the announcement of German rearmament and the Italian invasion of Ethiopia in 1935, the United States government launched its first initiative aimed at establishing a system of hemispheric solidarity amid the collapse of collective security across the Atlantic. In January 30, 1936, President Roosevelt proposed the convocation of a special inter-American conference to devise procedures of protecting the western hemisphere from the new threat to world peace brewing in Europe. At this conference, held in Buenos Aires in December 1936, the American and Argentinian delegations c1ashed head on over the question of how such hemispheric security could best be assured. Foreign Minister Carlos Saavedra Lamas of Argentina, the leading proponent of Latin American resistance to United States domination, trotted out a proposal for cooperation with the League of Nations to implement sanctions against aggressor states anywhere in the world. Predictably, the Argentine plan struck at the very hart of the Pan-American ideology propounded by the United States. It linked the security of the western hemisphere to the international organization headquartered in Europe, dominated by the European powers and repudiated by the United States. The American plan, introduced by Secretary of State Cordell Hull, preserved the principle of Pan-Americanism by seeking to organize the republics of the Americas in a common defense of hemispheric security. It proposed the creation of an inter-American consultative committee comprising the foreign ministers of the twenty-one republics, which would be authorized to hold consultations during international emergencies. In the event of war involving any of the member states, the neutral nations of the Americas would be obliged to enforce an embargo of credits and arms supplies on all belligerents. Determined Argentine opposition to this United States effort to circumvent the League of Nations by establishing an exclusively inter-American security system resulted in the passage of a seemingly innocuous compromise: The principle of mutual consultation in the event of a threat to the peace of the Americas was embodied in the Treaty for the Maintenance, Preservation, and Reestablishment of Peace, but no institution was designated to hold such consultations and the obligation to embargo credits and munitions to belligerents was dropped. The absence of effective peacekeeping machinery notwithstanding, the mere affirmation of the principle of inter-American consultation represented a significant victory for Washington in its diplomatic confrontation with Buenos Aires. It established the precedent for the policy of hemispheric neutrality and collective defense that was later to be adopted by the American states at the outbreak of war in Europe. The price that the United States had to pay for this unanimous declaration of hemispheric solidarity was the Special Protocol Relative to Non-Intervention, which overrode the Hull reservation to the Montevideo resolution by prohibiting any of the signatories from intervening ―directly or indirectly, and for whatever reason,‖ in the internal or external affairs of the others. It was unimaginable that the United States, which was earnestly endeavoring to mobilize its Latin American clients against the menace of aggression from abroad, could cling to the last vestige of its own prerogative to violate their national sovereignty. The abrogation of all of the treaty rights authorizing United States military intervention and financial supervision in the Caribbean by the end of the 1930s fulfilled the solemn promises of the Buenos Aires protocol.