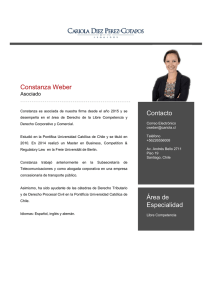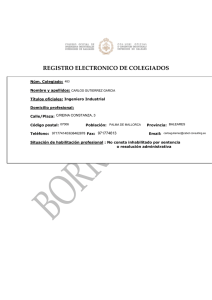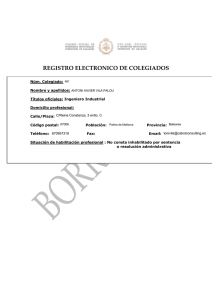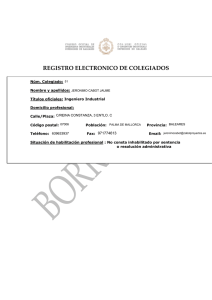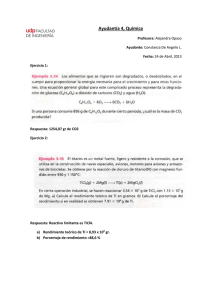Emilio Fernández Cordón - Constanza, en la ventana
Anuncio

Emilio Fernández Cordón Constanza, en la ventana De Cuentos para matar… te, Eco Ediciones, Bs. As., 2008. De pronto, comenzó a llover. Como le gustaba la lluvia, fue hasta la ventana y asomó su regocijo a través del vidrio. Entonces la vio. La mujer, más bonita que la lluvia, cruzaba la calle deprisa al par que luchaba por abrir un paraguas sobre su preciosa cabeza. Agitó la mano alborozado, y su mente suspiró el nombre: “¡Constanza! ¡Constanza!”. Pero fue inútil, la dama, que tres pisos más abajo no podía oírlo, fastidiada porque el paraguas seguía sin obedecerle, detuvo un taxi y se perdió en el tránsito. Se asombró, la Constanza real se veía todavía más hermosa que la que conservaba en sus recuerdos. La había amado mucho, hacía años. Por ella hasta hubiese matado si se lo hubiera pedido. La siguiente mañana, aguardó tras la ventana con dulce impaciencia. Se le había ocurrido que quizá Constanza vivía en los alrededores y tendría la fortuna de observarla de nuevo, a la misma hora. Tuvo suerte. La muchacha apareció radiante por la vereda. El corazón se le ausentó unos segundos. Cuando lo recuperó, volvió a intentarlo y llamó suavemente: “¡Constanza! ¡Constanza!”. Pero fue en vano, la dama, que tres pisos más abajo no podía oírlo, apurada, abordó un micro y se extravió en la ciudad. Ya no se sorprendió, la Constanza real era decididamente más bella que la que guardaba en su memoria. Había estado enamorado de la joven tanto, y de tal modo, que hubiera sido capaz de matar por ella. Temprano, al otro día, ya disponía una guardia al pie de la ventana. Su ansiedad le había dictado que, con seguridad, tornaría a verla cruzar la calle y esta vez gritaría tan fuerte que sí lo escucharía. Puntualmente, Constanza brotó en la vereda y desplazó su sinuoso andar hacia la calle. Qué linda estaba, más linda aún que la que atesoraba en los bolsillos de su alma. La había amado con tal intensidad que incluso habría matado por ella. La mujer, tres pisos más abajo y como si lo percibiera, de improviso, paralizó su caminar y alzó los ojos hacia él, buscando. Feliz hasta el paroxismo, apoyó su boca en el vidrio de la ventana y clamó: “¡Constanza! ¡Constanza!”. Pero ni un solo sonido salió de sus labios. No debía hacer ruido. Se lo habían prohibido. Y no quería que le quitaran la tiza con la que dibujaba ventanas en los muros.