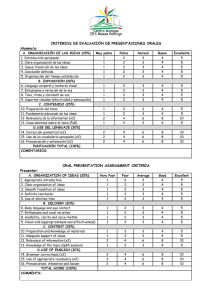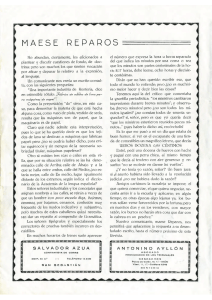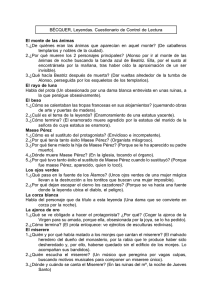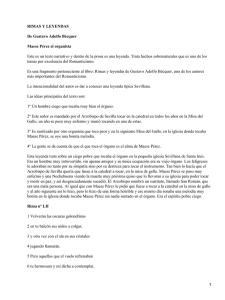ARS ANTIQUA
Anuncio
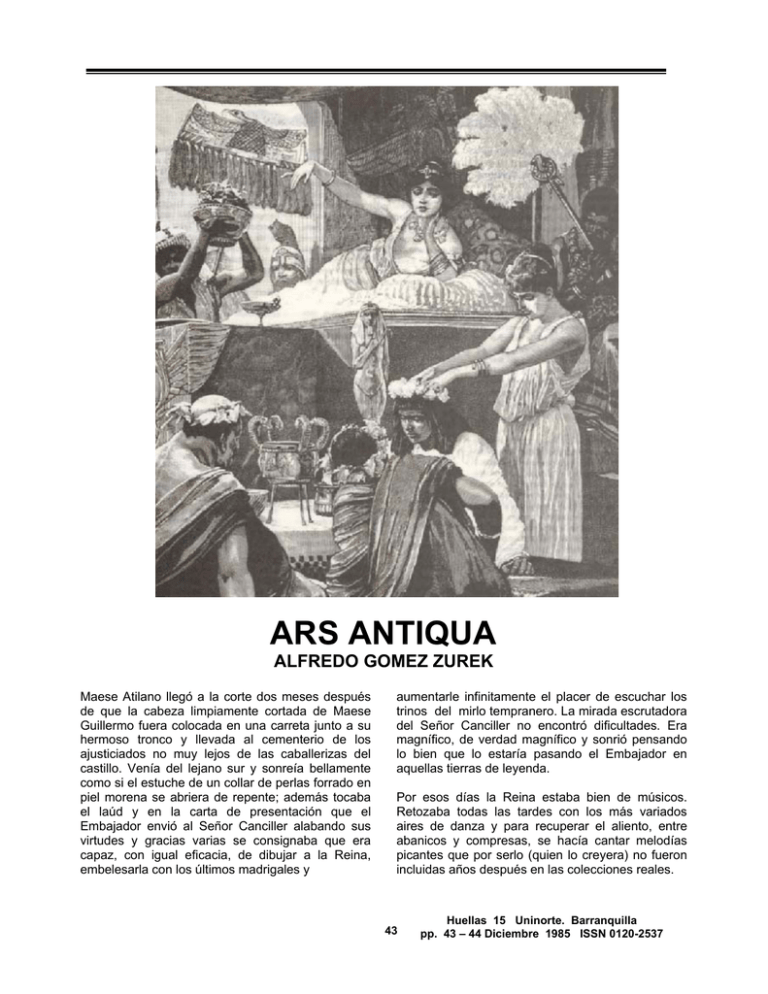
ARS ANTIQUA ALFREDO GOMEZ ZUREK Maese Atilano llegó a la corte dos meses después de que la cabeza limpiamente cortada de Maese Guillermo fuera colocada en una carreta junto a su hermoso tronco y llevada al cementerio de los ajusticiados no muy lejos de las caballerizas del castillo. Venía del lejano sur y sonreía bellamente como si el estuche de un collar de perlas forrado en piel morena se abriera de repente; además tocaba el laúd y en la carta de presentación que el Embajador envió al Señor Canciller alabando sus virtudes y gracias varias se consignaba que era capaz, con igual eficacia, de dibujar a la Reina, embelesarla con los últimos madrigales y aumentarle infinitamente el placer de escuchar los trinos del mirlo tempranero. La mirada escrutadora del Señor Canciller no encontró dificultades. Era magnífico, de verdad magnífico y sonrió pensando lo bien que lo estaría pasando el Embajador en aquellas tierras de leyenda. Por esos días la Reina estaba bien de músicos. Retozaba todas las tardes con los más variados aires de danza y para recuperar el aliento, entre abanicos y compresas, se hacía cantar melodías picantes que por serlo (quien lo creyera) no fueron incluidas años después en las colecciones reales. 43 Huellas 15 Uninorte. Barranquilla pp. 43 – 44 Diciembre 1985 ISSN 0120-2537 Tal vez por eso no se impresionó mucho con el fresco mocetón de laúd en bandolera que le señaló el Señor Canciller una tarde bochornosa. ¡No! -dijo¡Ni un músico más! y adoptó un aire exhausto que enseguida se transformó en recuperación cuando el Señor Canciller como quien no dice nada importante añadió que tal vez convendría a Su Majestad observar de cerca ciertas complacencias de la naturaleza y agregó, para borrar cualquier impresión de excesiva confianza, que Maese Atilano era, según la fama que le precedía del sur, un pintor sin mácula. La Reina no varió para nada el itinerario clásico que seguía a esos señalamientos y presentaciones. Su lecho que había estado muy revuelto desde la muerte de Maese Guillermo, adquirió cierto orden con la fuerza de una sola presencia. Supo entonces que hacía rato había perdido las cadencias de las melodías mañaneras y se llenó de regocijo cuando al recuperarlas descubrió nuevos y depurados melismas en el canto de las aves. Evidentemente la tremenda naturaleza de Maese Atilano amplificaba las delicias de los amaneceres del mundo. No era un gesto de impaciencia, no; podía esperar un rato largo, después de todo la silla era cómoda y a esa hora casi siempre descansaba mientras algún acucioso le recordaba asordinadamente un cuento de Bocaccio; era de callada sospecha, un signo atribulado de las fatales y exactas premoniciones que le anunciaban una vez más, como respuesta cruel a su íntimo deseo, el fracaso renovado en el carboncillo de Maese Atilano. Después de un tiempo inconmensurable asediado de silencios la Reina se levantó. La página de Holanda permanecía intocada y el carboncillo no se había movido de la pequeña caja debajo del caballete. La comprobación no alteró a la Reina; tampoco Maese Atilano parecía particularmente conmovido. Una rara calma impropia de su aspecto levantisco y cierta seguridad en su voz atenorada lo rodearon cuando declaró que el retrato estaba completo, perfectamente terminado ... en su mente. No podía transmitirlo al papel de Holanda, era cierto, porque ya estaba allí, instalado inamovible en su cerebro; cualquier intención de cambio era una superchería, un desacato irreparable, moverlo de donde reinaba como un gran concepto era fracturarlo en su imperecedera hermosura. La Reina no corrió al Salón de los Decretos, prefirió caminar lentamente, acompañada de una aureola de secular resignación que parecía matizar los fulgores de la pedrería pero turbada por los rayos del sol de los venados que se derramaban por los ventanales del corredor. Una mañana, después de muchas, íntimas y mutuas exploraciones, Maese Atilano osó pedirle a la Reina que fuese su modelo. Aquello no tenía antecedentes y mientras pensaba en el salto que se había producido en el orden casi inmutable de sus deseos, la Reina miró con distraída ansiedad la blancura fatigada de las sábanas de holán. Por la tarde, después de la siesta y los refrescos, con los labios todavía amoratados por la confitura de mora, decidió sentarse frente al caballete. Alzó la cabeza embutida en el angosto y largo cuello y puso su carga de gamuza y pedrería sobre los brazos de la silla de amplio espaldar. Maese Atilano retiró con cierto estremecimiento el boceto inconcluso que Maese Guillermo dejó como razón y fábula de su decapitación y puso en su lugar una impecable hoja de papel de Holanda. Entonces, los dedos de la Reina se crisparon y agarraron con desmesurado ademán los hermosos globos tallados de la silla, como si todas las tensiones de su rostro vegetal hubiesen descendido hasta la punta de sus manos. La carreta que dejó el tronco (también hermoso) de Maese Atilano en el cementerio de los ajusticiados no llevó en esa ocasión la cabeza limpiamente cortada. El enterrador no hizo preguntas, procedió como si tal cosa, pues al fin y al cabo su oficio era cavar y nada más. El día del mercado, el Halconero Mayor refería a todo el mundo que la cabeza limpiamente cortada, recogida por un oficial y el propio verdugo, fue entregada a la Reina quien ordenó colocarla en el Salón de los Retratos. 44