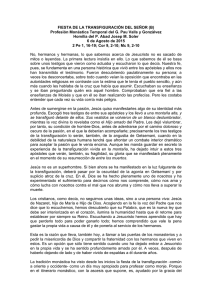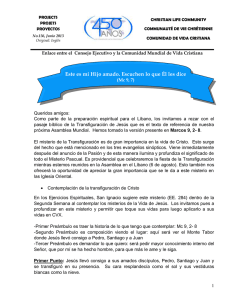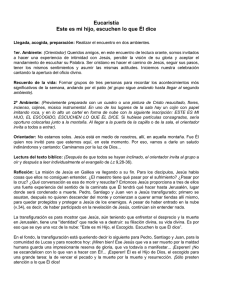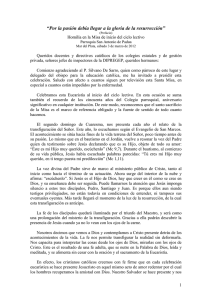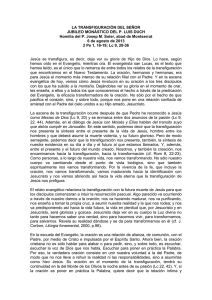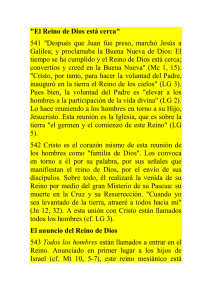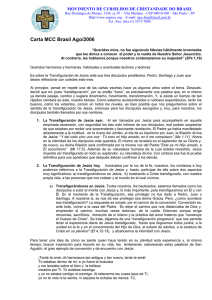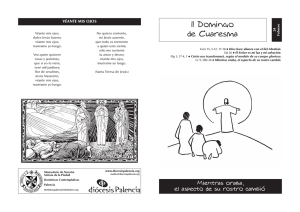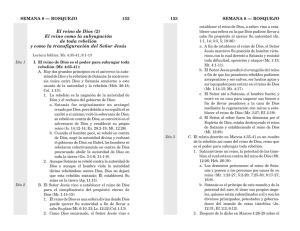LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR Homilía del P. Josep M. Soler
Anuncio
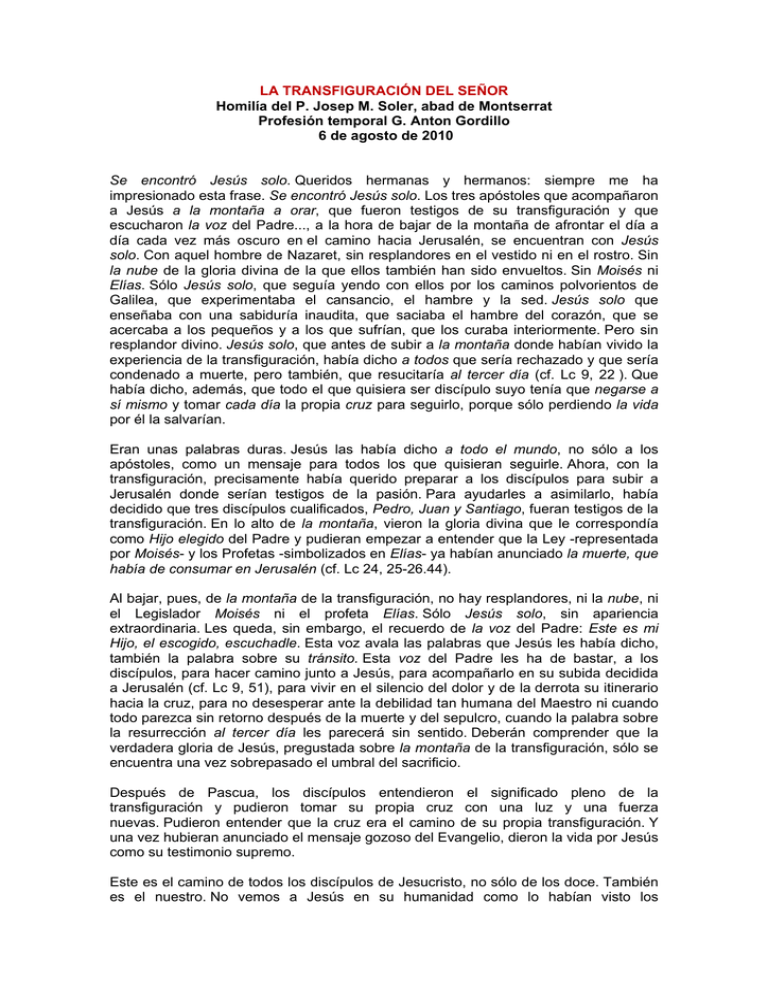
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR Homilía del P. Josep M. Soler, abad de Montserrat Profesión temporal G. Anton Gordillo 6 de agosto de 2010 Se encontró Jesús solo. Queridos hermanas y hermanos: siempre me ha impresionado esta frase. Se encontró Jesús solo. Los tres apóstoles que acompañaron a Jesús a la montaña a orar, que fueron testigos de su transfiguración y que escucharon la voz del Padre..., a la hora de bajar de la montaña de afrontar el día a día cada vez más oscuro en el camino hacia Jerusalén, se encuentran con Jesús solo. Con aquel hombre de Nazaret, sin resplandores en el vestido ni en el rostro. Sin la nube de la gloria divina de la que ellos también han sido envueltos. Sin Moisés ni Elías. Sólo Jesús solo, que seguía yendo con ellos por los caminos polvorientos de Galilea, que experimentaba el cansancio, el hambre y la sed. Jesús solo que enseñaba con una sabiduría inaudita, que saciaba el hambre del corazón, que se acercaba a los pequeños y a los que sufrían, que los curaba interiormente. Pero sin resplandor divino. Jesús solo, que antes de subir a la montaña donde habían vivido la experiencia de la transfiguración, había dicho a todos que sería rechazado y que sería condenado a muerte, pero también, que resucitaría al tercer día (cf. Lc 9, 22 ). Que había dicho, además, que todo el que quisiera ser discípulo suyo tenía que negarse a sí mismo y tomar cada día la propia cruz para seguirlo, porque sólo perdiendo la vida por él la salvarían. Eran unas palabras duras. Jesús las había dicho a todo el mundo, no sólo a los apóstoles, como un mensaje para todos los que quisieran seguirle. Ahora, con la transfiguración, precisamente había querido preparar a los discípulos para subir a Jerusalén donde serían testigos de la pasión. Para ayudarles a asimilarlo, había decidido que tres discípulos cualificados, Pedro, Juan y Santiago, fueran testigos de la transfiguración. En lo alto de la montaña, vieron la gloria divina que le correspondía como Hijo elegido del Padre y pudieran empezar a entender que la Ley -representada por Moisés- y los Profetas -simbolizados en Elías- ya habían anunciado la muerte, que había de consumar en Jerusalén (cf. Lc 24, 25-26.44). Al bajar, pues, de la montaña de la transfiguración, no hay resplandores, ni la nube, ni el Legislador Moisés ni el profeta Elías. Sólo Jesús solo, sin apariencia extraordinaria. Les queda, sin embargo, el recuerdo de la voz del Padre: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Esta voz avala las palabras que Jesús les había dicho, también la palabra sobre su tránsito. Esta voz del Padre les ha de bastar, a los discípulos, para hacer camino junto a Jesús, para acompañarlo en su subida decidida a Jerusalén (cf. Lc 9, 51), para vivir en el silencio del dolor y de la derrota su itinerario hacia la cruz, para no desesperar ante la debilidad tan humana del Maestro ni cuando todo parezca sin retorno después de la muerte y del sepulcro, cuando la palabra sobre la resurrección al tercer día les parecerá sin sentido. Deberán comprender que la verdadera gloria de Jesús, pregustada sobre la montaña de la transfiguración, sólo se encuentra una vez sobrepasado el umbral del sacrificio. Después de Pascua, los discípulos entendieron el significado pleno de la transfiguración y pudieron tomar su propia cruz con una luz y una fuerza nuevas. Pudieron entender que la cruz era el camino de su propia transfiguración. Y una vez hubieran anunciado el mensaje gozoso del Evangelio, dieron la vida por Jesús como su testimonio supremo. Este es el camino de todos los discípulos de Jesucristo, no sólo de los doce. También es el nuestro. No vemos a Jesús en su humanidad como lo habían visto los apóstoles. No vemos, tampoco, resplandores, ni la nube, ni Moisés ni Elías. Pero nos queda la palabra del Padre para hacer camino tomando por guía el Evangelio (cf. Regla de san Benito, Prólogo, 21): Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Este Jesús que encontramos en la lectura orante de las narraciones evangélicas, ese Jesús que dijo que estaría presente en el pan y el vino de la Eucaristía, ese Jesús que se identifica con cada persona, particularmente con los más pobres y necesitados, este Jesús es el Hijo de Dios, el objeto de las complacencias del Padre. Sólo Jesús, él solo, tiene palabras de vida eterna que son bálsamo para nuestro corazón y luz para nuestra comprensión de las cosas. Como los apóstoles, tenemos que hacer el camino de nuestra vida instruidos por la palabra divina, siguiendo a Jesucristo llevando nuestra cruz, que es nuestra abnegación, sabiendo que la verdadera glorificación también la nuestra- se encuentra una vez traspasado el umbral del sacrificio. Hay, sin embargo, insertados en la vida de seguimiento del Señor, unos momentos que nos acercan a la experiencia de transfiguración que hicieron Pedro, Juan y Santiago. San Lucas subraya que la transfiguración de Jesús tiene lugar en un clima de oración. La oración puede llevarnos a momentos intensos de comunión con Jesucristo. Sobre todo la celebración de la Eucaristía, que, vivida con fe, constituye un verdadero momento de transfiguración, de transformación personal en contacto con el Cristo resucitado que está presente y se nos da. No lo vemos con los ojos del cuerpo, sólo lo descubrimos con la mirada espiritual iluminada por la palabra del Padre. Sin ninguna experiencia visible. Sólo Jesús solo, invisible bajo las especies eucarísticas. Pero realmente presente por obra del Espíritu Santo. En el día a día, sin embargo, podemos encontrarnos con momentos de aridez o de oscuridad espirituales, sin que nada nos haga sentir la gloria de la transfiguración de Cristo ni la promesa de transformación final que nos ha sido hecha. Entonces hay que quedarse con Jesús a solas, con la fe en él, por desnuda que sea, por fidelidad a la palabra del Padre y por el recuerdo de los momentos intensos de comunión con él que hayamos vivido en la oración y en la vida litúrgica. Si, a pesar de la sequedad interior, perseveramos abnegadamente en la donación y en la oración, en su momento nos será dado reencontrar el fervor y de pregustar el gozo de la comunión con Jesucristo. Esto forma parte, también, del combate espiritual del monje. Y la palabra del Padre es la fuente de su vigor. Nuestro G. Antón Gordillo, que ya ha vivido desde hace tiempo el seguimiento de Jesús en su vida cristiana, ahora, tras tres años en que ha compartido la vida de nuestra comunidad, quiere hacer la primera profesión, de alcance temporal, como monje. Le mueve el amor a la palabra del Padre que el evangelio de hoy nos invita a escuchar y a conocer cada vez más a Jesucristo y a dejarlo entrar en el fondo de la propia vida. La vida monástica pide, precisamente, una relación íntima con Jesús solo vivida en la fe y una radicalidad para ponerse a seguirlo en la fidelidad a la palabra evangélica. Es una radicalidad vivida por amor y que da una dimensión extraordinaria a las cosas ordinarias de cada día, para que nos las hace ver como etapas del progreso espiritual hacia la transfiguración a la que estamos llamados al término de nuestra vida. Entonces, por gracia, podremos ser hechos semejantes a Jesucristo glorioso. Que Santa María acompañe al G. Antón hacia este ideal a través de su camino monástico!