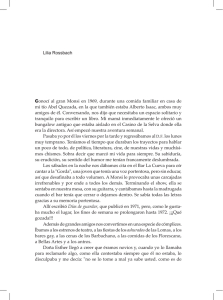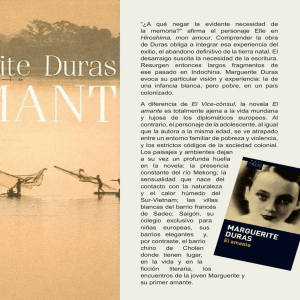LA MEMORIA EN LAS NOVELAS DE PAULINA CRUSAT: UNA
Anuncio
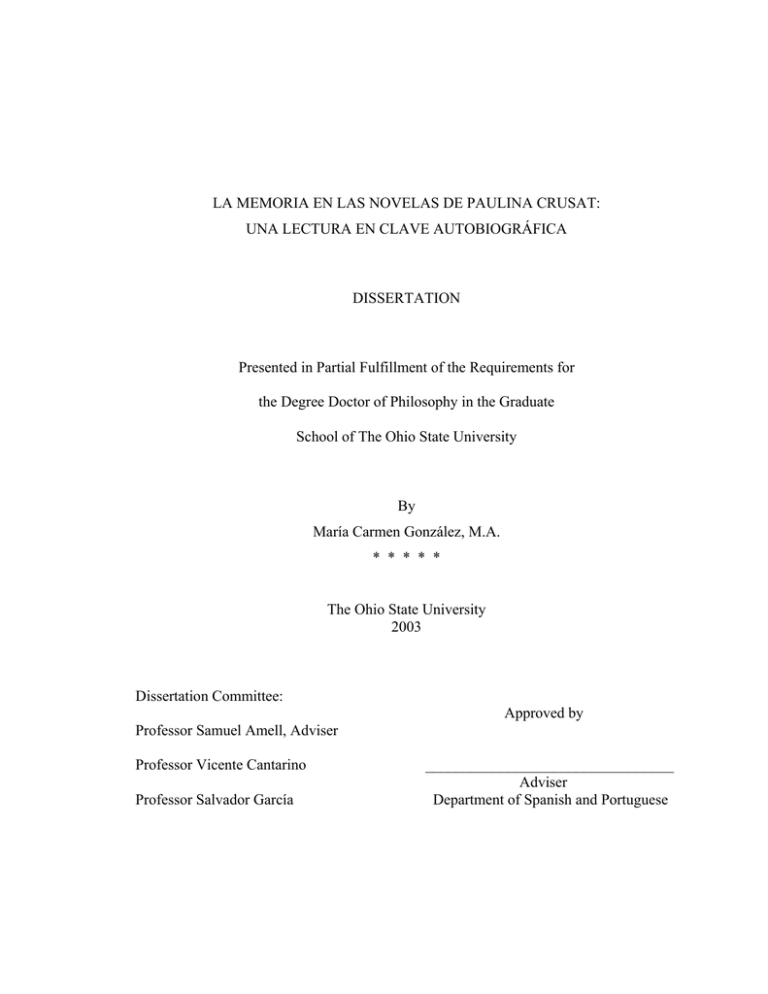
LA MEMORIA EN LAS NOVELAS DE PAULINA CRUSAT: UNA LECTURA EN CLAVE AUTOBIOGRÁFICA DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By María Carmen González, M.A. * * * * * The Ohio State University 2003 Dissertation Committee: Approved by Professor Samuel Amell, Adviser Professor Vicente Cantarino Professor Salvador García _________________________________ Adviser Department of Spanish and Portuguese ABSTRACT Unfortunately, Paulina Crusat (Barcelona 1900 – Sevilla 1981) has not been sufficiently studied, often ignored or considered by critics as “out of canon” or uninteresting. The purpose of this study is to analyze the principles on which Paulina Crusat´s novels –Mundo pequeño y fingido (1953), Aprendiz de persona (1956), Las ocas blancas (1959) y Relaciones solitarias (1965)– are based and also evaluate her contribution to Spanish literature. The point of departure for this analysis are the autobiographical references that Crusat integrates into her four novels. Using a predominantly formalist approach combined with autobiographical theory, I seek to show the recurrence of such references and determine their relevance. The study is divided into five chapters and an introduction. In the introduction, I summarize the panorama of the Spanish novel in 1950 and 1960, focusing on the women writers of this period, in order to place Paulina Crusat in her context. In chapter one, “La sinuosa trayectoria de un viaje,” I include a review of the writer´s biography and the critical reception of her literary work. Chapter two, “La autobiografía como recreación,” discusses the concepts of “autobiography” and “autobiographical fiction,” reviews definitions of such terms, and shows the difficulty of critics to elaborate clear distinctions between fiction and autobiography. In chapters three and four, “La mirada elegiaca” and ii “Los juegos de la memoria,” I analyze the structure, characters, and themes in the novels of Paulina Crusat and how they become a system of autobiographical references that serve as means of self-identification. These autobiographical references build a universe in which the author places herself. The conclusion of my study in chapter five, “Consideraciones finales,” summarizes the meaning and use of Paulina Crusat´s autobiography. I also establish the importance of this writer in the panorama of Spanish literature based on the fact that she was an original novelist who composed her work according to her principles, not subjected to the canon of the period. iii A mi familia y a Carlos, por su apoyo y paciencia A Miquel, con quien empecé esta aventura Y a la memoria de Mari Cruz iv AGRADECIMIENTOS A mi director de tesis, Samuel Amell, por su paciencia, su imprescindible ayuda y sus excelentes consejos. También a los profesores Salvador García y Vicente Cantarino, por su tiempo y sus valiosas indicaciones. Al profesor Gregorio Hidalgo por su ayuda en la recopilación de material bibliográfico y por su amistoso e incondicional apoyo. A Ana y Reyes del Junco por recibirme tan cariñosamente en Sevilla y por facilitarme valioso e indispensable material bibliográfico. A Juan Marsé por su tiempo y por proporcionarme valioso material bibliográfico. A Aquilino Duque y a Juan Lamillar por su apoyo e interés. Al profesor Laureano Bonet de la Universidad de Barcelona por su interés en el presente trabajo. A Joaquina Cercós y a don José Ruiz Mantero, que ya no están entre nosotros, por su devoción hacia esta escritora y por su tiempo. Al Departamento de Español de The Ohio State University por la concesión de una beca (Fellowship for Completion of the Doctoral Dissertation) que me ha permitido finalizar este trabajo. A todos aquellos que de una u otra manera han contribuido a la realización de este trabajo. v VITAE 7 August 1967 ............................................... Born – Barcelona, Spain 1994 .............................................................. Licenciatura Filología Hispánica, Universidad de Barcelona, Spain 1995 – 1999 .................................................. PhD student, Dpt. of Spanish & Portuguese, The Ohio State University 1995 – 1999 .................................................. Graduate Teaching and Research Associate, Dpt. of Spanish & Portuguese The Ohio State University 1999 – 2000 .................................................. Lecturer, The Ohio State University 2000 – presente ............................................. Editor, Tusquets Editores, Barcelona, Spain FIELDS OF STUDY Major Field: Spanish and Portuguese vi ABREVIATURAS UTILIZADAS Mundo pequeño y fingido .............................................................. Mundo Historia de un viaje ........................................................................ Historia Aprendiz de persona ...................................................................... Aprendiz Las ocas blancas ............................................................................ Las ocas Relaciones solitarias ...................................................................... Relaciones vii ÍNDICE Página Abstract .............................................................................................................................. ii Dedicatoria ........................................................................................................................ iv Agradecimientos ................................................................................................................ v Vitae .................................................................................................................................. vi Abreviaturas utilizadas .................................................................................................... vii Índice .............................................................................................................................. viii Introducción ....................................................................................................................... 1 Capítulos: 1. La sinuosa trayectoria de un viaje: Paulina Crusat (Barcelona 1900Sevilla 1981) .............................................................................................................. 20 1.1. Aproximación biográfica .............................................................................. 20 1.2. Recepción crítica de su obra ......................................................................... 35 1.3. El mundo poético de una escritora ................................................................ 44 2. La autobiografía como recreación: Invenciones, olvidos, silencios y enmascaramientos ....................................................................................................... 56 2.1. Algunas consideraciones teóricas ................................................................. 56 2.2. Aspectos autobiográficos en las novelas de Paulina Crusat ......................... 70 3. La mirada elegiaca: Evocación nostálgica del pasado en Historia de un viaje ........... 75 viii 3.1. Aprendiz de persona: Ensueño y frustración ................................................ 78 3.1.1. Los mecanismos de la memoria ..................................................... 82 3.1.2. La trayectoria del personaje ........................................................... 92 3.1.3. El pacto fantasmático con el lector: la ficción autobiográfica ..... 135 3.2. Las ocas blancas: La contemplación ante el espejo .................................... 141 3.2.1. Las instancias del yo: La feria de las vanidades .......................... 146 3.2.2. El pequeño mundo / el ancho mundo: Entre la libertad y la sumisión ................................................................................................ 168 3.2.3. La configuración del espacio autobiográfico ............................... 201 4. Los juegos de la memoria: El enmascaramiento del mundo interior ........................ 207 4.1. Mundo pequeño y fingido: Con materia de sueños .................................... 210 4.1.1. Niveles narrativos ........................................................................ 212 4.1.2. La liturgia de los juegos ............................................................... 230 4.1.3. Lo real en la ficcion ..................................................................... 238 4.2. Relaciones solitarias: La arqueología de las almas ..................................... 258 4.2.1. La ilusión de la no-ficción ............................................................261 4.2.2. La ilusión de la ficción ................................................................. 295 5. Consideraciones finales ............................................................................................ 314 Notas .............................................................................................................................. 321 Bibliografía .................................................................................................................... 325 ix INTRODUCCIÓN Los modelos narrativos que predominaban en la España de 1950 estaban condicionados por el compromiso ideológico que, se presuponía, debía adoptar el escritor. Sus obras no podían desviarse del testimonio o la denuncia social y todo aquel que se empeñase en ir a contracorriente y en escribir al margen de esas tendencias predominantes, corría el riesgo de ser menospreciado por la crítica y sus obras arrinconadas y con menos posibilidad de difusión que las del resto. Entre los muchos escritores que quedaron olvidados por equivocarse de puerta y seguir rumbos narrativos opuestos o alejados de la norma encontramos el nombre de Paulina Crusat, autora desconocida para la gran mayoría, casi siempre excluida de los manuales que tratan ese periodo (los pocos que la nombran lo hacen muy brevemente y repitiendo una serie de datos recurrentes) y sobre la que no existen estudios específicos que analicen su producción literaria. La clave de tal desinterés se halla, precisamente, en el carácter inactual que poseen todas sus novelas, si las comparamos, claro está, con aquellas otras, escritas en los años cincuenta y sesenta, que siguieron fielmente los postulados establecidos por la crítica de entonces y que obtuvieron un mayor reconocimiento. Las novelas de Paulina Crusat (Mundo pequeño y fingido, 1953; Aprendiz de persona, 1956; Las ocas blancas, 1959; Relaciones solitarias, 1965) fueron escritas al 1 margen, tanto desde el punto de vista técnico como argumental, de los estilos narrativos que constituían el canon del periodo en que fueron publicadas. La escritora optó por recrear en ellas un universo personal que le permitiera explorar el pasado e indagar en sí misma y en las contradicciones del ser humano. Su mundo narrativo se compone de una serie de motivos y de aspectos recurrentes que quedan delimitados siempre por su propio espacio autobiográfico. Ello desmereció su trabajo ante la mayor parte de la crítica de aquella época que la fue relegando a un injusto anonimato. Con el propósito de situar a esta escritora dentro de su contexto, presento seguidamente una breve panorámica de la novela española de los años cincuenta y sesenta, haciendo especial hincapié en los temas más frecuentes abordados por las mujeres novelistas del periodo. Ello me permitirá relacionar a Paulina Crusat con estas escritoras y demostrar, asimismo, que los asuntos que ella trata en sus novelas en absoluto desentonan con los tratados por esas otras en las suyas. La novela española en 1950 y 1960 Los años cincuenta supusieron un considerable enriquecimiento de la novela española en relación con la narrativa de los dos lustros anteriores. La nueva generación de novelistas surgida en ese momento pasó a convertirse en protagonista principal –ni exclusiva ni única, pues coexistía con los escritores de “la promoción del 36” (Agustí, Cela, Delibes, Laforet, Torrente, Zunzunegui)– y fue recibiendo diversas denominaciones: generación del medio siglo, del cincuentaicuatro, sesentista, intermedia, testimonial, del realismo histórico, del realismo crítico, etc. Salvando esas discrepancias terminológicas, lo que interesa señalar aquí es que al mediar el siglo hizo acto de 2 presencia en el panorama literario un grupo de jóvenes escritores que había tenido, a lo sumo, una experiencia común: ser niños o adolescentes cuando la guerra civil española y padecer sus consecuencias. La crítica se ha encargado de advertir la no existencia de un bloque monolítico entre los presuntos componentes de esta generación y, en su mayor parte, ha coincidido en establecer una división en dos grupos. De un lado, hallamos la tendencia neorrealista, donde la crítica es más velada, posee caracteres humanitarios y puede considerarse como una primera fase de la novela político-social o incluso socialista. De otro, la tendencia social, grupo caracterizado por un realismo crítico, que busca una concreta eficacia político-social, de denuncia (Sanz Villanueva, “La novela” 334; Martínez Cachero 172173). Ambas tendencias compartían unos comunes supuestos ideológicos y participaban de preocupaciones temáticas y formales semejantes. Su propósito era, ante todo, ofrecer el testimonio de un estado social desde una conciencia ética y cívica. Denunciaban la realidad socioeconómica y política del país, a la vez que perseguían una función informativa. Juan Goytisolo y José María Castellet fueron los principales apoyos teóricos para estos narradores objetivistas. Una cita de Juan Goytisolo ilustra cumplidamente ese papel de arma politíca otorgado a la novela de esos años: Los novelistas españoles -por el hecho de que su público no dispone de medios de información veraces respecto a los problemas con que se enfrenta el paísresponden a esta carencia de sus lectores trazando un cuadro lo más justo y equitativo posible de la realidad que contemplan. De este modo la novela cumple en España una función testimonial que en Francia y los demás países de Europa corresponde a la prensa, y el futuro historiador de la sociedad española deberá apelar a ella si quiere reconstruir la vida cotidiana del país a través de la espesa cortina de humo y silencio de nuestros diarios. (El furgón 60) 3 La literatura pasaba, de ese modo, a informar de las realidades que los medios de comunicación de la época ocultaban o tergiversaban, el novelista a desempeñar, en cierto modo, el papel de gacetillero y la novela a convertirse en un sucedáneo de la prensa. Esta literatura de denuncia se centró en dos campos precisos: el de la injusticia social de la que eran objeto los trabajadores del campo y de la industria (la temática en este tipo de novelas se relaciona con las tensiones producidas por la injusta distribución de la riqueza, las condiciones inhumanas de trabajo o de vivienda, la marginación social y el sentimiento de frustración ante la incapacidad de salida a estas situaciones depresivas, así como el recuerdo de la guerra, la búsqueda de solidaridad y exigencias de compromiso) y el de la falta de conciencia moral de las clases dirigentes responsables de esta situación, en especial, la burguesía (se tratan asuntos asociados a la contraposición ocio-trabajo, la frivolidad, la ausencia de criterios morales o de conciencia cívica). Durante unos años la novela se pobló, casi exclusivamente, de personajes extraídos de las capas más desfavorecidas de la sociedad, de burgueses o empresarios insensibles ante los males ajenos y de fáciles dialécticas sociales expuestas con bastante simplismo. El estilo, caracterizado por una deliberada pobreza léxica y por una tendencia a recoger los aspectos más superficiales de los registros lingüísticos populares o coloquiales, quedó, en numerosas ocasiones, situado muy pocos centímetros por encima del ras del suelo (cuando no por debajo de él); era obvio que “el alambicamiento lingüístico no podía compartir mesa y mantel con una literatura pretendidamente popular” (Barrero 132). La procedencia burguesa de una buena parte de los escritores sociales delataba el insuficiente conocimiento de la realidad que no pocas de las novelas del grupo manifiestan, lo que provocó que muchas obras de este período fueran criticadas 4 por una acusada falta de preocupación lingüística. Conviene, sin embargo, ser cautos a este respecto pues aunque muchas novelas muestran claramente ese descuido y despreocupación formal, otras, en cambio, evidencian un notable interés por esos aspectos. El espacio y el tiempo solía concentrarse en un lugar y en una pequeña duración externa para conseguir una historia no singular sino modélica. También el personaje resultaba modélico; era concebido desde supuestos muy maniqueos, poco analizado en su dimensión psicológica y existía una fuerte tendencia a sustituir el protagonista individual por otro colectivo. En lo que atañe a las técnicas narrativas resaltaba el objetivismo del relato, la exclusión del punto de vista del autor, el conductismo, el dominio de los diálogos, la condensación de la acción narrativa y la presentación cinematográfica de los espacios (encuadres, cambios de enfoque, imágenes superpuestas) con descripciones minuciosas. En cuanto a los precedentes, han sido señaladas diversas fuentes: el neorrealismo italiano, sobre todo el cinematográfico, algunos escritores norteamericanos y, en escasa medida, el nouveau roman francés. El año 1954 coincidió con la edición de cinco novelas que probaban el asentamiento de esta nueva directriz: El fulgor y la sangre (Ignacio Aldecoa), Los bravos (Jesús Fernández Santos), El trapecio de Dios (Jorge Ferrer-Vidal), Juegos de manos (Juan Goytisolo) y Pequeño teatro (Ana María Matute). La fecha, sin embargo, se puede retrotraer hasta 1951, publicación de La colmena (Camilo José Cela), cuya renovación técnica ejerció una influencia decisiva como ejemplo y modelo del nuevo tipo de novela colectivista y social, de cierto contenido crítico y técnica conductista, convirtiéndose en el precedente de las formas narrativas que tomaron auge y se impusieron a partir de ella. 5 Con la aparición de El Jarama (Rafael Sánchez Ferlosio) en 1956 terminó por consolidarse esta corriente (Sanz Villanueva, “La novela” 331). El Jarama, novela de escaso interés argumental, sin un protagonista corriente y hasta sin tema, despertó encontradas opiniones y una amplia bibliografía periodística promovida a raíz de su publicación1. Sánchez Ferlosio intentaba con ella llegar al ideal teórico que enarbolaba esa nueva generación. En lugar de la novela psicológica, rechazada en distintas ocasiones como burguesa y arcaica, del novelista omnisciente que, con su mantenida presencia, perjudicaba el libre curso de la acción, y del personaje erigido en protagonista, el behaviorismo o conductismo postulaba procedimientos harto diferentes: debía considerarse solamente como real, en la vida psicológica de un hombre o de un animal, lo que podía percibir un observador puramente exterior al mismo, reduciendo la realidad psicológica a una serie de conductas, en las que las palabras o los gritos tuviesen la misma importancia que los ademanes o los cambios de fisonomía. De ese modo, El Jarama trataba de representar la realidad de dos grupos de personas, durante unas horas de un domingo en un lugar no-urbano, y lo hacía, básicamente, a través de los diálogos. El tema que ofrecía era la banalidad e intrascendencia de la vida cotidiana a través de una anécdota aburrida a la que apenas confiere un poco de agilidad el fallecimiento de uno de los protagonistas. Introducía una acertada configuración del personaje colectivo, una técnica cinematográfica, una transcripción eficaz y bien elaborada del lenguaje coloquial, una esmerada construcción y múltiples referencias internas que hacen de ella un relato bien trabado, de gran preocupación por la estructura. Pero su objetivismo de raigambre conductista no es total, y el autor adopta una posición distanciada y otra que interpreta los hechos; sobre todo en la parte descriptiva aflora un 6 escritor muy cuidadoso que puebla el relato de imágenes y comparaciones (Martínez Cachero 188-194). A lo largo de los sesenta comenzó a detectarse la fatiga de los modos realistas y la inoperancia de la dimensión política de ese proyecto. Quienes antes lo habían defendido ahora lo atacaban y pedían una renovación. El editor Carlos Barral y el crítico José María Castellet, antaño fervorosos estimuladores, resultaron los abandonistas más notorios. El primero se había cansado de ser generoso con la obra de tanto mimético novelista social como venía a sus manos. El segundo, gran impulsor de la novela social que en los años cincuenta había publicado un libro defendiendo esa escuela, La hora del lector (1957), advertía ahora de los peligros a que conducían actitudes y prácticas que antaño fueron meritorias, y condenaba tardíamente –1967– lo que en otro tiempo había merecido sus complacencias: Un maniqueísmo elemental invadió la literatura española durante algunos años, despojándola de uno de los requisitos elementales de la buena literatura: la presentación del mundo como un complejo de contradicciones que reflejara objetivamente la realidad española de aquel momento . . . Los escritores –excepto en su actuación cívica– no sólo no habían hecho política eficaz, sino que habían olvidado los medios y los fines de la literatura. (Literatura 141-142) También Juan Goytisolo se pronunció en este sentido señalando el fracaso de la literatura como arma política y reconociendo el flaco servicio rendido a ambas: “políticamente ineficaces, nuestras obras eran, para colmo, literariamente mediocres; creyendo hacer literatura política, no hacíamos ni una cosa ni otra” (El furgón 87). En el proceso de transformación de la estética del medio siglo tuvo un lugar destacado Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos, novela que a la vez que cerraba el camino de la tendencia social-realista, abría nuevos rumbos. Con una 7 concepción novelesca muy barojiana y noventayochista, Tiempo de silencio aportaba diferentes novedades: se alejaba de un testimonio inmediato, presentaba una concepción culta de la novela, introducía el subjetivismo narrativo, empleaba diferentes registros humorísticos y admitía que no sólo los condicionamientos sociales determinaban el comportamiento de la persona. A todo ello hay que añadirle el empleo de un léxico exigente y de una rica gama de recursos narrativos con los que rompe de forma abrupta con los usos más extendidos de la novela española coetánea. Aunque en ese momento los críticos no percibieron su novedad, la novela de Martín Santos ha sido posteriormente calificada como la precursora de un nuevo tipo de narrativa (Sanz Villanueva, “La novela” 337-338; Martínez Cachero 248-251). No obstante, antes de Martín Santos hubo otros que también se desmarcaron de la norma establecida. Si bien la novela realista de tipo crítico predominó en sus más diversas variaciones durante los años cincuenta y sesenta, esta tendencia no se dio en todos los escritores ni evolucionó de igual modo en cada uno de ellos. A la luz de la perspectiva que nos ofrece el paso del tiempo, cabe preguntarse si no se han dedicado demasiadas páginas a aquella literatura crítica postergando a otros muchos escritores que nunca se implicaron en esa aventura porque desarrollaron su trayectoria en esos años al margen de corrientes y tendencias. Son escritores que, en su mayoría, no organizaron una alternativa como bloque, pero olvidarlos o mencionar su nombre en algún cajón de sastre supone falsear la realidad. En la literatura española de este periodo hubo mucho más que neorrealismo o socialrealismo. 8 Mujeres novelistas de la postguerra española La escasa consideración otorgada a determinados estilos o tendencias narrativas que se desviaran hacia otras vertientes literarias distintas de la impuesta en esta época, afectó y sigue afectando de una manera especial a la producción femenina de esos años en España. A pesar de que la mujer tuvo una enorme participación en el renacimiento de la literatura española tras el colapso producido por la Guerra Civil, la actitud de la crítica con respecto a un número bastante elevado de escritoras se ha caracterizado durante mucho tiempo por una falta de interés hacia la producción novelística firmada por mujeres. Una gran cantidad de escritoras salió a la luz pública en ese momento: periodistas, críticas, ensayistas, poetas, novelistas se lanzaron a manifestarse, siempre con obligada prudencia y en condiciones adversas. Cuanto decían por escrito y públicamente las mujeres en esos años estaba sometido al obstáculo de la censura, no sólo política, religiosa, militar y moral, común a ambos sexos, sino a una particular censura machista discriminatoria, bastante más celosa e intolerante con las desviaciones femeninas de las consignas oficiales que encomendaban a la mujer la guarda y conservación de los principios del llamado “Glorioso Movimiento Nacional,” unos principios cerradamente patriarcales (Soriano 278-279) . Esta única circunstancia ya es suficiente para que las escritoras españolas de los años cincuenta, deban considerarse heroicas merecedoras de reconocimiento y respeto. Sin embargo, no ha sucedido así y seguimos encontrándolas muchas veces en lo que suele ser el último grupo, considerado el cajón de sastre, y bajo el título de “literatura teñida de rosa” (Barrero), “la sensibilidad femenina” (Domingo), “mujeres novelistas” 9 (Martínez Cachero), “otras novelistas” (Valbuena), etc. Tan sólo unas cuantas parecen haberse convertido en las representantes de esa novelística femenina de la postguerra española. Las elegidas suelen ser Carmen Laforet, Ana María Matute y Carmen Martín Gaite. Junto a ellas suelen aparecer los nombres de Elena Quiroga, Concha Alós, Dolores Medio, etc., aunque no todas y no en todos los casos. Afortunadamente, el interés por la obra de esas otras mujeres escritoras se ha ido incrementando en los últimos años y, cada vez con mayor frecuencia, van apareciendo artículos y estudios monográficos dedicados a ellas. Muchas, sin embargo, continúan en el anonimato. Uno de los factores principales que explican el fracaso literario de muchas de estas escritoras reside en la dificultad que ha supuesto para la crítica el poder encajarlas fácilmente en las diversas categorías de la novela de esa época. Ahora bien, conviene señalar un aspecto importante y es el hecho de que esas clasificaciones parecen haber estado casi siempre elaboradas por y para la producción masculina. Un ejemplo de ello lo observamos en la actitud adoptada hacia dos tendencias de los años cuarenta: se aceptaba y se valoraba el tremendismo como manifestación literaria (tendencia generalmente masculina2), mientras que se denigraba la novela rosa como manifestación subliteraria (tendencia básicamente femenina), sin tener en cuenta que algunas de esas novelas rosa poseían una cuidada elaboración técnica que, en ocasiones, faltaba en la novela tremendista (Francisca López 16-17). Según esta misma lógica, se olvidaba, por un lado, mencionar el bildungsroman como una tendencia importante de la novela de postguerra (tendencia que era practicada por un considerable número de escritoras) y, por el otro, se les negaba el tan ensalzado entonces “carácter social” a otras muchas novelas que desarrollaban en sus páginas el 10 tema de la imposibilidad de realización personal y profesional de la mujer fuera del hogar (tema presente en un abultado número de obras de esos años). En este sentido hay que tener en cuenta que la mujer no empezó a ingresar en el mercado de trabajo hasta principios de los años sesenta y que, por lo tanto, las cuestiones sobre relaciones laborales carecían de gran interés para ella antes de ese momento. Dolores Medio se encuentra entre la nómina de novelistas que siguieron los postulados establecidos por la tendencia del realismo social, pero que no obtuvieron la popularidad que se merecían. Su novela Funcionario público (1956) es una de las primeras obras femeninas que se ajusta a los principios teóricos de este tipo de narrativa y, como hecho anecdótico, cabe señalar que logró con ella una influencia práctica, provocando un aumento de salario a los trabajadores de Telecomunicaciones (Janet Pérez, Contemporary 123). Siempre en la línea testimonial de los problemas de la clase media, publicó toda una serie de novelas bajo un título general harto emblemático de su especialidad temática: “Los que vamos a pie.” Otros nombres, con frecuencia excluidos de los manuales que tratan este periodo y que desarrollaron en sus obras procedimientos y temáticas empleados por la tendencia del realismo social, son el de Concha Alós, con un extenso y variado número de novelas publicadas, entre las que destaca su obra Los enanos (1962), o Mercedes Ballesteros (Taller, 1960). Es imprescindible, al analizar la novela de las escritoras de ese periodo, aludir al importante papel que el género rosa desempeñó en los años cuarenta y primera mitad de los cincuenta. Una importancia soslayada a la que se le debe atribuir una doble vertiente: social y literaria, como bien acertara en señalar Francisca López en su estudio Mito y discurso en la novela femenina de posguerra en España (32). Desde el punto de vista 11 social, este tipo de literatura aportaba una serie de fantasías a las que la mujer del momento podía acogerse para olvidar, durante su lectura, una existencia que no ofrecía ninguna posibilidad de sorpresa. En una época como la de la primera postguerra española, en la que los modelos de comportamiento ofrecidos a la mujer por la propaganda oficial eran los de restituirla a la pasividad de “sus labores,” la novela rosa podía constituir el mejor refugio para vencer con la imaginación una realidad demasiado gris y adocenada. Carmen Martín Gaite ha demostrado siempre una cierta preocupación por descifrar las implicaciones sociales de este tipo de narración y, tanto en sus obras de ficción (Entre visillos, Retahílas, El cuarto de atrás) como en sus ensayos (Usos amorosos de la postguerra española, Desde la ventana), ha vuelto repetidamente sobre el tema. El público femenino de cualquier clase social se alimentaba de ellas: “eran fervientes consumidoras de aquella droga que semanal o mensualmente les iba a deparar su encuentro en el papel con un hombre “distinto” o que las hiciera creer que ellas podían ser distintas” (Usos amorosos 143-144). Cuanto más desgraciadas se sentían, más necesitaban de aquella identificación con las heroínas de la ficción: Podía encontrarse cierto conato de “modernidad” en aquellas protagonistas femeninas de la Icaza o de las hermanas Linares Becerra que viajaban solas, desempeñaban un trabajo y se aventuraban a correr ciertos peligros, sin que se alterase por ello su contextura moral. Pero el lector estaba tranquilo desde que abría el libro hasta que lo cerraba, seguro de que ningún principio esencial de la femineidad iba a ser puesto en cuestión y de que el amor correspondido premiaría al final cualquier claroscuro de la trama, haciendo desembocar la vida azarosa y presuntamente rebelde de aquellas heroínas en el oasis de un hogar sin nubes. (Desde la ventana 90) Antonio Vilanova, en un artículo de 1958 dedicado a Entre visillos, también aprovechaba para destacar la relevancia de este género literario: 12 El único género novelesco que en estos últimos treinta años ha descrito en España con un mínimo de veracidad y realismo, subyacentes a la intrínseca falsedad de su ilusionismo romántico y de su ñoñez sentimental, el espíritu y la mentalidad de un número inacalculable de muchachas provincianas de la clase media, que participan de sus mismos sentimientos y problemas, ha sido entre nosotros, de una manera involuntaria e inconsciente, la novela rosa. El clima de cursilería y de pretenciosa vulgaridad, de vaciedad espiritual y mezquina hipocresía, sensiblería romántica y patética desolación que la novela rosa ha captado, muchas veces sin proponérselo, con extraordinaria fidelidad y exactitud, es un aspecto de la realidad humana y social que la gran novela española del presente siglo ha tendido sistemáticamente a soslayar. (383) Desde la perspectiva de la creación literaria, merece destacarse el impacto que el discurso narrativo de la novela rosa tuvo en algunas de las escritoras de la postguerra; muchas mantuvieron en sus obras un diálogo directo con este tipo de narraciones. El número de novelas aparecidas, hasta mediados de los años cincuenta, que responden a esos mitos de la fantasía amorosa es extenso. En muchas de ellas se aceptaban los valores que sostenían que la mujer no poseía otras aspiraciones en la vida que la de desarrollar los papeles de esposa y madre. El matrimonio, en estas obras, resultaba la vía exclusiva de realización femenina. Entre las máximas representantes de este tipo de novelas destacan Corín Tellado, Carmen de Icaza y Concha Linares Becerra. Otras escritoras, en cambio, se cuestionaban el supuesto carácter de eternidad de la pasión amorosa y la indisolubilidad del matrimonio. Algunas novelas como La mujer nueva de Carmen Laforet (1955) o El desconocido de Carmen Kurtz (1955) indagaban en la complejidad de la relación amorosa que aparecía no sólo como la fuente de la que emana toda la felicidad de la mujer, sino también como el principio de todas sus frustraciones y descontento. La retórica del sacrificio y la resignación se presentaban, en este sentido, como la solución más a mano. Esa resignación conllevaba, en muchos casos, tonos existencialistas 13 amargos y una especie de adaptación estoica al propio sentido del deber. En Algo muere cada día de Susana March (1955), María, la protagonista, tras la vuelta de su marido después de haber pasado cuatro años en América, durante los cuales ella se ha ocupado de sus hijos y triunfado en su profesión, decide: “De ahora en adelante, viviré con él y soportaré su deseo de mí como otro mal inevitable” (9); “yo sé aguantarme… El destino de una mujer, de cualquier mujer, no tiene nunca importancia” (11). En Duermen bajo las aguas de Carmen Kurtz (1954), la protagonista reflexiona: “Cuando uno se casa es para tener un hogar e hijos. Yo no había cumplido mi misión” (359). Algunas veces era la religión la que le ofrecía una solución a la protagonista. Lo encontramos, por ejemplo, en La soledad sonora de Elena Quiroga (1949). También en La mujer nueva (Laforet) donde su protagonista, Paulina, descubre, después de haber experimentado estilos de vida diversos, que la religión es el único medio que puede aportar sentido a su existencia. Otras veces, la única solución factible era la muerte durante el parto. Este es el caso de Perdimos la primavera de Eugenia Serrano (1952). En algunas novelas la “heroína” llegaba al descubrimiento del amor verdadero después de haber contraído matrimonio, por causas de uno u otro tipo, con un hombre del que no estaba enamorada. Esta es la trama argumental de novelas como Duermen bajo las aguas (Kurtz), Nina de Susana March (1949), A tientas y a ciegas de Marta Portal (1966) y Víspera del odio de Concha Castroviejo (1958). Por lo general, estas novelas no suponían un cuestionamiento de los mitos femeninos propagados por el Régimen, aunque sí una callada protesta de la que probablemente ni siquiera tenían clara conciencia sus creadoras y que se manifestaba en 14 la necesidad de los personajes femeninos de encontrar modos aceptables (el amor, la religión o una habitación propia) de evadirse de su realidad. Las novelas de Paulina Crusat participan de esos mismos contenidos y pueden sumarse a la nómina de las obras mencionadas. La escritora planteaba en ellas una serie de asuntos relacionados con las relaciones amorosas y con los conflictos derivados de esas relaciones, mayormente el desengaño y la frustración que experimenta la mujer tras haber alcanzado la meta del matrimonio; este asunto es uno de los ejes temáticos de Mundo pequeño y fingido y de Relaciones solitarias, y es el tema principal de Las ocas blancas. La resignación y el sacrificio suelen ser las soluciones más a mano para la mayoría de sus protagonistas. Algunas se refugian en la religión o en la escritura de un diario íntimo (Relaciones), otras emprenden una vía de realización personal fuera de los márgenes del matrimonio, bien a través de su incorporación al mundo laboral o bien mediante un viaje que supone una búsqueda de sí mismas; todas, sin embargo, fracasan en su intento: mueren (Relaciones) o terminan aceptando los convencionalismos sociales y asumiendo el papel de esposas (Mundo y Las ocas). A estos temas aludiré con más detenimiento en los capítulos dedicados al análisis de sus novelas. Resulta también injustificado el escaso reconocimiento por parte la crítica de un género bastante extendido entre las novelistas de postguerra como es el bildungsroman. El número de obras escritas por mujeres que podrían agruparse bajo ese rótulo es considerable. La expresión “novela de aprendizaje” es la traducción castellana de este término alemán con el que se designa un tipo de novela, cuyo protagonista va desarrollando, a lo largo del relato, su personalidad en esa etapa clave que va desde la adolescencia y juventud hasta la madurez. En dicho periodo se modela su carácter, 15 concepción del mundo y destino, en contacto con la vida, que le sirve de escuela de aprendizaje, a través de las más diversas experiencias. Sin embargo, el sistema de valores por el que la mujer llega a su realización como persona varían con respecto a los masculinos. El hombre sale al mundo exterior y es su interacción con ese mundo y su participación activa en él lo que le prepara para su final toma de conciencia. La mujer, en cambio, se educa en espacios interiores y el abandono del hogar paterno supone en sí mismo un tipo de ruptura de difícil solución, a no ser que su finalidad sea el matrimonio. Esa presión social que la relega a los límites físicos de la casa, explica que cobren gran importancia para ella los espacios abiertos, la naturaleza o las calles. Por otro lado, la escasez de relaciones personales fuera del ambiente familiar y el desconocimiento de otras posibilidades distintas del matrimonio, hacen que las protagonistas de este tipo de novelas sólo lleguen a tener conciencia de sí mismas como sujeto a edades muy avanzadas, momento en el que descubren que todas las acciones que han realizado a lo largo de su vida han estado condicionadas por la sociedad. Novelas como Los Abel de Ana María Matute (1948), Nosotros, los Rivero de Dolores Medio (1953), La vieja ley de Carmen Kurtz (1956) o Los cien pájaros de Concha Alós (1963), se ocupan de esos procesos de formación con el fin de denunciar las relaciones sociales de su momento, los efectos negativos que el mito de la pureza sexual tenía en el proceso de evolución psicológica e integración social femeninas y cuestionar, asimismo, el mítico papel de la mujer joven como ser ansioso y necesitado de la protección masculina. La felicidad femenina estaba ligada a la dependencia del varón, lo que implicaba la categorización de la mujer en una serie de tipos, según su situación o actitud personal con respecto al varón (“la solterona,” “la chica casadera,” “la chica rara,” “la fresca”); incluso la instrucción 16 cultural que se le ofrecía a la mujer, tema también expuesto en muchas novelas, estaba encaminada al mismo fin de lograr marido y no al de su enriquecimiento personal. En definitiva, la valía de una mujer se medía por su capacidad de encontrar novio. Cinco sombras de Eulalia Galvarriato (1947) es otra de las novelas que, por la edad de sus personajes femeninos, merece ser destacada en este grupo de la novela de aprendizaje. En ella, sin embargo, sus protagonistas no se enfrentan, aparentemente, contra la cultura patriarcal y sus instituciones, sino que sufren unas vidas frustradas sin llegar a desarrollar la personalidad ni crear un propio esquema de valores y sus destinos son la soledad y la muerte. Aunque la autora no hace ningún comentario explícito acerca de esa asunción del papel de víctima por parte de las chicas encerradas, está quizá, como opina Martín Gaite, proponiéndola como espejo negativo de conducta, y toda la novela es un grito de protesta, aunque amordazado, contra el personaje del padre3. Dentro de esta categoría de novela de aprendizaje también podemos incluir dos de las novelas de Paulina Crusat: Aprendiz de persona y Las ocas blancas, juntas conforman la serie Historia de un viaje. En ellas la voz narradora evoca la infancia y la juventud de Monserrat Sureda, una muchacha perteneciente a la burguesía barcelonesa de principios del siglo XX que guarda demasiadas similitudes con su creadora, tantas que es imposible no ver en este personaje el álter ego de la propia autora. Ambos libros pueden, por lo tanto, incluirse además en la categoría de novelas autobiográficas. Aunque la novela autobiográfica como tal escaseó en esa época, hallamos numerosos elementos autobiográficos en un gran número de novelas publicadas por mujeres en ese período, sigan una u otra tendencia narrativa. Con frecuencia introducen en sus obras experiencias personales, diseñando personajes con rasgos autobiográficos 17 que presentan la posibilidad de nuevos modos de comportamiento. Ello hace que el carácter autobiográfico de esas obras no esté condensado en un solo libro sino que se encuentre disperso en novelas, cuentos, poemas y ensayos. Además del caso claro que supone una escritora como Carmen Martín Gaite, cuyas novelas son admitidamente autobiográficas, otras muchas escritoras de ese periodo dejaron una autobiografía, podríamos decir que, fragmentada o dispersa a lo largo de toda una producción novelística, cuentística, ensayística y poética. Un ejemplo es el de Eulalia Galvarriato, quien admitía haber incluido momentos y vivencias personales en su libro de cuentos Raíces bajo el tiempo (reúne aquí trece relatos escritos entre los años cuarenta y sesenta que no se publican hasta 1985) y reconocía que Cinco sombras, a pesar de no ser una novela autobiográfica, presentaba notables coincidencias entre los personajes del libro y su propia experiencia familiar (Concha Alborg 22). Otras escritoras como Elena Soriano, Mercedes Fórmica, Carmen Kurtz, Dolores Medio, Mercedes Salisachs o Elena Quiroga, entre otras, han confesado haber introducido aspectos de su propia autobiografía en sus novelas, aunque muchas veces camuflados entre protagonistas masculinos o en narraciones en tercera persona (Concha Alborg; Ciplijauskaité, La novela). También el nombre de Elisabeth Mulder merece estar dentro de ese grupo. Aunque la suya no es un vocación estrictamente autobiográfica, sus novelas recrean anhelos, pasajes y vivencias personales (Prada 220-246). En el caso de Paulina Crusat, en los capítulos que siguen trataré de demostrar cómo la autora fue dispersando sus propias experiencias a través de las páginas de sus libros, aunque eso sí, enmascarando siempre su “yo” y entrelazando en todo momento la realidad con la ficción. 18 Conviene tener en cuenta que la escritura autobiográfica supone un ejercicio de autoestima y valoración de la propia subjetividad que muy difícilmente hallaremos en manos de la mujer en etapas anteriores a su emancipación real, por lo que este tipo de escritura sólo se irá imponiendo a medida que avanza la centuria. Por otro lado, en un período de represión como el que se vivía en España, los autores no tenían la libertad de expresarse abiertamente a través de sus obras; en el caso de las mujeres escritoras, todavía se mantuvieron más en silencio. La novela autobiográfica, por tanto, fue escasa y descontextualizada en los años cuarenta y en los cincuenta. Apenas hallamos en ella referencias políticas ni actitudes abiertamente comprometidas; no plantea conflictos y posee un carácter nostálgico4. Ya en los años sesenta surgió una voluntad de ruptura con el franquismo y comenzaron a emerger los primeros testimonios de rebeldía; sin embargo, no fue hasta la década de los setenta, con el denominado “boom autobiográfico,” cuando empezaron a vislumbrarse las primeras manifestaciones claras y la importancia que este género iba a cobrar con el transcurso de los años (Caballé 161219). 19 CAPÍTULO 1 LA SINUOSA TRAYECTORIA DE UN VIAJE: PAULINA CRUSAT (BARCELONA 1900 – SEVILLA 1981) 1.1. APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA Muy pocos recuerdan hoy a Paulina Crusat. Su nombre ha quedado prácticamente desterrado de las antologías y, hasta la fecha, no existen estudios que analicen con detalle aspectos de su obra y, mucho menos, aspectos de su vida, por lo que recomponer su biografía no ha sido tarea sencilla. Los datos recopilados en este apartado proceden en su mayoría de las diversas conversaciones mantenidas durante los últimos años con personas que la conocieron y la trataron a lo largo de su vida, así como de la información que todas estas personas tuvieron la amabilidad de facilitarme (correspondencia personal, documentos oficiales, cuadernos de apuntes, un librito de poesía y una novela inédita). Sus testimonios, sin embargo, adolecen en ocasiones de clara falta de objetividad: muchos de sus comentarios están plagados de olvidos, a veces de contradicciones y, siempre, de muchísima añoranza y afecto5. No descarto por ello la posibilidad de haber incurrido en algún error. Aunque he intentado ser lo más veraz posible y ceñirme a lo estrictamente comprobable (documentos oficiales, numerosas cartas y unos pocos artículos donde se alude a diversos aspectos de su vida)6, este material peca de 20 insuficiente, por lo que, para rellenar esos huecos, he tenido que confiar en la buena voluntad de estas personas y echar mano de todos los recuerdos que durante años han ido almacenando en la memoria. Comenzaré este tanteo biográfico relatando un episodio anecdótico con el que sus amigos suelen o solían recordarla. Tanto su amiga, Joaquina Cercós, como el escritor Aquilino Duque eligieron esta pequeña anécdota para expresarme su admiración por esta mujer. La anécdota no la habían vivido ellos de primera mano, sino que, a cada uno, a su vez, se la había contado años atrás el escritor Manuel Halcón. Para no falsear todavía más el relato de Halcón, reproduzco la anécdota tal y como Aquilino Duque la refiere en un artículo publicado en el Diario de Sevilla poco después de nuestra conversación. Me contaba Manuel Halcón que, allá a mediados de los años veinte, estaba él con Pepín Ybarra en la playa de Chipiona y vio venir paseando a una pareja de una belleza y una armonía tan ideales que, más que salida del mar, parecía nacer de él. Cuando llegaron a su altura, Pepín, es decir, el conde de Ybarra, hizo las presentaciones. Ella era catalana, de Barcelona, y él dominicano, aunque también de origen catalán. A él, que era lo que en la época se llamaba un sportsman, lo había traído el conde de Ybarra a Sevilla para que le montara un club de golf. Traía ella una cesta, con las cosas que las mujeres distinguidas suelen o solían llevar a la playa, y en ella pudo ver Halcón un libro. Picado por la curiosidad, buscó el título mirando con disimulo. Se trataba de una obra que hacía menos de un año había aparecido en Francia: À la recherche du temps perdu, de un tal Marcel Proust. Una persona así tenía difícil encaje en la Sevilla de su tiempo. (“Una extranjera” 6) Halcón debió efectivamente quedar prendado por la belleza y el talante de Paulina porque años más tarde, en una carta fechada el 23 de diciembre de 1956, éste le escribía lo siguiente: Es usted para mí una evocación tan clara de la juventud, una imagen de gloria frente a Cádiz, sobre la arena de Rota, con tanta sal en el mar que aquello casi no era agua. Costas que presintieron a América las primeras, pero que no fueron holladas por la planta del americano hasta años después de que usted pisara, sin ruido, el borde del agua. Tal vez no lo recuerde. Y aquella mujer me escribe ahora 21 esta carta. Suerte. Más que si entonces me hubiese sonreído. Y cuidado que aquella sonrisa hubiese tenido valor. Pero es más esta carta, a estas horas del día. A estas horas de la vida. No le hará gracia que le recuerde lo que no puede volver. Y más adelante añadía: “Nada de esto tiene que ver lo más mínimo con la galantería.” Hasta esta fecha, Halcón y ella no habían mantenido ningún tipo de contacto, y la amistad entre ellos sólo se iniciaría a raíz de la incorporación de la firma de Paulina Crusat a la revista Semana de la que Halcón era director. Sin embargo, los treinta años transcurridos desde que la viera por primera vez, no le habían hecho olvidar su imagen bajo el eterno sol de las playas de Cádiz. La anécdota me parece hermosa y, sobre todo, esclarecedora del semblante de Paulina Crusat. La joven que entonces se adentraba por ese laberinto de frases proustianas, quizá, muy probablemente, empezaba ya a comprender de qué manera nos desgasta el tiempo. La búsqueda de este tesoro, el tesoro del tiempo oculto en el pasado y su restablecimiento, se convertiría en una de las máximas preocupaciones de su vida y en la clave de toda su obra. Paulina Crusat nació en Barcelona el 17 de febrero de 1900. Creció en el seno de una familia acomodada que se codeaba con toda la flor y nata de la burguesía culta de Barcelona. La ciudad cosmopolita, tan cercana al espíritu europeo y tan lejana de la España rural, le permitió adquirir una vasta cultura propiciada por una familia burguesa que tenía sus orígenes repartidos entre Suiza (de donde procedía la familia paterna) y Andalucía (de donde era la familia materna). Este cruce de caminos arroja luz sobre el carácter políglota de la autora, quien se manejaba no sólo en sus dos lenguas vernáculas, el castellano y el catalán, sino también con el francés, el inglés y el alemán. 22 De su adolescencia cabe destacar el influjo que para la formación de su gusto y elección de sus lecturas tuvieron sus veraneos en ca l´Herbolari. L´Herbolari era una masía situada en Viladrau (hoy patrimonio histórico), en las faldas del Montseny, arreglada según el estilo modernista que dio su sello a la Barcelona burguesa y refinada de principios del siglo XX. Allí habían veraneado unos primos de los Crusat y luego, hacia 1912, empezaron a ir ellos durante varios veranos. Era la primera vez que Paulina, adolescente habituada a veranear entre el mar de Sitges y La Garriga (comarca situada en la otra vertiente del Montseny y más cercana a Barcelona), veía el campo verde y húmedo del interior montañoso. Allí, a la vez que descubría la amistad y aprendía a escalar montañas, se adentraba en el mundo de la literatura y, más concretamente, en el de la poesía catalana. En un artículo de 1977 Aquilino Duque describe todo aquel ambiente de l´Herbolari –según el relato facilitado por la propia escritora– y ofrece interesantes detalles y anécdotas sobre el lugar: “La masía tenía un gran jardín de cedros, un patio con surtidor y un balcón o mirador sobre bosques de castaños con el Montseny al fondo. Pertenecía a los Bofill i Ferro y por eso el primer poeta en acudir por allá fue el primo de éstos, Jaume Bofill i Mates, conocido en el siglo por Guerau de Liost” (11). Señala Duque cómo la masía de l´Herbolari con el tiempo y gracias a la inteligencia de su fundador acabó convirtiéndose en un santuario de poesía erigido frente al bosque. En visita o de veraneo, por allí pasaron casi todos los poetas ilustres catalanes del siglo XX: Guerau de Liost, Josep Carner, Carles Riba, Marià Manent, J.V. Foix o Josep Maria de Sagarra. Más tarde también pasaría por allí Salvador Espriu. Paulina tenía unos doce años cuando descubrió ese paisaje. Su padre la había educado en el culto a Dickens y a los clásicos franceses y ahora era iniciada por la gente joven en el gusto por 23 los modernos, con James y Verlaine a la cabeza. Al mismo tiempo, tenía la oportunidad de contemplar de cerca a algunos de aquellos consagrados de la poesía catalana, entre los que recuerda con especial cariño a Carner y a Guerau de Liost. De esa época son también sus primeros escarceos en la escritura: tenía doce años cuando ganó la “Flor natural” de los “Juegos florales” que se organizaban en ca l´Herbolari con su poema “El buen Don Luis de Milano” (Galerstein 83). A los quince años conoció a Sagarra; no en l´Herbolari, sino en el balneario de La Garriga. Mantuvieron una estrecha relación y es muy posible que él llevara intenciones matrimoniales pues visitaba la casa de sus padres con demasiada frecuencia: “Venía en los días de visita que marcaba la etiqueta, pero en ellos había amplia ocasión de hablar de todo lo divino y lo humano” (Duque 11). En él encuentra Paulina un maestro y reconoce haber aprendido mucho a su lado: “entre otras cosas, la existencia de Riba, aún inédito” (Duque 11). Dentro de todo este ambiente refinado y culto en el que transcurrió la infancia y adolescencia de Paulina Crusat, no faltaban los frecuentes viajes al extranjero, sobre todo a Francia y a Suiza, y las veladas en el Liceo barcelonés que tan bien supo retratar en su libro Las ocas blancas. Sobre su familia he podido recopilar pocos detalles. De su padre, Manuel Crusat y de Grey, ingeniero suizo, se dice que era una persona encantadora con la que Paulina mantenía una excelente relación. Era viudo cuando contrajo segundas nupcias con Josefa Martino y Arroyo, madre de Paulina. De su anterior matrimonio había nacido una niña, Rosario, quien, al parecer, nunca fue muy bien tratada por la madastra. Rosario se casó con un diplomático y se marchó a vivir fuera de España. Paulina no llegó a tener mucho 24 contacto con ella. Tenía otra hermana más pequeña con la que tampoco estableció nunca una buena relación. Los amigos más cercanos de la escritora confiesan que ésta se llevó siempre mal con su madre y con su hermana y que apenas existía trato entre ellas. El padre murió en 1917. Se desconoce la verdadera causa de su muerte; hay quien habla de suicidio y quien habla de infarto. La escritora nunca llegó a aclararlo y sobre este punto prefería no pronunciarse. Ambas posibilidades parecen justificadas si tenemos en cuenta las circunstancias que rodearon esa muerte: tras fallecer el padre, la familia quedó completamente en la ruina. Faltaban entonces pocos días para que se celebrara la boda de Paulina, una boda a la que él se había opuesto desde un principio, por la poca edad de su hija y porque el novio no le inspiraba la más mínima confianza. La boda se llevó adelante y el 26 de mayo de 1917 Paulina se casó con Manuel Emilio Llompart y Grullón, ocho años mayor que ella y perteneciente a una familia de indianos catalanes que hacía poco había regresado de la República Dominicana. Al año siguiente nació su primera hija, María, y en 1920 la segunda, Matilde. En 1923 el matrimonio se trasladó a Sevilla ya que su marido había sido contratado por el conde de Ybarra para que le montara un club de golf a la aristocracia sevillana. Este “montara” no quiere decir que el marido fuera arquitecto. Aunque se desconoce su verdadera profesión, en las actas notariales de su matrimonio consta que era “dependiente,” lo que hace suponer que no tenía una especialidad y que, más bien, el conde debió contratarlo para que hiciera de relaciones públicas entre la aristocracia de la ciudad. A partir de este año, Paulina residirá en Sevilla, su ciudad de adopción, sin abandonarla mas que para realizar esporádicas visitas a Cataluña y, en contadísimas ocasiones, al extranjero. En una carta dirigida a Juan Marsé, fechada el 2 de septiembre 25 de 1957 la escritora, animada porque acababa de regresar de un viaje por Francia, le hacía el siguiente comentario: “Hacía treinta años –y pico– que no pasaba la frontera. Y Francia no tiene desperdicio. Eran diez días u once, entre todo, sólo cuatro en París (bien aprovechados puesto que lo conocía y sé andar por allí).” Su madre había fallecido pocos meses antes y le había dejado un poco de dinero en herencia. Pudo hacer el viaje gracias a ese dinero. Gregorio Hidalgo expone en su artículo lo que para Paulina Crusat supuso su llegada a Sevilla: Aunque la Esposición Iberoamericana del 29 había insuflado a la ciudad ciertos aires de modernidad, Sevilla no podía competir con Barcelona ni en desarrollo económico ni en rica vida cultural. Sevilla será a los ojos de Paulina una ciudad exótica, de una belleza sin par, pero carente de los atractivos que ofrecía por entonces la Ciudad Condal. Y Paulina para los sevillanos sería un caso insólito; una mujer que nadaba, jugaba al tenis, al golf y al mismo tiempo escribía, estaba al tanto de las novedades editoriales y no escurría el bulto a la hora de enfrentarse a rivales masculinos tanto en lides deportivas como intelectuales. Un compedio de virtudes difícilmente reconocibles en cualquier jovencita de la burguesía sevillana del momento. (127) Pero Sevilla no sólo significó un cambio de ambiente, sino también un cambio de estatus económico, que se impuso después de la muerte del padre y que el marido no ayudó a paliar en lo más mínimo. Cuentan que era una especie de playboy al que le gustaba demasiado aparentar y que gastaba por encima de sus posibilidades. El matrimonio pasó por serias estrecheces económicas, viviendo en pensiones baratas y en pequeños pisos de alquiler donde los tórridos veranos se hacían insoportables, situación que sólo se vio aliviada a la muerte del marido tras una larga enfermedad en 1945. Por esas fechas, Paulina se puso a trabajar para conseguir algún dinero: entró como secretaria 26 y taquígrafa en una empresa de tractores de Sevilla, donde llevaba la correspondencia extranjera y redactaba informes en varios idiomas para otras empresas. Todo apunta a que los años de matrimonio no fueron años felices. No únicamente debido a la penosa situación económica que vivía la pareja; Paulina tuvo también que lidiar con las infidelidades y los celos del marido y afrontar con entereza la enfermedad de su hija mayor, María, a quien le habían detectado una esquizofrenia a edad temprana y que vivió, desde los dieciséis años, internada en un sanatorio. Allí iba a visitarla su madre cada domingo. Cuentan que su padre no fue jamás a verla. Durante ese periodo de su vida, la única escapatoria de Paulina era su relación con la colonia extranjera, de ingleses, suizos y alemanes sobre todo, con quienes salía y hacía excursiones para nadar en Alcalá del Río o en Alcalá de Guadaira (Duque, “Una extranjera” 6). Así lo corrobora Paulina Crusat en su prólogo a las obras completas de Manuel Halcón: Vine a Sevilla, corriendo los años veinte, en circunstancias muy difíciles, y no era entonces ciudad para pobres. La fonda con sus chinches, el bajo, luego, de una “casa de patio” ramplona, inadecuadamente adaptado a vivienda independiente, cerraban la puerta al encanto de la ciudad. No se me escapaba ninguna de sus gracias. La “vuelta a la catedral” me fue tan querida desde el primer día como hoy sigue siendo . . . Por aquel tiempo, la diferencia entre Sevilla y el Barcelona de origen era muy grande. Yo circulaba libremente, con la certidumbre melancólica de ser objeto de asombro. La alternativa era añadir a las rejas de la pobreza las auténticas de hierro. Al cabo de algún tiempo un feliz descubrimiento nos llevó a vivir a un pisito de los barrios nuevos vecinos al parque, y una casualidad nos hizo echar raíces en la colonia anglosajona. Viví entonces en la ciudad de turista, mucho más encantada, pero no menos extranjera. Luego la guerra se llevó a las amigas, pero trajo algunos cambios. (15-16) Entre esos cambios, la muerte del marido, su entrada en el mundo laboral y su idilio con la letra escrita. Hasta este momento, Paulina Crusat había mantenido con la literatura una relación muy diversa. Siempre había estado al tanto de las novedades editoriales y, desde luego, había sido una lectora tenaz en varios idiomas, sin embargo, su 27 marido no veía con buenos ojos las inclinaciones literarias de su esposa y, desde luego, no le permitía escribir. Resignada, Paulina acató su voluntad, pero tras su muerte consiguió reconciliarse con lo que, desde aquellos primeros esbozos en l´Herbolari, había sido su verdadera vocación: la escritura. Comenzó su carrera literaria como traductora. Primero dándole su voz a la de Jean Moréas en una traducción de las Estancias que apareció en Adonais el año 1950. Poco después, quizá con la intención de recuperar un pedacito de aquellos veranos felices en Viladrau, decidió preparar una Antología de Poetas Catalanes Contemporáneos que salió publicada también en Adonais en 1952. Esta Antología le valió el sincero agradecimiento de muchos escritores y le abrió varias puertas: “Era la primera vez, después de la guerra civil, que aparecían reunidos en un volumen, y en versión castellana, los poetas catalanes de nuestra época, desde Carner a Espriu. Ese éxito consagró a Paulina como una de las más sensibles e inteligentes traductoras de poesía” (Cano, “Ha muerto” 2). En una carta escrita a Marsé el 23 de diciembre de 1959 le hacía la siguiente confesión: “La amistad de los poetas catalanes, adquirida desinteresadamente por la antología de Adonais y las reseñas, me valió como no podía pensar.” Por entonces, en 1953, comenzó a colaborar con la revista Ínsula, donde en seguida José Luis Cano la puso al frente de una nueva sección denominada “Letras catalanas.” Desde esta sección, Paulina tendría la oportunidad de ejercer de embajadora de esta lengua y de difundir la literatura catalana contemporánea al resto de la península. Su colaboración con Ínsula duró quince años, hasta 1968, tiempo durante el cual, publicó abundantes reseñas de libros y artículos, en su mayoría dedicados a escritores catalanes. 28 Junto a su faceta de traductora de poesía y de crítico literario, surgió en esos años la de novelista, aunque ésta debía venir fraguándose desde mucho antes. En 1953 publicó su primera novela Mundo pequeño y fingido, editada por José Janés; en 1956 Aprendiz de persona, seguida en 1959 por Las ocas blancas, ambas editadas por Destino, y en 1965 Relaciones solitarias, que edita Plaza & Janés. Revelaba en ellas Paulina Crusat una sensibilidad de novelista que la acercaba más a la mejor corriente de la novela inglesa femenina, con Virginia Woolf a la cabeza, que al realismo social que entonces imperaba en España. El mundo burgués que ella recreaba en sus novelas y que analizaba desde dentro, era duramente criticado por los escritores de novela social de aquel periodo. Entre las páginas de sus novelas están siempre muy presentes las enseñanzas de Proust, la minuciosa descripción de la realidad y la psicología de los personajes. Su labor de traductora continúo en 1956, año en que Ínsula publicó una antología de la Obra poética de Carles Riba, el gran poeta catalán a quien pocos conocían entonces en el ámbito castellano. Muchas de las versiones de los poemas de Riba fueron realizadas por Paulina; otras en colaboración con Rafael Santos Torroella y Carlos Costafreda. En forma de “Carta a Paulina Crusat” que iba como prólogo al libro, Riba le agradecía su admirable labor como traductora de su poesía. Gracias a ella, los poetas catalanes entonces marginados de la vida cultural de Madrid, tenían al menos una crónica mensual en Ínsula y todos eran conscientes, entre ellos Riba, de la gran deuda que habían contraído con la escritora. Así ha quedado de manifiesto en la correspondencia que ella recibió durante esos años. Clementina Arderiu, poeta catalana y esposa de Riba, elogió una y otra vez en sus cartas su labor de traductora y de crítica. En una carta fechada el 4 de agosto de 1953, a propósito de un artículo que Paulina Crusat había publicado en 29 Ínsula sobre una de sus obras recientes, le escribía lo siguiente: “Ningú mai no havia dit de mi coses tan subtils i tan belles. V. s´ha endinsat llestament en la meva ànima i n´ha explorat les llums i les mitges llums com solament una dona pot i sap fer-ho . . . Li dono moltes, infinites gràcies, Paulina. V. ha fet un brodat de perfils precisos, polit i acabat, personal.” J.V. Foix es otro de los poetas que se sintió profundamente agradecido por el reconocimiento que ella les dispensaba a todos y en una carta de 1955 la felicitaba por “la inteligencia con que resuelve” los innegables problemas que ofrecían sus libros y le aseguraba ser la que “más se quema” al analizar sus poemas. Por su parte, Marià Manent le escribió en varias ocasiones, siempre ensalzando su agudeza, prodigio de síntesis y sensibilidad y, de nuevo, expresándole su gratitud por todo lo que supuso la publicación de la Antología: Es un libro excelente: felices las traducciones; profunda, nueva, aguda, deliciosa la crítica. No hay en sus comentarios ni un solo tópico. Revelan un criterio crítico seguro y personal, un gran amor al tema, unas vastas lecturas que le permiten precisar afinidades, definir inaprensibles matices… Su Antología ha tenido, además, el don de la oportunidad. Muchos escritores de habla castellana muestran ahora un vivo interés por la poesía de mi tierra, y esta Antología les resultará preciosa. En el reciente congreso de Poesía celebrado en Segovia vi el libro de Vd. en manos de muchos poetas; ocupaba un sitio de honor en los escaparates de las librerías segovianas. (12 julio1952). También Salvador Espriu se pronunció sobre el trabajo de Paulina y en sus cartas alababa su inteligencia y dedicación: “Sus versiones son magníficas y prodigiosamente ajustadas a mis originales . . . Sus palabras son las más inteligentes, profundas y cordiales que hasta hoy ha suscitado mi pequeña obra” (22 abril 1953). Desde 1956 hasta 1959 colaboró regularmente con el semanario Destino donde publicó artículos menos enfocados hacia la literatura catalana y más hacia las novedades editoriales del momento. Por esas fechas también participaba en la revista Semana, donde 30 escribía una columna con reseñas literarias de libros recientes. Alternaba así por aquel entonces sus artículos sobre Riba, Manent, Espriu, Foix, Arderiu, Garcés, Perucho, Teixidor o Villalonga, con otros sobre Virginia Woolf, Margueritte Duras, Albert Camus o Alain Robbe-Grillet entre los extranjeros o con reseñas sobre los españoles Manuel Halcón, Aquilino Duque, Elisabeth Mulder, Ana María Matute o Mercedes Salisachs. A través de las páginas de Destino entabló una interesante polémica con el escritor Juan Goytisolo, polémica que evidenciaba dos posturas muy desiguales en torno al debate de la función social que se le quería asignar a la literatura de aquellos años; dos estilos entroncados que derivarían en dos proyectos novelescos completamente antepuestos. Su modo de entender la literatura, tan personal y sin dejarse arrastrar por las corrientes de la época, queda de maniesto no sólo entre las líneas de esa polémica, sino también en el largo y excelente prólogo que hace a las Obras completas de Manuel Halcón, libro que se publica en 1971 en la editorial Prensa Española. Allí Paulina Crusat ejemplifica y define con soltura y maestría lo más relevante de la obra del escritor al que reseña, pero sobre todo, elabora un interesante estudio donde establece los puntos esenciales de lo que ella considera el “mundo poético” de un autor, sobre los cuales se asienta, según la escritora, la buena literatura. A esta cuestión me referiré con más detalle en el último apartado de este capítulo. Un año antes de que aparezca publicado el libro de Halcón, sale a la luz, en la editorial Juventud, una antología de poesía religiosa que lleva por título Voces que te han cantado (1970). El libro es una recopilación de poemas religiosos en distintas lenguas (español, catalán, latín, italiano, francés, inglés y alemán), llevada a cabo por Paulina Crusat, y donde se incluye el texto original más la traducción al español realizada por 31 ella. Contiene poemas de los mejores clásicos, entre ellos, Santa Teresa, Fray Luis, Góngora, Verdaguer, Maragall, Petrarca, Verlaine, Rilke, Eliot, Goethe, etc. Un total de cincuenta y seis nombres más algunos textos anónimos y varios fragmentos extraídos de los Salmos. Un libro “para abrir una y otra vez: los días en que el alma está triste, pero también aquellos en que tiene ganas de cantar” (11), escribe la escritora en su prólogo. El libro está dedicado a la memoria de su hija Matilde, fallecida un año antes en Madrid durante una operación de válvula de corazón. La muerte de esta segunda hija se sumó al cúmulo de infortunios que la atenazó durante toda su vida. La mayor, María, que padecía una esquizofrenia había muerto dos años antes, en 1967. La menor, Matilde, terminó la carrera de medicina, pero jamás llegó a ejercer la profesión. Siempre estuvo con su madre. Era una muchacha introvertida y todo apunta a que también sufría serios problemas de salud. Su muerte supuso para Paulina un golpe definitivo. Tantas adversidades la fueron aproximando cada vez más a la religión y, de su última etapa, lo más destacado es su reconversión a la fe cristiana, una fe que había perdido en el transcurso de los años. Durante la década de los sesenta, Paulina Crusat dio muestras de ese regreso a la religión y a la Iglesia al decidir participar en unos servicios voluntarios organizados por la Parroquia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Empezó a combinar su trabajo de secretaria, de articulista y de novelista con unas clases de francés que impartía dos veces por semanas en la Casa Parroquial. Allí acudían muchísimas jóvenes sevillanas para aprender bachillerato básico, taquigrafía, mecanografía, contabilidad o idiomas de forma gratuita. Los profesores no recibían ninguna compensación económica por este trabajo, pero a Paulina esto no le importaba. Esta 32 actividad le brindaba la oportunidad de poner de manifiesto sus dotes docentes y de entrar en contacto con la juventud. Paulina prestó allí sus servicios durante unos diez años, hasta la muerte de su segunda hija. Allí conoció al párroco del Sagrario, José Ruiz Mantero, con quien entabló una buena amistad y quien se convirtió en su confesor. Poco después, ya en la década de los setenta y durante algunos años, Paulina colaboró asiduamente en la Hoja Parroquial del Sagrario. Su firma dejó de aparecer en las revistas a finales de los años sesenta. Tras la muerte de sus hijas su salud se debilitó y, poco a poco, se fue sumiendo en un progresivo aislamiento, aunque eso no significa que dejara de escribir. A principios de los setenta, hacia 1973, intentó publicar una quinta novela, cuyo título era Levántate y anda; una extensa novela plagada de referencias bíblicas que le mandó a Enrique Badosa para ver si podía publicársela en Plaza & Janés. Badosa se la rechazó alegando que una obra de tales características difícilmente podía satisfacer el gusto de la época. Por entonces, también se dedicaba a escribir poemas religiosos, más alejados éstos de una intención artística y más próximos a una necesidad de búsqueda y desahogo de sus crisis en torno a la fe cristiana. Poco antes de su muerte, Paulina le entregó estos poemas a su buen amigo y confesor, el párroco José Ruiz Mantero y, éste, tras la muerte de la escritora, los recogió en una edición no venal con el dinero que ella le había dejado en herencia –74.000 pts.–, que fue justo lo que le costó esa edición. El 29 de mayo de 1981 Paulina Crusat murió en la residencia de ancianos Heliópolis de Sevilla a la edad de ochenta y un años. Fue aceptada en esta residencia, en la que vivió durante los últimos años de su vida, gracias a la intervención de Manuel Halcón, bien relacionado con el entonces Ministro de Trabajo Licinio de la Fuente que 33 hizo las gestiones oportunas para que pudiera entrar en ella. Algunas reseñas aparecidas tras su muerte indicaban que había muerto completamente sola. No es del todo cierto. Es verdad que Paulina Crusat se había quedado sin familia desde hacia años, pero siempre estuvo rodeada por un grupo de fieles amigos que no la abandonaron en ningún momento. En 1979, esos amigos sevillanos –entre ellos Manuel Halcón y Aquilino Duque– le dedicaron un sencillo homenaje que fue sin duda una de sus últimas alegrías. Falleció en compañía de su buena amiga Reyes del Junco. La vida de Paulina Crusat no fue el camino de rosas que auguraba su dorada juventud en el parque de cedros de l´Herbolari. Estuvo tan plagada de infortunios que sólo su vuelta a la fe abandonada pudo sostenerla y edificarla. Su vuelta a la fe, pero también su reconciliación con la escritura. En ella no sólo encontró un refugio donde resguardarse de los avatares de la vida y donde mantener en sosiego la conciencia, sino también un medio eficaz que le permitía evadirse hacia otros mundos y recuperar con ellos la esencia de unos paraísos ya perdidos para siempre; paraísos que dejó retratados y fijados en sus novelas. 34 1.2. RECEPCIÓN CRÍTICA DE SU OBRA El arrinconamiento y la absoluta falta de interés a que continuamente se ha visto relegada la obra Paulina Crusat tiene su origen en su continuo navegar a contracorriente de las modas de su época, en mantenerse siempre al margen de los estilos narrativos que constituían el canon de entonces. Pero ¿cuál es la época de Paulina Crusat? Para la crítica del momento supuso, y sigue suponiendo en la actualidad, una dificultad encasillarla en una generación determinada de escritores. Por su fecha de nacimiento, 1900, debería pertenecer a la generación del 27, pero por la edad que tenía cuando comenzó a publicar sus novelas, 53 años, debería entrar en algunas de las clasificaciones establecidas para los escritores de los años cincuenta. Es difícil enmarcarla en ninguna de ellas, pero desde luego es necesario señalar que sus novelas convienen mejor al espíritu de los novecentistas o del veintisiete, en cuanto que se aproximaba más, tanto por estética como por temática, al cosmopolitismo y al afán europeísta e intelectual de los escritores del catorce o del veintisiete, que al periodo literario de los cincuenta y a los presupuestos del realismo social imperante. La autora así lo reconoce en una de sus novelas, “Este es un libro de mujer, y escrito a la antigua” (Las ocas blancas 321), lo que no significa que Paulina Crusat ignorase o desdeñase las tendencias que imperaban durante los años en que publicó sus novelas. Las conocía bien y las respetaba –prueba de ello son sus artículos publicados en 35 Destino donde teorizó sobre ese estilo de novela y a los que me referiré en el siguiente apartado–, pero no se dejó dominar jamás por ellas. A un jovencísimo Juan Marsé que se iniciaba en la literatura y que le pedía consejo, Paulina le asesoraba del siguiente modo: Me pregunta qué entiendo por ser sincero. Como hablamos desde el punto de vista de las letras, le diré que entiendo dos cosas: la primera es ser, en la vida, sincero consigo mismo . . . La segunda sinceridad del escritor consiste –en mi opinión– en escribir lo que tiene ganas de escribir. O sea, no escribir porque esto es moda, o porque dará provecho, o porque es lo que a tal amigo le va a gustar. . . . ha de escribir lo que ocupa su imaginación y tiene ganas de decir. Si son sueños, la calidad de los sueños dependerá –como la calidad de la observación– de la calidad de la persona del autor. . . . al hablar de no adorar la moda, no quiero decir desdeñarla. Siempre de algún modo un escritor es –y debe ser– de su tiempo. Podrá hacer algo que no se hace en aquel momento. Pero que fuese por ignorar lo que se hace, sería muy peligroso. . . . En realidad todo escritor de temperamento fuerte crea un mundo, aunque quiera ser más verídico que la realidad misma. Lo que pasa es que no se pueden crear mundos a voluntad. Se crean sin saberlo o sirviendo a sueños que se le han metido al autor en la cabeza y se le imponen. Por eso le decía más arriba que me parece que no puede haber reglas, salvo la de aprender la vida y escribir lo que dentro de uno pide ser escrito. (27 abril 1957) El mundo que a Paulina Crusat se le imponía era casi siempre el mundo que había conocido durante su infancia y su juventud, un pequeño universo propio, intimista, nunca fingido, que la autora supo recrear en cada una de sus novelas. En ellas optó por explorarse a sí misma, su pasado y las contradicciones del ser humano y se mantuvo siempre fiel a una manera de ser y de hacer. Inevitablemente esa honradez literaria provocó primero su exclusión de los círculos literarios más influyentes y, luego, la crítica la fue arrinconando y olvidando en un letargo de décadas. Va siendo hora de que su obra despierte de esa inoportuna crisálida del tiempo. La recepción crítica que tuvieron sus novelas en el momento de su publicación fue escasa. Aparecieron poquísimas reseñas en las revistas de la época, lo que demuestra 36 claramente la poca repercusión e interés que originaron. He recopilado algunas de esas reseñas. Sobre su primera novela, Mundo pequeño y fingido, escribieron José Luis Cano en Ínsula y Lorenzo Gomis en Ateneo. Ambas reseñas salieron a la luz poco después de la publicación del libro en 1953. Tanto Cano como Gomis coinciden en señalar la gran maestría narrativa de esta escritora novel, las varias culturas que parece asimilar la autora y cómo su novela logra impregnarse de distintas literaturas europeas, la francesa, la inglesa y la alemana (las dos últimas más influyentes que la primera, según señalan). Los dos reseñistas clasifican la obra dentro del género de la novela psicológica resaltando la riqueza en las descripciones y el gran talento de Crusat para ahondar en la sensibilidad humana. Gomis, por su lado, afirma que la novela está habitada de melancolías de la autora: “la novela –nos dice– es un mundo buscado entre las sombras y los sueños del pasado, buscado para recrearlo, para entenderlo de nuevo y habitarlo de personajes y melancolías” (19). Y Cano termina señalando el desmerecido olvido al que ha sido relegada la novela psicológica en los últimos años y mostrando que la obra de Paulina Crusat constituye una interesante excepción en el panorama novelístico del período: “Recoge y abrillanta una tradición que ciertamente no merecía el olvido en que se la tiene, sobre todo para ser sustituida por un fácil tremendismo, con frecuencia falso e impotente” (“Mundo” 7). Su segunda novela, Historia de un viaje. Aprendiz de persona, publicada en 1956, fue presentada al premio Nadal de 1955. No obtuvo ningún premio, pero debieron alzarse algunas voces en favor de ella puesto que algunos periodistas hicieron correr la noticia de que era una de las favoritas (así se lo cuenta a Marsé en una carta fechada el 25 de 37 octubre de 19577). El premio ese año se lo llevó Rafael Sánchez Ferlosio por su novela El Jarama, lo que indica una vez más hacia dónde se dirigían las tendencias narrativas del momento. De Aprendiz de persona he rescatado una reseña publicada en Cuadernos Hispanoamericanos y firmada por L. Jiménez Martos. El autor destaca el gran lirismo que encierra toda la obra y la enorme sensiblidad de la escritora quien, a través de una trama mínima, logra el pretexto necesario para llevar a cabo un delicado y sensible buceo por los escenarios de la memoria y el recuerdo. José Luis Cano volvió a reseñar para Ínsula su tercera novela, Las ocas blancas, publicada en 1959. Como segunda parte de la serie Historia de un viaje, el libro vuelve de nuevo a ahondar en la técnica tradicional de la novela psicológica, señala Cano, mezclándola, en este caso, con técnicas más modernas como el uso de planos superpuestos que fluyen paralelamente. El escritor destaca también el sentido musical que impregna toda la obra: “El arte narrativo de Paulina Crusat tiene, como el de Proust, no poco del arte de la sonata” (“Las ocas” 6). Y descarta que la obra, por su temática, pueda resultar frívola o superficial; aprecia en ella ciertos momentos de gran dramatismo. Ese mismo año, en el semanario Destino apareció una segunda reseña del libro, en este caso a cargo de Rafael Vázquez Zamora. Éste lleva a cabo un detallado análisis del argumento y también establece ciertas diferencias en cuanto a la técnica empleada por la autora en ésta y en su anterior novela. Pone especial énfasis en su capacidad para captar los matices psicológicos de los personajes femeninos de la obra; sugiere que en el libro hay una “desnudez del alma femenina” y añade: “todo ello contado muy matizadamente por una escritora de exquisito gusto y que hace revivir para nosotros, a través de un luminoso velo de ternura y comprensión, un lejano mundo de almas femeninas, atornasoladas” (26). 38 María Alfaro y Maurici Serrahima reseñaron en 1966, para Insula y para Cuadernos Hispanoamericanos, respectivamente, su cuarta y última novela, Relaciones solitarias, publicada el año anterior. Alfaro destaca como aspectos más sobresalientes y valiosos del libro “el deleitoso retroceso a otros tiempos,” el estilo narrativo que aúna la epístola y el diario, y el tratamiento otorgado a los personajes, a uno de ellos en particular: el personaje de Francisca “donde se funden todas las contradicciones del ser humano” y quien logra erigirse como la viva imagen de la frustración femenina (8). Serrahima lo califica de libro “raro,” pero por raro quiere decir “poco común” y por lo tanto valioso; una de esas pequeñas curiosidades que “constituyen el honor de una gran literatura.” Analiza el argumento de la historia, remarca la importancia que la música tiene en ésta y otras novelas de la autora y, muy acertadamente, advierte la verdadera intención del libro: lo que pretende Paulina Crusat, sugiere Serrahima, es “escribirse a sí misma” y para ello tiene dos opciones, la de referir, “con la necesaria deformación, rasgos de su vida externa, de su juventud” y así lo hizo en Aprendiz de persona y en Las ocas blancas, o la de “dar forma novelística a su mundo interno; dar forma en personajes y en hechos a lo que, por ser puramente suyo e interior, no la tienen” (252-254), que es lo que hizo por primera vez en Mundo pequeño y fingido y que vuelve a hacer ahora en este libro. El rastreo en busca del nombre de Paulina Crusat, en manuales y estudios que analizan la novela española de ese periodo, arroja un saldo casi irrisorio. Son escasísimas las ocasiones en que se incluye su aportación a la literatura de esos años y, cuando deciden incluirla, suelen despachar el conjunto de su producción con cuatro brochazos, a veces, mal trazados. Afortunadamente, no siempre es así; un pequeño sector de la crítica 39 (quizá los pocos que han leído alguna de sus novelas) destaca su valiosa contribución a las letras españolas. Eugenio G. de Nora es uno de los que la cita en su obra La novela española contemporánea (1962); la dedica dos páginas y trata su producción narrativa de forma somera. La incluye en el grupo de aquellos escritores que tienden hacia una novela estética, en la que el refinamiento y la calidad de la prosa son valores sustantivos. Señala, asimismo, el carácter inactual de sus libros, totalmente a contrapelo de la moda, y, de nuevo, la incluye en la tradición de la novela psicológica destacando la gran autenticidad humana y la sinceridad con que están escritos sus relatos (204-206). Antonio Iglesias Laguna, en el primer volumen de su obra Treinta años de novela española (1938-1968) (1969), la nombra de pasada en dos de sus páginas, la primera vez para mostrar que existen una serie de autores, entre ellos nuestra escritora, “empeñados en ignorar la realidad española” (92), y la segunda para señalar que su “emotiva Historia de un viaje posee calidades muy superiores en cuanto al tratamiento de los personajes y al poder introspectivo de la obra” en comparación con la novelística de Carmen Kurtz (245). Rodrigo Rubio también la nombra de pasada en su libro Narrativa española, 19401970 (1970); en el capítulo final lleva a cabo una relación de narradores españoles contemporáneos, indicando sus fechas de nacimiento y obras publicadas, pero con tan mala fortuna que uno de los títulos atribuidos a Crusat no aparece correctamente escrito y, en lugar de Mundo pequeño y fingido, leemos Mundo pequeño y afligido (170). Juan Ignacio Ferreras (Tendencias de la novela española actual, 1931-1969, 1970) la incluye en su “catálogo de urgencia” de novelistas de la postguerra, esta vez acertando 40 plenamente en los títulos de sus novelas, pero incurriendo en el error de señalar que la autora estuvo exiliada, dato del todo inventado (238). El crítico decarta analizar sus obras por pertenecer a las llamadas “formas de novela minoritarias,” “absolutamente intelectuales,” fuera de la línea realista y que “no han fundado una nueva tendencia novelesca” (10). Algo más de atención le dedica Ignacio Soldevila Durante en La novela desde 1936 (1980). Emplea tres páginas para el análisis de las cuatro novelas de Crusat y destaca de ellas su carácter lírico e intimista, la sinceridad de las historias, el narrar seguro y la minuciosa exploración del recuerdo que impregna cada una de sus páginas. Finaliza manifestando “la injusta distracción” en que estas obras están dejadas “en los oscuros rincones de nuestro ostentoso salón literario” (159-161). En el nuevo estudio que publica en el año 2001, Historia de la novela española (1936-2000), Soldevila vuelve a repetir exactamente lo mismo que en su anterior libro, aunque añadiéndole una coletilla final; refiriéndose a ese “ostentoso salón literario” continúa: “que cada vez se asemeja más al famoso camarote de los hermanos Marx en Una noche en la ópera” (490). Oscar Barrero Pérez (Historia de la literatura española contemporánea. 19391990, 1992) se limita únicamente a señalar, una vez más, el injusto olvido al que, junto con otras escritoras de su generación, se halla relegada (69). Jose María Martínez Cachero la menciona en tres ocasiones en su libro La novela española entre 1936 y el fin de siglo (1997), pero siempre muy brevemente: aludiendo a su labor de prologuista en las obras completas de Manuel Halcón y señalando su poca fortuna al no lograr conseguir el premio Nadal de 1955 (189, 229, 308). 41 Entre la crítica especializada en la narrativa femenina de esa época, a pesar de que este tipo de trabajos ha proliferado en los últimos años, la omisión de su nombre es todavía si cabe más evidente. Tan sólo Janet Pérez (1988) le dedica algo más de una página en el apartado “Minor Narrators in Castilian” de su libro Contemporary Women Writers of Spain. Pérez relata brevemente los argumentos de sus novelas y señala la atmósfera familiar estimulante y propicia donde desarrolló la escritora sus inclinaciones literarias (43-44). El nombre de Paulina Crusat también es mencionado por Carolyn L. Galerstein en su catálogo de mujeres escritoras en España, Women Writers of Spain: an Annotated BioBibliographical Guide (83). Ni que decir tiene que no existen estudios específicos que analicen sus novelas, salvo los artículos mencionados en el apartado anterior (los de Aquilino Duque, Gregorio Hidalgo y Juan Lamillar), realizados más como un homenaje hacia la escritora que con una finalidad crítica, y un artículo, curiosamente publicado en Italia, “Struttura narrativa e simbolo in Historia de un viaje di Paulina Crusat” (1986), donde la autora, Silvana Ferreris, analiza los aspectos narrativos de las dos novelas que componen esta serie (básicamente la estructura empleada a partir de las distintas voces narradoras), así como la simbología que ella acierta a ver en la misma (la importancia concedida a los elementos de la naturaleza en perfecta armonía con los personajes). Tampoco se le ha prestado nunca atención a su labor como crítica y como traductora, ni a su importante aportación a la literatura catalana, a pesar de que su mérito siempre ha estado reconocido en este sentido y no han faltado voces que, de vez en cuando, se han pronunciado en su favor8. 42 La carencia de estudios que analicen cualquier faceta de esta escritora ha provocado que su nombre haya quedado relegado al olvido. Su voz se fue apagando hasta quedar definitivamente silenciada y desterrada al limbo de la literatura, un limbo que es como un parnaso donde junto a autores de buenas intenciones pero mala literatura van a parar otros que por asuntos extraliterarios no gozaron en su momento del reconocimiento general. Sus novelas, artículos críticos, reseñas literarias y traducciones la convierten en una escritora de fuste, constante y vocacional que concibió y realizó su obra con arreglo a su propio criterio, sin buscar el alago del público ni el seguimiento de las modas. 43 1.3. EL MUNDO POÉTICO DE UN ESCRITORA Paulina Crusat escribió a contracorriente de las modas de su época no porque desconociera las innovaciones formales y temáticas que invadieron la novela de esos años –neorrealismo, conductismo, objetivismo, compromiso y denuncia social–, innovaciones que ella misma llegó a considerar enriquecedoras del quehacer artesanal del escritor, sino porque las juzgó como experimentos que en ningún momento debían tomarse como dogmas ni utilizarse rutinariamente, enajenando la esencial libertad individual del creador artístico. En medio del debate en torno a la función social que se le quería asignar a la literatura de esos años (cuestión medular por la frecuencia con que se planteó –casi en los límites del hastío reiterativo– y por su impacto en la propia creación), supeditado a veces a discusiones que, en el fondo, eran más ideológicas o políticas que estéticas, se alzó la voz de Paulina Crusat pronunciándose en defensa de otros modos menos estrictos de concebir la literatura. A través de las páginas del semanario Destino entabló una interesante polémica en los años cincuenta con el entonces gran defensor de las nuevas corrientes, el escritor Juan Goytisolo9. Ambos evidenciaban dos modos completamente antepuestos de entender la novela. La escritora se mostraba mucho más interesada en la plasmación artística de los sentimientos y las acciones humanas que en el papel de arma política que se le quería 44 otorgar a la literatura de esos años, postura defendida por Goytisolo. Para Crusat era esencial la libertad del escritor a la hora de componer su obra como lo que en definitiva consideraba que debía ser, una representación imaginaria de la vida, hecha no sólo con palabras, sino con ideas, sentimientos y valores humanos: arte y no sólo técnica. El desencadenante de esta discusión literaria fue la publicación de la novela El Jarama y la polémica suscitada a raíz de su aparición. El día 2 de junio de 1956, Destino anunciaba para su próximo número la publicación de “algunas reflexiones del joven novelista barcelonés” sobre el futuro y las posibilidades de la novela contemporánea. Reflexiones que eran fruto, según confesaba el propio escritor en el avance de su artículo, de una detenida lectura de El Jarama, e iban destinadas a aquellos lectores desorientados por su técnica a los que se les facilitaría “una explicación sucinta de la nueva manera de narrar, la única admisible a mi juicio”10. Efectivamente el 9 de junio de 1956 se publicaba dicho artículo bajo el título “Problemas de la novela”11. Aquí Goytisolo sostenía una división de la novela en dos vertientes, la una ensalzada y convertida en el estandarte a seguir –el método objetivista o behaviorista–, la otra despreciada y rechazada –la novela psicológica– hasta el extremo de negar su existencia afirmando que era “un cadáver” que ningún autor consciente se atrevía ya a abordar sin avergonzarse. Los argumentos esgrimidos por Goytisolo en su artículo resultaban reduccionistas puesto que pretendían simplificar y encerrar en dos únicas vertientes una realidad mucho más rica y compleja y una amplia variedad de caminos intermedios. Paulina Crusat publicó el 10 de noviembre de 1956 un artículo titulado “Las dos vertientes” en respuesta a los comentarios vertidos por Goytisolo, donde acusaba al escritor de confundir novela psicológica con novela de tesis. Su propósito, aseguraba, no 45 era atacar sino defender la “vertiente íntima, tan vilipendiada últimamente” proponiendo su derecho a vivir “no “frente” sino “junto” a la novela de la otra vertiente.” Para ello nutría su artículo de abundantes ejemplos, a partir de los cuales demostraba, por un lado, que la práctica de la novela psicológica no estaba desapareciendo, como afirmaba Goytisolo, y por el otro, que una novela podía poseer calidad literaria al margen de cuestiones de objetividad o subjetividad, o de analizar unas clases sociales u otras. Al fin y al cabo, afirmaba, la subjetividad también existía en la novela de lo externo, puesto que el autor debía tomar una serie de decisiones –debía determinar hacia dónde enfocar su cámara– y sus representaciones no eran extraídas del natural, sino de la imaginación: “Por muy callados que un novelista de lo externo mantenga sus juicios, el lector adivina su sistema de simpatías,” sin embargo, señalaba, ese “punto de vista del autor no es un factor letal para los personajes,” bastaba con recordar que la época grande de la novela había sido, precisamente, la época del comentario. Para Crusat, ambas tendencias novelescas eran “enteramente compatibles” y citaba como ejemplos a Virginia Woolf, Camus, Joyce, Romains, Kafka y Dostoiewsky. Consideraba que a la novela psicológica no se le debía negar el derecho de renovarse con los tiempos y de cambiar sus técnicas, puesto que también era perfectamente capaz de “presentar” y de manejar los hechos íntimos con un estilo de inventario. Asimismo señalaba que la innegable influencia del cine, tan ensalzada por Goytisolo, podría “acostumbrar al lector a reclamar escenas rápidas, cambios frecuentes de enfoque, pero no a pedir imparcialidad, porque el cine es el reino de los buenos y los malos, ni a prescindir de todo lo que no se oye.” Para ella, la novela podía tomar del cine 46 una cierta agilidad, pero poco más puesto que “en el cine lo pobre y lo postizo es justamente el diálogo.” Para Goytisolo y para los defensores de la nueva vertiente, el diálogo ocupaba un lugar destacado en la novela moderna. El novelista, en lugar de recurrir como antes a cómodos resúmenes, debía reproducir las conversaciones con la fidelidad de un escribiente. Crusat coincidía en que el empleo de esa técnica favorecía la sensación de realidad en la novela y consideraba el diálogo una parte esencial de la misma, la piedra de toque del talento de un novelista. Hacer que los personajes hablaran por sí mismos, siempre acordadamente al carácter que les correspondía, era un deber indispensable del escritor. Estaba, por lo tanto, de acuerdo con las nuevas técnicas, pero reconocía la dificultad de llevarlas a la práctica. La “transcripción exacta” de las conversaciones de los personajes resultaba, en muchas ocasiones, un falseamiento de la realidad, ya que nos la ofrecían incompleta, mutilada: “en la vida, donde menos suele estar nuestro ser auténtico es en las palabras;” con frecuencia “las palabras siguen un camino y los pensamientos otros” y nos recordaba que “el hombre que sale de una conversación sin lograr hacerse entender es un tema favorito de Tolstoi y otros “grandes” de la novela clásica.” Por lo que los escritores de la novela hablada necesitaban mucha habilidad y mucho talento para introducir al hombre completo en el diálogo. No era tan sencillo como creía Goytisolo: nadie podía llegar a conocer al género humano con sólo asomarse a una ventana ante la que se movían cientos de tipos. Por otro lado, Crusat no consideraba inherente al método psicológico la imposibilidad de incorporar a la novela personajes pertenecientes a las clases más desfavorecidas. La causa de tal exclusión podía derivar en algunos casos de la frivolidad 47 de determinados autores, pero la razón principal se debía al desconocimiento por parte del escritor de dichas clases sociales, el de no conocerlas a fondo, no entenderlas y no poder, por tanto, analizarlas en profundidad. Objetaba, sin embargo, que también se habían escrito novelas introspectivas de gente humilde, y ponía como ejemplos a Romains y a Duhamel. Asimismo, negaba rotundamente que los problemas individuales fueran estrechos o que hubieran perdido importancia, como opinaba Goytisolo: “El repertorio de la novela íntima es el de todas las cosas que hay en el mundo.” Mostraba cómo Kafka o Bernanos hicieron novela psicológica sin por ello tratar problemas estrechos o insignificantes e indicaba que, si bien era cierto que el novelista tenía que encarar los problemas de su tiempo y dar testimonio de su época, en ningún momento debía ofrecer un testimonio notarial; no había que olvidar que el mundo del novelista no era ni el del reportero ni el del sociólogo, así que estaba bien que saliera de vez en cuando de sí mismo para vivir en lo ajeno, entender a su prójimo y dar noticia de ello, pero también necesitaba aprender a vivir consigo mismo. El problema para ella residía únicamente en la existencia de buenos y de malos novelistas, tanto en una como en otra vertiente. Pretendía hacerle ver a Goytisolo que ambas tendencias habían convivido a lo largo de la historia y que los últimos vientos que soplaban no habían asolado la vertiente íntima tanto como se quería hacer creer. Entre los ejemplos de novelistas que habían cultivado la vertiente íntima, sin dejar de pasar por ello como novelistas enteramente “vigentes,” citaba entre otros a Kafka, Camus, Sartre, Bernanos, St. Exupéry, Orwell, Malraux, Faulkner o Grahan Green. Incluía a Cela entre 48 los españoles y al propio Goytisolo de quien afirmaba que acudía “a relatos y a asomarse a lo que siente el personaje” en su novela Duelo en el Paraíso. Finalizaba su artículo intentando conciliar ambas vertientes y mostrándose contraria al deseo de estrechar los caminos dictando normas tan estrictas que le impidieran al escritor actuar libremente. Había que consentir que el arte fuera sólo arte y que el artista aprovechara cuantos recursos fueran eficaces para mejorar su obra. Sin renunciar a una severa crítica de las lacras de la sociedad, sin obstinarse en desconocer los valores que la narración objetiva aportaba a la novela, el artista debía abandonar actitudes estéticas de tan estrechas miras e incorporar a su personal manera de novelar todos aquellos hallazgos que considerara positivos para la creación de su obra. Al fin y al cabo, opininaba la autora, el mundo de los hombres habría progresado muy poco si cada descubrimiento eliminase por completo los medios utilizados anteriormente. La respuesta de Goytisolo apareció publicada el día 2 de marzo de 1957 con el título “Los límites de la novela.” Abandonaba en este artículo el tono beligerante que había adoptado en el anterior y, aunque insistía en sus argumentos, aceptaba algunos de los planteamientos expuestos por Crusat. Reconocía que el realismo absoluto era imposible, que el autor no dejaba nunca de manejar las riendas y de moldear la realidad y que el novelista se encontraba siempre con ciertas dificultades a la hora de emplear las nuevas técnicas, dificultades que le impedían adoptar una actitud cien por cien objetivista ante las temáticas que abordaba en su obra. Admitía que la novela psicológica no estaba muerta, pero seguía obstinado en atacarla y en desprestigiarla. El día 30 de marzo de 1957, Crusat decidió poner punto final al diálogo con Goytisolo. Consideraba que ya se habían extendido demasiado en el tema y que en el 49 fondo, si se afinaba un poco, resultaba que aunque en los detalles existían diferencias entre ellos, en lo esencial estaban de acuerdo. Goytisolo había admitido que “la novela de lo íntimo” estaba “dando grandes obras” y que cualquier novela llevaba, de forma inherente, cierta carga subjetiva y poética. Crusat, por su lado, aceptaba que el cine podía otorgarle cierta agilidad a la novela y que ésta debía mostrar la vida como problemática, objetando que “eso la novela íntima lo consigue muy bien” puesto que “lo más problemático que se encuentra uno en el mundo es uno mismo.” Seguía creyendo, sin embargo, que para mostrar determinadas parcelas de la realidad, el autor no debía únicamente echar mano de maniqueísmos elementales sino que necesitaba poner en tensión su talento creador utilizando todos aquellos medios de expresión y técnicas que le permitieran contribuir con sus novelas a la dignidad del hombre. Entre las líneas de esta polémica, Paulina Crusat dejaba entrever su cultura literaria, su curiosidad por lo intelectual y, sobre todo, su personal modo de entender la literatura. A través de estos artículos, la escritora no solamente exponía sus argumentos en torno a la función social de la novela y al nuevo modo de novelar, reivindicando el derecho a escribir según la voluntad de cada cual, también estaba asentando las bases de lo que ella consideraba que debía ser el mundo poético de un escritor y revelando algunas de las claves de su obra. La base primordial de ese mundo poético consistía para ella, no en emplear unas u otras técnicas narrativas, sino en la sinceridad y en la verdad del escritor; sinceridad y verdad para expresar en la obra lo que realmente se quiere expresar, lo que se siente, lo que desde dentro de uno pide ser escrito, lo que se conoce, aunque luego se plantee en forma de ficción, y no lo que los demás esperan que uno exprese. “Ánimo y sinceridad y 50 mirar siempre las cosas –y entre ellas uno mismo– en su verdad,” le aconsejaba al joven Juan Marsé en una de sus primeras cartas fechada el 20 de abril de 1957, porque “si se posee la sinceridad de ser uno mismo y de decir lo que uno quiere decir; más la otra sinceridad de escribir lo que es verdad, no lo que de un modo u otro “hace bonito” (lo bonito puede ser lo feo) y abundante comprensión del prójimo (eso, es indispensable) se puede siempre llegar a ser un buen escritor” (en otra carta fechada el 14 de marzo del mismo año). Engañarse a uno mismo era algo incompatible con la buena literatura porque era en ese uno en quien había que aprender a conocer a los otros –si lo que se deseaba era exponer los problemas de esos otros–, aunque lo de conocerse a uno mismo no fuera una tarea sencilla; de hecho era lo más difícil, “lo más problemático.” Aquí entraba la capacidad de ciertos escritores para hurgar en su interior y para saber expresar ese yo íntimo en la obra artística. Luego estaba la facultad de cada uno para crear un mundo propio, único, coherente y, en algunas ocasiones, hecho a su imagen. La creación de ese mundo propio no era algo esencial que se le reclamase al escritor, pero donde aparecía ponía el sello de lo perdurable. Así lo expresaba Crusat en su prólogo a las obras completas de Manuel Halcón, donde no se limitó a analizar las obras del escritor sevillano, sino que empleó la primera parte del mismo para teorizar sobre la novela en general y sobre los rasgos que, según ella, definían el mundo poético de cualquier escritor. Eligió este tema para empezar su análisis sobre Halcón porque, según ella, la obra de este escritor así lo suscitaba. Ahora bien, sus planteamientos, aplicables a Halcón y a otros novelistas, se ajustan perfectamente a sus propias novelas, por lo que la autora, que asoma una y otra vez su identidad en el texto, incluyendo diversos datos autobiográficos12, parece, en cierto modo, querer aprovechar la ocasión 51 que se le brinda para considerar también su obra y asentar las bases de su propio mundo poético. Así al menos lo demuestra el tono que utiliza en determinados pasajes en los que más que reflexionar sobre la obra del sevillano parece hacerlo sobre sí misma: “Deseos, obsesiones, opiniones nos van dejando; los paisajes nos acompañan hasta el fin. Pero en la novela el paisaje no está nunca deshabitado. Y el personaje, más que habitarlo, lo hace” (13). Presento seguidamente algunos de los planteamientos elaborados por Paulina Crusat en esos primeras páginas de su prólogo, los más generales. No me detengo a analizarlos en profundidad puesto que sólo me interesan como indicios o claves que ayudan a interpretar sus cuatro novelas, al margen de que fueran expuestos o no como autoreflexión consciente por parte de la autora. Estos planteamientos sirven de introducción para los próximos capítulos donde entraré a analizar sus novelas. Comenzaba el prólogo aludiendo a la coherencia del mundo poético halconiano – extensible al mundo poético de otros autores–, una coherencia que quedaba asegurada por dos elementos: los lazos entre las diversas novelas (es decir, reiterar en ellas unas mismas temáticas, preocupaciones similares y ambientes parecidos) y la continuidad de un personaje (aspecto éste al que le dedicó una gran atención). Se apoyaba en la idea de que toda buena novela se construía a partir de una base autobiográfica: “El propio Halcón ha dicho que una buena novela no puede edificarse sin alguna base autobiográfica. Estoy de acuerdo” (21). E indicaba que la presencia de un “personaje persistente,” al que denominaba “personaje-autor,” no era menos importante que el estilo o los enlaces para la creación de un clima (20). Estos personajes reflejaban la personalidad del autor y recogían sus experiencias por la vida: 52 Esos personajes que bajo metamorfosis ligeras reaparecen en todas las novelas de un autor están, no hace falta decirlo, estrechamente compenetrados con él; y la sensibilidad del autor es el clima de la obra, la luz que tiñe sus objetos. Pero es, además, algo sin lo cual la literatura quizá nos parecería vana, nuestros “viajes en libro” semejantes a los de quienes van corriendo mundo demasiado desprovistos de “fondo” para que su viaje les haga crecer. Donde hay personaje-autor, hay también un ideal de vida. (20-21) De cualquier manera que se hubiera amasado un personaje-autor, sus rasgos se habrían ido recogiendo del natural y del contacto con el prójimo como parte integrante de la experiencia; no obstante, aseguraba la escritora, una buena dosis de imaginación nunca estaba de más en esa recreación de la realidad: Líbreme Dios de suponer que una dosis de “literatura” –de invención pura– no le siente muy bien a la novela, no le haga falta. Pero la sal requiere manjar. Admitidas estas verdades, diré aún con profundo convencimiento que a una novela le falta algo cuando la personalidad del autor, formada ya y definida, no consigue reflejarse en ella. ¿Y dónde podría reflejarse una personalidad sino en un personaje? (21) Incluso en la obra más entregada a la imaginación, el autor siempre daba fe de un interés, de un anhelo o de un aborrecimiento que al cabo le retrataba, puesto que el motivo principal que le había impulsado a escribir era sobre todo el “el deseo de hacer llegar a otros y poner a salvo la propia experiencia” (22). Si intentaba enmascararse demasiado en su libro, corría el riesgo de resultar artificial. El perfecto equilibrio dentro de una novela se producía así cuando el autor lograba reflejar en ella los dos aspectos de la vida: “su propia verdad y las opiniones que en todas direcciones se le enfrentan” (22), es decir, el yo y su mundo circundante: Somos un ser que se ve desde dentro, que piensa y se piensa, que se conoce o cree conocerse. En torno, entre las cosas inanimadas que invitan y repelen y que con el tiempo se irán volviendo símbolos se mueven seres humanos a quienes miramos con los ojos y escuchamos con los oídos. (22) 53 De ese modo y siempre según su punto de vista, la novela que más se parecía a la vida era aquella en la que el personaje central coincidía con el narrador. Ahora bien: “Cuando ese procedimiento no conviene o no place (tiene el inconveniente de sacarnos de una cárcel para introducirnos en otra) la introducción del personaje-autor lo sustituye” (23). Ese personaje-autor, sin embargo, no aspiraba a ser de carne y hueso, sino a representar al hombre interior en contacto con “el no-yo,” con los otros: El novelista construye sus personajes mediante una selección de rasgos que le impresionaron. Y sus figuras son vívidas, porque los diversos modelos no constriñen su libertad; si hubiesen de ser retratos exactos y aceptablemente completos, se le volverían farragosos. Pero el autor, para sí mismo, no es más que un fluir –el de la conciencia, por supuesto–. Si se toma por modelo, no puede esconder sus reacciones, porque es lo único que de sí posee. Sin embargo, hay que elegir. Intentar abarcarlo todo conduce al caos de Ulises (para una vez estuvo bien). Pero si el hombre es un fluir, es también una dirección: un ideal. (23) Donde el personaje-autor aparecía, aparecían en ocasiones los peligros del yo ideal, peligros que debían evitarse. Estos peligros eran “en la vida, el de confundir lo que se es en acto con la idea, y el de adoptar como meta definitiva, anquilosándose, una cierta imagen de uno mismo; en la novela, el de presentar un figurín en vez de un hombre de carne” (26-27). Existía a veces la tentación de construir maniquíes de ejemplaridad, ambientes o modos ideales de vivir; nunca lo vio en Halcón, pero sí en los escritores más primerizos. Esos figurines o modos ideales podían ser presentados mediante personajes que le fueran ajenos al escritor, pero el personaje-autor, el único que podía ejecutar su programa, en modo alguno podía encarnar la perfección, sino más bien evidenciar los defectos y los vicios de su creador: “también los fallos revelan” (24). El personaje debía así reflejar las altas y bajas a que todo ser humano está sujeto, ya que a través de sus 54 avatares completaba y afianzaba su figura. Y cumplía su cometido que no era justificar a su creador frente el mundo sino ante su propia conciencia (25). Cuando Paulina Crusat publicó este prólogo en 1971, su mundo poético ya había quedado configurado. Como el de Halcón, también el suyo se construye sobre una base autobiográfica y también encierra una coherencia que queda asegurada por los enlaces que se establecen entre sus diversas novelas (temas, preocupaciones y ambientes similares) y por la presencia de un personaje persistente, enmascarado siempre de otro pero no tanto como para no reconocer bajo las máscaras ficticias el rostro de la autora. Poner a salvo la propia experiencia fue siempre uno de los objetivos que la inspiraron y uno de los ejes que condicionaron su obra. En sus novelas, como hizo Halcón, no sólo evoca determinadas vivencias pasadas sino que expone en ellas su mundo interior, convirtiendo a sus personajes en símbolos de sí misma y de su experiencia. Si la obra de Halcón, según ella, nos regalaba “la personalidad de su autor” (93), sin duda la de Paulina Crusat nos regala la de esta escritora que decidió no dejarse influenciar por las modas y mantenerse fiel a su modo de ser y de concebir la obra literaria. 55 CAPÍTULO 2 LA AUTOBIOGRAFÍA COMO RECREACIÓN: INVENCIONES, OLVIDOS, SILENCIOS Y ENMASCARAMIENTOS 2.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS La voluntad por establecer distinciones nítidas entre ficción y autobiografía ha venido siendo una práctica constante para la crítica literaria de las últimas décadas. No cabe duda de que es un reto difícil, como querer averiguar la solidez de los recuerdos o la capacidad del ser humano para confundirlos. De hecho, a lo largo de la historia, autobiógrafos y memorialistas, se han excusado siempre en sus obras por los vacíos de la memoria, las confusiones, los olvidos, la superposición de presencias, las alucinaciones. Prueba de ello son algunos de los títulos más frecuentes: “recuerdos y olvidos” (J. Benavente, F. Ayala), “memorias de un desmemoriado” (B. Pérez Galdós, L. Ruiz Contreras), “memorias inmemoriales” (Azorín, G. Celaya), etc. “La distinción entre ficción y autobiografía no es una polaridad –o esto/o aquello– sino que es indecidible. Pero, ¿es posible permanecer en una situación indecidible?,” se pregunta Paul de Man en su trabajo “La autobiografía como desfiguración” (114). La respuesta es sí y no. Aunque en el pozo de la interrogación nos afanemos siempre en querer extraer respuestas claras, limpias e inconfundibles, hay cuestiones que sólo 56 permiten una aproximación, un acercamiento. En el caso de la autobiografía y géneros afines se trata de encontrar el punto de contacto entre el relato de una historia, que es la propia, y la verdad, aunque, en muchas ocasiones, resulte difícil desenvolverse completamente en la oscuridad que, pese a todo, permanece entre estos dos géneros parientes, casi coetáneos. Escribir un libro de memorias, una autobiografía, no es tarea sencilla. No consiste en acudir a un almacén, abrir los cajones del pasado y dejar que vayan fluyendo los recuerdos. No es así porque la memoria no es una estructura mental inerte y repetitiva que devuelva, inmaculadas, las impresiones recibidas. Hay mucho de inventivo, de creativo en su construcción. En primer lugar, la selección de lo que debe ser retenido, con frecuencia escapa a nuestro control. Umberto Eco utiliza, en uno de sus trabajos sobre la memoria y el olvido, un ejemplo trivial para demostrar este hecho: La primera vez que manejé un contador eléctrico para reactivar la corriente después de un cortocircuito, no sabía si se volvía a dar la luz apretando el botón verde y dejando libre el botón rojo o viceversa. Naturalmente me han explicado cuál era la combinación correcta, pero desde entonces cada vez que me encuentro en la misma situación no recuerdo la solución sino el dilema. Creo que la explicación psicológica es obvia, el dilema me ha impresionado más que su solución, y es ése y no ésta lo que se me ha quedado impreso en la memoria. (26). Subraya con su ejemplo el hecho de que la asociación producida en su memoria vive al margen de la voluntad codificadora de su autor: por supuesto Eco preferiría recordar la solución, no el dilema, sin embargo es el subconsciente quien ha determinado qué huellas de su experiencia con el contador eléctrico van a sobrevivir. En segundo lugar, es importante la forma en que las imágenes se retienen y el efecto que el tiempo causa en ellas: los recuerdos crecen con los años (aunque el olvido 57 también), cambian de color y sufren severas desfiguraciones. Nadie recuerda, por ejemplo, su infancia con minuciosa precisión al cabo de los años y, en ocasiones, lo que recuperamos de ese periodo de nuestra vida no es más que pura conjetura basada en el comportamiento de otros niños y en lo que otros nos han contado de cómo eramos. La mente no tan sólo selecciona de manera caprichosa, sino que puede dar vueltas a ciertas imágenes oscureciéndolas o bien transformándolas en una nueva realidad, tan auténtica como imaginaria. El recuerdo se compone así de ingredientes (nostalgia, lejanía, alucinación) que le impiden ser verdadero, si por verdadero, claro está, entendemos la fidelidad al material que nos presenta. En ese sentido, los recuerdos no son de fiar, pero, en cambio, sí puede serlo el modo en que dichos recuerdos acuden a nuestra imaginación, confundidos con pensamientos, ideas y sensaciones, ligados a otros recuerdos y otras sensaciones. Como señalara el crítico Georges Gusdorf, ese “carácter creador y edificante” que se le reconoce a la autobiografía, “saca a la luz un sentido nuevo y más profundo de la verdad como expresión del ser íntimo:” De ahí la necesidad de un segundo tipo de crítica, que, en lugar de verificar la corrección material de la narración o de mostrar su valor artístico, se esfuerce en entresacar la significación íntima y personal . . . Toda autobiografía es una obra de arte, y, al mismo tiempo, una obra de edificación; no nos presenta al personaje visto desde fuera, en su comportamiento visible, sino la persona en su intimidad, no tal como fue, o tal como es, sino como cree y quiere ser y haber sido. Se trata de una especie de recomposición realzada del destino personal. (16) La autobiografía ha sido objeto de investigaciones sistemáticas hasta el extremo de permitirnos contar hoy día con una de las teorías mejor elaboradas sobre la naturaleza de este género literario13. Corresponde a W. Dilthey, a finales del siglo XIX, el otorgar importancia a la autobiografía al entenderla como una forma esencial de comprensión de 58 los principios organizativos de la experiencia y de nuestros modos de interpretación de la realidad histórica en que vivimos (Loureiro, Suplementos 2). A partir de aquí se inicia una larga andadura que alcanza su punto álgido con la publicación en 1956 del artículo de Georges Gusdorf “Condiciones y límites de la autobiografía.” Lo que Gusdorf propone parece bastante simple, pero es radical en las implicaciones sobre la idea del yo: su análisis no se centra ya en la relación entre texto e historia, sino en la conexión entre texto y sujeto. Su estudio de la autobiografía pasa de centrarse en los “hechos” del pasado a la “elaboración” que hace el escritor de esos hechos en el presente de la escritura: la memoria ya no será un mecanismo de mera grabación de recuerdos sino un elemento activo que reelabora los hechos y que da forma a una vida, la cual carecería de sentido sin ese proceso activo de la memoria: “El privilegio de la autobiografía consiste, por lo tanto, a fin de cuentas, en que nos muestra no las etapas de un desarrollo, cuyo inventario es tarea del historiador, sino el esfuerzo de un creador para dotar de sentido su propia leyenda” (17). Gusdorf abre el camino a la reflexión teórica y, a partir de su trabajo, se suceden los artículos y los libros, y se dibujan tendencias muy dispares en el entendimiento e interpretación de los problemas que plantea la autobiografía como género hipotético (Loureiro, The Ethics 1). Son importantes las aportaciones, en los años setenta, de Philippe Lejeune y Elizabeth Bruss. Ambos coinciden en acotar los rasgos generales de la autobiografía, esforzándose por dar una definición del género y señalando la imperiosa de necesidad de que coincidan la identidad del autor, la del narrador y la del personaje principal. La propuesta de Lejeune se concreta en la siguiente definición: “Relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo 59 énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (50). Lejeune desglosa tal definición de la autobiografía en una serie de elementos organizados en cuatro apartados: 1. Forma del lenguaje: a) narración; b) prosa. 2. Tema tratado: vida individual, historia de una personalidad. 3. Situación del autor: identidad del autor (cuyo nombre reenvía a una persona real) y del narrador. 4. Posición del narrador: a) identidad del narrador y del personaje principal; b) perspectiva retrospectiva de la narración. (51) Apartados o categorías que se acomodan fácilmente a cada uno de los planos del discurso: el semántico –el tema tratado–, el sintáctico –la forma del lenguaje y la posición del narrador– y el pragmático –la situación del autor–. Tan sólo resulta ser una auténtica autobiografía, según Lejeune, aquel discurso que cumpla escrupulosamente todas las condiciones. Es decir, el narrador, el personaje y el nombre propio que se ostenta en la portada del libro deben remitir inequívocamente al mismo sujeto, cuya identidad se convierte en el “referente” del texto. Se da entonces lo que él denomina el “pacto autobiográfico,” por el cual se establece un contrato de lectura entre autor y lector que le otorga al último la garantía de la coincidencia de identidad entre autor, narrador y personaje. En el mismo artículo, Lejeune distingue también entre autobiografía (cuando se dan las cuatro premisas señaladas) y novela autobiográfica o personal: “textos de ficción en los cuales el lector puede tener razones para sospechar, a partir de parecidos que cree percibir, que se da una identidad entre el autor y el personaje” (52). Independientemente 60 de que el parecido sea “clavado,” falta aquí lo esencial, el “pacto autobiográfico,” es decir, la afirmación en el texto de esa identidad (no se cumple la tercera condición). Por tal motivo, este tipo de relatos no pueden, según él, denominarse autobiografías, sino novelas autobiográficas, las cuales establecen otro tipo de pacto con el lector, el “pacto novelesco” o “pacto fantasmático,” esto es, invitan a ser leídas no sólo como ficciones, sino también como fantasmas reveladores de un individuo (63, 83). Lejeune, aunque insiste en mostrar las diferencias entre una y otra, señala, asimismo, que ambas formas de relato –autobiografía y novela autobiográfica– se inscriben dentro del “espacio autobiográfico” del escritor: el lector lee en clave autobiográfica tanto un género como otro. A fin de cuentas, ambos géneros tienen como finalidad acercarnos a la verdad personal, íntima del autor (en lo que coincide con Gusdorf). Para Elisabeth Bruss se especifican, en virtud de este contrato básico e inicial del que habla Lejeune, otras reglas o condiciones para que la autobiografía como acto de lenguaje sea cumplida felizmente, y que afectan tanto al proceso de producción como al proceso de recepción, esto es, a la manera en que debe ser interpretada. Destaca el valor de verdad de lo que el autobiógrafo cuenta y se espera que la audiencia acepte ese relato como verdadero (al margen de que pueda o no verificarlo). De hecho, el compromiso que asume el autor de ser sincero y fiel a los hechos de su vida, y que conlleva hacerse responsable de cuanto dice, se explicita en los prólogos, que constituyen, como sucede en otros tipos de géneros referenciales, una forma de matizar y consolidar el pacto con el lector. Pacto que sigue presente incluso si el escritor declara abiertamente su ruptura del mismo, bien por incapacidad para cumplirlo, bien por decisión consciente y voluntaria de incumplirlo. 61 Tanto Bruss como Lejeune parten de la lingüística y llevan a cabo un estudio de pragmática literaria. Esta dimensión pragmática del género, que en el estudio de Bruss está bien subrayada, en el caso de Lejeune es asimismo reconocida pero queda un tanto desdibujada por los planos semántico y sintáctico. Estos planteamientos iniciales, sin embargo, han sido cuestionados desde el momento en que, desde diferentes perspectivas teóricas, se ha refutado el supuesto valor referencial de la autobiografía. El propio Lejeune en una obra posterior (“El pacto autobiográfico (bis)”), James Olney (“Algunas versiones de la memoria / Algunas versiones del bios: la ontología de la autobiografía”), Paul John Eakin (“Autoinvención en la autobiografía: el momento del lenguaje”), Paul de Man (“La autobiografía como desfiguración”) o Darío Villanueva (“Para una pragmática de la autobiografía”), entre otros, vienen a concluir que la identidad es resultado de y no previa a la escritura. Varios años después de que escribiera El pacto autobiográfico, Lejeune somete sus propuestas iniciales a evaluación y contraste y las reconoce incursas en un pragmatismo ingenuo: “¡qué ilusión la de creer que podemos decir la verdad, la de creer que tenemos una existencia individual y autónoma!… ¡Cómo podemos pensar que en la autobiografía es lo vivido lo que produce el texto, cuando es el texto el que produce la vida!” (140-141). Confiesa haber “sobrevalorado” su contrato y haber “subestimado” otros aspectos esenciales: “el contenido de la misma (un relato biográfico, recapitulando una vida), las técnicas narrativas (en particular las distintas voces y puntos de vista) y el estilo” (136), entendiendo por éste “todo aquello que enturbia la transparencia del lenguaje escrito, lo aleja del “grado cero” y de la “verosimilitud,” y muestra un trabajo de elaboración –se trate de una parodia, de juegos sobre los significantes o de 62 versificación”(137). Al final de este artículo, Lejeune acepta que la distinción entre ficción y autobiografía se hace difícil y que escribir la vida de uno es una utopía. Acorta así las distancias entre autobiografía y novela autobiográfica y remarca la tensión existente entre la transparencia referencial y la preocupación estética del escritor. Por su parte, James Olney centra la autobiografía en el presente de la memoria definiéndola como una “autocreación” del autor en el momento de la escritura. Para Olney, la autobiografía carece de objetividad, por lo que el escritor pierde su autoridad, al pasar de ser un testigo fiel y fidedigno a ser un ente en busca de una identidad en última instancia inasible: Si el tiempo nos va alejando de los primeros estados del ser, la memoria recupera esos estados pero lo hace sólo como una función de la conciencia presente de tal forma que podemos recuperar lo que éramos sólo desde la perspectiva compleja de lo que somos ahora, lo que significa que puede que estemos recordando algo que no fuimos en absoluto. En el acto de recordar el pasado en el presente, el autobiógrafo imagina la existencia de otra persona, de otro mundo, que seguramente no es el mismo que el mundo pasado el cual, bajo ninguna circunstancia ni por más que lo deseemos, existe en el presente. (35-36) Olney combina esta visión de la autobiografia como “autocreación” del autor en el momento de la escritura con la necesidad del papel del lector: el yo creado es obra casi tanto del lector como del autor. Paul John Eakin también parte de la idea de que el autor se crea a sí mismo en su autobiografía, crea un yo que no existiría sin ese texto. Y ese yo, al ser inventado, ya no está sometido a la prueba de validación por comparación con una realidad extratextual sino que se justifica a sí mismo. Llevada al extremo, esta teoría supondría en realidad la imposibilidad de la autobiografía, pues no habría forma de distinguirla de la ficción. Pero todo teórico de la autobiografía, para salvar su tema, evita tales excesos, para lo cual 63 efectúa una maniobra recuperadora que salva al género de la disolución. Eakin lo hace cuando señala que el “acto autobiográfico” es un modo de “autoinvención” que se practica primero en el vivir y que se formaliza en la escritura. De ser una “invención,” la autobiografía se salva al encontrarle Eakin un paralelo en la vida, al postular que tanto en la vida como en la autobiografía el sujeto se autoinventa, con lo que se salva el poder cognoscitivo de la autobiografía, pues el escribir una autobiografía consiste en “una segunda adquisición del lenguaje, un segundo advenimiento al ser, una autoconciencia autoconsciente” (84). Apoyándose sobre todo en la psicología de la evolución del niño, desde Erickson a Lacan, Eakin quiere salvar a la autobiografía imponiéndole como criterio una nueva forma de referencialidad, no ya material, históricamente comprobable, sino formal: si ya no podemos caer en la ingenuidad de afirmar que la autobiografía repite por escrito unos hechos del pasado, su validez como género se asienta en que repite unas estructuras de evolución de la personalidad y, en particular, el advenimiento del niño a la conciencia en el momento en que accede al lenguaje. Paul de Man sostiene que los obstáculos clásicos con que se enfrentan los teóricos de la autobiografía (la imposibilidad de definirla como género, la dificultad de distinguirla de la novela) provienen del error básico de considerarla como el producto mimético de un referente. Señala que tal vez deberíamos pensar al revés y ver que el proyecto autobiográfico “produce y determina la vida.” De Man asegura que la autobiografía no se distingue por proporcionarnos conocimiento alguno sobre un sujeto que cuenta su vida sino por su peculiar estructura especular en la que dos sujetos se reflejan mutuamente y se constituyen a través de esa reflexión mutua. Esa reflexión especular por la que el “narrador” y el “personaje” de la autobiografia se determinan 64 mutuamente nos deja ver que al texto autobiográfico subyace una estructura tropológica idéntica a la estructura de todo conocimiento (incluido, por supuesto, el conocimiento de uno mismo). Para De Man, el tropo “maestro” dominante en la autobiografía es la prosopopeya, el tropo consistente en dar rostro y voz a los ausentes o a los muertos. A través de ese tropo los dos sujetos presentes en toda autobiografía se determinan reflexivamente, pero la figura que reside en el centro de esa determinación al mismo tiempo los desfigura, pues el lenguaje de los tropos es siempre un lenguaje despojador, por lo que De Man concluye así su artículo: En cuanto entendemos que la función retórica de la prosopopeya consiste en dar voz o rostro por medio del lenguaje comprendemos también que de lo que estamos privados no es de vida sino de la forma y el sentido de un mundo que sólo nos es accesible a través de la vía despojadora del entendimiento. La muerte es un nombre que damos a un apuro lingüístico y la restauración de la vida mortal por medio de la autobiografía (la prosopopeya del nombre y de la voz) desposee y desfigura en la misma medida en que restaura. La autobiografía vela una desfiguración de la mente por ella misma causada. (118) Darío Villanueva también analiza la complejidad de los problemas que conciernen al yo autobiográfico y, partiendo de la opinión de que “la autobiografía vendría a representar en el cuadro de los géneros literarios la función de lo que Lacan ha definido como el estadio del espejo,” trata de conciliar las ideas lacanianas con la concepción pragmática de la autobiografía sostenida por Bruss y Lejeune. La solución radica para él en ver que “la autobiografía como género literario posee una virtualidad creativa, más que referencial. Virtualidad de poiesis antes que de mimesis. Es, por ello, un instrumento fundamental no tanto para la reproducción cuanto para una verdadera construcción de la identidad del yo” (El polen 108). Dado ese carácter de “virtualidad creativa, más que 65 referencial,” el elemento de ficción, o de autoengaño –sea éste consciente o no–, es un elemento importante en esta modalidad literaria. En consecuencia la autobiografía se equipara a un discurso ficcional y se vuelve prácticamente indistinguible de la novela. De ahí que la frontera entre ambas categorías sea porosa e inestable. Este desplazamiento de la reproducción a la recreación, en el que parece coincidir la mayor parte de la crítica, sigue dejándonos a las puertas de los problemas esenciales de la autobiografía: la posibilidad y naturaleza del autoconocimiento, y la autoridad del escritor para crearse o recrearse en el momento de la escritura. Partiendo de todas estas consideraciones teóricas se deduce que la autobiografía no es, o no es sólo, el relato que alguien hace de su propia vida. Es sobre todo, la construcción y exhibición de la propia identidad, lleve ésta el nombre que lleve: autoinvención, autocreación, restauración o recreación. ¿Cuál es la finalidad de esta autoinvención o recreación de uno mismo en la escritura? La intención de poner orden es quizá la más repetida entre los escritores que, en algún momento de su carrera literaria, han optado por este modelo narrativo. Carlos Castilla del Pino, desde su doble competencia de psiquiatra y analista del hecho literario, puntualizaba en un artículo de 1989 que una de las intenciones autobiográficas primeras es la de “ponerse en orden uno mismo.” Esto es, en cierto modo, el propósito de construirse, trasladándose de la posición de sujeto a la de objeto no sólo para sí, sino sobre todo para los demás. Porque “el objeto que se exhibe es la identidad que previamente se ha construido en la escritura” (“Autobiografías” 147). En la autobiografía asistimos al proceso mediante el cual el yo, motivado por ese deseo de ponerse en orden, configura una trama narrativa en la que hace intervenir como 66 personajes a algunos de sus yo pasados, situándolos en relación con un orden de acontecimientos absolutamente inédito, imaginario. El pasado se convierte así en el material de base para indagar quién se es y las actitudes con que el narrador contempla su pasado son variadas (nostálgicas, irónicas, críticas, satíricas, líricas, dramáticas, etc.), dependiendo en gran medida de la distancia que separa el momento de la escritura del momento de la vida, o del periodo del pasado que se elija para contar (infancia, adolescencia, primera madurez, etc.). Como relato prospectivo, la autobiografía se basa en la facultad de la memoria humana para conservar y reelaborar ese pasado, pero es importante tener siempre en cuenta la inevitable “infidelidad” de la memoria a la “auténtica realidad del pasado.” En primer lugar, porque los recuerdos son en sí mismos engañadores, alteran los sucesos añadiéndoles elementos o restándoles detalles, envuelven lo real en una bruma de emociones y deseos que impiden reconocerlo, y por si eso no bastara, están el olvido, involuntario o provocado, la autocensura, los silencios. Y en segundo lugar, porque el presente distorsiona el pasado desde el momento en que selecciona de él lo que, desde la perspectiva del hoy, se juzga más significativo. De ahí que se haya afirmado que toda autobiografía, irremediablemente, resulte falaz, poco fiable, no digna de crédito, incluso mentirosa. Aunque el escritor pretendiera decir la verdad y nada más que la verdad, tendría que asumir la imposibilidad de su objetivo por las condiciones inherentes a este género. Lo cierto es que nunca han faltado actitudes escépticas ante el supuesto valor de veracidad que algunos han tratado de atribuirle: George Gusdorf ya rechazaba su autenticidad al afirmar que cualquier recapitulación de lo vivido “pretende valer por lo vivido en sí, y, sin embargo, no revela 67 más que una figura imaginada, lejana ya y sin duda incompleta, desnaturalizada además por el hecho de que el hombre que recuerda su pasado hace tiempo que ha dejado de ser el que era en ese pasado” (13); para Geoges May “la autobiografía no es verídica porque es justamente una autobiografía” (102), es decir, porque es literatura; Carlos Castilla del Pino va más lejos al afirmar que la autobiografía es, en primer lugar, autoengaño, pues el autor se autocensura, y “para los lectores es, sencilla y llanamente, mentira, o, todo lo más, una media verdad” (“Autobiografías” 148). Si la memoria es una fuerza dinámica y creadora que transforma permanentemente sus materiales, cualquier pasado sólo se recupera a través de la imaginación, por lo que resulta siempre una conjetura, a la que constribuyen además los recuerdos ajenos, lo que otros han contado acerca de quién o de cómo éramos. La memoria personal se convierte así en un tejido de memorias, en el cual, el único tiempo del yo, el que le pertenece sólo a él, es el tiempo de la escritura: un presente simultáneo en el que confluyen pasado y futuro. De esta manera, la autobiografía muestra una trayectoria en la que las imágenes de los yo pasados se reinterpretan, se reconstruyen a la luz del yo presente que, a la vez que explica el pasado, se explica por él: sólo se puede evocar el pasado a partir del presente. La “verdad” de los días pasados existe sólo para la conciencia que, al recoger su imagen en la actualidad, no puede dejar de imponerle su forma y su estilo. La autobiografía, por lo tanto, es y no puede ser más que una versión de sí mismo que el autobiógrafo ofrece al público, un resultado de sus autointerpretaciones a lo largo de una secuencia temporal más o menos extensa. El lector debe interpretar el relato como 68 una historia posible entre las muchas que pudieran contarse, y una historia parcial, en la que la misma elección de los hechos, de los recuerdos y de los olvidos es significativa. De ese modo, el verdadero sentido de la autobiografía hay que buscarlo más allá de la verdad o de la falsedad. Poco importa que algunas autobiografías estén plagadas de errores, de omisiones, de mentiras o de invenciones. Son un documento sobre una vida y, por supuesto, cualquiera, el historiador o el crítico, está en su derecho a comprobar ese testimonio y a verificar su exactitud. Pero, como bien señalara Gusdorf, “se trata también de una obra de arte y el aficionado a la literatura, por su parte, es sensible a la armonía del estilo, a la belleza de las imágenes . . . Ficción o impostura, el valor artístico es real” (15-16). En última instacia, más allá de los “trucos,” se da testimonio de una verdad: “la verdad del hombre, imágenes de sí y del mundo . . . que se realiza en lo irreal, para fascinación propia y de sus lectores” (16). Mi lectura de las novelas de Paulina Crusat parte de estas consideraciones teóricas: de las ambigüedades que origina este género hipotético y de la dificultad que se le presenta a la crítica a la hora de establecer distinciones claras entre la autobiografía y la ficción. No pretendo entrar a debatir si pertenecen a una u otra categoría (algunas se aproximan más a la primera y otras a la segunda) puesto que mi análisis e interpretación de los textos arranca precisamente de esa bipolaridad. Las novelas de esta escritora se hallan en medio de ese torniquete o rueda de la que habla Gérard Genette en su exposición de la figuración en Proust cuando muestra varios ejemplos que provocan un “debate infinito” entre una interpretación de En busca del tiempo perdido como ficción y una interpretación como autobiografía, y cuando señala que quizá sea mejor “permanecer dentro de esa rueda” (71). 69 2.2. ASPECTOS AUTOBIOGRÁFICOS EN LAS NOVELAS DE PAULINA CRUSAT A través de los hechos, tanto materiales como anímicos, que Paulina Crusat presenta en sus novelas, el lector percibe la fuerza de una personalidad que intenta, a su modo, imponerse por encima del material biográfico que maneja. Ella refueza la anécdota evocadora y reconstruye un personaje, o mejor, unos personajes (los que fue, los que cree que fue o los que le hubiera gustado ser) a partir de los trazos, de las huellas que esos seres de otro tiempo han dejado en ella: a partir pues de la memoria tanto como de la alucinación, luchando palmo a palmo contra la informe marea de recuerdos, figuraciones y olvidos que constituyen el conocimiento del ser humano. Con la ayuda de la oscura luz de la memoria, Crusat resucita a unos seres que ya no existen, que ahora no son nada, más que pura interiorización, en sí misma o en la memoria de otros. Sus cuatro novelas publicadas, Mundo pequeño y fingido, Aprendiz de persona, Las ocas blancas y Relaciones solitarias, coinciden en la recreación de un universo narrativo compuesto de una serie de temáticas y de aspectos recurrentes que quedan delimitados por el “espacio autobiográfico” de la propia escritora. Ese espacio autobiográfico adquiere varios enfoques en cada una de las obras: la evocación del recuerdo y los escenarios del pasado (Aprendiz y Las ocas), o la invención de lugares, épocas y personajes ficticios que permiten una mayor libertad a los juegos de la memoria 70 (Mundo y Relaciones). Ver cómo este universo narrativo se configura hasta crear ese espacio propio es el objetivo esencial de mi trabajo. Los elementos autobiográficos afloran en todas estas novelas de manera discontinua, intermitente, imbricados con los fabulados, y están presentes, tanto en los sucesos de la trama como en la trama misma, en la ideosincrasia de los personajes, en su ideología y en sus reflexiones; y dichos elementos fuerzan al lector a una lectura en clave autobiográfica. Mi propósito es, por tanto, no tan sólo verificar las narraciones por sí mismas y exponer su valor artístico, sino extraer también su significación íntima considerándolas como el símbolo, la parábola, de una conciencia en busca de la verdad personal, propia. Así los mecanismos autobiográficos constituirían el medio eficaz para el reconocimiento de uno mismo, realizado a partir de la evocación y la reconstrucción de vidas ficticias. Y la escritura surgiría como el acto de la verdadera autocreación. Creo necesario, llegados a este punto, establecer una distinción entre dos palabras: el sustantivo “autobiografía” y el adjetivo “autobiográfico.” A este respecto sostengo que las novelas de Paulina Crusat pueden considerarse “autobiográficas,” pero nunca “autobiografías.” En ninguna de ellas se establece el contrato de identidad sellado por el nombre propio; las voces narradoras jamás adoptan el nombre de la autora sino nombres ficticios que imposibilitan el pacto con el lector, por lo que, el hecho de que yo vislumbre un notable “parecido” entre los personajes de estas novelas y la autora que los ha creado, es sólo suposición, interpretación por mi parte basándome en el contenido de los textos (Lejeune 63). Efectivamente, el contenido de estas novelas permite establecer ciertos parecidos, semblanzas. La autora ha reconstruido, inventado o recreado su yo, pero lejos de intentar mantener el pacto autobiográfico, ha situado sus textos en un espacio 71 ambiguo, por lo que el único pacto que de verdad se establece es un pacto fantasmático que permite interpretar su ficciones en clave autobiográfica: De esta manera el lector es invitado a leer las novelas no solamente como ficciones que remiten a una verdad sobre la “naturaleza humana” sino también como fantasmas reveladores de un individuo. Denominaría a esta forma indirecta del pacto autobiográfico el pacto fantasmático. (Lejeune 83) Ahora bien, el supuesto parecido implica “gradaciones” que van desde la casitransparencia que permite concluir que el parecido es “clavado” (en Aprendiz y en Las ocas) hasta un cierto “aire de familia” que hallamos entre la autora y algunos de sus personajes (en Mundo y en Relaciones). El acto de recordar se da así de dos modos distintos: en las dos primeras (que constituyen la serie Historia de un viaje), aunque no se produce una identidad asumida, no hay nada que impida interpretarlas como una confesión de la autora o como un relato de su vida; en las otras dos es posible vislumbrar similitudes y parecidos, pero la autora en este caso le ha otorgado más libertad a sus recuerdos y parece trabajar de incógnito, desapareciendo en la ficción. Esta diferencia de grados explica que el orden en que analizo estas novelas no se corresponda con la fecha de su publicación, sino con la lógica de esa gradación. La trama es mínima en todas estas novelas, pero suficiente para hilvanar y cohesionar los hilos narrativos que impulsan el ritmo de las historias en un juego de alternancias que se va desplegando lentamente: alternancia de voces narradoras, de tiempos, de figuras o vidas, de espacios, de aconteceres, que van configurando ese monumento de la memoria, ese viaje de autodescubrimiento y de reconciliación consigo misma. Esa construcción de la propia identidad. 72 Ver cómo la autora va haciéndose como identidad autobiográfica es el propósito principal de mi trabajo. Para ello tomo como punto de partida la “virtualidad creativa, más que referencial” que poseen estas novelas (Villanueva) y el aspecto “dialógico” de las mismas (Bajtin): analizaré la manera en que funcionan las distintas voces que habitan en el texto y que configuran el espacio autobiográfico, y estableceré una relación entre éstas y el sujeto autobiográfico que va construyendo la autora. Paulina Crusat construye un espacio autobiográfico en el cual la voz de su memoria individual surge como solitaria en algunos momentos, en otros se entrelaza con otras voces y, a menudo, se disuelve en una multiplicidad de ellas. Usa la estrategia narrativa del dialogismo para ir rellenando los huecos de su memoria individual y, al mismo tiempo, de la memoria colectiva. A la manera de la “imaginación dialógica” de Bajtin, el yo inscrito en estas novelas se construye a través de las voces polifónicas de esos textos: El discurso del autor y del narrador, los géneros intercalados, los lenguajes de los personajes, no son sino unidades compositivas fundamentales, por medio de las cuales penetra el plurilingüismo en la novela; cada una de esas unidades admite una diversidad de voces sociales y una diversidad de relaciones, así como correlaciones entre ellas (siempre dialogizadas en una u otra medida). (Bajtin, Teoría 81) El dialogismo como estrategia de representación autobiográfica en las novelas de Paulina Crusat, problematiza la noción de una identidad coherente, típica de la autobiografía clásica, no solamente al abrir el texto al mundo de las voces sino al darles a éstas el poder configurador de múltiples identidades que va inscribiendo la autora en sus novelas. Conviene también señalar aquí el frecuente uso que hace de la tercera persona 73 gramatical, uso que implica un distanciamiento consciente y que, a la vez, expresa una tensión entre identidad y diferencia (Lejeune 89-121). 74 CAPÍTULO 3 LA MIRADA ELEGIACA: EVOCACIÓN NOSTÁLGICA DEL PASADO EN HISTORIA DE UN VIAJE En los dos volúmenes de Historia encontramos poca invención novelesca y no me parece aventurado suponer que, como en el tiempo perdido y recobrado de Proust, se trata de una larga rememoración autobiográfica: el tema que la escritora plantea es el de la identidad, su fuente informativa es la memoria y sus materiales, los recuerdos del pasado. Paulina Crusat recrea unos escenarios (Barcelona, Sitges, Viladrau), una época (19001917) y una serie de episodios que inducen, irremediablemente, a reconocerla en la protagonista de estos dos libros. Ahora bien, aunque el parecido entre una y otra es evidente, la escritora en ningún momento asume su identificación con el personaje. No nos hallamos ante unos textos estrictamente autobiográficos, sino ante versiones noveladas de una etapa de su vida, una especie de “ficciones ficticias” según la terminología adoptada por Lejeune14 (100, 111113). La escritora no quiere engañar a nadie, ni al lector ni a sí misma. Es conocedora de la múltiples trampas que encierra la escritura autobiográfica y, en particular, de esa trampa inherente al género – narrar (desde el presente) es traicionar (el pasado)–, así que prefiere establecer una distancia prudente entre el presente de la escritura y el pasado vivido y, para conseguirlo, se desdobla en otro personaje al que le asigna un nombre 75 ficticio: Montserrat Sureda (o Monsi, como todos la llaman). Este desdoblamiento le permite expresar mejor la tensión existente entre identidad y diferencia y, al mismo tiempo, crear una nueva versión de sí misma. Al evocar los primeros años de su existencia, Paulina Crusat suscita el deseo de conocerse más y mejor en su completa dimensión presente: un deseo de ponerse en orden, de reconstruir su identidad, de conocerse recordando y darse a conocer a los demás. Aspiraciones que, en apariencia, se cumplen relativamente ya que el proceso de aprendizaje queda interrumpido a una edad en la que todavía no se ha alcanzado la plena madurez. Ni para los demás ni para sí misma, una persona es sólo sus primeros diecisiete años de vida; más bien es, hasta entonces, esbozo y promesa de su personalidad. Consciente de ello, la escritora decide rellenar el contorno, los huecos que faltan, incorporando nuevas voces en el texto; una multiplicidad de voces que dialogan y se interfieren unas con otras con el fin de recrear y construir ese sujeto autobiográfico. La primera novela Aprendiz, se ajusta al proyecto retrospectivo del viaje en la memoria, gracias a la figura del personaje de la viajera que abre la historia visitando los lugares de su pasado, y se sienta luego al borde de un agua quieta a bucear insistentemente en su primer recuerdo, del que va extrayendo retazos por un orden cronológico personal: comentarios fragmentados desde la perspectiva del adulto que habla de su yo pasado casi siempre en tercera persona; esa Monsi a la que a veces apostrofa en un directo tú; una Monsi que fue y de cuya existencia el narrador extrae viejas instantáneas de desiguales contornos y matices, visiones inmóviles fuera del tiempo, en función de un sentimiento básico en el que se mezclan piedad, ternura y melancolía. 76 Si Aprendiz sondea el deslumbrante y confuso mundo de la infancia, Las ocas evoca el tránsito de la adolescencia a la juventud, reemplazando en este caso al narrador memorante por un narrador omnisciente que va contando la historia, pero en el que advertimos de nuevo la voz de la Monsi adulta del primer libro. Las dos novelas, vistas en conjunto, suponen la rememoración de las distintas etapas formativas del personaje de Monserrat Sureda, álter ego de la propia escritora; un “bildungsroman” femenino que comienza evocando aquel microcosmos irrecuperable que se inicia en la fase del despuntamiento o despertar del yo, de carácter un tanto infantil aún, predominando los juegos y correteos, muy de la mano de los adultos, a quienes la muchacha observa, analiza, abraza o rechaza. De esa edad de la perplejidad, con sueños y desvelos nocturnos, se pasa a la segunda etapa en la que Monsi despliega toda su potencia transformadora: es la edad de los cambios preferenciales, de la búsqueda de componentes intelectuales y estéticos, en la que las relaciones personales desbordan el círculo familiar abriéndose al amor y a la amistad, explorando una ciudad a la que se entrega con decisión y despertando así a los primeros desengaños y sufrimientos de la existencia. Desde un paisaje circundante que permite la recuperación de un espacio y tiempo propios, la escritora inicia su andadura por el pasado actuando como el testigo que debe dejar constancia y testimonio de un periodo y lugar concretos; nos acerca su esencia mediante una operación puramente imaginaria: un ir más allá de sí misma, proyectarse y trascenderse en un mundo que se reconstruye a partir de la memoria personal. 77 3.1. APRENDIZ DE PERSONA: ENSUEÑO Y FRUSTRACIÓN El miedo al olvido, a perder la memoria y, quizá con ella, la propia identidad, recorren las páginas de Aprendiz. Desde el primer momento, Montserrat Sureda, narradora-protagonista del libro y máscara bajo la que se oculta la voz de la propia escritora, expresa su voluntad de hacer memoria, de forzar el recuerdo, de recuperar un tiempo que ya no es más que su esencia y de fijarlo para siempre. La niña “tiene un instinto muy fuerte de agarrarse al pasado. Cada uno de nosotros nace bajo la influencia de un astro. El de la niña se llama: Recuperar” (15), leemos poco después de comenzar el texto. La voz de la escritora se oculta bajo el disfraz de “la viajera” que, a su vez, tampoco desea llamar la atención de su yo y se desdobla en una tercera voz. La intención de la viajera –donde queda implícita la intención de la autora– es establecer una distancia entre su yo presente y su yo pasado; de ahí que opte por hablar de sí misma como si fuera otro el que hablara y como si hablara de otro, es decir, camuflándose de narradora anónima y utilizando en su relato la tercera persona narrativa, tanto para referirse a sí misma en el presente como para reconstruir su yo infantil. Sin embargo, este como si concierne únicamente a la enunciación: el enunciado delata que narradora, protagonista y, supuestamente, autora son la misma persona. Esa voz que narra en tercera persona y que corresponde a la voz de la viajera domina y organiza el relato, pero se desdobla con 78 frecuencia en otras personas gramaticales: “yo,” “tú,” “nosotros;” un juego de figuras y de voces que le permite a la viajera establecer esa identificación con la voz narradora, contemplar mejor su yo pasado y expresar, asímismo, las diferencias entre el ser adulto que narra y el ser infantil de otra época que ahora está reconstruyendo. En numerosas ocasiones, despunta en el texto un “yo” tímido, quedo, en frases del tipo: “De un modo confuso, torpe, quizá empieza uno a contemplar” (19). Este “yo” discreto, tras el que se reconoce la presencia de la viajera, se alterna con la forma del “nosotros,” donde queda implícito: “Pese a lo que hemos dicho del limbo de la primera infancia” (21). En el “nosotros” se intuyen dos presencias: por un lado, la voz de la viajera que imprime su lenguaje en el discurso y, por el otro, la voz de la autora, una autora implícita, cómplice, que deja traslucir su personalidad en el relato a través de la voz de esa viajera que le sirve de filtro. Pero el “nosotros” puede encerrar también otras voces, múltiples identidades donde se fundirían los distintos yo del pasado con la palabra ajena, es decir, con la voz de los otros que también ha contribuido a la formación del yo. En otros momentos, la narradora-viajera apostrofa a su personaje en un directo “tú:” “Ese poco, ese mucho, que ya es humanidad y sale de la era del mito para pisar la edad histórica, nadie en el mundo, ni tú misma, ha sabido nunca cómo llegó a ser” (36). Este “tú” le ofrece la posibilidad de dialogar con el personaje que está creando, un personaje que, en definitiva, no es más que un segundo yo, un desdoblamiento de sí misma. De este modo, logra distanciarse de él para que quede claro que ese ser de otro tiempo se parece poco al ser de ahora y para impregnarlo de otros puntos de vista y otras valoraciones. 79 Este desdoblamiento y convergencia de voces, este juego de espejos, de figuras que se establece entre la autora –quien adopta la forma de autora implícita, según la denominación acuñada por Wayne Booth–, la narradora y el personaje, confieren un carácter polifónico y dialógico al texto. Ahora bien, es una polifonía aparente puesto que las tres voces se constituyen, en última instacia, como una sola, como una voz solitaria que va configurando su discurso que es el discurso de una memoria individual. Es un doble juego: a la vez novelesco y autobiográfico. Por un lado, la autora construye a un personaje ficticio y lo dota de capacidad suficiente para crearse un estilo que sostenga y otorgue coherencia suficiente a la novela. Por el otro, utiliza el “nosotros” como coartada para la presentación de sí misma, como testigo presencial de los hechos que se describen, hechos que no son más que pura interiorización en sí misma en un irrefrenable deseo de referir unos rasgos de su vida con la necesaria deformación que ello conlleva. Ya nos lo advierte: “no olvidemos que quizá este recordar sea pura imaginación” (16). La novela tiene una estructura tradicional. Emplea el recurso de la retrospección: la viajera caminando por una senda se detiene ante una verja; reconoce el lugar, se trata de un escenario habitado en el pasado; va extrayendo de sus recuerdos la historia de su infancia, desde su nacimiento hasta que cumple catorce años. A lo largo del relato, hallamos gran cantidad de referentes temporales que nos permiten situar casi todos los episodios descritos. Casi todos, pero no todos; aunque la narradora se empeña en seguir un orden cronológico lineal y en colocar cada experiencia en el lugar que le corresponde, los primeros recuerdos que se evocan pertenecen a un periodo de la vida que resulta bastante confuso, me refiero a la evocación de la primera 80 infancia. La narradora experimenta, en esta fase de su relato, cierta dificultad a la hora de respetar ese orden que desea imponer, ya que la memoria le juega malas pasadas: olvidos y recuerdos involuntarios, comentarios ajenos que desmienten algunos de esos recuerdos, etc. La narradora informa al lector de estas dificultades con lo que obtiene la ventaja de parecer sincera y preocupada por la exactitud de las fechas. El libro está dividido en cinco partes que remiten a ese orden cronológico que se desea establecer: - la primera abarca desde el nacimiento en el año 1900 hasta los seis años: la fase más borrosa. - la segunda arranca con un episodio que marca la vida del personaje –la muerte de la hermana durante el verano de 1906– y llega hasta la edad de los diez años: periodo durante el cual la niña empieza a aprender, a tomar conciencia de las cosas, a crearse una identidad en relación con los otros y con el paisaje circundante. - la tercera, más breve, sólo se ocupa de un año de su vida –de los diez a los once: época en la que los juegos constituyen todo un universo imaginario, en la que las relaciones con el mundo se amplían y en la que la ciudad y las artes despliegan su potencial ante ella. - la cuarta abarca dos años, 1911 y 1912: es la “edad de oro” de la protagonista, por las muchas cosas que suceden, y supone la crónica de una memoria más detallada y precisa; es el momento en el que se consolidan las relaciones con el mundo exterior. - la quinta y última trata la época que va de los trece a los catorce años: la niña que ha comenzado a ser mujer, sufre las primeras decepciones de la existencia. 81 Este orden cronológico, no obstante, muestra ciertas alteraciones temporales propias del relato autobiográfico y retrospectivo: se establece una relación entre el presente de la escritura y el pasado contado en la escritura. Al recapitular las etapas de su existencia, la narradora está obligada a situar lo que ella es en la perspectiva de lo que ha sido, estableciendo así una segunda lectura de su experiencia, quizá no fidedigna, pero probablemente más verdadera que la primera, puesto que es como una toma de conciencia: la recomposición muestra las grandes líneas que se le escaparon, las exigencias éticas que la inspiraron sin que tuviera conciencia clara de ellas o sus elecciones más decisivas. El relato, por tanto, no es un inventario objetivo de acontecimientos pasados, sino que la mirada de la narradora, una mirada nostálgica condicionada siempre por su estado presente, fluctúa constantemente entre ambas coordenadas temporales, tanto hacia adelante como hacia atrás, imprimiendo su sello personal en el relato y otorgando sentido a esos primeros años de su existencia. La lógica de esa cronología, por lo tanto, debe ser interpretada como una dialéctica entre el presente y el pasado, con aspecto de sucesión narrativa. 3.1.1. LOS MECANISMOS DE LA MEMORIA El libro se inicia con un breve episodio introductorio, utilizado como la excusa argumental que sustenta el fluir de la conciencia del personaje y le permite accionar los mecanismos de su memoria. El proceso del recuerdo se genera con la presencia física de la viajera en un escenario del pasado. La escena está narrada en tercera persona como si 82 hubiera otro que la estuviera contemplando, la describiera desde el punto de vista de la viajera y, de vez en cuando, le cediera la palabra a su personaje. Pero esta tercera persona presenta cierta ambigüedad: hay muchas interferencias en su discurso –en forma de estilo indirecto libre– y a menudo se confunde con el flujo de conciencia de la viajera. La voz narradora está demasiado implicada en la escena que está describiendo, su lenguaje es muy personal y está tan fuertemente relacionado con el lenguaje de la viajera que a veces es completamente imposible distinguir uno de otro. Todavía no sabemos si el lugar que se describe es el hogar familiar o qué relación puede guardar con el personaje, sólo que su contemplación le produce un gran pesar. Es un espacio exterior: el jardín de una casa en la montaña y el paisaje que la rodea. La casa, ahora sin habitantes (“atrancadas puertas y ventanas”) está situada en las faldas del Montseny; a los lejos se abre el tajo de las Guillerías y por encima asoman las nieves del Pirineo. Han transcurrido cincuenta años, nos dice la viajera, y un manto de olvido parece haber cubierto todo ese escenario: “Parece que nos hubiésemos muerto todos hace medio siglo.” El tiempo ha actuado de forma implacable sobre el paisaje; es un paisaje triste, con “fisonomía de destino.” El personaje se siente afligido, melancólico; la fisonomía de ese escenario influye en su estado de ánimo: “por la cara le corrían lágrimas.” La voz narradora –en algunas ocasiones fundiéndose del todo con la voz de la viajera– elabora una detallada descripción del lugar en la que enfrenta dos momentos temporales que simbolizan dos sentimientos contrarios, la dicha del pasado y la tristeza del presente: “La viajera notó que los cantos de la fachada y las losas del patio, que habían sido de piedra rubia, ahora estaban grises;” “miró el jardín sin flores;” “el único árbol de hoja caduca – fronda llena de recuerdos– había muerto y tuvo que ser derribado;” “los cedros parecían 83 haber encanecido;” “era la hora gris del crepúsculo. El sol se escurría detrás de los montes y, si alguna mancha brillante había dejado en el cielo, desde allí no se veía;” “la montaña, que había conocido reluciente de vida, de inocencia y reflejos, doblaba la frente cenicienta ante el cielo aún más lívido y miraba como si también ella hubiese vivido y estuviese cansada y casi arrepentida;” “las primeras colinas –roble bajo– eran negras como pesares, las siguientes se agrisaban y se esfumaban indecisas y, entre ellas, el valle y el camino descendían con una gracia complicada de jardín o de río, trazando un dibujo de preocupación y ensueño” (9-10). El jardín huele a tiempo fugitivo: “olía tan fuerte a cedros que parecía un cofre de recuerdos que se abriera. Extraño olor que era realmente el olor de un pasado” (10). La viajera camina deprisa, “como si la persiguieran,” como si el pasado corriera tras ella. Ataja por el bosque y ve una fuente donde se detiene: “se dejó caer junto a la poza, rozando con los labios la menta amarga. La envolvió el espesor blando, la intensa humedad que olía a amparo y a terrible añoranza.” Mira dentro del agua y ve su imagen desvaída “fantama o esencia más que retrato.” Le parece que en lugar de mirarse ella, alguien se mira en ella: “Alma –dijo la viajera–; Alma, ¿qué te han hecho? ¿Dónde has estado?” (10-11). Su imagen reflejada en el agua le produce angustia, conmoción, no acierta a reconocer su rostro. Intenta dominar ese sentimiento sometiéndose a él: sentada al borde de esa fuente buscará tenazmente la vocación de su propio ser, buceará entre sus recuerdos para recuperar algo que le pertenece. Pero hurgar en los recuerdos, ordenarlos, darles expresión y articularlos con palabras no será una tarea sencilla; la imagen está borrosa y un quejido de dolor por el tiempo perdido parece traspasarla. 84 El tiempo nos aleja de los estados primeros del ser y la memoria recuerda esos estados desde una conciencia presente. La viajera va a recordar su pasado sólo en función de lo que ella es en el presente, sus memorias y su presente mantendrán en todo momento una relación recíproca, se determinarán mutuamente: los recuerdos van a estar estructurados por la impresión psíquica presente de la mujer adulta que recuerda, así como el momento presente quedará determinado igualmente por los recuerdos. Una y otra vez la oiremos sorprenderse de que los suyos, los “que devuelve a la playa la edad intermedia tengan tan a menudo un tinte de angustia,” y preguntarse “¿Fue una época sombría?.” “Cuesta trabajo creerlo” (23), se responderá; por el contrario, los retratos de aquella época indican una infancia feliz y privilegiada, “una sonrisa buena, ojos confiados –a menudo pícaros” (31). Entonces, ¿qué enturbia esas primeras evocaciones? ¿Sólo nostalgia por lo perdido? Se intuye algo más, se intuyen las huellas de un fracaso: El primer aprendizaje, la verdadera infancia se ha perdido. . . . Se ha perdido, fuente, –lo mismo da. Quiere uno aprender, fuente, cuando es joven, para estar tranquilo. Pero detrás de cada saber hay otro saber, y van siendo cada uno más triste que el otro. (37) Condicionada por sus propias experiencias, la viajera no va a poder evitar que sus recuerdos se empapen de tristeza, de pesadumbre, de amargura y de una concepción fatalista y resignada de la vida. Sentimientos que despuntarán una y otra vez en el relato y que inducirán a interpretar la línea de la vida, de su vida (la de la viajera, la de la autora), como un aprendizaje de la decepción. Pero no sólo es su estado de ánimo lo le impide acercarse al pasado con un mínimo de imparcialidad. La viajera, que reflexionará constantemente sobre el carácter ambivalente de la memoria, sabe que ésta también depende de la imaginación y que, con 85 frecuencia, los recuerdos repiten la mecánica de la evocación de un sueño en el que partimos de breves imágenes enigmáticas, elevadas a la categoría de símbolos, que sólo alcanzan coherencia al ser articulados en forma de discurso. Las fechas, los nombres, los lugares se transforman, se difuminan con el paso del tiempo y, precisamente, “la infancia tiene más imaginación que otra edad cualquiera,” imaginación y “afinidad con la edad perdida” (15). Por lo que en el presente y en el proceso del recuerdo va a resultar imposible no distorsionar, no idealizar, no omitir, no seleccionar; en definitiva, no alterar el pasado y darle una forma nueva que es como quedará registrado en la memoria. Sabedora de sus limitaciones, decide aventurarse en su empresa de recuperar el pasado y activar los mecanismos de su memoria comenzando desde el principio, describiendo su propio nacimiento: el nerviosismo del padre, su reacción al comprobar que es una niña, la primera vez que la coge en sus brazos. Desde el cuarto vecino, el que aguardaba nervioso aguzó el oído. Y luego despacio, como con precaución, respiró. Más y más. ¿Estará terminando? ¿Puedes respirar? Luego el otro grito. Aquel maullido angustiado, aquella protesta. Aquella voz esperada meses, y luego horas, y con todo increíble. La voz del ser humano que antes no existía y que dice: “Muy a pesar mío, ahora estoy aquí.” (13) La voz narradora pone aquí en escena la perspectiva de la niña y le da la palabra: “Muy a pesar mío,” pero no es más que un truco que emplea para intercalar su propia voz que es la voz de la viajera y demostrar así la escasa fiabilidad de sus recuerdos. No es la niña quien habla directamente –algo impensable, por otro lado– sino la memoria del adulto que ha creado una voz infantil que en realidad jamás ha existido. Al recuperar ese instante, un instante que ha sido fabulado en su imaginación, la viajera no sólo imprime 86 su estado de ánimo presente sobre el lenguaje de la pequeña, sino que está admitiendo que decir la verdad sobre una misma es una fantasía. Enseguida reconoce que ha transgredido las leyes de la verosimilitud y rectifica: “Esta vida de ahora no se salva. La hora de nacer es una hora que no existe” (14). Añadiendo que “otros muchos instantes, una infinidad de instantes de su vida caerán, como estos, en una nada de olvido” (14). Compara seguidamente su memoria con “un traje del que, con los muchos lavados, se fuera borrando el dibujo, dejando solamente, cada vez más escasos, algunos trozos de color resistente; como un traje en el que, al mismo tiempo, se fueran reimprimiendo constantemente dibujos nuevos, en general de tinte menos sólido” (14). Los trozos salvados de ese traje, sin embargo, “permitirán hasta cierto punto reconstituir el dibujo perdido, y del color que tuvo quedará siempre un viso en el alma. Cada recuerdo, además, valdrá por resumen y símbolo de miles que perecieron pero en él sobreviven” (14). En todo momento la viajera es consciente de estar fluctuando entre la realidad y la ficción, entre lo verdadero y lo falso. Sabe que la acción de rememorar implica versión partidista, una lectura subjetiva de los hechos: “El recuerdo puro quizá sea un cuerpo que en la naturaleza no se da. Seguramente, nos llegan todos más o menos mezclados con partículas de invención” (15). No olvida en ningún momento que “quizá este recordar sea pura imaginación” (16) y que contar su vida es, en cierto modo, crearse una nueva identidad, inventarse a su gusto. Sin embargo, sean “verdad o poesía, las reliquias aquí están” (15) y ella va a intentar reconstruir ese dibujo descolorido por los años, recuperar esa época ya “prehistórica,” esos “objetos de museo, páginas sueltas de relatos mutilados y un poco fabulosos” (17). 87 El pasado de la viajera ha perdido su consistencia de carne y hueso, pero ha ganado una nueva pertinencia más íntima, más personal. Al reconstruir ese dibujo ya descolorido por los años, parece buscar un tesoro escondido, una última palabra liberadora que redima en última instancia un destino que dudaba de su propio valor. La persona que se embarca en esta aventura de contarse su vida, que se busca a sí misma a través de su historia, no se entrega a una ocupación objetiva y desinteresada, sino a una obra de justificación personal. En este sentido, la viajera, una mujer madura, ya envejecida, desea ofrecer testimonio de que no ha vivido en balde: no elige un retorno al pasado, sino la reconciliación con ese pasado, y la lleva a cabo en el acto mismo de reunir los elementos dispersos de un destino que le parece que ha valido la pena vivir. El proceso de selección va a ser un poco caprichoso: secuencia más selectiva que lineal. La memoria va a recoger una serie de hechos, no en el orden en el que ocurrieron, ni por la importancia que tuvieron históricamente, sino por el significado que cobraron en un momento determinado de su vida. Aunque la viajera muestra su empeño en ordenar linealmente su discurso, partiendo de ese primer recuerdo imaginado –su nacimiento–, su proceso de selección está más determinado por impresiones que la viajera no sabe colocar exactamente en su lugar (especialmente en su primera infancia), por lo tanto, sus recuerdos no siguen una cronología lineal, sino que se traducen en sensaciones, en imágenes sueltas, en momentos fijos como los que repite la cámara fotográfica. Las primeras imágenes que proporciona la memoria reflejan sobre todo espacios cerrados. El primer recuerdo que se conserva tiene como escenario la casa en la que vivió de niña: 88 Empuja uno la puerta del comedor, que entonces aún está en la parte de atrás, dando a la galería, y es aún una habitación de muebles oscuros, un poco destartalada. Abre uno la puerta de repente, recibe uno en la cara la luz y se queda un poco espantado. Ve la chimenea de adorno, el espejo grande encima y, sentado a la mesa, frente al tapete verde, al tío Miguel. Está hablando con varias figuras borrosas, quizá tía Carlota, su mujer, quizá Papá. (17) El hecho de que el tío no tienda los brazos hacia la pequeña “significa (en el recuerdo) que no es el primer encuentro. Se ha sabido luego que pasaba entonces unos días en casa” (17). Aquí el recuerdo que cubre sólo unos segundos ya no es un recuerdo fabulado, pero sí está contaminado por recuerdos posteriores, por lo que otros le contaron (“ha sabido luego”) y por los sucesivos encuentros con el tío Miguel, encuentros que sirvieron para rellenar un contorno todavía algo borroso por aquel entonces. En ocasiones, un recuerdo se asocia a otro recuerdo provocando una superposición de anécdotas vividas en diferentes tiempos y, a veces, espacios, que siguen un orden narrativo psicológico y personal, más que temporal. En este caso, la escena en la casa con el tío Miguel evoca otra escena: El tío Miguel llevaba en la cabeza un gorro colorado, un gorro de casa anticuado con una borla; turco. Cuando a los nueve años la niña diga un día: “Yo me acuerdo del tío Miguel” (que se acaba de morir), la familia se sonreirá. Pero añadirá: “Llevaba un gorro colorado,” y los mayores se mirarán desazonados como cuando se cumple un sueño; porque del gorro encarnado nadie había vuelto a hablar. (17-18) Estos primeros recuerdos, que acuden al encuentro de la viajera, son como pequeños fogonazos de luz, estampas inmóviles en el tiempo, imágenes medio vividas, medio soñadas. La viajera muestra cierta indecisión a la hora de rememorarlos, indecisión que se manifiesta en la alternancia de tiempos verbales (presentes, pasados y futuros) y en el juego de personas gramaticales que se van entrelazando unas con otras, procedimientos éstos que le sirven para mostrar el carácter ambiguo de todos esos 89 recuerdos. Predomina la narración en presente que indica inmediatez, proximidad emocional con lo narrado; aunque con frecuencia se intercala con la narración en imperfecto que sugiere rutina, monotonía en el pasado; otras veces se incluyen tiempos en futuro que adelantan lo que vendrá después. Se establece así una dialéctica temporal que permite valorar cada instante, cada escena del pasado desde diversos puntos de vista: el infantil, el adulto, el ajeno. Por otro lado, prevalece el relato en tercera persona que utiliza la viajera para establecer una distancia con su yo infantil. Se trata, no obstante, de una distancia ficticia que desaparece cada vez que se inserta en la narración una nueva persona gramatical (“yo,” “tú” o “nosotros”) o que la voz narradora expone los pensamientos de la viajera en estilo indirecto libre originando que ambas voces se fundan en una sola. En muchas ocasiones, la voz del “yo,” camuflada bajo el uno o simplemente implícita en el texto, se asemeja al flujo de conciencia de la viajera, tras cuyo rostro se adivina asimismo la presencia de una autora implícita que no consigue constreñir sus recuerdos al espacio ficticio que ha configurado para ellos: Hay, como éste, unos cuantos cuadros de aquel tiempo remoto. Entre otras, una imagen (visual, en lo que se extiende a las rodillas y al delantalito rosa) de la propia persona sentada en una sillita en la galería y mirando a Rosi leer su lección. (18) La hora en que le sacan a uno de la cama y le vuelven a meter, la esponja y el peine con sus tirones de pelo, el paseo, el delantal limpio, comida y merienda y visita a Mamá Ignacia, todo se sucede con regularidad astronómica. (18) Se recuerda . . . el juego con agua. Ranitas y peces y patos de celuloide en un barreño lleno hasta arriba. Era un obsequio especial de algunos de los días del verano; había que ponerse un delantal de hule. Se hundían los brazos en aquel universo de frescor. (19) 90 La viajera alude una y otra vez a esa incertidumbre, a la ambigüedad de todos esos recuerdos y sabe que muchos de ellos “se reconstruyen a base de datos procedentes de una época posterior” (18). Del limbo de la primera infancia apenas se conservan más que unas cuantas imágenes nebulosas, desordenadas, que se han ido modificando, reconstruyendo con el paso de los años o tejiendo a la memoria personal a través de los recuerdos ajenos. De esa edad remota también se conservan algunas sensaciones y la que predomina es la sensación de ritual: “la vida entonces era un orden o, si se quiere, un rito” (18); “vive uno para la regla, como una monja de orden contemplativa que para la contemplación no estuviese muy bien dotada” (19). Esas sensaciones primeras están, como dije, asociadas con el espacio cerrado de la casa. En este lugar se desarrolla lo rutinario e intrascendente, representando el mundo de las convenciones sociales. La casa familiar se convertirá en símbolo del espacio regido por la sociedad, un espacio que obliga a una existencia convencional bajo la cual se esconden anhelos e instintos que encuentran expresión y alivio en los espacios naturales, abiertos y libres. La niña va a establecer enseguida un contraste entre éste y otros espacios, algunos también interiores (las casas de la abuela materna), otros exteriores (la ciudad, el mar de Sitges o las montañas de los destinos de veraneo). El primero de esos contrastes lo establece a edad muy temprana con la casa de Mamá Ignacia, la abuela materna que vive en el piso de abajo, en un “ambiente de abundancia patriarcal, de estoica incomodidad y de desorden” (26): “Allí nada está prohibido, no importa echar manchas. Ya a los cuatro años es muy agradable soltar la carga del hombre blanco y al final del día, sumirse un par de horas (más no) en la barbarie” (27). La presencia de todos estos lugares ocupa un lugar predominante en sus recuerdos y, poco a poco, la niña irá 91 definiendo su identidad en relación a esos espacios, al tiempo que irá descubriendo vínculos familiares desconocidos hasta entonces que le darán el apoyo necesario para construir su identidad. 3.1.2. LA TRAYECTORIA DEL PERSONAJE La fase del despuntamiento Las distintas experiencias del itinerario existencial de la niña –reconocida a partir de ahora, cada vez más, como Monsi y menos como la niña– constituyen hitos importantes en esa carrera de su aprendizaje y desarrollo: a partir de estas experiencias va creando su propio esquema de valores y su proyecto de vida; va, en definitiva, configurando su carácter, su personalidad. Las primeras de esas experiencias están relacionadas sobre todo con las sensaciones y con los vínculos emocionales que Monsi establece con determinados miembros de la familia. El recuerdo que inmediatamente sigue a aquellos pequeños fogonazos de luz, el que queda del paso entre esa edad brumosa y una personalidad más definina, es un recuerdo de goce asociado con una idea clara y dolorosa de culpa. La edad, unos cuatro años. La escena transcurre durante los paseos que Monsi suele dar en compañía de María, su niñera. Otras amas pasean a sus niños, niños de muy buena casa y Monsi parece tener fijación con uno de ellos, un niño regordito y sonrosado del que “ha oído uno ensalzar con exageración antipática su pelito suave y su piel de seda.” En el sentir de la niña, hay algo de insolente en esa perfección que todos alaban. Le gustaría que el niño fuera suyo, como una muñeca, pero “no para mecerlo y vestirlo sino para pellizcarlo y hacerle daño” 92 (22-23). Lo detesta y lo codicia y, en ocasiones, no puede resistirse a la tentación de tirarle de los pelos. Al hacerlo se asusta y la idea del niño queda grabada en su memoria junto con una amarga sensación de mancha. A los cuatro años ya sabe que ese deseo de pegar al niño, de infringirle daño, es algo que está mal, aunque todavía no sabe por qué. La idea del bien y del mal anida muy pronto en el alma de la niña: “son en la historia del alma dos de las cosas más viejas. Disfrazadas con palabras distintas: “Feo, eso no se hace” . . . aparecen en el léxico de la primera infancia” (58). No sabe a ciencia cierta cómo nacieron, pero sí que “bajo forma de muecas de aprobación o de amenaza y de algún ligerísimo cachete, se instalaron en el alma mucho antes que el lenguaje” (58). Existe un recuerdo similar, asociado a esa idea de culpa, que la viajera sitúa entre los cuatro y los cinco años, “la memoria, al salvar ese episodio, no le ha asignado fecha” (59). El episodio relata cómo en cierta ocasión les regalaron a la hermana y a ella unos pequeños muñecos liliputienses que venían dentro de un huevo. El suyo estaba defectuoso, así que se lo cambió a la hermana sin que ésta se diera cuenta. Cuando Rosi lo descubrió, reaccionó con humildad, se limitó a exclamar en señal de sorpresa y se quedó parada, alargando hacia María la palma de su mano, sobre la que descansaba el muñeco defectuoso, y doblando “un poco, con mansedumbre, la cabeza” (62). A Monsi “la traspasó la espada de un dolor insufrible que nunca había sentido, ni sabía que se pudiera sentir” (62). Le quiso devolver a Rosi su muñeco, pero ésta no lo quiso tomar. Aquella “espada en las entrañas” (62) quedó para siempre clavada y aunque intentó olvidar el episodio, no lo consiguió. 93 Otros sentimientos, algunos de ellos parientes de esa idea de culpa, irán anidando en el espíritu de la niña: la angustia, el miedo y el pudor vendrán de la mano de otros personajes, de otras situaciones, de otras estampas. Un primer recuerdo de angustia es el que provoca cierto disfraz de gato que la obligan a ponerse a partir de los tres años durante los días de Carnaval. Se lo pondrá dos o tres años seguidos. Este recuerdo lo asocia la viajera a la idea que surge en la niña entonces de que en las casas reina la economía, puesto que tiene que repetir disfraz. Estableciendo de nuevo una asociación de recuerdos, la viajera rememora entonces las reprimendas de María cada vez que malgasta la comida o se ensucia la ropa: “Si tira uno un trozo de pan, María lo recoge y lo besa y recuerda que hay pobrecitos que no tienen tanto” (24). Vuelve después al recuerdo del disfraz: es incómodo y grotesco. Siente que muchos niños se ríen de ella cuando lo lleva puesto y se siente terriblemente ridícula. Evoca ese instante del siguiente modo: Llaman a Papá y, con mucho primor, mediante un papelito pringoso, le pega a uno el bigote. Y no sabe uno, del bigote, qué humilla más, si su esencia animal o su esencia masculina. A la vuelta del paseo, alza uno la carita y Papá le arranca el bigote haciéndole daño, sin que amansen su crueldad la docilidad del gesto ni la mansedumbre de los ojos (porque no deja uno de saber que nada de todo aquello es necesario). (24-25) La viajera, al rememorar todo este episodio de los días de Carnaval, le concede un sentido nuevo a lo que entonces sólo intuía, sólo era un atisbo de angustia. Es difícil creer que la niña de tres, de cuatro años, piense que el ritual del disfraz es algo innecesario, un deseo de aparentar ser algo que no se es, un disimular, un seguir ciertos ritos y tradiciones tan sólo porque así se ha establecido. La viajera reflexiona más desde su condición de adulto que como lo haría la niña Monsi en aquel momento, reevalúa su recuerdo. Sí que 94 probablemente experimentó cierta desazón, malestar por la incomodidad que le producía el disfraz o por la sensación de ridículo que le producía caminar con él por las calles, pero ella misma descarta después que ese sentimiento evolucionara más allá; era algo puramente intuitivo: “Instintivamente, la niña mira dentro de sí, intenta mirar, porque mucho no sabe. Y no encuentra apoyo: no tiene aún forma ni memoria a qué agarrarse. Lo poco de persona que en ella había está ahora contaminado y disperso” (25). Hay un recuerdo de su infancia mucho más angustioso. En su momento le provocó verdadero pavor. Es una sensación de miedo asociado a la culpa, a recuerdos vergonzosos como aquel deseo de atormentar al niño. Monsi está sola en el cuarto, algo rueda bajo el sofa, al ir a recogerlo ve otra mano que, como la suya, palpa y busca; es una mano que rastrea, pero no avanza puesto que nunca enseña el brazo: “Las uñas no son largas, pero se curvan como garras. El pavor que hiela a la niña no es el mismo que sentiría ante un ladrón o una mala bruja; es un pavor como de pecado” (26). Siente que ella es culpable de que esa mano esté ahí y todos su recuerdos vergonzosos se concentran en esa mano que no le es desconocida. Es la mano de Mamá Ignacia. El suceso no sólo queda grabado en su mente, sino que al parecer se irá repitiendo en numerosas ocasiones al cabo de los años, unas veces parecerá real, otras imaginario: “quisiera uno creer que ese desvarío fue sólo un sueño: una pesadilla nocturna tenaz que llegó a imponerse como un hecho real. Pero no puede. Cabrá la duda, si acaso, más tarde, cuando haya crecido la distancia” (28). La mano de la abuela bajo el sofá es no sólo un temor, explica ahora la viajera desde su privilegiada posición, sino más bien una vergüenza por lo que se ha hecho a sabiendas de que no está bien, de que es pecado. Un sentimiento “pariente de otras cosa que ya a los cinco años se han oído en la calle o se 95 han visto de refilón en los kioscos y, aunque no se hayan entendido, se sabe que tienen encima una mancha de sombra y que de ellas no se habla” (28). El miedo ha anidado en el alma de la niña y no va a tener más remedio que aprender a vivir con ese sentimiento. En épocas de madurez se sorprenderá de haber aprendido a dominarlo y a vivir con ese temor. De nuevo la viajera matiza sus recuerdos y anticipa acontecimientos otorgándole un tono dialéctico a su relato: “Más tarde en la vida, se admirará de la fortaleza de la madurez, de la frivolidad de la vejez, al darse cuenta de que sabe sonreír, y hasta desligarse y vivir de veras con el dolor o el pavor clavados hondo en el alma” (28). Hay otra cosa, además de la mano, que aterra a Monsi: la oscuridad, “no por miedo a aparecidos, sino por angustia de que la luz que se extingue no se vuelva a hacer. La ausencia de luz la asfixia” (29). Ese miedo a la oscuridad, un miedo que le costará vencer, es el miedo a lo desconocido, a lo que no puede ver ni entender. Por eso es duro para ella cruzar el largo corredor a la hora en que el gas aún no está encendido y saber que, tras la puerta, se agitan en oscura transformación, los bultos del cuarto de los trastos. No por miedo a los fantasmas, ficciones benignas inventadas por los mayores, sino porque escondido tras ellos “ronda otro temor –manso, pero más ancho y más triste:” Siente respirar el mar color de tinta de todo lo que no se entiende y nunca se entenderá, husmea la inmensidad tramposa que rodea su pequeña barca. No diremos que le parezca absurda, pero sabe que no es amiga. Adivina que zarandea casi siempre y que no lleva a puerto. Tiene cinco años y cuando toca el fondo del silencio sabe que toda seguridad es ilusión. (29) El estado de ánimo de la viajera empapa todo su discurso permitiendo que la etapa infantil se contamine de otras etapas de su vida y que quede envuelta como en una bruma de malos presagios: en la madurez sabrá “vivir de veras con el dolor o el pavor clavados 96 hondo en el alma;” lo que ya no entendía entonces “nunca se entenderá;” “la inmensidad tramposa” que rodea su pequeño mundo no va a desaparecer con el transcurso de los años. Otro sentimiento que la niña aprenderá a solas, en pugna con el ambiente, es el sentimiento de pudor, vergüenzas que, espontáneamente, no tendría, pero que, de algún modo, le enseñan los mayores; como el sentido del bien y el mal: no hace falta que nadie le explique con exactitud en qué consisten, ella sabe que existen y eso basta. Hay, por ejemplo, que aprender a desvestirse “sin dejar al aire ningún pedazo de persona que de día no se vea –cuando sería tan sencillo soltarlo todo en dos puntapiés” (30). Pero a los cuatro años no se tiene mucho derecho a la soledad y apenas hay rincón que esté vedado a la vista del público. El abuelo suele entrar en la habitación de la niña hallándola “en posturas y ocupaciones que hasta para los ojos de ese otro yo que es María parecen demasiado íntimas” (30). La niña, al verle entrar, no se moverá, pero “sufrirá en silencio la ignominia que va unida a esa condición de ser pequeño que es la suya y que no sabe aún que haya que dejar de ser suya alguna vez” (30). La sombra que parece haber dejado en la memoria esta primera infancia es una impresión de angustia, a pesar de que le hayan repetido lo contrario una y mil veces y de que los retratos de aquella época así lo indiquen: “infancia feliz, infancia privilegiada, cuántas veces lo ha oído uno repetir” (31). Parece que la niña vino al mundo tan cobarde que hay un montón de cosas que le dan miedo, la inquietan, la sobresaltan o la apenan. “Pero, ¿quién no tiene miedo cuando no conoce nada?” (31), cuando anda a tientas por el mundo. Hubo, sin embargo, en esa época momentos para todo, muchas preocupaciones, 97 dudas y miedos pero, por supuesto, también bastantes horas anodinas de paz y otras muchas de sol: El mantel blanco y rojo del desayuno; violetas y mimosas saludando detrás de puertas entreabiertas cuando vuelve uno a casa; cuchicheos y alborotos con María y las hermanas . . . revistas francesas que la dejan a uno hojear, bromas en la mesa que avisan que el mundo no es terrible puesto que los mayores se burlan de él; horas a la luz de la lámpara . . . Hubo muchos días en que el tiempo del corazón amaneció despejado; pocos transcurrieron sin nubes. (31-32) En esta época, las caras aún no tienen facciones para la niña; “se las valora según la expresión y el propio apego, pero han dejado de ser sombras” (32). La experiencia ha enseñado determinadas reacciones de los mayores, aunque se desconocen todavía los motivos que las provocan. Digamos que ha observado diversos fenómenos, pero que la ley todavía no está formulada. De entre todos esos seres, aún de contorno algo borroso, está uno mismo. Una edad más clara, los seis años. “Modestamente, se ha empezado a ser una persona” (33). La niña comienza a tener algunas nociones sociales. Se es consciente de que se pertenece a una familia de “estirpe superior, a una raza escogida. No se sabe en qué consiste la superioridad, ni importa saberlo ni se piensa en eso.” De esa clase superior, “de esa indefinible nobleza ve sobre todo lo que obliga; es una exigencia más colgando en el aire y una tarea, que consiste en no desmerecer de lo que la familia tiene derecho a esperar” (35). De ella misma se tiene otro saber que no puede llamarse social, pero que también ha venido del prójimo: “De boca ajena sabe que es una niña gordita y alta con color en la cara y el pelo lacio; porque, aunque en el cuarto de la niña hay un lavabo grande de luna, la época en que empezó a verse en el espejo habría que colocarla hacia los trece años” (36). También por referencia, por comentarios de los otros sabe uno que es menos 98 atrevida que las demás niñas, que tiene genio y buenos modales y “que es “distraída,” esa condición extraña que los demás le reprochan como un no pensar y que a uno le parece que consiste en pensar en lo que piensa”(36). A través de ese contacto con el prójimo, Monsi está adquiriendo conocimiento de sí misma, está creando su identidad en relación con el ambiente y con las personas que la rodean y que, por ahora, constituyen su único y pequeño universo. La viajera que no deja de reflexionar sobre la ambigüedad y la poca solidez de sus recuerdos, reconoce que nadie, ni ella misma, sabe ni sabrá jamás cómo fue realmente Monsi en esos primeros años de vida, en esa fase de despuntamiento, cómo tuvo lugar ese periodo de aprendizaje, qué pasaba por su cabeza, cómo fue teniendo noción de todas las cosas. Todo se reduce a estampas que la memoria ha querido conservar, a recuerdos ajenos que quizá no sean muy de fiar, a viejas fotografías desgastadas por los años, a sensaciones contaminadas por su experiencia. La viajera busca tenazmente la vocación de su propio ser, empeñada en dotar de sentido su propia leyenda, pero sabe que lucha contra las sombras y que su lucha está de antemano perdida. Jamás podrá apresar esos primeros instantes. La tristeza insidiosa de la fuente le murmura en el oído que “el primer aprendizaje, la verdadera infancia se ha perdido” (37). Identidad en relación con los otros: Las diosas del hogar En este recuento autobiográfico, la viajera va construyendo su identidad en relación con una serie de figuras que contribuyeron a moldear su personalidad y a definir su identidad. Da prioridad a la descripción del desarrollo de estas relaciones sobre otros hechos de su pasado. Su pequeño universo en esa edad infantil es, básicamente, un 99 universo femenino compuesto por la madre y la niñera, María. De la mano de estas dos mujeres, la niña se irá adentrando en algunos saberes de la vida: la tradición, la feminidad y las obligaciones eclesiásticas. La vida entonces, en esa primera infancia, es concebida como un ritual en el que se siguen el orden y la rutina establecidos por los mayores: “donde hay rito hay dioses” (20), en este caso, diosas. La madre y María son quienes presiden “la vida monástica de los primeros tiempos y de ellas desciende, desde el principio del principio, sustento para el ánimo y cierta difusa felicidad” (20). La conciencia desea elaborar una teoría sobre sus relaciones y sus contrastes. Las diferencias entre una y otra y entre las relaciones que Monsi establece con ellas, se ven más claras en la conciencia de la niña alrededor de los seis años. A esa edad, estas dos mujeres comienzan a tener un contorno mucho más definido. La viajera las describe minuciosamente, con suma delicadeza en el caso de María, sin abandonar nunca su condición presente y con la ventaja que le ofrece ser conocedora de lo que vendrá después. Se incluyen varias anticipaciones que señalan “la importancia menor en que María y Mamá han de caer luego”(38). Con María no existe el aburrimiento salvo en las horas del paseo “porque entonces María, obedeciendo a reglas esotéricas de dignidad, camina hierática y muda” (38) y Monsi, que anda cogida de su mano, se cansa de ir leyendo los rótulos de las tiendas. María no pertenece al mundo superior de los mayores, ni al mundo primitivo de las criadas. Está a medio camino; es austadiza, orgullosa, viste con clase –dentro de su condición se entiende– y jamás pierde la compostura –“María debió nacer ya pulcra, peinada y vestida” (42). Es el primer carácter inteligente con el que se tropieza uno por el 100 mundo. Lee todo lo que cae en sus manos y no está en francés porque el francés no lo entiende. Suele atesorar en un cajón restos de todo tipo: siente como un amor hacia los objetos, hacia las cosas usadas y pequeñas que carecen de valor; todo lo recoge y lo almacena en su necrópolis. Luego, rara vez es capaz de volver a encontrar lo que ha guardado. María es siempre previsible y “hasta en sus más intempestivos cambios de humor María se entiende” (41). Es lo más próximo que existe, “casi el contacto elemental con la vida, que apenas estaría ahí si María no estuviera” (43). Mamá le dio el pecho pocas semanas; el resto lo ha hecho María con un biberón. María es muy devota y la niña, incluso antes de empezar a ir a misa, ya tenía conciencia de la ceremonia que se producía los domingos (“ponerse el velo y salir todo el mundo con prisa,” 44). A los seis años, la niña conoce los signos exteriores de la devoción: “María lleva al cuello tres medallas, y prendidos en la camiseta, dos escapularios. Apenas oculta que el escapulario único de Monsi le parece insuficiente” (44). Monsi reza y va a misa y sabe que en el mundo hay una autoridad superior a la de Papá y más severa, pero por ahora sólo le preocupan los seres tangibles. María tiene cierta autoridad y se le debe obedecer, aunque se le tiene tanta confianza que a veces se le replica. La niña se da cuenta de que María es un ser inferior, no es de su casta: “A pesar de la pulcra limpieza y de la calidad dignificante de la blusa de seda heredada, la proximidad del busto de María despide cierto tufillo muy leve que la gramática social instintiva tiene clasificado como voz inconfundible de la raza inferior. (Y eso complica las relaciones: Primer presentimiento, tan leve como el tufillo, de esa desorientación destructora para el alma - Degradación de lo que se ama)” (49). 101 Mamá, al principio fue sólo mamá. “Su sentido ha variado un poco, ahora que con ella, como con el resto del mundo, las relaciones espirituales y sociales crecen y se ramifican.” Ahora, a los seis años, todo depende de ella: es autoridad y su poder es muy superior al de María. Al contrario que ésta, Mamá “no puede ser comprendida y, es más: tiene uno la impresión de que no debe ser comprendida” (51). Faltas de respeto no admite ninguna y su palabra ha de ser ley. A diferencia de María, no le importa pasearse por la casa de cualquier modo; recién levantada suele aparecer en bata, zapatillas y a medio peinar. Cuando está enferma no se esconde como María, pero lo mejor, esos días, es no cansarla demasiado, darle un beso y marcharse en seguida: “Mamá desmadejada y el cuarto sin hacer componen un espectáculo despistante y deprimente (impresión parecida a la del tufillo)” (52). Mamá entonces deja de ser superior y toda la casa se llena de cavernosa soledad y de un soplo triste. Las relaciones de Mamá con la tradición y la religión no están muy claras; mantiene una serie de ritos, pero sin mucho respeto. El rigor de las obligaciones a que Mamá está sometida en cuanto a la religión se desconocen: “la vida religiosa de Monsi ha sido hasta ahora de la incumbencia de María para lo cotidiano, de la de Mamá Ignacia para el mes de María y las novenas” (55). En cuanto a la tradición, con ella siempre sopla “un airecillo de novedad” (55): hace variar el rumbo del paseo y el horario y el orden de las lecciones, las comidas evolucionan, se ensayan nuevos peinados: “Podría uno creer que sirve a una tradición que consiste precisamente en variar (y esta idea que quizá la niña nunca tuvo, le parece clara a la viajera acostada junto a la fuente, que conoce la historia de su madre)” (56). 102 El recuerdo queda de nuevo estructurado por la impresión psíquica presente de la viajera. Condicionada por su estado de ánimo y por la ventaja que le ofrece el saberse conocedora de lo que vendrá después, decide anticipar acontecimientos e introduce un cambio de tono significativo: el retrato complaciente, benévolo que ha ido elaborando hasta ahora, se rompe para presentar un aspecto negativo de la madre; dentro de ella, nos confiesa, se oculta “una voluntad de destrucción,” “de aniquilar” (56) que contrasta con la visión que la niña Monsi tiene de su madre a los seis años. Luego, la voz de la viajera se dirige directamente a la madre y rectifica, pero con cautela: “Porque eso eres aún ante todo: ¡Amparo!” (56). Ese “aún” queda revoloteando en mitad de la página como un presagio de los malos tiempos que se avecinan. La figura del padre apenas despunta en este libro. Las referencias a él son escasas; se deja entrever que se le quiere, que se le admira y que se le respeta, pero en ningún momento adquiere carta de protagonismo. Cobrará mayor importancia en la segunda parte de la serie, en Las ocas. La toma de conciencia: El diluvio y sus consecuencias En esa edad más clara de los seis años, tiene lugar un episodio que marca la vida de Monsi y que, algún modo, sirve de punto de inflexión entre aquella edad borrosa y una cierta nitidez. El episodio, al que ella denomina el diluvio, viene determinado por una enfermedad, una muerte y el nacimiento de un nuevo bebé; la enfermedad de las dos hermanas durante el verano de 1906 en Sitges, la muerte, ese mismo verano, de Rosi y la llegada del nuevo hermano: 103 Cuando germina en la vida de Monsi esa edad más clara, cae el diluvio sobre el paisaje anterior del que sólo habrán de sobresalir algunas cumbres en la memoria anegada. . . . Ese diluvio es una enfermedad. O varias enfermedades. El diluvio no se ha limitado a anegar un paisaje. Ha arrastrado a una persona. Ha traído, también a otra. (65) El relato de este episodio comienza con una detallada descripción del Sitges de 1906. Fue el lugar de veraneo de la familia durante algunos años. La abuela materna, Mamá Ignacia, tenía una casa en Sitges a la que la familia acudía durante las vacaciones. El lugar se conoce muy bien y la viajera le dedica varias páginas a describir lo que ella denomina los “gozos” y los “encantos” ciertos o dudosos de Sitges. Comienza narrando cómo era esa rutina de los días de verano (las horas de la siesta, los baños en el mar, las misas, el regreso de las barcas, la cesta del pescado), continúa después con el paisaje del lugar (la punta blanca de Sitges donde están la iglesia, las escaleras blancas, las vistas al mar, la biblioteca) y sigue con la casa de Mamá Ignacia de la que se hace una detallada descripción de la distribución de las estancias, de los muebles y de las ventanas del comedor. El lugar es como un pequeño paraíso para Monsi. Frente a la displicina y la rigidez que reina en su casa, en la casa de la abuela se respira absoluta libertad –el mismo sentimiento que experimenta cuando está en su casa de Barcelona. Sin embargo, ese año, 1906, tiene lugar el cataclismo. La madre se pone enferma, aunque no se nota su ausencia; luego llegan las enfermedades de Rosi y de Monsi. No se puede precisar muy bien cuándo: Mamá estaba enferma, pero, en esta casa en donde no es omnipotente, en este entrar y salir de gente por todas las puertas y de rayos de sol desconocidos por todas las rendijas, aquí donde pertenece uno más a la calle que a la casa, no se notaba mucho. Luego, tal vez –no es del todo seguro– enfermó Rosi y se la llevaron del cuarto e hizo mucho más raro. La idea de la ausencia debió durar muy poco. En seguida cayó uno malo también, no se sabe cómo, y ya no hubo nada. (70) 104 Durante la enfermedad, Monsi entabla una gran amistad con Anita, la doncella. María se pondrá celosa de que su niña prefiera a Anita antes que a ella. Luego, cuando la enfermedad termine, Monsi volverá a los brazos de María y a los rostros conocidos de siempre o eso es lo que le han dicho: “Monsi ha de oír contar muchas veces esa historia de su enajenación y de los celos de María” (72). Todavía no sabe muy bien lo que significan esos rostros, se vuelve a ellos como por inercia: “Lo que fueron es dudoso que lo vuelva a saber en largo tiempo, antes del día en que, con una cabeza casi adulta, sea capaz de excavaciones de arqueólogo del sentimiento” (72). El relato de esta época es confuso; abundan los “no es seguro,” “no se sabe,” “es dudoso.” La viajera asegura que la enfermedad le hizo olvidar muchas cosas y que recuperarse de ella fue como volver de nuevo al mundo, volver a aprender todo lo que ya se sabía y a aprenderlo “muy deprisa, como si, de una vida anterior, trajese disposición adquirida para ese conocimiento” (73). El diluvio se ha tragado el pasado y “entre las cosas para siempre sepultadas, están las facciones de Rosi” (73). Y es que al despertar de su enfermedad, descubre que Rosi ya no está. En su lugar hay un nuevo ser, pequeñito, “que no tiene de humano más que los pelos” (73): es el nuevo hermano. Poco después, cuando Monsi ya se ha acostumbrando a ese nuevo universo de María y el “nene,” reaparece Mamá. Es ella quien le da a Monsi la noticia oficial de la muerte de Rosi. La viajera recuerda haber sentido como un desgarro en ese momento, “una especie de agujero que se abre dentro de uno y por el que conviene no mirar” (74). El recuerdo vacilante de la hermana se manifiesta sobre todo como un hueco, no se da perfecta cuenta de lo que sucede porque sólo tiene seis años, pero intuye una 105 sombra que, durante algún tiempo, la sigue como cosida a sus gestos. La viajera vuelve a fluctuar entre las distintas coordenadas temporales de su pasado: El día en que se pregunte: –El hueco, ¿de quién? Ya no encontrará más que esa sombra, o una nubecilla rosada y morena, de algún modo muy mansa y suave, una maraña musgosa de rizos entre la castaña y la caoba. Y el vestidito rosa, hermano gemelo del vestidito azul de la fotografía del sillón. Ese pliegue de labios, esa pupila de terciopelo de los retratos los aprende uno en papel, no son cosa viva. Pero la memoria dirá también que hubo en otro tiempo un ser dos que era como ser uno, sólo que con menos esfuerzo; y que esa ausencia de recuerdos salientes y de cicatrices quiere decir que Rosi era muy buena. (75) El resto de ese verano y el comienzo del otoño en Sitges, es recordado por la viajera como una época lánguida en la que Monsi acude a la playa en compañía de María y del nuevo hermanito. Es una playa ancha, ya vacía de turistas por la proximidad del otoño, sin baños ni grupos y, la recuerda, bastante sucia de papeles y cañas. La niña ya se ha recuperado de la enfermedad y continúa, más o menos, con la misma rutina de antes de caer enferma. Sin embargo, la viajera se recuerda a sí misma en aquel momento como medio dormida, como en letargo dentro de una crisálida. Pero la niña está a punto de despertar a la vida, de salir de ese letargo, de nacer y de crecer deprisa: “Ese ser nuevo, ese ser que se sabe y que no perderá ya nunca el hilo de sí mismo, nace –sin dejar de tener gestos tranquilos, ojos asombrados– con manos mucho más ávidas para la vida” (76). Uno de los deseos dominantes de esa época es el deseo de saber: “la exigencia que late en el ambiente dice: Aprende, crece. El círculo de familia se le abre, los mayores se le acercan. Y piden que uno se acerque: Crece, están diciendo, cambia. Salgamos de la era de los niños chicos, seamos ahora una familia nueva –olvidemos…” (76). En esta época, quizá el mismo verano de la muerte de Rosi, no se sabe si antes o después, porque la memoria no lo confirma y podría haber sucedido el verano siguiente, 106 la viajera recuerda a su primer amor, “amor pequeñito de los seis años” (79). El niño, afirma, tiene cara, “tanta cara como puede tener una persona querida y tanta como una persona puede tener por aquel tiempo” (78), y un nombre: Gabriel Carles. La memoria ha querido dotarle de una fisonomía especial, “de serenidad viril y de paciencia un poco perpleja” (78-79). De nuevo, el recuerdo que se conserva de ese rostro infantil del niño Gabriel es un recuerdo más imaginado que vivido y, una vez más, es un recuerdo empapado de vivencias posteriores. Utiliza este episodio, esta referencia al niño, no por la importancia que pudo tener en su vida este diminuto personaje, sino a modo de presagio de lo que vendrá después: ese amor ingenuo, casi irreal, no es más que el “ángel anunciador de la mentira,” del engañoso amor, un amor frustrado y frustante, que aguarda a la niña en el camino. Amor de sabor auténtico y graduación baja plantado a la entrada del camino por donde sólo encontrará uno luego los fantasmas de la imaginación y sus caprichos contrahechos . . . No sólo eres casi real, tú que estás haciendo de ángel anunciador de la mentira, sino que, en el reino de la insensatez, casi fuiste una cosa sensata. . . . Tu mano segura está atenta a salvar de un mal paso y a devolver el equilibrio. Es probable que ninguna mano masculina vuelva a hacer otro tanto. (79) El episodio del primer amor finaliza con la voz de la viajera preguntándose en su presente dónde estará y qué habrá sido de Gabriel Carles: “¿A quién le ha dado apoyo en este mundo tu mano firme, o a quién has engañado con tu sonrisa honrada?” (80). Su tristeza, su amargura presente desfiguran el recuerdo. La imagen del niño es una imagen mentirosa, no por lo poco que se recuerda de ella, sino porque la viajera proyecta sobre esa imagen infantil todos sus temores, sus recelos, su dolor y, en definitiva, toda su experiencia de mujer. Lejos de producir unos instantes de dicha, la evocación de ese 107 recuerdo no provoca más que sufrimiento, ya que al reproducirlo ahora, la viajera rememora otros instantes de su vida, menos felices que los vividos junto a ese niño. Pero el amor de esa etapa es un amor que dura poco y, desde luego, no es muy importante. Lo más destacable de estos seis años de Monsi es que ahora va a despertar de ese letargo, va a salir de su crisálida y va a aprender de la vida. La niña empieza a crecer a una velocidad vertiginosa: “Desde aquel tiempo, para siempre perdido, en que hubo de aprender el espacio y el tiempo, nunca, seguramente, ha crecido con esa rapidez” (81). Pasados los primeros meses morosos de después de la enfermedad, la niña absorbe por todos los poros, vive alerta, con los ojos llenos de curiosidad. Comienza un periodo de cambios, de nuevas experiencias. Podría decirse que las puertas del cuarto de los niños se han abierto y que Monsi ha salido por fin de esa especie de gineceo: Antes, salvo quizás en Sitges, María, Rosi y Monsi, con apariciones de Mamá, formaban como una casa dentro de la casa. Los pasillos, las habitaciones de delante, eran al cuarto de los niños lo que la ciudad es a la vivienda. La puerta de entrada, el contacto de la primera alfombra, apenas tenían más sentido que el de las murallas de la ciudad antigua, que el viajero de regreso franquea sintiéndose dentro de ella seguro. (84) Un abanico de nuevas posibilidades se irá desplegando a partir de este momento: un primer contacto con la ciudad que la vio crecer, con la religión y con las artes, nuevos personajes que entrarán a formar parte de su itinerario vital y el desarrollo de los juegos. Pero de nuevo es difícil que el recuerdo de esa época se recupere en su estado puro: “en el crecer de aquel tiempo no es fácil discernir los anillos de los años, las formas exteriores de la vida, siquiera, a modo de estaciones señalan épocas y su cambio . . . puede ahora contemplarse a distancia” (84). Todo sigue siendo algo inexacto. Es difícil conocer el cómo y el cuándo de las nuevas adquisiciones de esa época. El mundo entra 108 por sus ojos a través de revistas y de libros, comienza a aprender la gramática francesa y la aritmética, pero los recuerdos de entonces siguen impregnados de imaginación, de poesía y del estado de ánimo de la viajera. ¿En qué momento supo uno que París no es sólo un punto en el mapa, sino una ciudad viva, y se formó en uno la primera idea de su topografía y de su ambiente? . . . ¿Cuándo, al París infantil y Segundo Imperio de Quel Amour d´Enfant, a las cabras de los Campos Eliseos y al estanque de las Tullerías, se sustituyó el París de “avant-guerre” (Madame de Noailles en retrato de la Gándara, Colette, Mistinguett, Henri de Fouquières) que, a una edad que no tiene idea del pecado, da un sonido que más tarde, en las canciones de café-concierto, se reconocerá? . . . Inabarcable, escurridiza complejidad de la vida. La memoria sobre eso no dice nada porque no lo ha sabido nunca. ¿En qué momento las fechas de la historia se vistieron de trajes y versos? ¿En que año empezaron los siglos a tener ojos, llenos también, con chispas y sentido? (81-82) La ciudad Si hasta este momento sólo se tenía noción del espacio cerrado de la casa, en oposición con el espacio abierto de Sitges, ahora, tras el diluvio y tras esa primera toma de conciencia producida a raíz de la enfermedad, Monsi empieza a manifestar una actitud diferente hacia su ciudad natal. El mismo verano de la muerte de Rosi, al regresar a Barcelona en tren en el mes de octubre, María exclama que ya se ve Barcelona a los lejos. La niña reflexiona: no es la primera vez, probablemente, que oye esa palabra, pero hoy piensa: “Eso es Barcelona. Yo vivo en Barcelona” (76). A partir de ese año, la niña Monsi empieza a tener una clara idea de cómo es su ciudad y de qué zonas la componen, de sus itinerarios. Establece, asímismo, un contraste entre el bullicio del casco antiguo que ahora empieza a descubrir y la sobriedad de los barrios de la zona alta donde ella vive. 109 Ciudad natal acotada por zonas. Itinerarios. Catedral, olor a belenes; Rambla, flores y libros, enjambre; Ensanche, seguridad aburrida, barriadas, fealdad casi inmencionable. Lúgubre chirrido del tranvía al torcer en Craywinkel tras un desierto de desmontes; Sarriá, tristeza reclusa de otro género de vida herético, escisión en tribus de lo que debiera ser fraternidad. (82) Ese conocimiento de la ciudad se completa de la mano de Mamá. Durante algo más de un año, tras la muerte de Rosi, Monsi sale casi a diario por las mañanas acompañada de su madre. Suelen ir de compras. La ciudad poco a poco “se desdobla y se abre ante sus ojos como un mapa” (90). La niña comienza a aprender su estructura y sus combinaciones secretas. Disfruta descubriendo ese “país nuevo” que de repente ha cambiado por completo de fisonomía. La niña recorre esos nuevos itinerarios junto a su madre, unas veces en coche, otras a bordo de un tranvía de barrio. La viajera va dibujando en su recuento el trazado de las calles de la parte baja de la ciudad, el casco antiguo: la calle Fontanella, donde por todas partes se abren “cavernas atestadas de oscuros paños que huelen a tinieblas y a esclavitud,” la Puerta del Ángel, “iluminada por los reflejos de la tienda de papeles pintados y por la vecindad de la Plaza del Pino y el espíritu de los musgos de Santa Lucía,” o la Rambla, “caras y espaldas, escorzos, reflejos . . . flores y pájaros, revistas de colores más alegres que banderas” (92). Va describiendo lo que ve y lo que llama la atención de la niña en ese momento, la esencia de esos lugares: Grabados y estampas y filas de natas como magnolias; pastelería; pliegos azules, agendas de lujo y lacre de color (compendio delicioso de riqueza material y espiritual). Porcelanas. Muñecas distinguidas. Como a lo largo de un camino seco aparece de cuando en cuando el grupo de árboles que rodea una fuente, en las calles áridas florece de trecho en trecho, para refrigerio del alma, un escaparate substancioso o un claustro gótico. Cada calle está cotizada. (91-92) 110 Todos esos paseos, esos nuevos hallazgos, constituyen los “sabores particulares de los días, el gusto a pan de la dulce vida” (93) y, al mismo tiempo, suponen un nuevo lazo de unión con la madre. Cuando van en coche Mamá parece sufrir una transformación: pierde su condición de diosa y las dos se convierten en amigas, sin muchas confidencias ni muchas palabras, porque “la amistad verdadera empieza siempre por alguna cosa compartida en silencio” (93). Mamá, en el coche, abandona toda actitud de autoridad o dignidad. (En el coche, entiéndase, en una tienda la recobra) . . . Esa Mamá del coche, extraña mezcla de Afrodita, de gato y de niño impetuoso, apasionado y desvalido, es un ser intermitente, pero un ser amigo: de un tamaño adecuado para la amistad. Un ser no omnisciente, sólo inteligente –inteligente e inteligible, con apetitos y motivos que empieza uno a comprender, a veces como lo que se comparte, otras como lo que se cataloga. (93-94) La madre es exigente y cuando lleva en su cabeza una idea concreta de lo que desea comprar, no para hasta conseguirlo: “persiste hasta que se le acaban el tiempo y las fuerzas –como otras perseguirán su doloroso sueño hasta la muerte” (94). ¿A qué sueño se refiere? Aún no lo sabemos, quizá al amor o a la felicidad; de momento es sólo un presagio más de ese “doloroso” destino que parece aguardar a la niña. De nuevo la viajera carga de sentido su recuerdo y éste queda impregnado por esa concepción fatalista de la existencia. Al evocar este episodio, la viajera incluye otra anticipación en cuanto a la amistad que entonces se establece entre ella y la madre: “empiezan a ser lo que nunca han sido hasta ahora y lo que quizá sólo excepcionalmente puedan nunca ser: amigas” (93). La madre, perseverante, que busca y busca hasta conseguir lo que quiere, está iniciando a la niña en “el saber esotérico de la feminidad” (96). Los objetos aún no la tientan demasiado, pero en la mente de Monsi comienza a cobrar sentido el valor de la 111 elegancia y del buen gusto. Aunque todavía no sabe si un traje es elegante o no, sabe que caminando junto a su madre forman una de las parejas “mejor arregladas que se pasean por la ciudad” (95). Cuando se regresa a casa, mamá vuelve a su condición anterior de diosa. La religión El comienzo de esta nueva era supone también “el comienzo de las relaciones con Dios” (98). Hasta ahora, la religión suponía una parte más del ritual diario. Se acudía a la iglesia o se rezaba del mismo modo que en que se sometía a cualquier otra rutina diaria. A partir de este momento, ese mundo que sólo había vislumbrado de la mano de Mamá, de María y de la abuela Mamá Ignacia, también se amplía. Monsi se prepara para su primera confesión y para la comunión. Acude al catecismo del convento de las Reparadoras. No acaba de tomarle gusto a todo ese ambiente, a esas estancias frías e inmaculadas de nítidas y resplandecientes losas “que por sí solas hablan de prohibición” (99), donde todo el mundo habla en voz baja, donde “los fantasmas” (refiriéndose a las madres) van y vienen “como patinando sobre hielo” (99), regresan y cuchichean con Mamá. Monsi tiene siete años y se siente inquieta, algo confusa, un poco asustada al principio, y preocupada porque no sabe muy bien qué debe y qué no debe confesar. Su gran dilema es qué está considerado un mal pensamiento: ¿la mano de debajo del sofá lo era? ¿era una visión maligna? ¿se tiene que acusar de la aparición de ese demonio? No lo tiene claro; de lo que sí está segura, muy a pesar suyo, es de que las malas intenciones con aquel niño cuando era pequeña sí son malos pensamientos. ¿Debe explicarlo? Todo 112 eso es ya historia y ella sólo tenía tres años. Tras mucho debatirlo y temerosa por la tormenta que pueda caerle encima, decide confesarlo. El cura no parece darle la importancia que ella le dispensaba a ese episodio de su vida, incluso intuye que se ha sonreído al escuchar su pecado. En ese momento, Monsi “siente una cosa nueva, una impresión muy rara. Como de futilidad de la vida” (103). La memoria devuelve todo este episodio mezclado con partículas de invención. La ilusión se mezcla con la realidad y la viajera, que no sabe qué hay de cierto y de ficticio en su relato, rememora la imagen de aquel escenario que ha quedado impreso en su memoria: En un momento dado (pero es la memoria, la caprichosa memoria quien lo dice) acudían, como de entre bastidores, monjas por todas partes, dibujando con sus entradas las figuras de un ballet místico. Una nube de incienso las envuelve –¿o será la nube del pasado? No son pavos blancos, son gaviotas; o, si son cisnes, es el blanco tropel de un parque hermético en el que cada hierba es un secreto. (101102) Es cierto que el contacto con este mundo, “las relaciones con Dios,” se amplían para la niña en este periodo de su vida, sin embargo, la religión, propiamente dicha, carece de verdadera importancia y la existencia divina no es ahora más que pura intuición, seguridad y, sobre todo, un hecho incuestionable. Digamos que Dios no es conquista de esta época, sólo se produce un primer contacto con él. En Las ocas, el tema cobra algo más de protagonismo, precisamente, porque se cuestiona, se pone en duda esa existencia divina. No obstante, conviene señalar al llegar a este punto, que en todo lo que se refiere al tema religioso, la huella de la autora está implícita en cada una de las páginas de este libro. Es un libro que respira fe y un profundo sentir cristiano que no cesa de insinuarse 113 mediante continuas, abundantes referencias directas a Dios: todo es fruto de su voluntad, todo es designio divino o así lo considera la viajera, quien al rememorar su etapa infantil sabe que en el futuro de la niña, un futuro todavía lejano, sus relaciones con Él se estrecharán mucho más. Si retrocedemos en el texto y volvemos al instante en el que la niña Monsi mama del pecho de su madre, escuchamos la voz de la viajera vertiendo algunas de sus reflexiones proféticas: la unión que en ese instante se establece entre madre e hija le induce a presagiar que “Dios mismo nunca estará tan cerca” (16). Más tarde confiesa, a modo de anticipación, que el “camino que conduce a Él no es una avenida, sino, hoy por hoy, senda somera a través de una espesura que deja pasar pocos rayos de luz – y que a veces amenaza” (98). Apariciones y desapariciones familiares Al gran diluvio le han sucedido varios acontecimientos, nuevas circunstancias: el descubrimiento de la ciudad, un ir adentrándose en los entresijos de la tradición, de la feminidad, un primer acercamiento a Dios. Pero hay más; hay caras nuevas que hacen su aparición en la escena. A Monsi no sólo le nace en esta época un nuevo hermanito, sino que también descubre que tiene una hermana mayor que ella, Andrea. Andrea es, en realidad, su hermanastra, fruto de un matrimonio anterior del padre; la madre de Andrea murió y el padre se volvió a casar. Andrea ha vivido hasta ahora con Mamá Rosa, la abuela paterna, en la misma casa que ellos, pero sin dejarse ver demasiado ni la una ni la otra. Monsi se sorprende un día de haber ignorado durante años a una persona que vivía bajo su mismo techo. Andrea irá progresivamente cobrando importancia, pero por ahora, “no existe ni poco ni mucho” (86), sólo se la ve de vez en 114 cuando, “se sienta de canto en la esquina de la mesa media docena de veces al año” (87) y se sabe que forma parte de un oscuro episodio de la familia del que debe hablarse en voz baja porque constituye, no una deshonra, pero sí una especie de calamidad para la familia. Monsi vive una época de evolución y libertad. Se siguen produciendo cambios en la vida de la niña, cambios en las personas y cambios en las cosas. Uno de esos cambios y que afecta bastante el entorno familiar es una segunda muerte, pocos meses después del aniversario de la muerte de Rosi. En esta ocasión, la de Mamá Rosa. A Monsi no se le ha abierto dentro ningún agujero, como le sucediera con su hermana, “ni ha respirado ráfaga de tragedia” (108), puesto que a Mamá Rosa no se la trataba mucho y se la veía poco. Sin embargo, la niña, sí siente un breve temblor de tierra al ver a Papá con la cara demudada y los ojos enrojecidos. Se diría que esa imagen de su padre deja el mundo “un poco fuera de quicio” (108). La idea de un papá triste, “que es como quien dice, una clave de bóveda carcomida” (108), es algo que resulta alarmante. Pero pasados los primeros días de esa muerte, el padre volverá a ser el mismo de antes, volverá a decir las mismas cosas y volverá a gastar las mismas bromas. A la muerte de Mamá Rosa le sigue otra presencia en la casa que, de nuevo, había pasado inadvertida: la llegada de Ignacio, hermano pequeño de su madre y, por lo tanto, el tío de Monsi. La presencia de Ignacio fue creciendo como las demás, fue poco a poco cobrando importancia. “Tal como nunca podrá saber si a Miguel el nene le vio alguna vez antes de estar enferma, tampoco logrará recordar si antes del diluvio Ignacio poseía ya alguna especie de corporeidad” (121). Los recuerdos de esa época y, en especial, los referidos a Ignacio, son difíciles de precisar, “hay que recurrir, como los arqueólogos y 115 los paleontólogos a suposiciones” (121). Todo está algo borroso y algunos de esos recuerdos no se sabe muy bien dónde deberían ir colocados: Otro recuerdo. Una de las formas más curiosas del recuerdo. Al pensar en Ignacio, desde el fondo de las aguas, un objeto sumergido lanza un reflejo, sólo un reflejo y se escurre cuando la mano quiere asirlo. Hubo un tiempo en que, sin ser verano, todos los niños (todos, Rosi aún estaba) vivieron juntos; y era en un jardín. Sabe uno por tradición . . . que era en la calle de Pomarets. Por deducción, comprende uno que era en primavera, porque la glicina estaba en flor. Pero el recuerdo que ha quedado huele a otoño, porque el jardín era húmedo. El jardín era pobre en vegetación y en inventiva. Irradiaba una mezcla de angustia –por ser lóbrego– y de finísima dicha. Pertenecía al reino de la poesía pura. En él vivieron los niños unidos –confundidos– en un interminable juego de encantamientos y caballerías. Terminó aquella época, de que alguna convalecencia debió ser origen. Andrea e Ignacio, por caminos hoy incomprensibles, se alejaron de nuevo hacia la irrealidad. . . . El recuerdo queda flotando en la corriente del tiempo, como una isla sin puentes ni vados. (125) En esa “corriente del tiempo,” la ficción vuelve a mezclarse con la realidad. La viajera es incapaz de ser fiel a una cronología y tampoco puede evitar que su prosa se contagie de melancolía y de nostalgia por lo vivido. Con la muerte de Mamá Rosa, también se produce un cambio sustancial en la distribución de la casa. El que hasta este momento había sido el reducto gabinete-alcoba que ocupaban la abuela y Andrea, ahora se ha convertido en la estancia más inesperada: el cuarto de estudio. Andrea ha sido trasladada a otra habitación. Monsi no sabía que existían esos cuartos de estudio, pero ahora está fascinada con ese nuevo espacio que ha aparecido en la casa. A la niña le gusta estudiar, “nació para amar el estudio” (110), y el lugar es propicio para ello: una gran biblioteca, una esfera terrestre, mapas grandes en las paredes, mesas, pupitres, tinteros, reglas y plumas, una butaca para que Monsi lea en sus horas de recreo y una nueva profesora que sustituye a la 116 antigua y que cobra una importancia destacada en los recuerdos de esa época: doña Laura. Las maestras Andrea, con la muerte de la abuela, ha dejado de ir al colegio, de modo que Doña Laura, será la nueva profesora de las dos niñas. El signo que marca a doña Laura es el de la severidad. Ha sido escogida por la madre por esa razón. “Mamá sabrá por qué ha creído preciso importar toda esta severidad para uso de su obediente hija” (113). Doña Laura es vista por Monsi y, ahora recordada por la viajera, como un pájaro, un pájaro “oscuro y picudo” (113), una “extraña ave” (114), terriblemente fea y malencarada. Los pliegues de su falda caen “con la misma entereza geométrica que los de los personajes de Van Eyk” (114), “una falda milagrosa hecha a medida de su alma” (114). Doña Laura les enseña algo de poesía, pero, sobre todo, lógica, matemáticas e historia. Al reflexionar sobre el físico de esta mujer, destaca que: “A pesar de su “aspetto pensoso”, de su “animo lieto”, a Laura precisamente, doña Laura no se parece. Con su pourpoint de sarga sellado por la orden terciaria y su nariz rugosa tal vez se parece a Petrarca” (118). Andrea y Monsi han inaugurado ese cuarto de estudio bajo la autoridad de la nueva maestra y, se puede decir, que ya son bastante hermanas. Se llevan bien y comienza a existir cierta fraternidad entre ellas. Hay miles de cosas de las que hablar. La unión crece cada día más, tanto que, como suele suceder entre hermanas, hasta llegan a pelearse. Existe otra maestra a la que no se nombra hasta páginas posteriores, pero que también cobra su importancia en la trayectoria de Monsi. Es Mademoiselle Bertaud, la 117 profesora de lengua francesa, “institución tradicional y considerada amiga a quien Papá, por muy sutilmente que sonría, no sabe aún hablar sin un indefinible respeto de alumno” (161). A Mlle. Bertaud le debe ante todo, si no demasiada influencia, sí una determinada labor de abeja que realiza “yendo y viniendo entre la colmena que es Monsi y la floración de la inteligencia de Papá. La influencia de Papá nutre el alma de Monsi, pero los gustos y las ideas de Papá en estado puro no son aún alimento asimilable” (161). Así que ahí está Mlle. Bertaud, para llevar a cabo esa misión. Las diferencias entre Jeanne Bertaud y doña Laura, son más que evidentes: “De las profundidades densas de la literatura y de la historia . . . Mlle. Bertaud sabe extraer el humanismo de los nueve años. En labios de la matemática doña Laura, la historia no es vida” (161-162). El mundo de doña Laura es un mundo geométrico y se la respeta por ello. Mlle. Bertaud es mucho más flexible y, también por ello mismo, Monsi la critica (quizá porque su modelo inmediato es doña Laura). La viajera incorpora diversas pausas en su relato sobre estas dos mujeres. A veces se detiene para reflexionar: “¿Cómo hubo tiempo en aquellos años para tantas cosas? Como del sombrero de un prestidigitador, empieza uno a sacar –más y más, y siempre queda algo” (119); otras para establecer un contraste entre ambas maestras y poder así analizarlas desde la perspectiva del adulto que quiere dotar de sentido su pasado. No sólo las recuerda físicamente, sino también dónde y cómo vivían, qué le enseñaba cada una y cómo se lo enseñaba, incluso cuáles eran sus ideas políticas. De doña Laura resalta su nacionalismo catalán, “abiertamente autonomista, veladamente separatista,” y confiesa: “Hay que anotarlo, porque es este el primer encuentro de Monsi con un problema grave (166)”. Mademoiselle, por el contrario, “ha sufrido sin duda de 118 los alemanes de modo más actual que doña Laura de los “castellanos.” Por eso quizá su emoción es menos comedida. Les odia. Están fuera de la ley de la cortesía” (167). Todas las comparaciones hechas salen en favor de doña Laura. Ella “sale intacta de cualquier comparación: es perfecta hasta en sus insuficiencias –todo lo perfecto es limitado” (168). Mlle. Bertaud, en cambio, se hace más odiosa cada vez que le da a leer a Monsi novelitas románticas que ella detesta, que recibe con desconfianza y con asco; son libros del tipo en que “la cenicienta de un manoir de Bretaña le roba el novio a una prima rica imperiosa (o la castellana rica despide al suyo, destrozándole el alma, para hacer feliz a una prima pobre)” (169). Mademoiselle considera esa clase de formación tan imprescindible como la instrucción religiosa. A la niña le disgustan esas lecturas, pero reconoce que muchas veces le servían para soñar, “temas, también, que proponer al destino” (169). La viajera “que en las proximidades del año cincuenta mira hacia atrás está por darle la razón” (169), quizá todas esas historias le hayan servido a lo largo de su vida, si más no, para evadirse de una realidad demasiado anodina y amarga y para sustraerse de su soledad y frustración. El universo de los juegos En el recuento de la viajera hay una edad para cada cosa: los ocho años es la edad en la que Monsi aprende a jugar –hasta ahora “el juego solitario de la imaginación con un muñeco era aún cosa muy primitiva” (131). La niña despliega, a partir de este momento, todo un abanico de posibilidades en el arte de los juegos, un verdadero potencial que irá perfeccionando y que alcanzará su máximo apogeo en años posteriores. La niña va a 119 adquirir a través de sus juegos la facultad de engendrar nuevos mundos: “un mundo con más relieve, más detalle que este confuso que Dios creó” (131). Los ocho años suponen también el descubrimiento de una impostura, un primer gran desengaño. Una inoportuna frase de su primo Ángel, más o menos de su edad, hace brotar la evidencia: el descubrimiento de que los Reyes Magos son un invento de los mayores. Ese año le compran más libros, álbums, colores y algunos juegos, pero siguen habiendo algunos juguetes: varios utensilios para la casa de muñecas, más en auge cuando Rosi vivía que ahora, y las muñecas de porcelana. De éstas hay de dos tipos, recuerda la viajera, las que miden quince centímetros de estatura, con pelo natural y un bonito color de piel, y las que apenas alcanzan los cinco centímetros y vienen disfrazadas con trajes de todos los países del mundo. Las más pequeñas son las que tienen una existencia mucho más activa y son un poco como los duendes de la casa porque están por todas partes. Las más grandes “no son hijas de sus sueños: pertenecen al mundo exterior. Se las contempla. Están ante Monsi como a veces la mujer ante el deseo carnal y egoísta del hombre. Tienen esa carne, ese pelo que parece vivo, –y toda otra vida les sobra” (129). En cambio, con las diminutas, la niña deja volar su imaginación. “Vencer la realidad con la imaginacion” (131) es la gran pasión de Monsi y, ahora, que está aprendiendo a jugar, esas muñecas son su mejor instrumento. Las muñecas enanas de los trajes regionales trepan y descienden cordilleras infatigablemente, exploran cañadas. Dios las hizo para vivir en el mundo –en un mundo sumamente agitado. Mas su destino no es explorar precisamente. Llevan vidas apasionadas que sacude el amor y, a menudo, la guerra. Huyen ante la ambición o los celos, persiguen a un asesino o a un ingrato. El enemigo las acribilla con flechas. Pero, ellas, no por eso se sienten desgraciadas: son la raza autóctona de las islas de la Intensidad. (132) 120 Las muñecas de Monsi adquieren vida propia, encarnan cualidades y sentimientos humanos que todavía ella no ha experimentado, que desconoce que existan. Al evocar este episodio del pasado, la viajera vuelve a envolver su recuerdo de vivencias posteriores, lo desfigura al reflejar sobre la niña Monsi sus impresiones y sus recelos de mujer adulta: la niña contempla a algunas de sus muñecas como a un objeto de deseo, como “la mujer ante el deseo carnal y egoísta del hombre.” Esta comparación, indudablemente, no la efectúa la pequeña sino la viajera que, de nuevo, como cuando rememoraba su amor infantil, está presagiando un destino inevitable para la niña. Una de las misiones que incumben a las muñecas pequeñas es la de ramificar y prolongar las lecturas de Monsi, “las lecturas en que ocurren cosas, porque las de tipo esencialmente sentimental no condescienden a encarnarse en cuerpos materiales” (132). Las novelas de Walter Scott o de Feminore Cooper crean el clima adecuado para esas muñecas de porcelana. Muchas de las historias que lee piden continuación y ahí está Monsi haciendo sus creaciones originales: “En este mundo, donde todo dura demasiado, sólo los libros terminan demasiado pronto. Siempre se quedan cortos de mil posibilidades . . . un libro es sólo un tema sobre el que cada cabeza modula sus variaciones” (132-133). Y Monsi desgrana las suyas. Se cuenta cuentos los días en que Andrea está más hermética y va, poco a poco transformando y adaptando el juego a las exigencias del momento. Es la “época en que Monsi empieza a no tener cuerpo,” es decir, en que no sólo crea un mundo para sus muñecas, sino que se inventa también un mundo y un rostro para sí misma: por primera vez, la niña se disfraza de otro, se oculta bajo una máscara imposible y se mete tanto en su papel que acaba por no poder reconocerse. El espectro de sí misma que ve en el espejo o en las fotos de entonces le parece otra persona: 121 Por dentro es una muchacha rubia, muy esbelta y erguida. Si alza la cabeza del libro mientras María la está peinando, si por la calle se ve de refilón en una luna, no se reconoce. Aquello es a lo sumo lo que se sienta en la mesa a las horas de comer, con las ideas muy en orden y las manos muy lavadas. La fotografía le parece un arte mucho más embustero que la literatura. Si miramos algunos de sus retratos de esa época, casi hemos de darle la razón. (133-134) La viajera establece un sospechoso juego de imágenes especulares: la niña no se reconoce ante el espejo, como la viajera no reconocía su rostro reflejado en el agua de la fuente y como no se reconoce ahora en los retratos de la época. Una y otra han abandonado aquí una concepción del yo basada en un “pricipio de realidad” y la están sustituyendo por otra simbólica que sitúa esa instancia del yo en una “línea de ficción.” La clave para la constitución y el reconocimiento de uno mismo se encuentra, en este caso, en la idea lacaniana de la otredad, según la cual la identidad del yo es una construcción significante, no una referencia que se deba captar con fidelidad (Villanueva 107-108). Ambas, niña y viajera, confrontan y analizan las distintas versiones que poseen de sí mismas y las proyectan sobre el espejo, sobre la luna de un escaparate, sobre el agua y, en última instancia, sobre la escritura. El universo de los juegos evoluciona y produce una nueva variedad, la rama más alta y “el producto super-evolucionado del arte del juego” (133): el Amor, que a partir de ahora entra a formar parte de ese reino de lo imaginario. Pero la niña es aún pequeña y la viajera se pregunta la razón de tantas prisas por experimentar un sentimiento que todavía era algo inconfesable, el porqué “se atrevía uno a probarlo antes de tiempo,” quizá “¿Por su parentesco con la falsedad?” (143). La evocación de ese recuerdo hace reflexionar nuevamente a la viajera quien le otorga un sentido nuevo, más amargo, a la mentira infantil que la niña está creando. 122 Entre los nueve y los diez años, Monsi distingue entre dos tipos de amor: “el amor de verano posee un mínimo de realidad (de soporte material queremos decir). El amor de invierno es enteramente metafísico” (135): El amor de invierno es mucho más tierno, más entregado que el amor de verano, que consiste sobre todo en una continua impresión de presencia (y en Sitges, con las puertas de la casa abiertas de par en paz y todo bicho viviente colándose por ellas a todas horas, no está uno, realmente, resguardado un solo instante de una aparición) . . . El amor de invierno conoce la larga entrega por la mirada, frente a frente; le está permitido pasar suavemente los dedos por el cabello y llorar apoyado en un regazo. . . . Pero, si fuese posible, si el desconocido mirara o siguiera, nos figuramos que Monsi se asustaría. Y si, después de mucho mirar, hallándose un día a su lado entre muchedumbre apretada, buscara una mano, a Monsi horrorizada le parecería seguramente un vampiro. Hemos visto a Monsi vacilar ante la idea de si puede el amor dejar de ser teórico, pero que haya besos que no sean teóricos no se le ha ocurrido jamás. (138) Y es que el amor, para Monsi, es más bien en esta época, un amor teórico, un amor que enseñan los textos, un amor acompañado de desdenes y calamidades añadidas que sufren los enamorados, un amor que evoluciona según las influencias del clima: “A Madame de Ségur sigue Madame Coulomb. A Staël, Scott y Dickens. A Dickens Rostand, Lamartine, Musset. Y el amor cada vez tiene más órganos y más mundo circundante, y son, mundo y órganos, cada vez más finos” (137). Uno de los amores imaginados de Monsi es un amor de invierno. Es un amor con un desconocido, un hombre mayor: Es el hombre hecho que, en un tranvía o una tienda, ha alzado una mirada suficientemente oscura, suficientemente provista de chispas y de preocupación. Monsi no sabe que existan otros motivos de amargura que el amor y la soledad. Toda fisonomía triste es romántica y está solicitando amor . . . La cara (muy vaga pero reconocible a cualquier distancia) del hombre del tranvía, le durará quizá un par de semanas; si el encuentro se repite, puede servir un mes o dos. Durante esos dos meses, el desconocido hará, naturalmente, muchas cosas: salvará a Monsi, la perderá y la llorará; se morirá él, resucitará y la volverá a encontrar. Sufrirá cambios de carácter. Tantas cosas hará que se gastará con el uso. Palidecerá y se irá desvaneciendo. No por imposible, morirá, sino por delgado; a fuerza de ser 123 manoseado, hasta para fantasma se queda demasiado fino. Otro hereda el amor. (136-137) En la lista de amores sin rostro, o con rostro más imaginado que real, que ocupa los inviernos anteriores a 1911, hay dos que son dignos de mención. Uno de ellos es el del profesor de violín, “un amor polifónico, de voces desencadenadas y ritmos truncados” (140), que duró poco porque el profesor era demasiado severo y “es error creer que el amor pueda indefinidamente alimentarse de castigo” (140); sin embargo, ese amor deja una novedad: la de sentir sobre los dedos la mano del ser querido. El otro amor, es un amor hecho a medida, adecuado y modelado al gusto y conveniencia de Monsi. De esa figura “se sabía todo: carácter, antipatías, tics, líos de familia y hasta la hora de acostarse y de comer. A los sumo se falseaba la imagen (como la de cualquier otro ser amado) suponiéndole una capacidad de afecto superior a la real” (140). Durante todo un invierno, que la viajera no recuerda si fue el de los nueve a los diez años, o el de los diez a los once, Monsi estará enamorada de Napoleón. Monsi a los diez años, siente que ha nacido en una época en la que nunca pasa nada. Aunque sean años de gran agitación social, a la niña todo eso le queda lejano; ella vive dentro de su caparazón y fuera de él no suceden cosas. Es ajena a todo lo que no constituye su familia y su entorno más inmediato, así que se sustrae de la monotonía de los días iguales creando todo ese universo imaginario, historias de amores contrariados y de grandes pasiones, bien sea a través de sus diminutas muñecas, bien a través de personas reales o ficticias que se cruzan en su camino. Algunas de esas historias las recrea la niña en Clades, un pueblo del interior cercano a Barcelona donde acude un verano con su familia. 124 La amistad y el amor: los Gorgui; los Salt Y es que el vuelo aislado de la imaginación no basta, “hasta el sueño necesita un estribo donde afirmar el pie” (150). Clades y los Gorgui, la familia con la que veranean un año, le hacen de estribo. En Clades, un pueblo cercano a Barcelona, hace amistad con los niños de esta familia: Arturo, Carola, Juan y Dolly. Monsi, entonces, debe tener nueve años. Se enamora de Juan que le lleva ocho y que reúne todas las condiciones de un amor de verano: “Este es un amor muy manso, benigno; casi un amor de conveniencia. . . . El corazón tiene horror al vacío. Llevarlo hueco es un estado semejante al de hallarse en ayunas. Este amor es perfectamente regular: no se dicen nada” (152). El verano en Clades se compone básicamente de tres cosas: el paisaje, los animales y los Gorgui. El paisaje, rural, más severo que cuanto se conocía hasta ahora, supone un primer contacto de Monsi con la naturaleza y, sobre todo, con los animales (gallinas, conejillos, terneras): “El paisaje en Clades es animal más que vegetal” (157). Los Gorgui, sin ser del todo amigos, anuncian la amistad: “Han hecho presente y casi real la vida en grupo –en grupo en el campo. Por encima de los rituales contactos de Sitges, han enseñado la ocupación compartida, la broma vieja, el recuerdo común” (160). El viaje le ha permitido a la familia salir del ritmo invariable Barcelona-Sitges, Sitges-Barcelona y Monsi siente en este momento que, aunque el mundo sigue en paz y corren años tranquilos, en su vida han empezado a pasar cosas; no muchas, pero algunas, como esta salida de la monotonía del pueblo costero. A Sitges se vuelve, sin embargo, al año siguiente y los Gorgui se desvanecen sin dejar rastro. 125 El verano que sigue al de Clades supone varios cambios en el mundo de Sitges. Aparecen nuevos niños y niñas y se crean parejas. La palabra “novios” no se pronuncia, pero su esencia está en el aire. Monsi ese verano no se decide por cuál de los chicos mayores le gusta más: “Si Carlos tenía el noble atractivo de la esquivez, Jaime ofrecía las ventajas de un genio manejable y Perico las de un corazón universalmente cariñoso” (171). Son un par de meses extraños, divertidos, plagados de amores más imaginados que reales, meses durante los cuales no queda tiempo para languidecer. Tras aquel verano de Sitges llega un invierno de paz en el que el Amor de Invierno tarda bastante en prender. De ese invierno en el que Monsi cumple once años, lo más destacado es la música. Acude a conciertos con los padres y estas salidas suponen un primer coqueteo con el ancho mundo: Del concierto, le gustaba salir por la noche . . . ponerse el collar de coral de Mamá y el traje de foulard celeste en pleno invierno; y tomar un coche. Le gustaba la sala extraña, brillante de mosaicos, y ver la cara de las personas que fueron amigas de papá y mamá cuando eran jóvenes y las muchachas de quienes habla Ignacio. Todo muy tranquila y libre de espíritu. De visita en el mundo de las personas mayores en el que no cuenta uno aún, y basta con saber sonreír y saludar con gracia y compostura a un señor de pelo cano. (175) Hasta ahora, cada vez que sonaba la música, era normal perder el hilo y distraerse. Había que poner demasiada atención y Monsi no se sentía capaz. Pero en la primavera de 1911, “como una lengua que creía uno estar estudiando inútilmente y en la que un día, de repente, las palabras empiezan por sí mismas a ordenarse en sentido, la sintaxis de la música –veladamente aún– elige revelarse” (176). Ya no se pierde el hilo con tanta facilidad y Monsi, comienza a distinguir y a tener sus preferencias: Beethoven la aburre, la complace la lógica infalible de Bach. 126 Llegamos en la historia de Monsi, a la Edad de Oro, época de corazones alegres que hay que situar en los veranos de 1911 y 1912. La infancia ha quedado atrás y es ésta una época mucho más clara, “no pertenece por lo tanto a la prehistoria, sino a un tiempo en que la crónica de la memoria . . . es detallada ya y precisa” (181): Los veranos 1911-1912 fueron una auténtica edad de oro en que los cuerpos eran ágiles y las artes –que más tarde crecieron en el terreno de la infelicidad y a su vez lo abonaron– vivían aplicadas y alegres, libres de la maldición de engedrar con dolor el espíritu y de producir pan. (182) Esta reflexión efectuada desde la conciencia adulta de la viajera enturbia una vez más el episodio de la infancia y ofrece nuevas pistas sobre el destino que le aguarda a la pequeña. La noticia de ir a A… (el lugar no se nombra) no les viene de sorpresa. Durante meses, la idea está en el aire; visitarán a los Salt, unos viejos conocidos del padre, y pasarán con ellos el verano. Monsi se entusiasma con la idea y antes de llegar a ese lugar, situado a las faldas del Montseny, la niña lo eleva en su imaginación: “Cumbres de dos mil metros (la mitad, por desgracia, del pico de Aneto; de todos modos, vertiginoso), hierba legítima, bosques de hoja caduca, fresas silvestres” (184). Luego, la llegada es algo decepcionante, pero enseguida esa primera impresión se transforma y el paisaje causa absoluta admiración. El optimismo adolescente de Monsi hace que se deje fascinar rápidamente no sólo por el paisaje, también por la casa y por la relación que inicia con sus nuevos amigos, Mercedes y Cosme: “Están ahí, llenando un hueco que existía sin que uno se hubiese enterado” (194). La amistad que nace entre ellos parece que ya estaba en el aire o en la fruta del tiempo, es una amistad que hacía mucha falta. No hubo revelación, “no hubo instante preciso en que la simpatía nace. El día que vio uno que el 127 libro que Cosme paseaba debajo del brazo era en griego, se empezó a vislumbrar la esencia de los Salt y del mundo en que el azar le había a uno metido” (196). El ritmo de aprender se acelera de un modo fabuloso en compañía de los Salt; son personas muy cultas y Monsi se empapa de todo ese aire, de ese ambiente universal que se respira en la casa, que surca el alma y la alimenta. Muchas horas de estudio en compañía de Mercedes y de Cosme; éste ya está en la universidad. La amistad con el joven se va transformando es un sentimiento diferente que la niña identifica como el amor. Descubre que sin querer se ha enamorado de Cosme: “cuando entraba en el jardin, ella sentía un repeluzno pequeño en la espalda, como si fuese a ocurrir algo” (201). Ese sentimiento la preocupó: “Hasta entonces, nunca había visto combinarse el amor y la amistad, y presentía que el amor a una persona con quien se tiene confianza debe ser fecundo en desastres. Además, enamorarse de lo comprensible y lo querido, ¿no era un poco antinatural?” (201-202). Esa es la idea que tiene la niña del amor. En ese lugar se respira un ambiente de poesía. Los Salt le enseñan a Monsi la poesía vernácula, la poesía catalana, pero desgraciadamente, en esa época, “el catalán literario le es a Monsi tan poco comprensible como el italiano” (205). Alguien tuvo la idea de hacer unos juegos florales en broma. Monsi recibió la Flor Natural. “Ella sabía que no la merecía y que aquello era una gloria grotesca. Pero también sabía que el premio no se dirigía a su inocente imitación del Romancero; que saludaba en ella una precocidad, una aptitud” (206). Sabe que en el obsequio Cosme y su familia andan de por medio y lo toma como un gesto cariñoso. Monsi por primera vez se siente importante; no mayor, sino importante. El Pirineo brilla a lo lejos de contento y Monsi se siente feliz. 128 Durante el otoño y el invierno que siguen a ese verano de 1911, continúa la relación con los Salt en Barcelona. Mercedes y ella se encuentran una vez por semana. Mercedes es mayor que Monsi, pero entre ellas existe una buena amistad; hablan de libros, de música, pero también de pequeños problemas, de ropa o del genio materno. A Cosme le ve a menudo, pero existe menos intimidad con él de la que existía cuando estaban en A… Aquel invierno ponen a Andrea de largo. Andrea también anda enamoriscada de Cosme y Monsi, al ver el traje tan divino que le han comprado, siente la angustia de la derrota. Pero Andrea no vuelve del Liceo muy contenta y se hace evidente que los encuentros en el palco no la han aproximado a Cosme, por lo que Monsi deja de considerarla un peligro. El día de su propia puesta de largo también está muy próximo: Y un día, al fin, le tocó a ella –por la tarde. Físicamente algo abrumada, espiritualmente muy tranquila se asomó a aquella ciudad del “quién es quién,” a sus tajos y sus torres de terciopelo y estuco. Mercedes le enseño a P. el poeta, y a Vilahur, el músico joven, el genio del día. En el mundo había gente interesante, estaba ahí mismo. Ella con los Salt tenía bastante. (212) Durante todo el invierno anda absorta en los Salt y su único motivo serio de inquietud es adivinar si verá o no a Cosme los jueves, día en que a ella le toca ir a casa de los Salt. Cosme casi siempre llega tarde; otras veces no aparece: “la Viajera, con toda su experiencia de mujer adulta, apenas encuentra explicación que a su ser de doce años le hubiese podido agradar” (213). Al rememorar esos instantes la viajera hace suposiciones sobre el porqué Cosme no dio entonces muestras de interés hacia Monsi: quizás el joven “feliz de que Monsi (como promesa) existiera, aspiraba seguramente a una tensión más alta, se conmovía ante todo lo que ella no era aún, ni sería nunca” (213). Quizá era la compañía de algún compañero lo que le retenía o quizá, simplemente, le engañaba con 129 otra muchacha. Para ser sincera, la viajera reconoce que también Monsi “entre semana, engañaba copiosamente a Cosme con Lord Byron” (213). El verano de 1912 se regresa a A… y Cosme ya ha sido completamente idealizado. El lugar sigue teniendo la misma magia y produce la misma fascinación que el verano anterior. Los muchachos juegan felices, hacen excusiones y teatro: “En una ocasión, Cosme y Monsi a dúo, debajo de aquel árbol que ahora, Viajera, está muerto” (223). Se confirma aquí el presentimiento de que A… es el mismo escenario que sustenta el fluir de la conciencia de la viajera y cuya contemplación en el presente ha accionado los mecanismos de su memoria. El primer desengaño de mujer Durante el siguiente invierno, en enero más concretamente, comienzan a correr rumores dolorosos. El antiguo inquilino que ocupaba el piso en A… lo ha vuelto a reclamar y doña Elvira Salt no puede, por razones de intereses, decirle que no. Ello provoca una discusión entre las dos familias y la ruptura definitiva con los Salt. Monsi siente una gran pena por esa ruptura de la que culpa a su madre y siente un gran rencor hacia ella. La viajera puede verse aún muy bien en la memoria, de pie ante la luna grande del tocador de Andrea; inmóvil, sin quitarse el sombrero: mirando en el espejo su figura de trece años. ¿Qué mira, ella que no sabe aún verse en el espejo? Mira esa silueta de una persona que está sola dentro de un marco. Esa soledad eres tú. Creías que formabas parte de un mundo, de un conjunto perfecto que bullía como las hojas de los árboles y te abrigaba y te acompañaba a todas partes. Todo eso se desprende y queda muy poca cosa: esa figura dentro del marco –tú. (226-227) La imagen en el espejo sigue produciendo extrañeza. La niña al contemplarse ve a “una persona que está sola dentro de un marco” la cual no acierta a reconocer. En esa 130 contemplación la niña se está despojando del mundo exterior que había ido construyendo a su alrededor y que hasta ahora la había arropado. Tal despojamiento se interpreta como un primer conflicto con los otros: la niña asume una nueva versión de sí misma como un ser solitario frente a un mundo que le es hostil. Es el primer encuentro serio de Monsi con la soledad. Al sueño completo que el cariño y la radiante amistad habían hecho posible, le sigue el dolor, un dolor que la mano de mamá no puede borrar con un regalo. “Éste, Monsi, piensa la viajera acostada en la hierba, es ya un dolor de mujer” (228). Monsi quisiera tener noticias de Mercedes y Cosme. Éste escribe al cabo de un par de días, pero la carta no dice gran cosa, tan sólo que ha sido imposible convencer a su madre. A Monsi tanta frialdad le hace daño: Desconfía del mundo, Monsi, porque esta vez casi pareció que era verdad. Vuelve al cuarto de estudio a aprender tus matemáticas. Deja correr el mundo, porque si en él ocurren cosas, no son para ti. Parecía verdad pero no lo era. Para ti eran ellos el mundo, tú para ellos nada. Saben que sufres. No les importa. Acuérdate. (229) El alma de la niña ha sufrido un dolor de mujer y su reacción es regresar al ritual de la infancia y al cuarto de estudio: “Lección a las nueve, paseo a las once, violín a las tres” (230). Quehaceres anodinos que irán completando sus días. Uno de esos días se produce un encuentro fortuito con Cosme en la calle. Él no se detiene, sigue su camino. Monsi no puede evitar pensar en él durante todo ese invierno. Los sentimientos hacia Cosme tienen “un color (verde oscuro agrisado, como la vista en A… del lado del Pirineo) y un aroma (pertinaz y un poco áspero, como el de los cedros de su jardín)” (231), pero poco a poco ese color y ese aroma se irán diluyendo y el muchacho se irá convirtiendo en fantasma: irá dejando de ser vida y pasará a representar uno de sus 131 amores de invierno, de un invierno como otro cualquiera que avanza entre disciplina y costumbre: “Ya el saber no se confundirá con la felicidad nunca más; será, si acaso, su sucedáneo; pero sigue uno apeteciendo el saber. Es alimento” (232). La apoteosis de los juegos El invierno de 1913, señala en la vida de Monsi (y en la de Andrea) “el apogeo, el máximo y barroco desarrollo del juego” (233). Comienzan a recortar muñecas de figurines y revistas a las que ellas mismas, con las acuarelas, les pintan los vestidos. Tienen una colección de muñecas con trajes antiguos, acuarelados a conciencia, que representan una actividad puramente estética y erudita. Y hay otra serie larguísima, que se renueva constantemente, que entreteje sus raíces con las de la vida misma de Monsi y de su hermana. “No son una ni dos. Son familias, son estirpes con generaciones sucesivas, y nacimientos, y defunciones. Son una frondosidad pariente de la de esas novelas inglesas que se encabezan con un árbol genealógico” (233). Las muñecas de papel son un arte complejo que participa de la poesía, la arquitectura y el dibujo. En el invierno de 1912-1913, Andrea y Monsi ponen al servicio del juego una cultura que tiene algo de infantil: “hay una honda recaída en la infancia, un gran anhelo de evasión. Vuelven a entregarse a la infancia, como vuelve el morfinómano que intentó en vano abrirse paso en el mundo” (234). Andrea y Monsi viven ese invierno de ruptura con los Salt, absortas completamente en las ambiciones de sus tribus, tejiendo y destejiendo destinos. Aunque la infancia ha terminado, Monsi necesita refugiarse una vez más en ella. Nunca hasta ahora las dos hermanas habían tenido tanta necesidad una de otra. Jamás tuvieron tanto 132 que decirse, tanto que discutir. Doña Laura, mamá, María, todos los que las rodean empiezan a decir que las hermanas se llevan mal puesto que las ven discutir constantemente. Las reprenden, especialmente a Andrea a quien se le dice que ya no tiene edad para esos juegos, y la raza de las muñecas de papel desaparece de la superficie de la tierra. A partir de entonces ocupan sus manos y su ingenio en pintar muñecas estériles “de museo,” en adornar cajas de madera y en fabricar bolsas y cucuruchos de seda antigua o que lo parezca. También tienen otro pasatiempo: En los instantes libres –y, más secretamente, también en los de ocupación– son Roberto y Alicia. No se sabe muy bien de dónde han salido Roberto y Alicia, que vienen a poblar el mundo que se quedó desierto. Prolongan el diálogo de alguna pareja que fue de papel; y, en ese sentido, serían supervivientes del diluvio exterminador –pero infinitamente evolucionados, puesto que ahora son a un tiempo de tamaño natural e invisibles. Como será ya siempre la prole de sueños que esparcirán sobre la tierra. Andrea es Alicia y Monsi es Roberto-Decaulión. No son novios: son un exasperante ejemplo de amor domesticado y degradado: dos reción casados empalagosos. (236) El juego se va colando por todas las rendijas de la imaginación y del tiempo. Se las ve por los rincones diciéndose ternezas ridículas, cogiéndose las manos, se ofrecen mutuamente la mejor fruta, el dulce favorito. Ya no tienen ambiciones comunes, apenas se dicen nada, sólo hay miradas de tórtola. Los padres se encogen de hombros cuando las ven, exasperados pero más tranquilos. A doña Laura la pone nerviosa ese comportamiento. Mademoiselle sonríe y tolera; “tolera tanto que luego no sabe ya como atajar aquel juego invasor ni qué hacer con él” (237). Ese juego les produce una extraña suavidad, una extraña paz: “Sus dos almas, con más cansancio que interés, están en paz mutuamente y consigo mismas” (237). 133 Finaliza el primer aprendizaje A últimos de mayo de 1913, la familia hace un viaje a Suiza. La belleza de los paisajes suizos hace que resalten notablemente la fealdad y la mediocridad de Sitges cuando se vuelve a él ese mismo verano. Tras el verano, se regresa a Barcelona. La vida transcurre allí con más monotonía que novedades. Ignacio, poco a poco, se separa de la familia. Tiene su propio grupo de amigos, un mundo que a Monsi todavía le es impenetrable, una vida en la que la gente joven se encuentra y se habla a diario, con familiaridad, según normas especiales y utilizando un lenguaje común. Se sabe ya entonces que el mundo es inabarcable y eso produce cierta angustia. Por esa larga escalera de “la Vida” (246) Ignacio se entretiene en ascender, pero Monsi se queda fuera: “vive tan centrada en su mundo como una almeja, la idea de cambiarlo por otro le es tan ajena como la de adquirir un estómago de rumiantes” (246). Ya casi ha olvidado que hubo un tiempo en Sitges en que formaba parte de un grupo y “a su estilo de “pequeña,” fue celebrada y solicitada. Clades empezó a escindirla. Los Salt han cavado un tajo” (247). Durante el invierno de 1914, con catorce años recién cumplidos, Monsi siente que su físico se ha transformado: de repente los mayores no hacen más que repetirle lo guapa que está y algunos hombres que ya no le hacen soñar empiezan a perseguirla por la calle. Dos acontecimientos, algo antes de comenzar la primavera, rompen la monotonía de esa época: la muerte del abuelo andaluz, lo cual no le afecta demasiado, puesto que el anciano es para ella más un personaje que una persona, y la amistad con Fina Ríes. Una amistad elegida por terceros, pero que sale bien. Fina no es exactamente Mercedes, ni su 134 tío Daniel es Cosme, pero son el mejor sucedáneo que hay a mano. La “Vida,” poco a poco, parece que vuelve a casa. Un día, al regresar de un paseo, mamá le dice a Monsi que tiene una carta. Es de Cosme. No siente gozo, sino una rara impresión de amargura y despiste. “Las cosas ocurren, pero no en el momento en que hubieran hecho ilusión” (252), piensa, “el sueño y el mundo no andan cada uno por su lado, como tú creías. Pero tampoco coinciden en ninguna parte. Están inextricable, irremediablemente mezclados. No se sabe si hay medio de separarlos” (253). Parece que Cosme quiere reiniciar la amistad con Monsi, quizá con fines más serios, matrimoniales. La respuesta de Monsi es una respuesta fría. Cosme, en este momento, no es más que aquella imagen fantasmal que se paseaba por la calle con el cutis ceniciento y un mirar de hambre; definitivamente, ya no se está enamorada de él. La viajera concluye su ejercicio rememorativo del aprendizaje de Monsi situándose en el mismo escenario donde lo empezó: “La viajera, sin moverse del suelo, sumergió la mano en la corriente invisible. Sintió el agua helada entre los dedos. Sonrió, muy tiernamente” (255). 3.1.3. EL PACTO FANTASMÁTICO CON EL LECTOR: LA FICCIÓN AUTOBIOGRÁFICA El contexto y ciertos modos del discurso empleados en Aprendiz, imponen la identificación de la autora con la narradora-protagonista (viajera-Monsi) e invitan a una lectura del texto en clave autobiográfica. La autora ha compuesto un discurso en el que, tomando como referente la realidad personal, transforma hechos “reales,” empíricos, en 135 ficticios. Emplea así el discurso de la imaginación para crear un relato autobiográfico, por lo que la pretensión autobiográfica se enmarca dentro de la narración ficticia. Esta narración ficticia cuenta la trayectoria de un personaje que guarda un gran parecido con su creadora. Se trata de un personaje que tiene unos cincuenta años de edad cuando narra su vida, los mismos, curiosamente, que la autora cuando compone su libro. Las dos nacen el mismo año y las dos viven una evolución semejante. Los escenarios coinciden aunque algunos quedan disimulados bajo nombres ficticios; coinciden Barcelona y Sitges –la ciudad de residencia y uno de los lugares de veraneo–, pero no los otros dos: Clades, por su descripción y situación geográfica, se puede identificar con La Garriga, mientras que A… y la masía de los Salt sin duda son el trasunto de Viladrau y de la masía de l´Herbolari. Los entornos familiares de una y otra son, casi, un calco perfecto: la pertenencia a la clase burguesa, el origen de la familia (andaluz por parte de madre; extranjero, sin especificar de dónde, por parte de padre), el anterior matrimonio del padre, la existencia de una hermanastra, la cultura refinada y afrancesada que reciben las niñas, viajes al extranjero, veladas en el Liceo. Hay, sin embargo, algo en lo que no coinciden, un tema sobre el que el personaje pasa como de puntillas: la existencia de un hermano pequeño al que apenas se le presta atención ni en este libro ni en el siguiente. La autora tenía una hermana más pequeña y no un hermano. Es posible que la mala relación que mantenía con ella la indujera a obviar al personaje mencionando su presencia, pero disfrazándolo en el texto para que no pudiera ser reconocido. Aparte de estos datos coincidentes, existe una serie de asuntos que la autora ha filtrado disimuladamente en el texto, a través de la voz de su personaje y en forma de 136 pequeñas pistas, que también permiten ser interpretados como referentes autobiográficos: alusión a la importancia que para el personaje cobrará en el futuro la religión, al deterioro de las relaciones con su madre al cabo de los años, al tema del concurso en Viladrau donde la niña gana unos juegos florales, a las experiencias negativas con los hombres o al papel que desempeñará la literatura en la vida de la protagonista (“las artes –que más tarde crecieron en el terreno de la infelicidad y a su vez lo abonaron– vivían aplicadas y alegres, libres de la maldición de engendrar con dolor el espítitu y de producir pan” 182). Aunque el pasado es el que da la posibilidad de trazar la autobiografía y, por lo tanto, el elemento aparentemente más importante en su construcción, éste se subordina al presente del yo autobiográfico. Es decir, la autora trata más de exponer al público un ser actual y de justificar en alguna medida su escritura que de recolectar datos de una vida pasada. Esos datos existieron, pero ahora es únicamente su presente en la escritura el que los está creando, el que está reconstruyendo su historia. Su pasado, vivido en otro tiempo, sólo existe, por tanto, ficticiamente porque lo crea con su acto de escribir. De ahí que en ocasiones se extrañe totalmente del personaje que está creando: un segundo yo (que guarda relación con la autora, pero que no es la autora) del que le separa una considerable distancia que ella misma se encarga de acentuar al asignarle un nombre ficticio y romper así el “pacto autobiográfico,” con lo que consigue una mayor libertad a la hora de manejar y articular todo ese material disperso en su memoria. Ese segundo yo le sirve de coartada para elaborar una narración retrospectiva, en lo que se refiere a la voz y a los datos del pasado que va recomponiendo, y contemporánea en lo que se refiere a la perspectiva. Dentro de esta perspectiva, desde la que el yo ficticio contempla su infancia y adolescencia, se perciben claramente las huellas 137 de un yo autobiográfico –la autora– implícitas en ese contexto que acabo de señalar y en la persona gramatical del “nosotros” que a menudo se intercala en la narración. En este sentido, más que fidelidad y exhaustividad en relación con determinados hechos del pasado, la novela evidencia la imagen que la autora tiene de sí misma y, al mismo tiempo, al no cumplir con el “pacto autobiográfico,” de la muchacha niña-adolescente de esa época y de ese entorno social que es el suyo propio. Esto último se verá más claramente en la siguiente novela que analizaré. Esa imagen de sí misma se proyecta sobre una serie de temáticas y contenidos a partir de los cuales la autora reconstruye su pequeño universo, personal e íntimo, de valores fundamentales que, a su vez, configuran su espacio autobiográfico. Son temas que despuntan y comienzan a gestarse en este retrato de infancia y que, con diversas modulaciones, se amplían y se afianzan en sus otras novelas: los vínculos con la sociedad, la ruptura de esos vínculos, la dependencia del varón, la soledad o la necesidad de encontrar modos de evadirse de la realidad. En los lazos que la niña establece con la tradición (ritos y reglas sociales) se adivina un primer enfrentamiento entre los anhelos de la pequeña y la satisfación de dichos anhelos. La niña lejos de cuestionarse o de desear romper con los convencionalismos sociales, los acepta y se somete a ellos complacida, pero precisamente de ellos emanará su frustración y descontento. Estos sentimientos, que son algo puramente intuitivo en la primera etapa formativa de su vida, quedan ejemplarizados en un episodio simbólico, el del disfraz de gato que la obligan a ponerse durante los días de carnaval. La angustia que siente la niña al tener que cumplir con el rito es la misma angustia que sentirá en etapas posteriores cuando la obliguen a representar un papel con 138 el que no se identifica. En cuanto a los principios esenciales de la feminidad establecidos por la sociedad, tampoco se ponen en tela de juicio en este libro y la pequeña se encamina, también de forma voluntaria, hacia el destino que se ha diseñado para ella: el de esposa. La niña aspira al amor de un hombre desde edad muy temprana –amor y matrimonio se identifican como una misma cosa– e idealiza ese sentimiento hasta el punto de que pasa a convertirse en su máxima aspiración. Pero ese amor es un amor mentiroso que aguarda a la pequeña en el camino y que sólo le causará dolor. De hecho, ya ha comenzado a sentir esa desazón al revelársele de forma aún incomprensible la indiferencia inicial de Cosme y su posterior interés hacia ella. El desengaño amoroso, originado principalmente por una absoluta incomprensión hacia el sexo masculino –aquí justificado por la escasa edad de la protagonista y por el entorno básicamente femenino en el que crece–, desemboca en una sensación de soledad que la voz narradora se encarga de matizar en diversos momentos. Al principio es únicamente la soledad de la niña encerrada en su pequeño microcosmos familiar. El deseo de salir de ese pequeño mundo es tan fuerte que se deja seducir por todo lo que supone el exterior, el ancho mundo, y se entrega a él sin restricciones. Pero cuando cree que ya ha entrado a formar “parte de un mundo, de un conjunto perfecto” (227), llega ese primer desengaño de mujer y el ancho mundo vuelve a alejarse dejándola sumida en una soledad mucho más amarga que la que antes sintiera. La imagen de la niña sola dentro del marco del espejo resulta significativa pues supone una primera situación conflictiva con los otros. Ni la Monsi de este libro, una Monsi que “vive tan centrada en su mundo como una almeja” (246), ni la Monsi de Las ocas, van a conseguir vencer esta circunstacia: la 139 soledad forma parte esencial de sus vidas, la de la niña, la de la adolescente, la de la joven. Las obligaciones eclesiásticas y el tema de la fe no constituyen una preocupación clave durante la infancia, sin embargo, se les presta una considerable atención y son presentados como temas a tener en cuenta debido a la importancia que cobrarán en el futuro. En cambio, su formación educativa, sus inclinaciones artísticas, hacia la literatura sobre todo, y su iniciación a la música, sí se manifiestan como un aspecto esencial en la trayectoria infantil. Las lecturas de ese periodo la adentran en un mundo de fantasía que ella recrea después en su imaginación y a través de los juegos. Estos juegos constituyen un hito fundamental en su vida puesto que son el medio más eficaz a su alcance del que se sirve para evadirse de una realidad demasiado anodina y hostil; la niña se entrega a ellos en cuerpo y alma. El personaje de Monsi –Montserrat Sureda– se alza en este libro como un fantasma revelador de la autora, como una nueva versión de sí misma que, más allá de los trucos que ha inventado para mantenerse distanciada, nos ofrece el testimonio de una verdad: la verdad de la autora, imágenes de sí, de su mundo y de sus sueños. Al escribir esta novela la autora demuestra sus ganas de reconocerse y de recuperar una época en la que esos sueños tuvieron sentido, más allá de los hechos posteriores. 140 3.2. LAS OCAS BLANCAS: LA CONTEMPLACIÓN ANTE EL ESPEJO El miedo al olvido, a perder la memoria, es de nuevo el leitmotiv que recorre las páginas de Las ocas, aunque en este caso, el acto autobiográfico de recordar se da de manera distinta. En Aprendiz la autora, oculta bajo el disfraz de la viajera, expresaba su voluntad de recuperar el tiempo pasado en un intento de hacer plenamente conscientes fragmentos de una memoria individual que parecían haber sido reprimidos por dolorosos o inquietantes. La memoria individual surgía allí como solitaria ya que el objetivo principal era reconstruir el yo infantil y cargar de sentido aquellos primeros años de la existencia. Como su yo pasado se le rebelaba, mostrándose irrecuperable, la autora fluctuaba entre dos coordenadas temporales –presente y pasado– y se desdoblaba en un personaje ficticio que respondía al nombre también ficticio de Montserrat Sureda. Con la creación de este álter ego lograba establecer una prudente distancia entre su yo de ahora y su yo de antes. Imprimía así una segunda lectura de su propia experiencia, quizá no muy fidedigna, pero seguro que más verdadera, puesto que le ofrecía la posibilidad de tomar conciencia y de reinterpretar al ser de otro tiempo. En Las ocas, Paulina Crusat se enmascara de narrador omnisciente para continuar el relato del aprendizaje de Monsi, pero en esta ocasión la voz de su memoria individual, que allí surgía como solitaria, se mezcla aquí con otras voces, una multiplicidad de voces que actúan como testimonio de una sociedad y una época muy concretas. La voz de la 141 autora queda entrelazada con ellas y juntas van forjando, en el acto autobiográfico, las voces constitutivas de una memoria colectiva. Para indagar en su pasado, la narradora-autora debe también indagar en el entorno que contribuyó a crear su personalidad. En Aprendiz aquel entorno se reducía, casi exclusivamente, al ámbito familiar; a partir de ahora, ese pequeño mundo se amplía, las relaciones se ramifican y el personaje entra a formar parte de una colectividad. Así lo anuncia la autora en el prólogo inicial que dirige al lector: He tratado de pintar, la infancia primero y ahora la juventud, en su propio clima, según su punto de vista y dentro de su propia “tesitura.” Si el libro ha salido azul o frívolo, la culpa no es mía: es de la juventud. (O, si alguien se ofende, de la juventud femenina de 1917.) (5) Las voces que constituyen esa memoria colectiva son, en su mayoría, las voces de aquellas jóvenes burguesas de la Barcelona de principios del siglo XX. Al retratar aquel ambiente y situar al personaje –su álter ego– dentro de su propia “tesitura,” la autora cede un poco más de terreno a la imaginación y la vemos transitar entre las vidas de la ficción que ha concebido y la suya propia, aunque siempre consciente tanto de la condición imaginaria como real del territorio que pisa. No debe olvidarse que, en última instancia, el motivo que la induce a excarvar en el pasado sigue siendo el mismo que en su libro anterior: forzar el recuerdo para recuperar el dibujo que los años han borrado (Aprendiz 14). La narradora de este libro vuelve a insistir en ello: Siempre, en los libros que lee, lo que más conmueve a Monsi, lo que logra interesarla hasta estrujarle el alma, son los esfuerzos que una persona hace por reconquistar algo, por restablecer dijéramos, el pasado sobre sus pies. Y ocurre una de las dos cosas: o la novela es mala, y entonces se restablecen en efecto las circunstancias y la historia termina bien . . . o es un libro bueno y, a pesar de la mejor voluntad de mucha gente, el pasado se muestra irrecuperable. Devuelve a lo sumo algunas formas externas. El autor deja ver las lagunas y las sombras, lo que separa lo que va a ser de lo que fue; y Mosi experimenta un indecible malestar. . . 142 . su emoción favorita, la pendiente de su ser, la tónica de su alma . . . para ella se llama “recuperar.” (65-66) El conflicto básico de la novela yace dentro de esa colectividad donde se aprecia una desarmonía entre el yo y los otros, es decir, un enfrentamiento entre los anhelos interiores de la protagonista y las normas convencionales de la sociedad que previenen la satisfacción de dichos anhelos. En este sentido resulta significativo que la novela se inicie en el momento en el cual Monsi asiste a una sesión de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. El ambiente de la sala que la autora describe con sumo detalle representa, mejor que ningún otro, los ideales y los valores estipulados por aquella sociedad en la que transcurrió su juventud. Allí se va a cumplir con unos ritos, nos avanza la autora en una pequeña introducción que sigue al prólogo inicial; ritos que no dejarán indiferente a la protagonista del libro. La incorporación de estas voces es la excusa que Paulina Crusat emplea en esta ocasión para recrear una verdad –su verdad personal, propia– y dejar ver, al mismo tiempo, “las lagunas y las sombras” de lo que fue: “Verdad es una palabra que en la novela, donde todo es ficción, propiamente no quiere decir nada, pero todos entendemos muy bien lo que dice” (5), confiesa en su prólogo. Es decir, que la autora no niega que en su texto haya una gran parte de ficción, pero también ofrece pistas sobre cómo se debe interpretar esa ficción: basándose en una verdad, la verdad de la escritora. Esas voces le sirven, por otro lado, para justificarse, ante ella misma y ante el lector, por unas pautas de conducta en el pasado que, desde su condición presente, le parecen cuestionables: mal que me pese, yo era así, porque otras eran así y porque, por 143 desgracia, no había otra elección posible para ninguna de nosotras; es la interpretación que se extrae de sus palabras. La autora . . . sabe que hay eso que llaman “los tiempos” y que sus muchachitas de la clase media han elegido la hora de venir al mundo con mucha inoportunidad. Se consuela pensando que “los tiempos” son por naturaleza aquello que cambia y que dentro de unos años puede que hayan recobrado las muchachas el derecho de ciudadanía de lo real. (5) Por lo que respecta a su estructura, éste se divide en tres partes, de unas cien páginas aproximadamente cada una, más una coda final. A estas tres partes las precede el breve prólogo ya citado –donde la autora aclara ante el lector el tema de su novela y en el que imprime su firma– más una introducción de pocas páginas a la que prestaré atención en el apartado siguiente. Cada una de esas tres partes se subdividen, a su vez, en breves secuencias donde la narradora va alternando las diferentes voces del texto –focalización múltiple–, creando con ello, como bien señalara José Luis Cano, una sucesión de planos superpuestos que fluyen paralelamente. La narradora elabora así la disposición de su novela a partir de fragmentos ordenados en un montaje espacial y temporal, a partir de los cuales configura una especie de mosaico de vidas. Su distancia con respecto a lo narrado varía desde una visión panorámica hasta el primer plano y la interiorización. Aquí ya no se emplea el recurso de la retrospección. La voz narradora comienza su relato “in media res” –una velada en el Liceo barcelonés– y, a partir de ahí, sigue un orden cronológico lineal, con escasas referencias al pasado, que abarca aproximadamente un año en la vida de sus personajes, mayoritariamente mujeres. Esta estructura responde a un propósito: el planteamiento y la realización de una meta que no es otra que la aspiración al matrimonio y el cumplimiento de ese requisito social. 144 El tiempo que transcurre, desde que la narradora comienza su relato hasta que pone punto final a la trayectoria de esas mujeres, se distribuye de manera diferente en cada una de las partes. Los hechos que se describen en la primera parte, ocupan una sola noche en la vida de los personajes: una velada en el Liceo. La narradora utiliza ese tempo lento para elaborar un minucioso retrato de la fauna que ocupa las butacas y los palcos del teatro y, al mismo tiempo, para llevar a cabo una detallada presentación de los personajes. En la segunda y tercera parte el ritmo se acelera y las semanas y los meses corren con bastante rapidez: se completa el retrato iniciado en la primera parte y se desgranan los episodios más relevantes en la desarrollo vital de estas jóvenes, entre las que cobra especial protagonismo el personaje de Monsi. La segunda parte finaliza en el momento en que ésta entra en relaciones formales con su novio; como ella, el resto de muchachas se encuentra en situación similar: recién comprometidas o a punto de hacerlo. En la tercera se relata el noviazgo, la ceremonia matrimonial y la noche de bodas de cada una de ellas. Termina la novela con una coda final donde encontramos a una Monsi recién casada que reflexiona en soledad sobre el nuevo papel que ahora le toca representar. El aprendizaje queda interrumpido en este punto: el personaje se encaminaba hacia una meta y ésta ha sido alcanzada, el viaje ha terminado. Lo que viene a continuación, el verdadero desenlace, no se explicita, pero se adivina en el sentimiento de asfixia y amargura que experimenta la protagonista en ese instante. 145 3.2.1. LAS INSTANCIAS DEL YO: LA FERIA DE LAS VANIDADES Aunque el ambiente que se recrea en Las ocas encierra una nota íntima y emotiva, que ya encontrábamos en su anterior libro, la autora, una vez más, sigue sin querer llamar la atención de su yo y éste vuelve a quedar desplazado. Si en Aprendiz el yo asomaba bajo el disfraz de “la viajera” y elaboraba un juego de personas gramaticales (un “ella,” un “tú” y un “nosotros” que equivalían al “yo”), en esta ocasión se enmascara de narrador omnisciente que relata la historia desde diferentes puntos de vista. No es difícil, sin embargo, descubrir las huellas de la autora bajo la máscara de esta voz anónima. Ella misma se confiesa: “Este es un libro de mujer, y escrito a la antigua” (321). La autora implícita resurge en este libro actuando a través de esa voz narradora que interpreta la historia en clave rememorativa. Esta narradora focaliza el relato desde la perspectiva de las distintas mujeres que desfilan por el texto, sin establecer una jerarquía con respecto al grado de conocimiento que posee sobre cada una, pero lejos de asumir una posición desinteresada. Lo más destacado de esta voz narradora reside, precisamente, en su identificación afectiva con la protagonista, Monserrat Sureda, y en la carga de subjetividad que le otorga al conjunto del relato. Con frecuencia interrumpe la acción para incoporar comentarios o impresiones sobre su particular modo de entender la sociedad de su tiempo, por lo que el retrato que se obtiene de esta colectividad dista de ser objetivo: la narradora –que oculta el punto de vista de la autora– impone en todo momento su moral y su sensibilidad, a veces de un modo sutil, otras de forma más explícita. 146 Como en Aprendiz, la evocación del pasado sigue teniendo un tono nostálgico. Paulina Crusat escribía sobre la nostalgia en su prólogo a las obras completas de Manuel Halcón afirmando allí que: “Es siempre triste para un alma generosa perder el poder de configurar el alma de su tiempo . . . no hay hoy burgués con alguna generación afinada a su espalda que no comparta esa nostalgia . . . Y es tanto más natural enternecerse ante lo que se va cuanto que en la hora del adiós todo es siempre más puro” (28-32). La autora revive ahora su pasado como una revisión de ese pasado, intentando poner a salvo su propia experiencia y enternecida por lo que ya no existe más que en su memoria. En la revisión de ese pasado la evocación está dirigida hacia los procesos interiores de sus personajes, aunque se adivina en algunos momentos cierta sombra de denuncia, una protesta queda que cobra forma, sobre todo, en la parte final del libro. Digamos que es una crítica que básicamente sugiere, pero no somete a examen, la autora no enjuicia a sus criaturas, tan sólo las contempla con una mirada elegíaca, evocando desde lo afectivo y desde la distancia sus impresiones sobre aquella sociedad. En este libro ya no hay tanta reflexión sobre el papel de la memoria, ni un diálogo explícito entre el presente y el pasado de la escritura: la narradora memorante que se sentaba junto a la fuente para excarvar en su pasado se ha transformado en una narradora omnisciente que relata la historia. Sigue existiendo, sin embargo, un diálogo implícito entre el antes y el ahora que se manifiesta en la alternancia de los tiempos verbales (presentes, pasados y futuros). La narradora quiere, no sólo dejar testimonio de un ambiente y de unas vidas, sino que pretende recrearse en esas vidas y depositar su propia experiencia en el texto. Para contribuir a una sensación de realidad, se traslada al pasado y, desde dentro, intenta recomponerlo empleando en su relato el presente de indicativo. 147 Sin embargo, esa realidad es mera ilusión. La narradora sabe demasiado y no puede resistirse a la tentación de insertar en el texto abundantes comentarios personales, interpretaciones y anticipaciones sobre el destino que le aguarda a sus personajes. De ese modo, alterna el presente con el pasado y con el futuro evidenciando así su impostura. Sólo en una ocasión, se permite el lujo de advertirle directamente al lector el engaño citando un año en concreto, 1955: “En 1916 son desde luego menos instructivas que en 1955” (38) –se refiere a las novelas francesas que suele leer uno de los personajes. La huella de la autora asoma deliberadamente tras este comentario: esta es la fecha en la que debió componer su libro (según explica en unas de sus cartas a Juan Marsé, finalizó la escritura de este libro en 1956; tardarían tres años en publicárselo15). Al igual que para esta narradora anónima, para “la viajera” también había transcurrido medio siglo. La narradora de Las ocas va a continuar indagando en el espíritu de Monsi, pero esta vez, poniendo mucho más énfasis en sus relaciones con los otros. Para situarla en su ambiente –el ambiente burgués de la Barcelona de 1916– incluye una introducción que arranca con una frase premonitoria: “Las ciudades, como las familias se arruinan con facilidad” (7). La narradora quiere ir de lo general a lo particular así que empieza por incorporar algunos precedentes históricos: los factores que influyeron en el enriquecimiento de Barcelona y en la construcción del Liceo en el siglo XIX, antiguo convento erigido en un teatro “tan grande como la esperanza” (7). Sigue con una descripción de la suntuosidad de la sala y va trazando el retrato de la sociedad que se fue creando a su alrededor: “La ciudad se había convertido en una ciudad de ópera, con las gracias y las carencias de la especie; y a nadie se le ocurriría que en otros tiempos hubiese podido ser otra cosa” (8). Allí acudía toda la burguesía de la 148 ciudad. De entre todos aquellos burgueses, la narradora centra su mirada en las niñas que asistían al “templo” el domingo por la tarde en compañía de sus padres y que jamás fallaban el día de su puesta de largo: “en la hora de dar el paso de niña a mujer, venían todas” (9). A qué venían, no está tan claro. A oír música quizá. O a buscar marido. Pero sobre todo venían para lucirse, para ser expuestas como en una feria y que los demás las contemplasen, admirasen el cambio y la transformación: Siempre hubiese sido rebajar el sentido de aquella gran asamblea no ver en ella sino una feria del matrimonio, instalada permanentemente como las modernas ferias de muestras. . . . Allí estaban en masa las muchachas de la ciudad. Habían acudido a la cita de los diecisiete años, como mozos de una ciudad antigua que fuesen a ser iniciados en ritos sacerdotales . . . Los viejos censores pasaban revista, anotaban los cambios, evaluaban fortunas, condenaban escándalos. Y por la sala se esparcía una bendición de frivolidad sólida, de temblor de violines, de anhelos lícitos e ilícitos y de perfección convencional. (9-10) Tras esta introducción esclarecedora con forma de vista panorámica, la narradora pone en marcha su relato. Una partícula de la memoria de archivero dará paso a un viaje interior hacia los escondrijos y entresijos del pasado: una velada en el Liceo barcelonés sirve de punto de partida. La sala del teatro es un espacio habitado por la narradora en el pasado, un espacio que representa la estructura social de su tiempo. Se sitúa mentalmente ante él –que no físicamente– para poder extraer su esencia. A través de ese viaje, la narradora se recrea en un juego de espejos en movimiento lento. Su órbita es limitada porque lo que interesa en primera instancia es un destino individual, un destino personal en contraste con otros destinos. Recrea ese escenario acumulando pequeñas viñetas que son como estampas y las va encadenando unas con otras. Esta técnica del contrapunto le sirve para presentar a 149 cada uno de los personajes: a Monsi, pero también a los otros, o mejor a las otras, como si quisiera, de ese modo, objetivar su propia experiencia. Puesto que no se trata de “crear” sino de “recrear” una realidad, la narradora se alarga morosamente en las descripciones de cada uno de los personajes femeninos para establecer sus contrastes y sus paralelismos. Todas son diferentes y de cada una intenta extraer su esencia. Les une su compromiso con el ritual y un mismo destino: el matrimonio. Cada una se enfrenta de un modo distinto a esa cita con los convencionalismos sociales. En la primera escena nos topamos con Fina Ríes, amiga de Monsi a la que “la viajera” ya había hecho alusión en Aprendiz. La mirada de la narradora se ha detenido sobre este personaje porque es quien mejor ejemplifica el sentido de ritual con el que deben cumplir todas esas personas que esa noche llenan los palcos del teatro. “Ninguna como Fina ha venido tan estrictamente a cumplir con el rito” (11). Con gran lujo de detalles, nos va describiendo el físico de esta muchacha. Fina es guapa, pero de una belleza despreocupada; a la chica no le interesa su aspecto lo más mínimo. El vestido que lleva, “hecho en muy buena casa” (11), produce en ella efectos extraños. Lo ha elegido su tía –Fina es huérfana de madre– porque creía que con él contrarrestaría esa “invencible tendencia a la modestia” (11) de la niña. Tiene un rostro perfecto, “la cara de los sueños” (12), un pelo rubio ceniciento (que tampoco se preocupa de dominar) y un cuerpo admirable, aunque “hacía falta la malicia de un viejo para adivinarlo cuando Fina pasaba por la calle vestida como se vestían entonces las personas reales y andando como una parienta pobre” (12). Muchas miradas se dirigen hacia ella cuando hace acto de presencia en la sala. Deslumbra, pero enseguida desilusiona. Una señora que había concebido proyectos 150 matrimoniales entre Fina y su hijo se da cuenta de su error: “el mejor partido es la chica rica y dócil, educada a la antigua” (12) y no cree que Fina sea de esa clase. Su hijo “tan preocupado en las apariencias” jamás le haría el amor “a una muchacha de esa especie.” A primera vista, y como otras muchas mujeres de la sala, ya ha elaborado su diagnóstico: “¡Sin arreglo posible!” (12). A Fina no se le escapa todo este intercambio de miradas, “a esa soñadora se le escapaban muy pocas cosas” (12), pero no se inmuta; el fracaso no le afecta como sí le afectaría a Monsi si le sucediera a ella, si la miraran como esta noche miran a Fina, porque Monsi sí espera el éxito y el veredicto de la sala no la dejará indiferente. Fina y Monsi son distintas. Monsi se ha convertido en una muchacha refinada a la que le gusta ser admirada; Fina, en cambio, no consigue encontrarle gusto a este ambiente de la sala. Adora la música, pero la “gran Feria de Vanidades” (13) no le resulta simpática. Le falta un mínimo de pedantería que a los demás parece sobrarles y se siente algo ridicula disfrazándose para acudir al ritual. Se advierte en ella un sentimiento parecido al que Monsi experimentaba cuando la obligaban a colocarse el disfraz de gato: aquel ritual, que suponía aparentar lo que no se era, molestaba a la pequeña, como ahora este otro molesta a Fina. No obstante, a la joven, aunque le incomoda, también le divierte; el rostro se le ilumina con una tenue expresión humorística cada vez que se descubre a sí misma y a la familia que la acompaña en el palco: Si los ojos descendían hasta su falda de tafetán o sus mitones de tul negro (fantasía de aquel año, de gusto dudoso, que jugaba con su vestido) la expresión crecía. Era casi la que tendrán, al mirarse al espejo, el sabio que se ha puesto un birrete extraño para ser recibido doctor honoris causa en una universidad extranjera, el explorador que para presentar sus respetos al jefe de una tribu ha tenido que vestirse de salvaje. (13) 151 La narradora advierte que la mirada de otro personaje se ha posado sobre Fina y enfoca la suya hacia este otro objetivo: se trata de Adela Mauri. Adela es fea, “irremediablemente fea,” “correctamente fea” (14) y ni el peluquero ni los retoques podrían obrar milagros en ella. La belleza es el único bien apetecible que Adela reconoce y, el saber que no lo posee, hace que todavía le irrite más la belleza desaprovechada de Fina. El triunfo al que aspira, no sólo Adela sino todas estas mujeres, el verdadero objeto de su existencia y su único destino no es otro que el matrimonio, de ahí que Adela no entienda, no sospeche “que pueda uno dedicarse en la vida a otra cosa que a adquirir cortejo” (15). Despertar el interés del hombre “sería para Adela conocer la plenitud de la existencia, o algo mucho más serio: aplacar el tormento de la sed” (15). Adela desprecia a los hombres, pero su presencia es lo único que da luz y sentido a sus días: “Ve en ellos una grey cruel y salvaje, lasciva y burlona; en parte porque muchos hombres de su ambiente viven realmente en elegante barbarie, en parte porque es la cara que a ella le enseñan. No ha soñado nunca que puedan dar otra cosa de sí que ese interés urgente de cazador desaprensivo” (15). Sabe que la caza mayor que los hombres persiguen es, precisamente, la belleza. Pero también sabe que no desdeñan la caza menor que les salta al paso. Por eso ha aprendido a jugar, a ser atrevida y cínica. Exige que la modista le rebaje por la espalda el descote de su traje de noche hasta dejar al descubierto cierto lunar y se jacta del número de besos que el lunar ha recibido. Lo que no dice es que muy pocos han besado ese lunar dos veces, ni desde luego que “vendería al diablo su alma y el resto de sus días por dos años de esplendor” (16). 152 Antes de que la narradora pose su mirada sobre Monsi, son las miradas de Fina y Adela, las encargadas de transmitir su entrada en la sala. Es Fina la primera en alabar su belleza; lo hace sin nombrarla, entusiasmándose ante su tía Laura de lo “monísima” (16) que ha venido esta noche. El lector aún no sabe que está hablando de Monsi; no lo descubre hasta la viñeta siguiente: Siguiéndole la vista –el “le” hace referencia a Fina–, los ojos de Adela descienden las laderas del tajo y van a buscar en el fondo del valle la persona que ha provocado el revuelo. Por el muchacho que entra con ella la reconoce. Montserrat Sureda. Prima, o sobrina o hermana adoptiva de Ignacio Yebes; había oído hablar de ella alguna vez. Se la habían enseñado de lejos, pero ahora la ve mejor. Guapa, decididamente guapa. (17) Los ojos de Adela, imantados por el perfil de Fina, vuelven a subir monte arriba. Los de la narradora, en cambio, se detienen en el palco de Monsi que acaba de sentarse. Su naturalidad, a diferencia de la de Fina, “es enteramente fingida: Monsi no es muchacha a quien el acontecimiento de esta noche puede dejar indiferente” (18). Monsi ha percibido al entrar una corriente de buenos estímulos y su corazón late con fuerza, pero sabe disimular, se ha acostumbrado a no pasar inadvertida y sabe segregar esa especie de concha en la que se refugiaba durante su infancia para protegerse en ella del asalto del mundo exterior. La confianza en sí misma ha crecido en el último año y, a su modo, se puede decir que ya “tiene mundo” (18), eso sí, un mundo pequeño, estrecho. Éste que ahora se despliega ante sus ojos “es el ancho mundo y le tiene miedo” (18). Pero no desea parecer asustada y el aplomo le crece cuando observa que muchos apuntan hacia su palco. Hasta ahora Monsi sólo había sabido responderle al mundo a través de sus sueños; esto de hoy es algo muy distinto, es el mundo real: 153 La realidad espanta al sueño; esta primera verdad la ha aprendido ya Monsi. Como soñar es la única manera de pensar que conoce, durante el último año ha pensado muy poco. A pesar de eso, aún ha apresado otra verdad: Actuar, aunque sea del modo más modesto, más embriagado y más irresponsable, es siempre mucho más complicado que obedecer y soñar. (19) Monsi, como Adela, como tantas otras, “creía que su vocación era el cariño de un hombre” (19), un amor con algo de aventura, pero sobre todo que actuara como “continuación del amparo familiar hondo” (20). La narradora, al insertar aquí este tiempo verbal, “creía,” está anticipando con disimulo un desengaño en la vida de Monsi, una esperanza –la de obtener cariño y afecto de un hombre– que no llegará a materializarse. Aunque en estos momentos ella todavía no lo sabe; sólo es capaz de entender la vida en términos de logro o fracaso en la realización de una meta: el matrimonio y lo que ello aportará de nuevo e interesante a su vida. Por eso se distrae meditando sobre viejos e ilusorios amores (Cosme) y buscando con la mirada a los nuevos: hay dos, un tal Ramón Vilahur, joven músico prometedor, y Toni Arnedo, amigo de su tío Ignacio; los dos la cortejan, pero ella no se decide por ninguno. La sala es una fuente de distracción inagotable. Las luces están bajas, la representación ha empezado. La narradora deja a Monsi con sus meditaciones y dirige su mirada hacia Adela. A esta joven, lo que ocurre en el escenario le importa menos que a nadie. Ella prefiere contemplar las caras bonitas, los hombres que interesan, los escándalos de sociedad, la ropa, los peinados. La moda le interesa como a las demás, pero le produce desazón ya que “toda novedad que ella no puede ponerse le recuerda su inferioridad” (21). Se consuela pensando que de casada estará mucho mejor. Porque de lo que no duda ni un instante es de que se casará: 154 Sobre este punto no tiene dudas, sino una amarga y serena seguridad. Se casará sin cariño y sin ilusión; pero cuando quiera. Tan pronto como surja un pretendiente medianamente atractivo, o que pueda uno al menos pretender que le gusta o le conviene. O cuando se canse de aguardar, sencillamente. Se casará con cualquiera. (22) La decisión de Adela de entrar en el matrimonio no está motivada por una idealización del amor conyugal –como sí lo está en el caso de Monsi. Aunque también entiende la vida en términos de logro o fracaso en la realización de esa meta, ella no espera nada del hombre que la lleve al altar; sólo necesita cumplir con el requisito para verse aceptada por la sociedad. A Fina Ríes las modas y los chismes no le interesan lo más mínimo; sí lo que acontece sobre el escenario. Fina escucha la música y se deja adormecer por ella: “Ese mundo mágico, aun en sus ratos insulsos, es más real y más encantador que la más encantadora realidad” (25). De vez en cuando contempla el palco de los Sureda. Vista en conjunto, la familia “encarna del modo más decorativo posible, un determinado concepto de la vida” (26). Fina percibe la entrada de un nuevo personaje en el palco de los Sureda. Se trata de Isabel, una joven algo mayor que Monsi y gran amiga de la familia. Ha llegado con su hermana Blanca y su cuñado Juan. Isabel y Blanca son huérfanas de padre y madre. La narradora se detiene a describir a Isabel que, como siempre, llega alegre y excitada, con mil historias que contar, incidentes que ha ido acumulando en las últimas veinticuatro horas y que brotan de sus labios cargados de chispas. A Marta Sureda, la madre de Monsi que en este libro tiene nombre propio, la muchacha le parece algo alocada y considera que Blanca no debería permitirle tantas libertades, pero consiente en que su hija se divierta con ella. No cree que pueda hacerle daño. 155 Monsi admira a Isabel y se deja fascinar por sus historias: “en su boca, los argumentos de novelas para señoras sueñan a Ilíadas de la femineidad” (29). Para Isabel que a ratos escucha la música y a ratos escudriña la sala, “no con la inquietud contemplativa de Monsi, sino con pasión de lector de folletín” (35-36), cada palco contiene una novela en pleno desarrollo. Con intervalos nunca muy largos, va murmurando al oído de Monsi o de su madre distintos comentarios. También encuentra tiempo para vigilar con el rabillo del ojo a un caballero de butacas que la mira desde hace rato. Isabel es guapa y vistosa y los hombres la siguen con fuego, con fuego, pero sin constancia. Al contrario que las conquistas de Monsi que siempre se hacen presentar, las de Isabel acosan y piropean. Pero a ella, lejos de molestarle, le encanta que así sea. Como Monsi de pequeña, que se enamoraba de cualquier rostro que veía en el tranvía, Isabel suele fantasear sobre todos los hombres que la miran. Hubo uno el otoño pasado con quien se encontraba a menudo en teatros y cines, un desconocido que acabó adquiriendo tintes muy románticos, un hombre de otra clase social, como casi siempre sucedía en estos casos, aunque Isabel y Monsi sitúan mal lo que está fuera de su clase: “Más allá de la barrera no empieza lo inferior, sino el misterio” (37). El señor de las butacas sigue mirando a Isabel y al final del acto la imaginación de la muchacha ha alcanzado plena altura de vuelo: lo dota de profesión, de nacionalidad, de sentimientos…, le da una vida y se inventa situaciones en las que ella cobra una importancia dentro de esa vida. El retrato que elabora es tan detallado que termina casi por creérselo y, al final, “se siente tan enternecida que se vuelve a mirar al infeliz desconocido con cariño” (37). 156 Las conversaciones que Isabel escucha en su casa, entre Juan y sus amigos, y los piropos que oye por la calle, la han ilustrado sobre la satisfacción que representa para el hombre la proximidad femenina y, de un modo vago, sobre la índole de esa satisfacción. Las novelas que lee, en cambio, novelas francesas, no la ilustran nada. La narradora se permite aquí opinar sobre este tipo de novelas, manifestando así de un modo explícito su vinculación con la historia que cuenta y dejando asomar discretamente el semblante de la autora: “En 1916 son desde luego menos instructivas que en 1955” (38). También la viajera de Aprendiz mostraba su desagrado por este tipo de novelas: a la niña Monsi se las daba a leer Mademoiselle Bertaud (169). La imaginación de Monsi, a diferencia de la de Isabel, trabaja únicamente sobre lo lejano. En cuanto entra en contacto con personas y cosas, la imaginación se calla y abre los ojos de par en par. Cuando era niña y vivía encerrada, casi todo era lejano y “era fácil suponerles a las siluetas que pasaban aventuras antiguas o pasiones ocultas” (39). Ahora que ha entrado en contacto con el mundo, le resulta raro ver en las caras conocidas un destino dramático. “¿Y qué otro destino le podría inventar?” (39). Sobre lo que está próximo, Monsi no inventa, porque sería incapaz de creerse sus propias historias y, porque en este sentido, le bastan los relatos de Isabel, relatos llenos de posibilidades, que echan hojas y crecen en su interior. Para Monsi, Isabel ya se ha asomado al mundo más ancho en el que realmente ocurren cosas, aunque, nos advierte ahora la narradora, “se asombraría de saber que Isabel, cuando está sola, está triste porque nunca ha abierto los ojos de par en par” (40) y porque las historias que cuenta nunca crecen dentro de ella. La voz narradora varía constantemente la focalización de su 157 relato: el punto de vista desde el que cuenta los hechos fluctúa sin cesar de uno a otro personaje. Cuando Isabel calla, Monsi busca con la mirada a sus dos pretendientes. Los tiene localizados y eso la tranquiliza. Monsi tiene bastante claro que no se casará con ninguno de los dos, pero le gusta coquetear con ellos y hacerles sufrir –o lo que ella interpreta que es sufrir. Con Toni tiene mucha más confianza que con Ramón; Toni la conoce mejor porque entre ellos el flirteo nació después de la amistad. Con Ramón, en cambio, ha sido distinto; ha ido entrando en su casa dando siempre la impresión de que llevaba serias intenciones y Monsi se lo agradece, pero con él no acaba de sentirse cómoda. En este momento es Toni quien más le preocupa. Parece haberse cansado de sus continuos coqueteos, de sus tira y afloja, de no mostrarse clara ante él y de retrasar un desenlace. Ella disfrutaba con ese juego y creyó que Toni la seguiría eternamente. Ahora no lo tiene tan claro. Últimamente le nota esquivo, disgustado, serio; durante varios días ha desaparecido sin avisar y Monsi se da cuenta de que, en realidad, sabe muy poco sobre los sentimientos del muchacho. Pero por nada del mundo quiere dejarle escapar: a su lado nunca se aburre, tiene “contactos dorados con el mundo misterioso de las cuatro de la madrugada” (55), gustos parecidos a los suyos y es la única persona a la que se atreve a confesarle que estuvo enamorada de Napoleón. Sin embargo, tantas ventajas con Toni como amigo son una gran desventaja si piensa en él como marido y es que Monsi “no tiene mucho empeño en casarse con un hombre que se le parezca; dejar de ser uno mismo sería bonito y tiene una vaga impresión de que la esencia del ser amado es contagiosa y que un marido alpinista inmuniza contra los resfriados” (55). 158 La narradora se traslada ahora al palco de Fina que lanza el primer bostezo de la noche. Fina recuerda que a la mañana siguiente tiene que visitar a su tío Daniel y ello la reanima. Su tío Daniel vive en una torre en el campo, apartado un poco de todos. Fina se imagina casada y viviendo en una torre similar a la de su tío, con niños por todas partes creciendo sin disciplina en un jardín parecido al de la torre. Cómo y por qué caminos se ha de llegar hasta esa vida no lo sabe, pero tampoco le hace falta saberlo, llegará: “Es una certeza que el futuro envía desde lejos, como una carta alentadora, para tranquilizarla y mantenerla en libertad de espíritu” (64). Fina también acatará su destino y, como el resto, cumplirá el requisito social –convertirse en una mujer casada–, pero, a diferencia de las otras, se someterá de un modo resignado, sin ilusión de ningún tipo: Fina no deja de entrever que se avecina una época desdichada, de costumbres charras y trámites ridículos: una época que será preciso atravesar, por más que procure uno retrasarla, antes de llegar esa hora inmóvil del jardín, deseable y triste como un recuerdo, que representa la única solución aceptable a la vida; ya que al parecer la vida no puede consistir solamente en seguir siendo la nieta de abuelita y la sobrina de tío Daniel, en pedir que Paca haga rosquillas, en sacarle las zapatillas a papá, en cantar al piano cuando nadie oye y en tejer para los niños de la lavandera saquitos que se ensucian en seguida y no se terminan nunca. La cara del padre de los niños, Fina no la ve en sueños jamás. (64) Fina se concentra ahora en el escenario. También Monsi que escucha absorta la voz del tenor, “la voz de la pasión que solicita” (65). Monsi le encuentra sus quiebras al argumento de Manon (la ópera de Jules Massenet que se representa), pero ahora lo que le interesa no es el carácter de los protagonistas, ni siquiera la música, sino la voz de ese tenor que “intenta encender la vida fría que se desmorona y se congela,” “la voz de alguien que implora a la suerte, pidiéndole que le restituya su pasado” (65). Monsi está pendiente de esos labios que imploran y se adhiere a su súplica. Aunque hasta la fecha, la muchacha no ha perdido nada que quisiera volver a tener, “su emoción favorita, la 159 pendiente de su ser, la tónica de su alma” se llama “recuperar” (66). Resurge aquí el espíritu de la viajera y, de nuevo, el alma de la autora: tras la reflexión de Monsi se oculta el eje principal que vertebra su obra, la razón que la impulsa a escribir, el deseo irrefrenable de recomponer su pasado y restablecerlo bajo sus pies; tarea que reconoce imposible, por otro lado, por lo que la autora también incluye las lagunas y las sombras de lo que fue. Los ojos de Monsi se alejan un momento del espectáculo. La narradora advierte un cruce de miradas entre ella y Toni. Ese cruce de miradas es percibido por dos personas. Una de ellas es Adela: Toni no le interesa lo más mínimo, pero le entristece la idea de verlo casado. La otra es un nuevo personaje que, a partir de este momento, se incorpora a la historia: África Arias. La voz narradora relata ahora desde la perspectiva de este personaje. África sí está interesada en Toni. Tuvieron, no hace mucho, un pequeño romance que terminó por voluntad de Toni. La idea de que entre él y Monsi exista algo le hace daño. África no está celosa de la chica por su belleza (también ella es hermosa), sino por lo que representa: dinero, clase y prestigio social. Todo lo que a ella y a su hermana Aurelia les falta. Su padre era funcionario de Hacienda, hijo de otro funcionario que llegó a menos que él. Cuando por fin el hombre consiguió un buen puesto y empezó a ganar algo de dinero en serio, se murió. Regresaron la estrechez y el caos de despilfarros y miserias que ha reinado siempre en su casa desde que ella tiene uso de razón. Todo se lo gastan en vestidos y en comprar entradas para los distintos espectáculos. Lo importante es aparentar; comer queda en último término. 160 África teme que Toni la haya dejado por considerarla algo fresca, como varias veces le ha repetido su hermana. Es cierto que es más permisiva que las demás en “los ademanes en público, en dejarse acompañar por el novio por las calles menos céntricas” (71). Sí, quizá a veces no ha sido muy correcta, pero, en lo demás, ha tenido que dejar a muchos chicos porque querían demasiado, a veces a los que más le gustaban. Pero un beso es sólo un beso, y una mano en la cintura es sólo una mano en la cintura. Ella se considera honrada. No, no puede ser que Toni la haya dejado por eso, recapacita la muchacha. Tiene lugar un entreacto. La gente parpadea cuando se encienden las luces de la sala. Cada cual ha visto ya más o menos lo que quería ver, ha saciado su curiosidad o su desengaño. Los objetos estáticos –trajes, peinados, figuras conocidas– están ya enteramente agotados. “La atención ociosa abandona esas cosas estáticas y se dirige al movimiento, que es, por esencia, variedad. Las mujeres, que empezaron por devorarse con los ojos unas a otras, miran ahora sobre todo a los hombres,” a “sus amoríos, sus atracciones y sus antipatías y los progresos de una reputación, de una carrera que una destela de consideración señala al paso” (74). Se observa a los hombres en general y también en particular. Los hombres se han levantado para ir a fumar y se pasean por la sala, mientras que las mujeres están inmóviles en sus puestos. La narradora compara la sala con un conjunto de islas –tierra firme– representadas por los grupos de mujeres, en torno a las cuales avanza o se retira el flujo masculino; los hombres son vistos como las olas del mar que se acercan o se retiran de la costa: 161 Las pobladoras de la tierra firme que, con ojos inquietos, otean el horizonte, no han logrado nunca explorarlo del todo; no esperan ver sus últimas playas ni el secreto de sus entrañas. Y sin embargo, han de embarcar por él esperanza y fortuna, con el corazón animoso y alegre como un buen marino prendado de su carrera. Pero no sin recelos. (76) De nuevo la narradora emite su juicio particular interpretando las relaciones entre hombres y mujeres: la mujer, que ve en el hombre su único destino alcanzable, se adentra en el amor como el marinero en el mar, receloso pero ilusionado. Adela Maura mira a su alrededor y observa feliz que la marea ha depositado una pechina al alcance de su mano. La pechina lleva por nombre Alfonso Casamarta “auténticamente aristócrata y aristocráticamente pelado” (76), es decir, completamente arruinado. No es muy guapo, pero sí atractivo y la ha mirado repetidas veces. El color acude a las mejillas de Adela, el pulso le late con fuerza y un oleaje de optimismo asalta su corazón. Enseguida piensa en boda. Si se casa con él “nadie se creerá, naturalmente, que él la quiera. Pero nadie tendrá derecho a suponer que ella se case por aburrimiento y no esté enamorada. Para su dignidad, eso basta. Y además, quizá lo esté un poco” (77). Adela no es ingenua y sabe que si Alfonso la escoge como esposa será únicamente por su dinero. No le importa, también sabe que no puede esperar mucho más de los hombres y que ninguno de ellos es siempre fiel. Esta “infidelidad” parece una cualidad inherente del género masculino; ya se lo parecía a la viajera (Aprendiz 79); ahora se lo parece a este personaje y la narradora no lo desmiente. La narradora centra ahora su mirada en el palco de los Sureda. Isabel sigue con ellos y, discretamente, toca la mano de Monsi para señalarle hacia una de las plateas. Monsi ve allí a tres personas de aspecto distinguido que parecen extranjeros, dos hombres y una mujer. Ya se había fijado en ellos en otras ocasiones, sobre todo en el muchacho, la 162 estrella del grupo: moreno, atractivo, atlético, viril, peinado inglés. Isabel y Monsi hacen suposiciones sobre el origen de estas personas. El padre de Monsi no sólo consiente que las muchachas hablen de ellos, sino que participa animadamente de la conversación; como extranjero que es, en su alma “quedan rincones capaces de interesarse por aves migratorias llegadas del ancho mundo, de otro aún mucho más ancho” (80). La representación ha terminado y todo el mundo comienza a abandonar la sala. Monsi camina airosa hacia la salida, feliz por haber triunfado esta noche; presiente muchas miradas puestas en ella y no quiere defraudar. Pero al encontrarse con Fina toda su gloria se vuelve harapos, desaparece el hechizo de la noche y se siente culpable, aunque no sabe muy bien de qué. Fina la mira acusadoramente, con acritud, se siente traicionada por su amiga por haberle mentido, por no advertirle que estaba cambiando y que era como los otros. Monsi no comprende esa desilusión que se ha depositado en el rostro de su amiga, no cree haber estado fingiendo: su comportamiento forma parte de su autenticidad. La relación entre ambas ya era bastante superficial antes de esta noche, pero ahora se ha abierto una grieta que será difícil volver a cerrar. La narradora intenta justificar a Monsi por su comportamiento frívolo, pero en el pensamiento que cruza por la mente de Monsi, se adivina la voz de la autora que desea justificarse ante sí misma y ante el lector: “(… -Y yo no te he engañado… Entiende que el retraimiento, el buen humor pacífico, los entusiasmos, todo era auténtico. ¿Qué culpa tengo de haber crecido a la edad que se hizo para crecer? Entiende que en el fondo no me avergüenzo…)” (83). La velada en el Liceo ha concluido, pero la noche todavía no ha tocado a su fin. La voz narradora ha decidido acompañar a estas muchachas hasta sus respectivos hogares para mostrarnos el ritual personal que cada una establece dentro su ambiente. 163 Monsi llega a casa contrariada y se debate entre un sentimiento de derrota impuesto por la mirada condenatoria de Fina y otro de triunfo y felicidad por haber obtenido dos miradas del atractivo y misterioso joven de aspecto extranjero sobre el que estuvo hablando con Isabel. María, la niñera, la espera en casa. Emerge de la oscuridad pulcra y compuesta, tal como está a mediodía, tal como está a las siete de la mañana. Se ha quedado despierta, aguardando a su niña, imaginándosela en ese otro mundo al que es dudoso que ella se haya asomado nunca. Si María asistiera algún día a una de esas fiestas, piensa ahora Monsi, “no se asombraría, como Proust en casa de Guermantes, de que no ocurriese nada. Ni entendería que a una fiesta quisiera alguien ir en busca de algo. Va la gente a ponerse ciertos trajes y a hacer ciertos gastos, a cumplir ritos. A que todo aquello se repita una vez más” (89). Del ceremonial de las noches del Liceo, de su sentido, de la jerarquía de las localidades y hasta de los parentescos y disensiones de las familias principales que allí se dejan ver, María tiene un conocimiento que a veces a Monsi le parece profético. María, que en este libro cobra mucho menos importancia que en el anterior, está a punto de abandonar a Monsi para regresar a su pueblo a cuidar de su hermana que se ha quedado viuda y está vieja y achacosa. Monsi y ella charlan un rato. Luego María se marcha y Monsi, al quedarse sola, lo primero que hace es mirarse al espejo y comprobar qué se ha salvado de la obra de arte que era cuando salió de casa. El examen desilusiona un poco, pero coge el peine para cerciorarse de que con un ligero retoque ya está mucho mejor. Al moverse se distancia del espejo, la luz varía y otorga a sus curvas un acento trágico. Monsi se siente transformada en otra persona. Acompañando la acción al pensamiento, Monsi empieza a envolverse en los trapos que tiene a mano: 164 La pura contemplación de sí misma, la alegría de ser Monsi Sureda quedan ya muy lejos. Ahora Monsi está creando algo. Del montón de lecturas que tamiza el fondo de su alma, cada pliegue de la tela, cada escorzo extrae una figura. Un fantasma tras otro acuden al conjunto, y, cogiendo de la mesa su collar, liando la toalla en turbante, Monsi intenta sujetarlos. Y el fantasma se acerca y acepta la hospitalidad que se le ofrece. Los ojos de Monsi son ya meros espectadores. (91) La muchacha se observa ante el espejo, se disfraza, se transforma y recupera de ella una imagen distinta de la habitual. Bajo la inocencia de este ritual de Monsi se percibe toda una corriente de intenciones por parte de la autora, que de nuevo le ofrece pistas al lector sobre cómo interpretar el texto que tiene entre las manos. Entre el nuevo juego inventado por Monsi y el acto de escribir de la autora se establece un claro paralelismo. Ambas acciones pueden contemplarse bajo un mismo prisma: el deseo por parte de las dos mujeres –personaje y autora– de desfigurarse para luego reconstruirse y obtener una imagen de sí mismas mucho más completa. Cada imagen recuperada es como un yo escondido a los ojos de la sociedad y que forma parte de un yo mucho más complejo que el yo al que los demás están acostumbrados. Es una lástima que se pierdan, sin que nadie las vea, todas esas Monsis adorables, turcas, italianas, griegas, que desfilan por el espejo. Y también porque otras mil Monsis auténticas, que espontáneamente conviven dentro de una, reclaman y quieren vivir cada cual su vida entera y uno comprende que el destino no podrá aprovecharlas a todas y que muchas de ellas –que tenían tanto derecho a existir como las otras– tendrán que verse arrinconadas, morir apolilladas como solteronas inútiles. (92) La niña logra, mediante su ritual ante el espejo, transfigurarse en otras almas y recomponer ese yo más auténtico; la autora lo consigue mediante la escritura, ocultándose tras la máscara de sus personajes de ficción. Monserrat Sureda es su álter ego, pero junto a ella se alzan otras voces que también dejan entrever su personalidad. En este libro, la narradora-autora, para llegar a conocer mejor el alma de su personaje, la 165 sitúa no sólo ante el espejo, sino ante los otros para que se refleje en ellos y para que el retrato sea lo más completo posible. Lo suyo es como un ensalzamiento del espíritu femenino: “la raza autóctona de las islas de la Intensidad” (Aprendiz 132), como las denomina en su libro anterior. El ritual queda interrumpido por la llegada de María que viene con una taza de caldo para su niña. La mirada de la narradora se desplaza ahora a casa de Isabel. No hay nadie esperándola cuando llega, pero ella disfruta de su soledad. Le gusta hurgar en la despensa y pasearse por la casa recordando su noche, soñando con el teatro, ese lugar encantador donde la gente mira mucho y donde apenas hay peligro de conocerse; donde hombres erguidos y de frac, con gardenias en el ojal, siempre parecen a punto de embarcarse en un amor caballeresco. Nos traslada después hasta casa de Fina, donde todo está en silencio a su llegada. Su abuela Teresa Ríes ha preferido no esperarla levantada porque sabe que a la nieta no le gusta, así que desde su cama escucha sus pasos cuando entra. La narradora focaliza el relato, durante unos instantes, desde el punto de vista de Teresa. La mujer espera de todo corazón que Fina no languidezca en el matrimonio como su madre. Sabe que Fina es muy especial, pero confía en que se habitúe. No es que Teresa sea una persona convencional, pero considera que lo esencial en lo femenino es la tradición y que Fina deberá casarse. A diferencia de Monsi y de Isabel, Fina no siente ninguna excitación tras el acontecimiento de esta noche; más bien absoluta indiferencia. A quien no le ha sido indiferente el acto de esta noche es a Adela. Ella también se contempla ante el espejo y su juicio es bastante severo. Como Monsi, Adela coge el peine 166 y ensaya nuevos peinados, pero los resultados que obtiene no le satisfacen. Sin embargo, hoy se siente optimista: Alfonso Casamarta la ha mirado y le ha sonreído de un modo halagador. Ya no cabe duda de que se casará con él. Su imaginación vuela hacia los vestidos, las joyas, los diseños europeos que hará importar, todo lo que podrá lucir una vez casada. Se acerca hasta la ventana y observa la avenida desierta, la noche fría y silenciosa, el andar de los pocos que pasan. Adela escudriña un momento la noche callada, “la noche vigilante y muda como el destino” (96) y se sorprende de estar contemplado ese tipo de cosas que ella considera inútiles, que no sospecha que puedan tener sentido. Pasa un carruaje. El sonido “se acerca, se aleja, sembrando un ruido de cascabeles tenues y patitas que escarban” (96). Ese sonido también lo escucha María Luisa Alós, un nuevo personaje que no había aparecido hasta este momento. María Luisa vive en un barrio pobre con su hermana y su cuñado. El ruido de las pisadas y los cascabeles la han sacado del letargo estudioso en el que estaba sumida. Prepara para diciembre las dos últimas asignaturas de una licenciatura de Letras. María Luisa no sabe muy bien por qué estudia; no tiene gran afición al estudio, “si hemos de entender por eso la curiosidad alegre, la expansión del alma que le ha proporcionado a Monsi la cultura de adorno que sus padres le quisieron dar” (97), y tampoco es especialmente despierta. Pero su familia quiso que hiciese el grado y su padre, que era republicano, siempre hablaba de la cultura de la mujer. Quizá querían que la niña le sucediese en la farmacia, o quizá que hiciese oposiciones. Ella comenzó a estudiar sin tener muy claras las razones. Luego, cuando su padre murió, convenció a la 167 madre y a la hermana para que la dejaran seguir. Ahora la familia vive sacrificada para poder pagarle las matrículas a la hija, los gastos y darle de comer. María Luisa estudia, le cuesta sacarse las asignaturas, pero trabaja con tesón. Tiene mucha voluntad. El ruido del coche la ha sacado de su letargo. Mira el reloj, la una y media. Ese coche y el que pasó hace poco, son de gente que vuelve de la ópera. Siente frío y cansancio. El cuarto está helado. Aunque María Luisa trabaja muy abrigada, el frío ha penetrado en su cuerpo. Se levanta y se estira. Se siente entumecida y agotada, “la atraviesa una extraña amargura, como si le hubiesen arrancado el eje y por el orificio le entrase un viento glacial” (98). Pero también está soñolienta. Se tumba vestida en la cama, debajo de las sábanas y envuelta en la manta que estrecha contra sí. María Luisa supone el contrapunto, el contraste a esa vida de apariencias16. 3.2.2. EL PEQUEÑO MUNDO / EL ANCHO MUNDO: ENTRE LA LIBERTAD Y LA SUMISIÓN En la primera parte del libro, la narradora ha tratado de objetivar la experiencia de Monsi al situarla en un entorno que se componía de otras presencias y contrastar su pensamiento con el del resto de las jóvenes que ocupaban las butacas del teatro. Ese contraste le ha servido para comenzar a describir las relaciones que todas ellas, incluida Monsi, establecen con el medio social que las envuelve. En la segunda y tercera parte, la narradora termina de definir esas relaciones, ahora poniendo énfasis en el conflicto que subyace dentro de las mismas. El núcleo de ese conflicto se halla en la dialéctica entre la libertad (aparente, ilusoria) y la sumisión 168 (como destino inevitable). Las jóvenes que desfilan por estas páginas pretenden adecuar sus sueños a la realidad, pero ven naufragar esos sueños y acaban por sentirse prisioneras de su circunstancia. En su testimonio, sin embargo, no existe el aullido, ni el insulto, ni las reivindicaciones feministas, sólo la resignada aceptación del papel que la realidad les ha consignado. Aunque Monsi cobra más protagonismo a partir de ahora, la narradora sigue utilizando la técnica del contrapunto para matizar mejor el contorno de su personaje y, al mismo tiempo, resaltar los contrastes y los paralelismos que se establecen entre ella y el resto. Consigue así entrelazar la memoria individual con la memoria colectiva de aquellas jóvenes y obtener un retrato más completo del personaje. Monsi que hasta ahora vivía en la caverna de los sueños, está abandonando su pequeño mundo para incorporarse al ancho mundo, a la realidad circundante. Así lo expresa la narradora en la primera parte: “De repente se encontró en la mano la llave de una cueva de realidades. La realidad espanta al sueño; esta primera verdad la ha aprendido ya Monsi” (19). Ahora se encamina hacia un destino que le mostrará una verdad más dolorosa. La experiencia de Monsi En esa cueva de realidades donde Monsi se está adentrando hay poco espacio para la imaginación, para las aventuras románticas, las pasiones ocultas o los destinos dramáticos: “La realidad espanta al sueño” y ahora su pensamiento sólo es capaz de volar libremente cuando escucha los fantásticos relatos que Isabel le cuenta sobre amores 169 contrariados, cuando asiste a la representación de argumentos ficticios –en el teatro o en los libros que lee– o cuando se pasea con su padre por la ciudad. La figura paterna (que aquí también tiene nombre propio, Martín Sureda), en esta nueva experiencia de Monsi, pasa a ocupar un lugar privilegiado; no sólo usurpa el puesto que ocupaba la madre en el primer libro, sino que se le idealiza y se le convierte en el estandarte de ese pequeño mundo del que Monsi se está desprendiendo. “A Monsi le gusta ir por la calle con su padre. Si una ciudad pudiese ser inteligente, ésta parecería más despierta, más dispuesta a proponerlo y a discutirlo todo cuando pasa uno por la calle al lado de papá” (152). La hija “se siente interesante” y dichosa a su lado y hasta los rincones más tristes se llenan de colorido cuando su padre le pasa la mano por debajo del brazo: “ve uno flores, tazas y conversación detrás de cada cortina” (152). Caminan y conversan y Monsi “endereza el cuello como a toque de clarín cuando Papá habla de igual a igual” (153). El casco antiguo de Barcelona vuelve a desplegarse ante sus ojos y el espectáculo que contempla se asemeja al que ya describiera la viajera en Aprendiz. Se percibe, sin embargo, en esos recorridos por la ciudad, una sombra de tristeza. Monsi ya no es la niña inocente de ocho años que se dejaba seducir por sus propias fantasías; ha crecido y tiene un pasado. Los ramos de otoño que venden las floristas de las Ramblas encierran el aroma de ese pasado, el aroma de un primer desengaño –parece aludir aquí a su experiencia con los Salt: “ráfagas de olor acre, a campo más que a jardín. Es un olor sabio y triste. Hay una humedad traidora en el aire y dentro del alma inseguridad” (154). La niña ya ha puesto un pie en el ancho mundo de los mayores, se ha asomado a él y ahora “habrá de dar otro paso y volver a aprender la vida” (154), pero todo es incertidumbre y no sabe lo que le acecha en el camino. 170 Monsi ha dejado de soñar con amores imposibles y ahora sueña con una realidad que cada vez está más al alcance de su mano: el matrimonio. Dentro de éste, el amor no es un factor esencial y Monsi lo sabe, no es ingenua en este sentido, aunque no rechaza la posibilidad de obtener ambas cosas al mismo tiempo. Para ella, la decisión de entrar en la institución del matrimonio está motivada, principalmente, por su idea de que el verdadero amor se puede alcanzar: “Los hombres, dice la experiencia de Monsi, son inconstantes. Pero el amor de gran estilo existe” (120). Siente el anhelo de sentirse amada pues la felicidad y la realización de la existencia se encuentran para ella en el amor: “La creencia de que hará una boda brillante se le está contagiando. Pero Monsi no ha renunciado al amor, aunque piense menos en él y ya no sepa cómo es el hombre ideal. El don esencial que le exige a la vida aún es la intimidad” (119). El rostro del futuro marido Monsi ya lo ha visto en varias ocasiones, aunque ella no lo sabe; la última durante su velada en el Liceo. Vuelve a encontrarse con ese rostro a la mañana siguiente, en el tren de regreso a casa, cuando viene con Fina de visitar a su tío Daniel. El apuesto joven de aspecto extranjero que ayer vio en el teatro ha coincidido en su mismo vagón y se ha situado cerca de ella. Monsi lo observa con disimulo, pero con detenimiento. Están de pie porque hay mucha gente. Un brusco movimiento de la máquina provoca que Monsi pierda el equilibrio. Al recobrarlo y mirarle casi no le reconoce. Tiene otra expresión en la cara, una mirada tan dura que le hace parecer más viejo y una sonrisa entre ofensiva y asqueada. Saluda a alguien pero Monsi no consigue ver a quién. Luego recobra la expresión de antes y ella intenta justificar ese cambio brusco en su fisonomía, sin embargo, se ha roto la magia del principio. 171 El rostro adquiere un nombre propio el día que Monsi se lo encuentra inesperadamente en casa de su tía Victoria: se llama Miguel Buzón. Tía Victoria les ha invitado a él y a su hermana Cecilia Arenzaga. Son nuevos en la ciudad, de origen catalán, pero vienen del extranjero. Monsi se deja mecer por el acento de los hermanos, un acento entre inglés y sudamericano, y observa los gestos de él. Ahora que le tiene más cerca, le ve guapo, un rostro perfecto, pero tiene poca gracia, manos desmañadas para hombre de mundo. Al charlar con él gusta un poco más, aunque la conversación le sabe a poco –breve y demasiado formal– y se le descubre la misma expresión que le vio en el tren, expresión que se alza como una premonición. Pero Monsi no hace caso de esa premonición y se deja conducir dócilmente y complacida hacia su destino. Cecilia comienza a invitar a la muchacha cada vez con más frecuencia. Se inicia todo un ritual de visitas, salidas y conversaciones que terminan por seducir a Monsi. Miguel y Cecilia han conquistado su corazón: el nuevo y ancho mundo por fin se ha abierto ante ella. El fin de ese año y enero del siguiente –1917– quedarán grabados en el recuerdo como una época de felicidad: neblina, violetas y marrón glacé es lo que devuelve la memoria al evocar ahora aquel periodo. A Isabel y a Fina las ha ido dejando atrás y María va a desaparecer definitivamente de su vida. Sus obligaciones y lazos familiares la obligan a marcharse y a Monsi le dolerá mucho al principio, pero enseguida se sobrepondrá. No se figura como podría admitir a María en su nuevo mundo: Lloró tanto que mamá . . . tuvo ganas de ponerse muy seria y de impedir que María se marchara . . . Pero después de irse María, Monsi recobró la serenidad con rapidez. Lástima, preocupación por la que tanto ha dejado atrás, tanto ha perdido, podrán a ratos hincar un mordisco en el alma. Pero hueco no ha habido tampoco. Ni siquiera echa de menos el servicio continuo que recibía de María en 172 cosas materiales. ¡No, eso no lo echa de menos! Hay algo en una que quiere crecer, quiere hacerse independiente y ser respetada, además, en su intimidad. (178-179) A principios de marzo, la vida de Monsi ha cambiado mucho. La niña vive ahora en el presente, ya no hay tiempo para los sueños. Hasta ahora el presente era lo inservible, lo que había que ocultar tras una cortina o adornar con unas cuantas pinceladas de magia y de aventura: “Hasta cuando el pobre instante se esforzaba en ser una pura delicia, conseguía una negarlo. Se le disfrazaba desplazándole, si no en el tiempo, en el espacio” (181). Ahora Monsi no niega ese presente, sino que lo vive con intensidad, casi se encierra en él: Entre tantos cambios como han ocurrido durante los dos últimos años en la vida de Monsi, el más extraño es éste: Ahora vive en el presente. Vivir en el presente es una cosa aparte de la inaptitud que ya antes tuviese para figurarse un futuro lejano: puede una vivir en el verano que viene o en la semana pasada. Puede una, sobre todo, vivir en el siglo XVIII o fuera del tiempo, en ese otro tiempo comprimido del que se sale y se entra con sólo volver páginas, escritas o no… . . . Pero hace poco, no recuerda una bien cuando, el presente se dejó caer en la vida; y, como una amistad nueva, empezó a ocupar cada vez más tiempo y, por fin, celoso, logró alejar a todo lo demás. (181) Va al teatro con los Arenzaga, a restaurantes desconocidos, a espectáculos que no había visto jamás, a visitar monumentos que se avergüenza de no conocer. La relación con Cecilia y con Miguel se estrecha cada vez más, tanto que cuando Cecilia le cuenta historias de su familia de América a Monsi le parece que esos recuerdos ajenos le pertenecen. La libertad que alcanza con los Arenzaga se vuelve confianza, franqueza, intimidad. Casi se olvida de que está con ellos y, para Monsi, esa “es la mayor prueba de afecto que a los amigos se les puede dar” (183). En su casa, las relaciones con estas personas no han sido del todo bien recibidas. La madre no se opone a ellas, puesto que al fin y al cabo, Miguel “no es un mal partido: 173 no tenía una situación comparable con la de su cuñado… Pero no sería un marido austero” (189). El padre, en cambio, no las ve con buenos ojos: Cecilia tiene quince años más que Monsi y la amistad da qué pensar. De todos modos, al hombre no le queda más remedio que resignarse a que esas relaciones sigan adelante ante la ilusión que muestra su hija y la complacencia de la madre. Por desgracia, este presente ideal en el que vive Monsi se quiebra el día en que Miguel le coge la mano por primera vez. Es una mano firme, como la del niño Gabriel Carles, y Monsi, que aguardaba ansiosa este momento, la recibe sin sobresalto: “sin un latido de más en el pulso, una dulzura sin nombre la invade que debe ser felicidad” (195). Pero a partir de ahora todo se precipita. Al contarle a su madre lo que ha sucedido, ésta la reprende por haberle permitido al muchacho tantas libertades; la obliga a que hable con él y que obtenga una declaración formal: “las cosas han de llevarse hasta el fin, han de hacerse según canon” (196). Monsi obedece, pero le asaltan las dudas: “El mundo entero huele a traición. Traición de papá que no protegió a tiempo. Traición a papá, que no sabe lo que ocurre, a uno mismo, a Miguel” (198). Pero tampoco este sentimiento premonitorio consigue apartar a Monsi de su destino y la muchacha acaba formalizando su compromiso con Miguel. En las premoniciones y los malos augurios que la narradora inserta al relatar la experiencia afectiva de Monsi, se insinúa la voz implícita de la autora. Esta voz implícita se deja oír más claramente al llegar a este punto de las relaciones entre Monsi y Miguel: se pone en evidencia cuando anticipa la sinuosa trayectoria de ese romance y al intentar justificar la decisión del personaje. Nos hallamos en el final de la segunda parte. La muchacha le lleva a su madre una respuesta triunfal, pero “la poesía ha huido,” advierte 174 la narradora, y su noviazgo se alza como algo problemático, “como un sendero de montaña, como una faena. Y entre los dedos el cristal del presente está roto” (201). Pero dar marcha atrás a estas alturas no está justificado, por lo que el comportamiento de la joven se presenta como el correcto, según corresponde a su condición de persona decente y cabal: ¿Hubiese hecho bien en obedecer, hace una hora, a aquel instante de repulsión? Muy bien, dice una voz queda, pero netamente rebelde. Muy bien; todo lo demás es cobardía y falsedad. No, dice alto otra voz serena: esta es la vida, éste es su modo de ser. Acercarse a las cosas es delicioso, pero al asirlas se recibe un coletazo. Te disgustó el día que le conociste; hoy te ha vuelto a disgustar. ¿Quién te dice que otro lo hubiese hecho mejor? . . . Esta es la vida. Aceptar es aprender, aprender es gobernar. Tener hoy cariño, mañana no, eso es de locos. Seguramente en esas cosas haya, como en todo, una continuidad. La consiguen las personas decentes, la gente sensata que no suelta ni deja ir y que sigue su camino hasta el fin. (201) Las relaciones con el ancho mundo se alzan así como algo conflictivo. Monsi ha querido someterse libremente a las leyes sociales, condicionada, claro está, por esas mismas leyes, y si bien desde el punto de vista de la convención social es aceptada y considerada como “mujer realizada” por estar a punto de cumplir con el requisito social, en el fuero interno de Monsi comienza a brotar la insatisfacción: “Peleó a ciegas con las órdenes de su mundo que se le venían encima; y a veces consintieron en mantenerse en equilibrio, pero no recobraron nunca la armonía . . . Monsi se preguntó más tarde cómo había podido resistir; cómo no abrió las manos para desasirse de lo nuevo y recobrar lo perdido” (203). La narradora vuelve aquí a prescindir de la linealidad del relato para adelantar acontecimientos e incluir sus propias reflexiones sobre la trayectoria de Monsi. La primera dificultad la plantea su padre. Martín Sureda no se ha dejado seducir como su hija por el atractivo y el encanto de esos extranjeros y no le parece bien que su 175 hija se comprometa tan joven. Su negativa inicial provoca una alteración de todo el orden familiar. El calvario de Monsi empieza el día en que Miguel tiene que venir a pedir su mano. Ese día, cuando su padre entra en el comedor a la hora del almuerzo, a Monsi, sin saber por qué, le da un vuelco el corazón: Le echó una mirada furtiva. Parecía más viejo, como después de una enfermedad, una enfermedad ligera. Iba derecho a su sitio con la cabeza inclinada, la cara inmóvil, retirado en sí mismo. Casi la misma expresión que tuvo cuando se murió mamá Rosa. Martín Sureda vio a Monsi en su puesto, quieta y pálida, con la cara espantada, y sin detenerse, al pasar por su lado le tocó el pelo. Pero era la misma caricia que le hacía a veces cuando la había castigado. (207) Cuando llega Miguel, ella oye sus pasos desde la habitación: “le pareció que llegaba un extraño” (207). Los dos hombres hablan a solas y sólo más tarde, cuando Miguel le explique a Monsi y a su madre cómo ha transcurrido la conversación, conoceremos el contenido de la misma y cuál ha sido la reacción de Martín Sureda. Miguel está algo disgustado, contrariado. El padre no se ha negado a que Miguel y Monsi se vean de vez en cuando ya que no tiene la menor intención de contrariar a su hija, pero “no puede consentir que contraiga compromiso a una edad en que no sabe lo que hace” (207). Le pide que espere como mínimo dos años, durante los cuales pueden mantener un noviazgo, pero en secreto y sin que Miguel tenga derechos de ninguna clase. Durante algunos segundos, en los que Miguel se limita a fruncir el ceño, Monsi se siente enteramente de acuerdo con su padre. Cobra conciencia por primera vez de las limitaciones de Miguel al ver su asombro ante la acogida que recibe. Ella se ha dejado seducir por un mundo extraño, pero nunca esperó que a papá le ocurriera lo mismo. Durante un momento, admira la sabiduría de su padre. Pero ya Miguel está alzando la voz. (208) Y al rebelarse Miguel, que no está conforme con lo que propone Martín Sureda, nace dentro de Monsi una fuerza “que ya no la abandonará nunca” (208). El amor que 176 siente por Miguel hace que brote esa fuerza especial induciéndola a perseverar, a luchar por lo que desea. También ella se avergüenza del sistema que quiere establecer su padre y se rebela contra él. Pero al hacerlo, se le empieza a desmoronar todo su mundo: Por la noche, cuando Martín Sureda se sienta a cenar, Monsi baja los ojos, avergonzada y ofendida, y por segunda vez guarda silencio. El padre no está ufano tampoco; tiene cara de culpable. A veces las miradas se cruzan sin querer: “Et tu, Brute!,” cree uno leer en la que le clavan. Por desagradable que sea sentir que se le derrite a uno alguna persona entre los dedos, es mucho más triste la impresión de derretirse uno entre los dedos de los demás. (210) La respuesta de Martín Sureda no ha convencido a nadie y es la madre la que intenta apaciguar los ánimos hablando con unos y con otros e intentando que su marido consienta en una relación que a ella le parece aceptable. Pero éste se resiste y el noviazgo de Monsi transcurre lleno de conflictos. Monsi se entristece al comprobar lo mucho que se está separando de su padre: Pero no se le ocurre ir en su busca. Ya apenas consigue hablarle y se asombra de la distancia inmensa que se ha cavado entre los dos. No intenta salvarla, no vuelve a tener con él un gesto gracioso o una de las picardías con que antes le ablandaba. Es su hija, orgullosa y reservada como él. (217) Los ojos desilusionados de papá sugieren demasiados reproches y Monsi, apenada y enfadada al mismo tiempo con él, se siente mancillada cuando cree adivinar algunos de sus pensamientos: ¿Era preciso saber que piensa que una mujer como Dios manda no se enamora de un hombre porque es guapo? La acogida que le hizo a Miguel era elocuente: ¿Había que repetir que papá está convencido de que a los tres meses de casados perecerán de aburrimiento? (entendiéndose que es Monsi quien perecerá). (220) El corazón de Monsi “va como una bola de acá para allá. Ha perdido su caja o su eje” (221). Ya no cree del todo en su padre y quisiera creer en Miguel, pero por más que lo intenta no lo consigue. Sus dogmas no son siempre aprovechables y aquella mirada 177 glacial del tren, infinitamente enemiga, resurge con demasiada frecuencia, cada vez que entra en cólera y se enfada por la situación a la que Martín Sureda les tiene expuestos. La segunda dificultad que se le plantea a Monsi viene de la mano de Miguel. A Monsi no le queda ahora más remedio que aprenderse a Miguel como si fuera una lección, más bien como una montaña –bastante pedregosa– que trepar: “ahora es él la verdad y no queda más remedio que aprender su ley” (223). Pero su ley es ante todo negativa: “Miguel no es más lógico en sus actos que otro cualquiera, pero lo razona todo. Todo lo que no le gusta” (223). Cuando algo le estorba lo pone en tela de juicio. Su modo de razonar no ilumina, sino que consiste en preguntar. Y el pavimento sobre el que se asentaba la vida de Monsi, comienza a bailarle bajo los pies. Todo lo que a Monsi le gusta, lo que ha hecho siempre, sus axiomas de toda la vida, le son cuestionados ahora. Monsi lo acepta únicamente porque cree que así debe ser: “sea lo que sea, la ley se aprenderá” (223). Miguel aceptó al principio el ambiente en el que se movía Monsi. La literatura y la música se consideraban en ella un adorno, dándose por entendido que los llevaría siempre como un perfume discreto. Pero desde que la madre le comunicó a Miguel que el padre habría preferido a Ramón Vilahur, el músico, como marido para Monsi, la antipatía de Miguel por las bellas artes se manifiesta con vehemencia. Y a propósito de las expresiones “intimidad,” “unión espiritual,” “armonía de gustos,” que se oyen a menudo en casa de Sureda, Monsi escucha por primera vez en forma de adjetivo la palabra que será el azote de su existencia: “Literatura…” No queda más remedio que enterarse de que el estilo de vida que le era natural como el agua al pez, no sólo no es universalmente seguido, sino que no es universalmente respetado, ni siquiera universalmente respetable. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Monsi, de las que te habían enseñado a venerar. Y ella, ciertamente, cuando echó la mano hacia Miguel, quería ensanchar el mundo 178 circundante. Pero no se le había ocurrido que el hombre que la quisiera le pediría que se quitase la mitad de su ser. El mundo cambia. (224) Afortunadamente, el duelo con su padre parece que ha terminado y que Martín Sureda ha aceptado finalmente el compromiso de su hija. Quedan las heridas, el rencor y aún habrá algunos coletazos, pero ahora el verdadero duelo se entabla con Miguel. Cuando él no está, las horas transcurren alegres, como cuando era pequeña. Luego, cuando él llega, siente la terrible soledad de los novios, dulces apestados de quien el mundo se aparta. No hay mucho de qué hablar entre ellos dos; no les gusta lo mismo. A Miguel no le interesa ni el teatro, ni el cine, ni los cuadros, ni las novelas, ni las vidas ajenas. Y todo lo que Monsi hacía antes, ahora lo tiene prohibido. Les queda el paseo, el tenis y poca cosa más. Aunque el tenis también presenta algunas complicaciones a causa de los celos de Miguel, porque casi todos los jugadores conocen a Monsi y la tratan con familiaridad. Sin embargo, Monsi acepta sumisa esa rutina del noviazgo. La ley se aprenderá y, al fin y al cabo, de lo que se trata es de “servir” (232), o esa es la opinión de Monsi a los diecisiete años sobre el compromiso que ha contraído con el ancho mundo. Miguel la tiene bien apresada y cada vez que Monsi alude a su mundo de antes, o a la belleza de un paisaje, éste se pone nervioso y la reprende, “¡Literatura!” (233), le exclama: “tiene la impresión de ser un pájaro sujeto por un hilo en la pata. Al menor brinco el tilo tira y hace daño” (233). El duelo que Monsi sostiene con Miguel tiene, entre otras muchas caras, una de gravedad infinita: “Ataca su fe” (241). No sabe cómo ha empezado. Monsi no vivía una época devota cuando le conoció; eran más bien tiempos de frivolidad. Se trata, no obstante, de aquello que jamás soñó que se pudiera poner en duda: “Un mundo sin fe era 179 tan concebible como un mundo en el que el suelo se pusiera a fluir como el agua.” Pero Miguel tiene autoridad para lograrlo y sus argumentos son fuertes. Ese verano no tiene la impresión de haber perdido la fe. La perderá más tarde; por ahora “el pájaro se le había escapado hacia Dios” (241). En septiembre, las dudas ya parecen demasiado graves y Monsi ve que Miguel hace el ambiguo papel de la serpiente: Le daba a morder el árbol de la ciencia; ella perdía un paraíso de certeza, pero al mismo tiempo crecía en humanidad porque el sustento y los nacimientos del alma tendría que ganárselos en adelante con dolor. (241-242) Monsi siente a veces que la están deshaciendo por dentro sin tener tiempo de volverse a hacer. Sin embargo, “volver atrás no se le ocurre” (245). Un día Monsi, entre un grupo de forasteros, ve a un hombre maduro, una de las sombras de ojos oscuros con que soñaba de pequeña. Ahora es adulta para esas cosas y por aquel hombre, hoy tan poco enigmático, no le queda ni un átomo de interés. Pero lo mira, distraídamente, y piensa en sí misma, en el camino que ha dejado atrás, “en cosas aprendidas, en otras perdidas; entre ellas la ignorancia y la libertad” (245). Miguel se da cuenta de que mira a un desconocido y sufre un ataque de celos. La insulta, la llama coqueta, inconstante, caprichosa, mimada. Monsi aguanta el chaparrón despavorida y piensa “¿Es que ni a mirar atrás iba uno a tener derecho? ¿También en el pasado le querían a uno deshacer?” (246). Miguel queda finalmente convencido de que Monsi ha mirado distraída y de celos ya no se vuelve a hablar. A primeros de septiembre, la familia está en la casa de veraneo y Miquel tiene que ausentarse durante unos días. Monsi queda en compañía de sus padres y de Ignacio y recobra las viejas costumbres. Estrecha un poco más la relación con su padre que sigue siendo algo fría. Sale a pasear con él y con Ignacio y, aunque no hay mucho que decir, el 180 aire libre le devuelve a los suyos y se siente en libertad otra vez y feliz y se le encoge un poco el alma porque ese sentimiento “tonto” es una de las cosas que Miguel reprueba. Pero una voz le dice “¿Por qué no? También eres de ellos. Ellos y tú también tenéis derechos” (248). Con Miguel ausente tiene tiempo de pensar, de recordar el pasado y también de añorarle y convencerse de que a veces tiene razón en sus reprimendas; le echa de menos y hasta se siente dispuesta a obedecerle. Cuando regresa, las relaciones entre todos ellos mejoran y todo parece transcurrir en armonía. Monsi siente que su padre ha vuelto a adoptarla y que le ha hecho un sitio a Miguel, modesto, pero no fingido. El verano termina bien y deja simpáticas anécdotas. Sólo un día volverá a estallar la tormenta: el día en que Martín Sureda les descubra en un abrazo. Pero el enfado le dura poco y será el último. Poco después del verano, tiene lugar un trágico suceso en la vida de Monsi. La muerte de su padre. Ha sido una angina de pecho y ha sucedido durante uno de los viajes del padre a Madrid. Monsi, al recibir la noticia “le pareció ver una mano que rasgaba un velo. Las bambalinas de un mundo de ilusiones y exigencias alegres caían en harapos. Por el rasgón salió volando el Ángel de la Muerte, y con las alas, al pasar, golpeó a Monsi en la cara” (291). La muerte ha entrado sin ser vista y ha dejado un hueco y un cambio de decoración, como sucediera con Rosi. Las bambalinas están en el suelo para siempre y el mundo enseña otra cara. “Ha muerto aquel hombre que se jugaba su cariño por lo que él se figuraba que era su bien” (292). No se siente culpable, pero sí responsable de esa muerte, como también le sucedió con su hermana. Ella, sin saberlo, introdujo en su casa 181 al enemigo: “Culpable, si acaso, cuando se pregunta si, en los últimos tiempos, su padre fue feliz” (292). La familia se ha quedado completamente arruinada. Lo que su padre ganaba se iba todo en inversiones y, al parecer, ha habido algún tipo de desastre; ferrocarriles, deuda rusa. Eso ya no lo escucha Monsi con atención. “De qué sirve menear el pasado” (293). Lo que cuenta ahora es que son pobres: “Aquella Monsi sin seso que iba por la calle, pavoneándose, ahora está aquí” (293), sin un céntimo. Miguel se porta demasiado bien al conocer la nueva situación económica de la familia. Incluso les da dinero. A veces Monsi quisiera despedirle y ponerse a trabajar, pero precisamente ahora se le quiere más por su reacción. Además, no ve cómo ello podría ayudar a su madre y a su hermano. Monsi busca consuelo en su fe, pero no la encuentra. El Dios en el que intenta refugiarse carece de semblante: la brecha que cavó Miguel está ahora a la vista y la duda ha echado demasiadas raíces. En este momento no faltan apoyos. Tía Victoria aparece por casa a ofrecer su ayuda, también Isabel y el primo Angel, que vienen a animar un poco. Y doña Laura y Cecilia que reprende a Monsi por descuidarse tanto. Incluso Fina va a darle el pésame, a pesar de que están distanciadas desde hace meses. Monsi recuerda ahora su vida de hace un año. Como María Luisa –al final de la primera parte–, escucha el ruido de los coches de caballos en la calle, coches de lujo que se dirigen al Liceo. Que distinto parece todo: A estas horas, el año pasado, tenía una esas preocupaciones de vestirse y no despeinarse, se abría el ancho mundo y había que salir y conquistar… ¿Conquistar 182 qué? ¿Para qué? ¿Dónde ha ido esa idea? Mirando la vida a la cara tendría uno derecho a decirle que no la reconoce. (305) Luego, a renglón seguido, rectifica: “Pero sería mentira. Es el pasado el que no acierta a reconocer” (305). Esta rectificación, hecha como al descuido, nos da la clave de una novela que es el fruto de esa lucidez adquirida por la protagonista al cabo de los años. Cuando Monsi inicia su andadura por el ancho mundo, no es más que una adolescente ilusionada, transida como cualquier muchachita burguesa de sueños de emancipación y de aventura: “El noviazgo le parece un refugio” (190) para abrirse paso entre esos sueños; el matrimonio, el único medio posible de alcanzarlos: “Estará unida a esa existencia trashumante de los Arenzaga, que se parece un poco al mundo de Isabel. Se casa uno, al cabo, con el cónsul y el ingeniero de obras lejanas. Escapa uno al mundo de la competencia” (201). Pero cuando llega a la meta que se ha propuesto, la ilusión ha desaparecido por completo. Todo su pequeño mundo se le ha ido deshaciendo entre los dedos a medida que escalaba esa cumbre hacia el ancho mundo y también la han ido deshaciendo a ella. Algunas voces premonitorias, quizá sólo detectadas a la luz de una nostalgia posterior, han intentado advertirle de su error desde el principio; entre ellas, la voz de su padre. Pero Monsi no las ha escuchado y ha peleado contra ellas en nombre del amor: “La fueza nació, la hizo capaz de resistir a lo que veneraba, de soportar el desvío de los que quería, de actuar independiente y de vivir en soledad . . . sólo por esa fuerza conocía que estaba enamorada y que era lógico perseverar” (203). Y Monsi ha perseverado, aun a pesar de que todo se le ponía en contra y de que su relación con Miguel ha estado plagada de desengaños: hay que cumplir con el rito y el rito impone ciertos sacrificios que Monsi 183 está dispuesta a aceptar. La muerte de su padre la hace sentirse culpable, pero es demasiado tarde para dar marcha atrás y Monsi se precipita hacia su destino. Los otros testimonios Aquellas otras muchachas que hace un año la acompañaban en el Liceo, también están dispuestas a sacrificarse en nombre de ese rito que les impone la sociedad, algunas más alegremente, como Adela Mauri, otras con gran pesar, como Fina o Isabel. La autora ha querido contrastar la experiencia de Monsi con la de esas otras jóvenes para así, justificar su conducta y, al mismo tiempo, dejar testimonio de una sociedad y una época en la que la existencia de la mujer sólo adquiría sentido en términos del logro o fracaso en la realización de la meta del matrimonio. Que tuvieran una profesión o que se dedicaran a alguna actividad no sólo carecía de importancia sino que, además, estaba mal visto entre la clase burguesa. Sólo se reafirmaban como mujeres a través de sus relaciones con el otro sexo y se las definía como casadas, viudas, a punto de casarse o, para desgracia de ellas, como solteronas. De esta última clasificación huían todas despavoridas. Las jóvenes que transitan por este libro, al igual que Monsi, necesitan verse aceptadas por la sociedad a la que representan, así que se someten a sus reglas. Algunas, las más voluntariosas saldrán a la caza de marido, otras aceptarán al primero que les salga al paso. Adela Mauri pertenece al primer grupo y, por supuesto, no dejará escapar aquella pechina que la marea depositó al alcance de su mano y que llevaba por nombre Alfonso Casamarta. Su noviazgo no estará sembrado de dificultades como el de Monsi. Adela es 184 una muchacha práctica y, sobre todo, realista, como ya se vio en la primera parte, y no idealiza ni el amor ni a los hombres. Sabe que no pueden dar mucho de sí, que son inconstantes, así que sólo espera de su compromiso satisfacciones de amor propio, que los otros la vean como la mujer realizada en que ella aspira a convertirse: “Con cada sonrisa divertida de él . . . crece la conciencia de ser una mujer” (220). El noviazgo produce en Adela buenos efectos, impresión de triunfo y una “inesperada sensación de libertad:” “Hay libertad de no tener que ganarse el cortejo de cada día… Seguridad en el bien adquirido. Libre de lucha, encuentra la vida grata; empieza a descubrir el valor de las cosas” (219). Hay un momento de la historia en el que Adela observa de lejos a la pareja que forman Monsi y Miguel: advierte en seguida las manos torpes de Miguel y se dice para sí que ni siquiera esa chica afortunada en el físico la ha aventajado en la presa. Reconoce que Alfonso no es ni será nunca el amor de su vida, pero será un amorío, “un devaneo como los demás y no una penitencia. Le quita a la boda el olor a cárcel” (220). Quien sí presiente el olor a cárcel del noviazgo y de la boda es Fina Ríes. Fina representa lo opuesto a Adela. Para ella el matrimonio no es más que “la única solución aceptable a la vida” (64), una imposición que no se puede ni se debe contrariar, por lo que se someterá a ella resignada, como si se sometiera a un sacrificio, sin ningún tipo de ilusión. A su futuro marido lo conocerá de forma casual, al chocarse con él en la escalera de casa. Se trata de su nuevo vecino Juan Alós. La primera vez que hablan, él apenas llama su atención. La segunda vez se encuentran en el barrio y el joven entabla conversación, insistiendo en alargarla para desagrado de Fina que sólo siente deseos de 185 llegar a su casa. El muchacho empieza a asquearle cuando descubre sus intenciones: “lo que se insinúa en sus facciones honradas le parece a Fina una traición” (175). Le está pidiendo permiso para frecuentar su casa, lo que le parece absolutamente ridículo. Fina está a punto de rechazarle y de decirle lo que piensa, pero algo controla esa primera intención, algo que le advierte que es imposible plantarle cara a lo inevitable: Pero hoy también actúa el freno… Otra vez lo siente y otra vez le obedece, de mala gana, con una impresión de derrota en pequeño y de rencor bastante grande. Le murmura una voz al oído: “Lo que haya de ser, será. De nada sirven obstáculos de esa especie.” Contesta lo que contestaría cualquier otra. (176) Fina se rinde desde el principio, sin oponer ningún tipo de resistencia, e inicia su noviazgo con Juan mostrándose siempre serena y obediente, para sorpresa de la familia que no esperaba que superara tan bien la prueba. Se comporta como un “soldadito valiente. Nadie supone –ni siquiera, tal vez, Alós– que le vea otro interés al asunto que el de cumplir con el rito y la tradición” (235). En su interior, Fina intenta convencerse de que la prueba es llevadera, menos dura de cómo se la había figurado: “No es tan fiero el león como lo pintan. Lo probable es que siempre sea así. Hace una lo que han hecho todas, y a algunas hasta les gusta” (235). En su casa todos se muestran alegres, excepto el tío Daniel, que siente celos al comprobar que Fina le visita con mucha menos frecuencia. Entre tío y sobrina existe una relación especial que sugiere algo más que el simple cariño fraternal. La idea de un enamoramiento entre ellos y de una relación más allá de los lazos que impone el parentesco, la propone la narradora a través del pensamiento de Monsi cuando los ve caminar juntos, el uno apoyándose en el hombro de la otra: “Mamá no hubiese debido decirlo.” La idea escandalizó a Monsi como si le hubiesen hablado de un matrimonio entre hermanos. La turbó también, porque 186 implicaba que un afecto tan vivo, una unión tan feliz, nunca puede deberse enteramente al parentesco. Monsi se sintió herida; como si supiese desde ahora – ella que del amor espera tanto– que se termina, como se empezó, por la familia y que la posibilidad del amor conyugal presupone la del amor fraternal. (104) La idea queda revoloteando en el aire, pero nunca se confirma. Ambos parecen negar la evidencia que, una y otra vez, se va insinuando en el texto, que están hechos el uno para el otro. Ni Fina ni Daniel expresan abiertamente sus sentimientos: la tara de Daniel (a causa de un accidente tiene un brazo amputado y cojea de una pierna) y el parentesco que les une suponen impedimentos insalvables de cara a la sociedad. La posibilidad de noviazgo formal y boda entre ellos queda así descartada desde un primer momento. También Isabel aceptará lo que le salga al paso, más por las circunstancias que por un dejarse llevar como en el caso de Fina. A Isabel no le falta ilusión, pero su imaginación vuela demasiado alto y lo que la realidad puede ofrecerle no cumple ninguna de sus expectativas. Isabel aspira a un romance de novela y nada le impide echar mano de la ficción para endulzar su vida con las grandes pasiones que ha leído en los libros. Hace de Monsi su cómplice y le confiesa aventuras que nunca ha vivido pero que, al ser escuchadas y creídas por la amiga, cobran un aire de verdad. El mundo de Isabel es un mundo imaginario, similar al de Monsi cuando de niña jugaba con sus muñecas. Isabel inventa mentiras que le permiten engendrar otros mundos y vencer con sus fantasías una realidad demasiado gris y convencional. Como el romance que asegura haber vivido con un príncipe ruso al que tuvo que abandonar porque las familias se negaban a una boda desigual. La mentira en la que vive Isabel es una mentira inofensiva y “es al mismo tiempo hazaña, es la acción briosa que rompe los marcos 187 rígidos de la vida. Es dulzura de secreto y es tal vez el camino que conduce a ese mundo de Isabel en el que Isabel no ha puesto el pie” (205). El día que se le presente la ocasión de dar ese paso, sentirá una especie de vértigo ante lo desconocido y se echará atrás. Isabel inicia su noviazgo más tarde que las demás, con un joven al que ha conocido en el hospital donde, durante unos días, ha estado ingresado su cuñado. Se llama Jaime Franc y, desde el principio, despierta su curiosidad. El muchacho no tiene nada especial, es “feo, sin gracia ni interés en su persona” (210), pero está llorando cuando Isabel le ve por primera vez y su mirada es una de las más dramáticas con las que se haya tropezado en su vida. En el mundo interior de Isabel eso es suficiente para que la tragedia del joven adquiera tintes románticos. El aspecto desaliñado y un no sé qué de rebeldía en su expresión harán el resto. Para cuando su tía Gertrudis se lo presente y sepa que el joven lloraba por su madre moribunda, Isabel ya habrá tejido su novela. Forzará el noviazgo con Franc por una única razón: para evitar tener que trasladarse a Madrid con su hermana y su cuñado. Apenas le conoce, más que por lo que le ha contado su tía, pero no quiere dejar Barcelona y Jaime es ahora su única opción. La tía Gertrudis le facilita el camino al organizar varios encuentros entre ellos. En seguida descubre que no hay nada de misterioso, ni de aventurero, ni de rebelde en la persona de Jaime Franc, y que más que gustarle le asquea, pero Isabel no intuye que pueda existir otra salida que el noviazgo con él: No se parece a lo que buscabas, pero está ahí; existe; es una realidad. La idea es absurda, pero no puedes tomarla a la ligera. Tienes veintitrés años y es la primera vez. A pesar de los hombres que miran, de los fantasmas simpáticos, ahora que estás sola lo sabes muy bien: es la primera vez… Y está triste. (259) 188 Poco antes de formalizar su compromiso, Isabel se encuentra un día por la calle a uno de aquellos fantasmas que solía piropearla en el pasado. Isabel se da cuenta de que el hombre la sigue y entra en una chocolatería. Él entra detrás y le pide permiso para sentarse en su mesa. Se coloca frente a ella y le roza levemente pies y manos. El contacto no produce espanto. Isabel, aunque algo asustada, se muestra serena. Él la va tanteando, le pregunta si es casada, si tiene casa propia. Ella responde como puede, un poco nerviosa. Cuando le dice que es entrenador de natación, se produce un pequeño revuelo de creación en la cabeza de Isabel; su imaginación se despierta durante breves segundos hasta que, de repente, siente sus rodillas oprimidas por dos piernas fuertes, dos piernas duras de nadador profesional. Isabel salta de su silla y sale huyendo despavorida. Él la sigue un rato, pero ella se escabulle de él: “le pareció que dejaba atrás un mundo inhabitable, en el que, sin embargo, de modo absurdo, hubiese una querido habitar” (271). Al día siguiente, mientras está con Franc, no deja de acordarse de la noche anterior y siente “un destello de alegría, como si hubiese tomado por anticipado una venganza” (271). Cuando Monsi conoce a Franc se lleva una gran desilusión. No comprende qué ha podido ver Isabel en el joven; sencillamente no pertenece a su mundo y le parte el alma ver cómo ella se acerca a él: “con unos ojos sumisos, preocupados, que nadie conocía. Y bajo tanta bondad . . . de cuando en cuando esa contracción . . . que se parece a la repugnancia como dos gotas de agua” (303). Siente lástima por su amiga, pero no sabe que su procedimiento es mucho más sencillo, nos advierte la narradora. A diferencia de Monsi que ha dejado que Miguel la deshiciera y la volviera a hacer, Isabel “también intenta vagamente cambiar de ideas, para poder evitar disputas sin confesarse que Franc 189 la tiraniza” (303), aunque de modo general ha planteado el noviazgo en otros términos: si hay algo de él que no le gusta y que su imaginación no puede cubrir con otros trajes, “Isabel baja los ojos honestamente y procura no ver. O sea que Isabel camina al lado de Franc defendida por una forma de la anestesia mental” (304). África Arias es la rebelde del grupo; está en el bando de las voluntariosas, aunque su voluntad es muy diferente de la de Adela. El testimonio de África establece una nota de contraste con respecto al resto. No sólo porque está en el límite de esa clase social que las otras representan, sino porque de todas ellas es la única que intenta enfrentarse, plantarle cara a los convencionalismos sociales, aunque su lucha, como la de todas, termina en derrota. África es guapa, pero es pobre y, aunque ser pobre no es un impedimento a la hora de encontrar marido, sí lo es el hecho de que a una la consideren una fresca y a África la consideran como tal. Varias veces se lo han dicho: “no te haces valer.” Pero ella no comprende muy bien en qué consiste eso. No cree que por permitir un beso o una caricia esté haciendo algo malo, pero con su espontaneidad, su naturalidad y su dejarse guiar por los instintos se ha creado mala fama. Tiene, sin embargo, un pretendiente que la sigue a todas partes y que parece enamorado de ella. Se llama Paco Arnau y pertenece a una buena familia. África siente cierto cariño hacia Paco, pero la idea de pasar con él el resto de su vida no le cabe en la cabeza. Como Monsi, también cree en el verdadero amor y no está dispuesta a aceptar cualquier opción que se le presente. Su familia pasa por grandes apuros económicos, pero África, en lugar de dejarse seducir por la idea de un marido rico, prefiere ponerse a trabajar. Le pide ayuda a Paco y 190 éste, sin pedirle nada a cambio, la coloca en la tienda de su tía para trabajar como maniquí. África se da cuenta de que “ha variado de condición social, que ahora pertenece a la clase de gente que obedece” (213). Su valentía, sin embargo, no es entendida ni aceptada por su madre ni por su hermana, que ven en su decisión una forma de rebajarlas también a ellas de condición social. África va perdiendo su voluntad a medida que se ve infravalorada y humillada por todos: su familia, sus compañeras de trabajo (que por ser amiga del sobrino de la dueña no la tratan de igual a igual), las clientas (antiguas conocidas suyas que la miran con curiosidad, como si fuera un animalillo, cuando ella pasa los trajes), sus amigas. Se va derrumbando, va perdiendo el caminar despreocupado de otro tiempo y si sacude su melena ya no es con gozo, sino con amargo brío. Su situación cada vez la deprime más y, al final, acaba aceptando casarse con Paco, un matrimonio que no le apetece pero que será su única solución. La opción profesional no es buena para África como tampoco parece serlo para María Luisa, la joven que representa a la clase obrera. María Luisa es la única que ha estudiado una carrera y que, por lo tanto, está preparada para ingresar en el mundo laboral y competir con los hombres; es también la única que no busca refugio en el matrimonio y que ni se plantea esa posibilidad como medio para salir de su mundo y emanciparse. María Luisa lo único que busca es un trabajo digno, acorde con su preparación, que le permita mantenerse económicamente para poder seguir viviendo en la ciudad sin depender de su familia. Pero María Luisa encuentra todavía más dificultades que África porque el ancho mundo en el que quiere entrar a formar parte está dominado 191 por la clase alta y por los hombres y ello la coloca, una y otra vez, en situación de inferioridad. Recién terminada la carrera, María Luisa se encuentra un día con un compañero de facultad, Fermín Ordúi, muchacho de buena familia, a quien la joven pide consejo profesional. Fermín, que no sabe cómo quitársela de encima, se pavonea ante ella y le habla con fingida condescendencia. Mientras charla, se vuelve acompasadamente “a derecha e izquierda, captando la llegada y la huida de las piernas tirantes de las modistillas rubias” (186). María Luisa no le da importancia y le mira, aplicada, de arriba abajo, intentando penetrar en sus consejos. Al poco rato, se acerca por allí un grupo de jinetes y amazonas que cabalgan lentamente. La pareja que va delante la forman Adela y Alfonso. María Luisa les observa y siente una ligera envidia. Adela de lejos le parece hermosa y “el blando vaivén con que se amolda al paso del caballo es como un símbolo del confiado dejarse ir que debe ser su vida” (186-187). María Luisa se siente vulnerable en ese momento y cuando pasan cerca, instintivamente, se echa hacia atrás. Adela saluda a Fermín y éste le cuenta después a María Luisa quiénes son esas personas. La mirada de María Luisa refleja tanta admiración que “la benevolencia de Fermín se expande súbitamente como un gas liberado” (187) y le promete ayudarla a buscar trabajo. Por supuesto, Fermín se olvidará de su promesa. Al cabo de varios meses vuelven a encontrarse y el muchacho no sabe dónde meterse para esquivar a María Luisa. Ésta anda tan desorientada y desesperada por encontrar colocación que Fermín se apiada finalmente de ella y le propone un trabajo de institutriz: cuidar en una casa de campo a un niño tuberculoso. No es lo que andaba buscando, pero acepta porque es su única 192 posibilidad de obtener algún dinero y además, quién sabe, quizá ello le permita conocer a gente importante que más tarde la ayude a encontrar otra cosa. Conoce a la madre del niño, hija de marqueses, y se da cuenta de que no hay nada en el hablar altanero y ofensivo de esta mujer que indique que la vaya a ayudar. María Luisa intenta no dejarse intimidar por ella, pero el tono que emplea consigue rebajarla una y otra vez a su condición de asalariada. El trabajo consiste únicamente en hacerle tragar píldoras al niño, en sacarle a pasear y en ponerle inyecciones. El niño es bobo y mimado y María Luisa se aburre en esa casa de campo tan aislada. Poco tiempo después, le avisan de que van a traerle a otro niño, un muchacho algo mayor, también enfermo; sin consultarle antes si está o no de acuerdo. Éste llega acompañado de sus primos que resultan ser Adela y Alfonso. María Luisa reconoce a la pareja y sabe por Fermín que el tío de Adela dirige un centro de estudios. En un momento de animación, se arma de valor y le dirige un ataque directo preguntándole por ese tío suyo. Todo vuelve a quedar en falsas promesas por parte de Adela quien, con su respuesta, devuelve, una vez más, a María Luisa a la realidad de su mundo inferior: “se da cuenta de que Adela va vestida con lujo. Un mundo aparte” (266). Sabe que tampoco esta vez harán nada por ella. Su trabajo de institutriz termina una noche de mal agüero, la misma noche en la que muere el padre de Monsi. María Luisa se despierta sobresaltada al escuchar que uno de los pequeños la llama. Va hasta su habitación y se encuentra a uno de ellos, el mayor, en un charco de sangre. Aterrorizada avisa a la criada, el único adulto en la casa, pero es demasiado tarde y no pueden hacer nada por salvarle. 193 Al cabo de algún tiempo, María Luisa se encuentra con otro antiguo compañero de facultad, un tal Antonio Peralta. Se desahoga con él y le cuenta lo que le ha pasado. Le habla tan fieramente de los ricos que Peralta se muestra indignado y la invita a tomar un café. Le habla de un proyecto que está llevando a cabo un grupo de amigos: quieren fundar un colegio laico y quizá ella podría ocupar la cátedra de gramática. María Luisa acepta con reticencias la propuesta porque teme que la política ande metida en el asunto. De todos modos, la plaza no es segura porque Peralta debe hablar con uno de sus superiores. El desenlace queda en el aire y no sabemos si María Luisa obtiene o no el empleo. Su testimonio queda interrumpido al llegar a este punto. La mala suerte, pero sobre todo, los prejuicios sociales de clase son los que condicionan la experiencia de esta muchacha y los que le impiden realizarse como persona. La autora ha querido establecer un contraste entre ambos mundos y ver las carencias de las muchachas de uno y otro. María Luisa contempla ese mundo ajeno como un mundo placentero, donde todo consiste en un dejarse ir. Pero lo que no sabe es que en ese otro mundo también las jóvenes sufren sus penalidades (de otro tipo, claro está) y que la barrera que las separa es ínfima y ahí está el personaje de Monsi para demostrarlo: de la noche a la mañana ha pasado de una condición a otra. La sociedad troncha cualquier empeño por parte de estas jóvenes, ricas y pobres, de realizarse por sí mismas y de cobrar carta de ciudadanía dentro de esa sociedad, si este empeño no va acompañado de la figura masculina. Al final, en el caso de María Luisa, son los hombres los que, en última instancia, decidirán si le ofrecen o no ese trabajo; ella se encuentra extraña rodeada de todos ellos. 194 La aniquilación de los sueños Todas las jóvenes, a excepción de María Luisa, acuden a su cita con el matrimonio para cumplir con la estipulación social y evitar así la marginalidad que supone no alcanzar esa meta. La mayoría ya ha abandonado sus sueños en el camino y acude a la cita con mucha menos ilusión que hace un año y, sobre todo, con una gran sensación de derrota. Monsi es la única que sigue creyendo que el amor conyugal salvará las dificultadas surgidas durante su noviazgo; el resto se muestra menos optimista y acepta la idea de un matrimonio sin amor. Pero en la ceremonia no acaba el ritual; lo que les espera a algunas de ellas –no a todas– después de la ceremonia es mucho peor que todo el noviazgo junto: el primer encuentro sexual con el hombre, una experiencia traumática que supondrá la aniquilación absoluta de los sueños. La narradora apenas se detiene a describir las bodas de África, de Adela y de Fina y sus posteriores encuentros sexuales con sus maridos. Unas cuantas pinceladas son suficientes para dejar entrever lo que el destino le depara a cada una. Paco, recordando las confidencias que le ha hecho África y el abultado número de amigos que han sido novios de ella, reducirá la concurrencia a lo indispensable. La ceremonia será triste, sin mucha gracia, pero África sabrá después cómo contentar a Paco. África es la menos inocente de todas las muchachas que han circulado por estas páginas y se equivoca “quien crea que África, a punto de casarse con un hombre que no le gusta, ve acercarse el día de la boda con aprensión” (313). Ella entiende el deseo masculino “como una enfermedad digna de simpatía, que no presenta síntomas repulsivos y nunca deja de 195 despertar su tierna compasión” (313), así que su noche de bodas será una noche feliz y África será, de todas las novias, la “más cariñosa y suave” (313), la más resuelta y pícara. Adela celebrará una boda por todo lo alto, como corresponde a su posición social y a la de su novio. Como África, Adela también tiene algo de experiencia con los hombres y sabe lo que éstos esperan de ella, por lo que su noche de bodas tampoco será nada traumática. A la mañana siguiente, observa el rostro de Alfonso que duerme a su lado y le parece el de un hombre feliz, satisfecho, de buen humor. Adela, aunque fea, tiene un cuerpo hermoso y sabe cómo utilizarlo. Pero bajo la frágil apariencia de felicidad que envuelve los encuentros entre estas dos parejas, la narradora desliza cierta sombra de tristeza, el presagio de un desengaño. En el caso de África, la narradora advierte: “Dejemos que África duerma contenta y en paz, más próxima de corazón a Paco que ha estado nunca hasta ahora; olvidada de la jaula fea que la está esperando con sus terciopelos tristes” (314). En el caso de Adela: “Rara impresión la de saber que esto está siendo para los dos tan agradable y que, sin embargo, no puede durar” (319). La boda de Fina y Juan fue algo lúgubre, como todas las fiestas que no son ni del todo de familia ni del todo de sociedad. Daniel se sintió afligido durante toda la ceremonia. La narradora no describe cómo transcurre la noche nupcial de Fina, sólo que al regresar de su viaje de novios, la tía Teresa descubre que está embarazada e intuye que bajo su sonrisa se oculta una expresión de repugnancia. Monsi llega a la boda despreocupada y radiante. Los meses anteriores han servido para que, entre la pareja, se establezca una especie de armonía casi perfecta. Armonía alcanzada porque Monsi ha decidido aceptar el mundo de Miguel sin cuestionarse más si 196 hace bien o hace mal: “Han volado las pretensiones, la idea de que las cosas buenas y fundamentales que Dios se digna conceder hayan de estar hechas a gusto de uno. Se ha encariñado con lo ingenuo, ya no exige consideraciones. No está segura de que apreciar a Moréas no sea pecado” (318). Se casa de luto en una ceremonia íntima a la que asisten poquísimas personas. La boda es por la mañana. Por la tarde, la pareja va en coche camino del hotel donde pasarán la primera noche. La narradora detiene la experiencia de Monsi en este instante para mostrarnos a una Monsi inocente y feliz que se siente en la cúspide del mundo; pero el camino que viene ahora, nos advierte la narradora, es descendente: Podrá llegar un día en que el estado de inocencia se pierda y Monsi se entere de que la mujer y la serpiente no serán nunca amigas del todo y de que el matrimonio no es cosa tan limpia como se quiere decir. No ha llegado ese día. El autor acaba de escalar las cumbres, y en las cumbres Monsi se encuentra en su lugar. El mundo descansa como una bola en su mano . . . ¿Tan feliz? Es feliz. No muchísimo más que ayer o que mañana. Quizá no sea todo felicidad. También experiencia alcanzada, sensación de cúspide y de cosa cumplida. Ha bebido uno a fondo en el vaso que Dios le alarga. Al mundo viene uno a ver. (318) La narradora se muestra discreta al referirnos la experiencia de Monsi y de su noche de bodas el único testimonio que tenemos es el de la coda final y esas premoniciones continuas que se intercalan en su relato. Es en el testimonio de Isabel donde la narradora condensa todo el dolor y el sufrimiento que algunas de aquellas jóvenes experimentaban al llegar inocentes y confiadas a su noche nupcial. Mientras que en el personaje de Franc condensa las imperfecciones masculinas que las voces narradoras –de este libro y del anterior– han estado presintiendo. El joven se nos va dibujando progresivamente como un neurótico 197 depresivo capaz de las mayores vilezas y arrebatos. Los altibajos de su carácter y los enigmas de su doble vida despiertan fascinación al principio y acaban defraudando. Un repaso cuidadoso del argumento de los dos libros arroja un saldo más bien negativo de las virtudes varoniles. Los protagonistas masculinos están marcados desde su primera aparición (ya en Aprendiz) por un halo de vileza, inconstancia e insensibilidad – unos engañadores– que los convierte en seres pocos comprensivos y dominadores de la mujer, a la que contemplan como objeto de deseo sexual, “bellezas codiciadas y engañadas” (16). Ya lo veíamos en Aprendiz: las muñecas de Monsi se alzaban ante ella “como a veces la mujer ante el deseo carnal y egoísta del hombre” (129). Todo ello, sin embargo, no es impedimento para que despierten en esas mujeres el deseo de supeditar sin condiciones sus destinos a ellos. Poco antes de la boda, Isabel recibe un anónimo en el que se la invita a indagar lo que hace Franc a determinadas horas del día en determinado domicilio. Al parecer Franc se está viendo con una mujer madura desde hace tiempo, una manicura de la cual suele a veces recibir dinero. Isabel, al saberlo, intenta buscar consuelo en su tía Gertrudis, pero ésta, en lugar de reprobar la actitud de Franc, se muestra comprensiva con él y pretende justificarle alegando que es algo propio de hombres: “los hombres son los hombres” (315). Isabel acaba aceptando las disculpas de Franc quien le asegura que no volverá a suceder: “Isabel está trémula, asqueada, siente un fuerte impulso de escapar de todo ese laberinto espinoso. Pero está ya muy adentro, la boda ahí mismo. La idea de irse a Madrid le sonríe menos que nunca” (317). Aunque el trago es duro de pasar; mucho más fácil habría resultado si él hubiera sido uno de aquellos “extranjeros corridos entrevistos 198 en Biarritz, que visitara a una rubia fatal, la infidelidad le hubiese molestado menos” (317). La noche de bodas de Isabel se describe con detalle. La narradora quiere dejar testimonio de este momento y aunque observa que “no es caritativo lanzar miradas crueles sobre horas difíciles” (321), no está bien volverle la espalda a la realidad. Es la hora de la verdad en la que Isabel y Jaime Franc se encuentran frente a frente. “No fue un encuentro feliz” (321), advierte: Este es un libro de mujer, y escrito a la antigua. No tiene ningún deseo de ser atrevido. Pero si algún día se ha de recoger el hilo de la historia de Isabel y de Jaime Franc, no es posible soslayar este momento en que se encuentran los dos frente a frente: turbado él por tantos encantos de la especie más a propósito para confundirle, por el lujo a que Isabel renuncia, pero que Blanca ha impuesto aún para el equipo; por el perfume excelente, por la idea de mujer codiciable sometida y por una porción de cosas semejantes enteramente ajenas a la idea que siempre tuvo del matrimonio; y ella, apretados los dientes, espantados los ojos, contando los minutos, implorando casi el auxilio de Dios. (321) La narradora opta por tomar cuatro vistas instantáneas del acontecimiento. La primera es una instantánea de la boda, una boda que toma el aspecto de cosa furtiva, casi pecaminosa. Blanca y Juan circulan por la sala de fiestas con una expresión de sereno pesimismo, convencidos de que aquello será un desastre. Monsi se conmueve al ver los ojos serios y muy abiertos de Isabel. La segunda corresponde al tren, en los momentos en que Franc, después de haberse humanizado un poco, empieza a rondar a Isabel, a pensar en lo que ha de venir. Isabel, que se creía bastante instruida, se da cuenta de que no lo está y empieza a sentir temor. La tercera vista la toma la narradora desde dentro de la cabeza misma de Isabel. Reproduce lo que la joven está pensando durante el acto sexual: 199 Corresponde al instante en que se da cuenta de que aquel hombre ha dejado de estar en su juicio y que ella ha pasado de la condición de persona a la de cosa. Esto es lo peor, de todo lo que podría asquear y asustar. Esta es la ofensa esencial a la que, cuando ha ocurrido, no cabe cerrar los ojos; contra la que no hay anestesia y que siempre quedará: Está siendo tratada como objeto vil, para menesteres secretos, por ese hombre cuya justificación había de buscarse en la reverencia, el ideal santo y el honrado fervor. (322) La última foto es del momento en que Franc deja a Isabel y se va en busca de su propio rincón nocturno donde dormir. “Y al alejarse, con el paso más firme del hombre que llevó a cabo lo que se propuso y con los hombros cansados del remordimiento, se inclina y pone en la frente de su mujer un beso distinto de todos los que le ha dado hasta ahora” (322), el beso que el asesino le daría a su víctima, un beso de piedad. Aquella Isabel que con sus fantasías intentaba hacer habitable el medio estéril tendrá que poner mucho empeño y mucha imaginación para superar esta realidad con la que acaba de tropezar. En la coda final del libro, la narradora nos devuelve a una Monsi menos feliz que la que se dirigía hacia su viaje de novios. El viaje ha finalizado y la pareja se encuentra en Zarauz. Monsi se ha quedado sola esta noche –Miguel ha salido con unos amigos– y por primera vez en su vida no tiene a nadie con quien cenar. Sale a la terraza de su hotel y el paisaje que se abre ante ella le devuelve aromas del pasado, aromas de unos tiempos en los que todavía se sentía libre. Monsi dirige su reclamo a la noche y le pregunta: “¿No sabes que he salido en busca de soledad? ¿No sabes que estoy cansada de negarme a mí misma, de tanto aprender y tanto enseñar y de dormir sobre los nudos del alma ajena?” (326). La novela termina con el regusto amargo de una Monsi que ahora busca la soledad, en lugar de evitarla, y que siente la asfixia de un mundo donde la mujer apenas cuenta, 200 relegada siempre a un papel secundario. De esa anulación del ser se hacen eco sus últimas palabras: ¿No sabes que es bonito tener el cuerpo limpio de caricias y la conciencia limpia de pecados de otro? ¿que ya no quiero revolverme en tan poco espacio, sentir el aliento de alguien en todo lo que pruebo? ¿que se aburre una de responder por alguien, de conquistar lo inconquistable, de batallas y de confusión? La noche se burlaba: - Tú, ¿de qué estás hablando? (326) 3.2.3. LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO AUTOBIOGRÁFICO Las dos novelas que configuran la serie Historia (Aprendiz y Las ocas) pueden leerse como un recorrido por la vida de Paulina Crusat. El contexto y determinadas formas del discurso imponen la identificación de la autora con la narradora-protagonista (Monsi) de ambos libros. Muchos datos coinciden: a los ya señalados antes, aquí podemos añadir todo el asunto del noviazgo y del casamiento de Monsi (los orígenes y el semblante del novio, la oposición paterna a ese enlace, la edad de la muchacha cuando contrae matrimonio, las premoniciones que sugieren una relación desgraciada), la muerte del padre poco antes de la ceremonia y la penosa situación económica en que queda sumida la familia tras esa muerte. La escritora al hacer esta reconstrucción de su pasado, ha buscado formas cercanas a la autobiografía, pero sabedora de que ese pasado ahora sólo existe de un modo ficticio porque lo está creando con su acto de escribir, prefiere no configurar su discurso como una autobiografía propiamente dicha y rompe desde el primer momento el pacto autobiográfico, disponiendo su texto como una narración ficticia. 201 Hay en este libro mucha más invención que en el anterior. La autora incorpora a la historia toda una serie de personajes femeninos (en cuya construcción muy probablemente ha intervenido sobre todo la imaginación) y los coloca en relación con su segundo yo, cuya identidad va edificando en relación con esas otras figuras. Este recurso le permite no sólo mostrar la imagen que tiene de sí misma, sino la imagen de las jóvenes de aquella época y de aquel entorno social que es el suyo propio. Al unir la memoria individual con la memoria colectiva, la autora parece querer justificarse ante sí misma y ante el lector por sus actuaciones de entonces. Pero este doble juego, ficticio y autobiográfico, va un poco más allá. La autora incluye en esta segunda fase de la trayectoria de Monsi, dos personajes femeninos, de más edad que el resto, que adquieren menos protagonismo, pero que cumplen una determinada función dentro del texto. Me refiero a los personajes de Teresa (abuela de Fina) y Gertrudis (tía de Blanca e Isabel). La voz narradora establece como un juego de espejos entre estos personajes y el personaje de Monsi. En numerosas ocasiones la joven contempla a esas mujeres y reflexiona sobre la condición de cada una de ellas, condición que encierra una doble lectura. Esas figuras constituyen, en cierta medida, un álter ego de la autora, como una extensión de sí misma: una serie de rasgos comunes las identifica como tal. Teresa Ríes es una mujer anciana, empapada de literatura desde joven, que vio truncada, no se especifica por qué razón, su vocación de escritora: “El librito de versos que un padre tierno hizo imprimir cuando era soltera y que no ha querido nunca enseñar, es probable que invite a sonreír” (101). Librito que recuerda los versos de la niña Monsi con los que, gracias a la intervención familiar, ganó unos juegos florales. La Monsi 202 adolescente admira a esta mujer y en ocasiones la observa y medita sobre ella sin que la otra se dé cuenta: Las manos andan errantes, palpan distraídas, hacen un gesto de sujetar o de oprimir. Quizá ella se figure que está ocupada en comprobar y en ordenar. Pero son sus preocupaciones, entiende Monsi, lo que está intentando ordenar y reducir: sus preocupaciones, su desaliento, su impotente amor . . . La fascina tanto porque le hace entender que ella pueda ser vieja alguna vez. (102-103) La imagen captada por Monsi parece haber sido colocada expresamente por la autora para proyectar en el texto una imagen de sí misma –ocupada en ordenar sus preocupaciones sobre el papel– pero disfrazada de otra. Lo mismo hace con la tía Gertrudis en quien es posible apreciar un parecido todavía más claro; de ella sabemos que es viuda, que renació de sus cenizas al morir el marido, que éste la dejó arruinada, que se puso entonces a escribir y a trabajar como traductora y que con el tiempo se ha dedicado a traducir novelas piadosas. Monsi la ve como un personaje ávido de aventuras y de argumentos para la novela que siempre lleva dentro y que, poco a poco, va gestando. El proyecto autobiográfico que Paulina Crusat lleva a cabo en Historia es, empleando la terminología de Nora Catelli (El espacio autobiográfico), como una cárcel del yo, dentro de la cual está encerrado el prisionero que en ella se describe mentirosamente a sí mismo. La autora, en estos dos libros, miente deliberadamente al relatar la historia de su vida, por lo que, para reconocer al verdadero yo que encierra esa cárcel autobiográfica, concebida como una máscara, es imprescindible no llamarse a engaño y tener en cuenta que dicha cárcel ha albergado, al menos, dos prisioneras: una, la que antes ha vivido y ahora escribe mintiendo. Otra, la que, mintiendo, escribe una vida que de hecho nadie vivió. El inevitable desajuste entre el arte y la vida, entre la obra de ficción y la realidad, hace que entre la máscara del yo y su verdadero rostro, oculto 203 debajo de ella, quede un espacio interior denominado impostura. Esa impostura es el espacio autobiográfico. Este espacio autobiográfico queda representado en el texto mediante una serie de asuntos y temáticas, ya vislumbrados en Aprendiz, que aquí la autora vuelve a reiterar y que nos devuelven la imagen de su universo íntimo y personal. El conflicto básico de esta novela se sitúa dentro de la colectividad y, sobre todo, en los vínculos que las protagonistas establecen con la tradición y con los ritos sociales. Todas estas jóvenes que circulan por el libro aceptan los valores que sostienen que la mujer no posee otra aspiración en la vida que la de desarrollar el papel de esposa. El matrimonio se alza así como la única vía de realización femenina en casi todos los casos (María Luisa constituye la excepción, pero su caso no supone un ejemplo a seguir, precisamente, porque ella también fracasa en su intento de realizarse por otros medios) y de él emana, teóricamnte, la aparente felicidad de la mujer. Ahora bien, en la mayoría de esos casos, por no decir en todos, el matrimonio supone también el principio de todas sus frustraciones y descontento. Un cierto sentido del deber, sin embargo, les hace optar por la solución que tienen más a mano: la resignación y el sacrificio, una resignación que contiene tonos muy amargos (ejemplarizado en el caso de Isabel). No existe un cuestionamiento aquí de los mitos femeninos ni se traslucen propuestas radicales contra el sistema patriarcal, pero sí se indaga una y otra vez en la complejidad de esas relaciones amorosas y se produce una callada protesta que se manifiesta en la necesidad de esas jóvenes por encontrar modos de evadirse de la realidad (Isabel y Monsi lo consiguen a través de las lecturas y de la imaginación; en el caso de Monsi, su compromiso con Miguel reduce al mínimo sus posibilidades de escapar de la realidad) y que se materializa 204 en las cuatro instantáneas de Isabel en las que la autora concentra todo el sufrimiento y el grado de sumisión de estas muchachas. El compromiso que éstas adquieren con la sociedad les exige cumplir con unas pautas de conducta, con unos ritos y unas normas que en modo alguno pueden ser soslayados. Cuando intentan enfrentarse a los convencionalismos sociales, como es el caso de África, fracasan completamente. Algunas ni siquiera lo intentan conscientes de antemano de su derrota, como es el caso de Fina. La soledad acaba convirtiéndose en el único refugio para todas ellas, una soledad que se les impone como un mal menor. Es una soledad a veces añorada como sucede en el caso de Monsi, quien en el primer libro huía de ella y ahora, encarada hacia la noche, la busca desesperadamente. Las figuras masculinas de este libro han sido tratadas en poca profundidad y se presentan ante el lector como imágenes más fantasmales que reales. Son figuras borrosas, apenas incomprensibles, que están descritas casi siempre desde la perspectiva de las protagonistas. No obstante, arrojan un saldo desfavorable de virtudes que la voz narradora se encarga de atribuirles mediante distintas estrategias narrativas. A excepción del padre de Monsi, al que la voz narradora trata con especial cariño, la valoración general que se hace de los hombres es bastante negativa: reducen las posibilidades de realización de la mujer, las dominan y las someten a su voluntad. El caso de Monsi es quizá el más claro porque es en el que más se detiene la narradora. Monsi descubre que el ansiado noviazgo que la conducirá al matrimonio no es el camino de rosas que auguraba en un principio. Miguel va progresivamente anulándola como persona y limitando todas sus libertades. Alza alrededor de Monsi un muro de prohibiciones que atacan sus axiomas de toda la vida; las artes y la religión, entre otras cosas, estarán vedadas a partir de ahora. 205 Miguel se constituye como el destructor de los sueños de Monsi y su aprendizaje, a lo largo de estos dos libros, como el aprendizaje del desengaño. El espacio autobiográfico es un lugar en el que el yo, prisionero de sí mismo, proclama, para poder narrar su historia, que él fue aquello que hoy escribe. Paulina Crusat lleva a cabo esa proclama de forma disimulada, ofreciendo pistas, filtrándose de vez en cuando en su historia a través de las voces narradoras y mostrándose siempre ambigua e indecisa en su discurso. Genera así un desajuste entre la verdad y la mentira, entre la realidad y la ficción que, en última instancia, es lo que configura ese espacio autobiográfico sobre el cual proyecta su propia verdad, su universo personal, individual, íntimo. 206 CAPÍTULO 4 LOS JUEGOS DE LA MEMORIA: EL ENMASCARAMIENTO DEL MUNDO INTERIOR Las dos novelas que voy a analizar a continuación, Mundo y Relaciones, no pueden ser presentadas como novelas autobiográficas17. Sólo a las dos obras tratadas en el capítulo anterior se les puede aplicar tal denominación. Allí la autora utilizaba la narración restrospectiva para exponer, siempre de forma disimulada, una serie de datos autobiográficos que coincidían con hechos reales: refería rasgos de su infancia y de su adolescencia, con la necesaria deformación que le imponía el paso del tiempo, describiendo aquellos ambientes en los que se movió durante esas etapas de su vida y recreando las situaciones que contribuyeron a moldear su personalidad. En estas otras novelas, los detalles autobiográficos son mucho más difíciles de precisar: en primer lugar, porque la acción ahora se localiza fuera del tiempo y del espacio de la autora; en segundo lugar, porque no existe un personaje femenino que destaque sobre los otros y que le permita al lector establecer un paralelismo entre éste y la autora. Ahora bien, a pesar de la ausencia de claros referentes, es posible afirmar que también estas novelas se apoyan sobre una base autobiográfica, no explícita en el argumento sino implícita en los personajes y en las voces narradoras que habitan los textos. Bajo el rostro de unos y otras asoma de nuevo aquella personalidad y sensibilidad 207 que la autora había ido perfilando en sus otros libros. Son éstas, por lo tanto, ficciones que absorben del natural, que moldean una realidad. En aquéllas enmarañaba autobiografía y ficción con el propósito de configurar un relato más o menos coherente de su pasado. Aquí la ficción ha ganado terreno y ahora el propósito que la impulsa a escribir no es otro que el deseo de dar forma novelesca a su mundo interior, de darle forma “en personajes y en hechos a lo que, por ser puramente suyo e interior, no la tiene” (Serrahima 253). De ese modo, la autora inventa lugares, épocas y personajes otorgándole así más libertad a los juegos de la memoria, pero la experiencia sigue siendo el instrumento para crear esas vidas ficticias: sobre ellas ha dibujado impresiones, ideas y sentimientos que nos aproximan a su intimidad y a partir de ellas es posible reconstruir su universo de valores fundamentales. El leitmotiv que condiciona estas dos novelas ha variado su forma de presentación, pero en su esencia vuelve a ser el mismo que en Aprendiz y en Las ocas: “recuperar.” Allí se recuperaba el alma de la niña y de la joven a través de un viaje en la memoria, un viaje retrospectivo por el pasado. Aquí se trata de recuperar el alma de la mujer adulta mediante un viaje en la imaginación, un viaje introspectivo por su mundo interior. En este caso, recuperar significa, en última instancia, reconstruir su verdadero “yo.” Así se confiesa el personaje de Valeria en su diario: “un deseo de encontrarme y reconstituirme me ha traído aquí” (Relaciones 143). En el prólogo a las obras de Halcón que publica unos años después de haber escrito estas novelas, Paulina Crusat anota una aclaración sobre el carácter de lo que considera sus “viajes literarios:” “Nuestros viajes en libro,” dice, son similares “a los de quienes van corriendo por el mundo” con el propósito de que ese vieje les haga crecer 208 (20). Los mundos por los que transita la escritora a través de sus novelas –los mundos del pasado, los mundos de la ficción– también le hacen crecer e ir moldeando su personalidad. Acaban formando parte de su auténtico “yo” o, como lo expresó Borges: Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitantes, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. (179) Con todo, el autobiografismo en estas novelas dista de tener la función evocadora que sí se apreciaba en la serie Historia. La memoria individual que allí surgía como solitaria y luego se entrelazaba con las voces de una memoria colectiva con el fin de extraer la esencia del tiempo ido, queda ahora disuelta en una multiplicidad de voces extraviadas en un laberinto de tiempos y espacios, entre las que se intuye siempre la sombra de la escritora y una cierta nostalgia de no haber sido ninguna de ellas: “Ojalá pudiera uno vivir siempre entre personas que empezaron por escaparse de un cuento” (Mundo 85). 209 4.1. MUNDO PEQUEÑO Y FINGIDO: CON MATERIA DE SUEÑOS En Mundo, la primera novela publicada por Paulina Crusat en 1953, ésta lleva a cabo un doble alejamiento en el tiempo y en el espacio para evocar un mundo privilegiado en la Suiza de las primera décadas del romanticismo, aproximadamente, hacia 1820. Crea una galería de personajes, algunos de ellos aristócratas, de distintas nacionalidades, con diversas preocupaciones cada uno, cuyos destinos se entrecruzan –no sin desgarramiento– en ese momento y lugar determinados y en cuya personalidad ahonda profunda e inquisitivamente la escritora para mostrarnos la realidad de sus almas, sus caracteres, sus virtudes, sus defectos y sus pasiones. La escritora, sin embargo, no se orienta hacia una forma de reconstrucción histórica, sino que ese emplazamiento pretérito le sirve de excusa para discurrir sobre cuestiones genéricas de la naturaleza humana a través de las épocas, de tal modo que los hombres y mujeres de 1820, mediante una poética esfumación del tiempo histórico, podrían ser, cuando menos, gentes de 1920. Coincido con la crítica (Sobejano, Nora, Gomis, Serrahima) en afirmar que ese mundo está inspirado en vivencias personales y que la autora tiende, premeditada y conscientemente, a evadirse de la época actual y a distanciar su temática en un pasado en el que la elaboración de los recuerdos se realiza con mayor libertad. El mundo que nos acerca a través de estas páginas es un mundo 210 “buscado entre las sombras y los sueños del pasado, buscado para recrearlo, para entenderlo de nuevo y habitarlo de personajes y melancolías” (Gomis 19). De ese modo, los flujos de conciencia de esos individuos permiten encauzar el relato hacia aquellas preocupaciones constantes de la escritora. La anécdota, mínima como en sus otras novelas, abre paso a una serie de temáticas que evocan vivencias de índole trascendente, vital y social comunes a la autora, centrándose en este caso, en las relaciones conflictivas que se establecen entre hombres y mujeres y en cómo ese conflicto imposibilita que se satisfagan los anhelos interiores de cada uno. El foco de la novela se traslada así desde los hechos externos a los interiores humanos, importando más su esencia íntima y atemporal que la proyección histórica del personaje. El uso de lo histórico en la novela sólo responde al deseo de reflejar sobre el pasado –la ficción– los esquemas culturales e ideológicos del presente –la realidad de la escritora–, propiciando así una nueva interpretación de estos esquemas. La autora emplea el discurso de las voces narradoras para expresar su propio punto de vista. A fin de llevar a cabo tal empresa, opta por introducir en su discurso diferentes niveles narrativos que se interfieren unos con otros. En un primer nivel predomina una voz narradora omnisciente, externa a la historia, que cuenta ésta en tercera persona y que adquiere diferentes matices a lo largo del libro. Con frecuencia se intercalan otras voces en ese texto básico del narrador; voces pertenecientes a un segundo nivel que complementan la información aportada por la voz narradora. Esta alternancia de voces admite una amplia diversidad de relaciones y correlaciones entre ellas. La autora no se identifica con ninguna para no evidenciar sus intenciones, sin embargo, esas intenciones se adivinan por las numerosas pistas que, de 211 forma disimulada, va insertando en el texto. La lectura de esas pistas en clave autobiográfica se hace más factible al analizar este libro como una continuación de las novelas que componen la serie Historia: ello permite establecer semblanzas entre los personajes y vislumbrar reflejos de aquella personalidad que allí se había ido gestando. La liturgia de los juegos infantiles de entonces, ha cobrado ahora la forma del acto de la escritura: a través de la palabra escrita la autora engendra una ficción sobre la que imprime sus fantasías y las enmaraña con sus recuerdos, dándole así a su experiencia y a su mundo interior una expresión nueva, original. 4.1.1. NIVELES NARRATIVOS18 La autora crea en esta novela cierta confusión de voces, cierta ambigüedad que puede dar lugar a varias interpretaciones. Intentaré ir bajando progresivamente los peldaños que llevan de la voz narradora hasta la voz de la autora, pasando por la voz de los distintos personajes, con el propósito de distinguir y analizar de qué procedimientos se vale la autora para establecer esa confusión, qué jerarquías emplea y con vistas a qué efecto. Voy a proceder a un análisis cuya línea principal seguirá el hilo argumental del libro. Éste se compone de seis partes que repiten unas estructuras muy similares. Para no insistir una y otra vez en esas mismas estructuras, me centraré en cómo se articulan las distintas voces en las tres primeras partes y me referiré de modo más general al resto. La novela arranca con las reflexiones de uno de los personajes. Éstas quedan expuestas en estilo directo mediante el uso de comillas: 212 “Felicidad de verano es cosa fácil; tan fácil, que todo el mundo la ha probado. Es una cosa gastada. Felicidad de invierno es como un premio. El alma ha de estar tensa y ágil para apresarla. Es felicidad activa, no cosa de la piel. Pero ninguna felicidad auténtica es del todo algo que uno hace. Se ha de beber. De lo que uno puede dar de sí, siempre, más o menos, está uno cansado. El alma ha de estar alerta para alcanzar felicidad de invierno y esa bebida fresca, a su vez, la tonifica. Es la mejor felicidad. Una cosa intacta.” (9) Seguidamente una voz narradora señala un cambio de nivel en el texto y añade: “Eric Braunheim pensaba esto mientras paseaba entre la niebla por el embarcadero de madera, esperando la barca que hacía el servicio entre Rancey y Lanzenac” (9). Siguen más reflexiones del mismo individuo, pero ahora se combina el estilo directo con el indirecto: “Pero no se preguntó en qué consistía esa felicidad de invierno dispuesta a dejarse asir” (9). Las meditaciones de Eric, hasta que sube a la barca y entabla conversación con la mujer italiana que se sienta junto a él, se intercalan con la descripción de la escena que lleva a cabo la voz narradora. Se trata de una voz anónima que, desde el primer momento, quiere imponer su dominio y superioridad en el texto: “Se volvió y vio a su lado a la señora italiana que no tenía la facultad de leer en el pensamiento” (11), facultad que sí tiene la voz narradora. Al efectuar esta afirmación y al hacer partícipe al lector de los pensamientos de Eric, no sólo establece una jerarquía, sino que está dando indicaciones, señales de que lo que narra es ficticio, pura invención, de lo contrario sería imposible leer en la mente de los otros. Esta voz narradora omnisciente, encargada de organizar la historia, no sólo va a poner en escena la perspectiva de unos personajes, sino que también va a darles la palabra. Se establece así una diferencia de grados o niveles que se mantiene a lo largo de todo el libro donde el primer nivel lo constituye la voz del narrador que se propone relatar una historia –historia o texto básico– mientras que el segundo nivel se compone de las 213 distintas voces (y/o pensamientos) de los personajes que habitan en esa historia –historias o textos intercalados. Con frecuencia en el texto básico del primer nivel se intercalan otros textos procedentes del segundo nivel que tienen como objetivo complementar la información ofrecida por el narrador y que aparecen en forma de frases o pensamientos insertados en estilo directo, extensos diálogos que en muchas ocasiones rozan el monólogo, cartas y relatos que, a veces, los personajes exponen ante una audiencia. En otras ocasiones, en cambio, se producen interferencias sin que sea posible distinguir entre uno y otro nivel. Sucede cuando el narrador expone en estilo indirecto o libre indirecto lo que dicen o piensan sus personajes; en esos casos la voz narradora y las otras voces están tan fuertemente relacionadas que no cabe hacer distinciones entre una y otras. Las interferencias se presentan en proporciones muy variables; el narrador puede hacer una mayor o menor desviación de lo expuesto por el personaje, así en el tercer ejemplo antes citado la desviación sería mínima, mientras que en este otro domina casi completamente el texto del narrador: “Y ahora, recién instalado en su felicidad activa, se le encogía el alma al pensar que había estado a punto de renunciar a Baillot y de asustarse del invierno en el lago” (11). Se obtiene así una imbricación de las dos voces: se oye una voz que habla desde el interior de otra. Esta voz no es una voz citada, sino que está en cierta manera imitada. La história básica elaborada por el narrador se inicia con la presentación de Eric: un músico, medio alemán medio ruso, que se dirige a Baillot, una vieja mansión cercana a Lancenac donde está instalado con su familia desde el verano y donde piensa pasar el invierno. El lugar le proporciona el sosiego y la inspiración necesarios para su arte. En el camino se encuentra con una mujer, una condesa italiana llamada Lívila Altazzo de la 214 que se ofrecen pocos detalles. Es ella quien se presenta a sí misma a través del diálogo que entabla con Eric: está en Suiza de vacaciones y se ha acercado al lago en parte para hacer una visita, en parte para ver una casa que le han recomendado. Piensa pasar una temporada en esos parajes, aunque confiesa haber quedado algo decepcionada. El narrador intercala el diálogo en su discurso, pero no desaparece por completo e incluye frecuentes acotaciones y comentarios que mantienen visible esa jerarquía entre los niveles: - No se trataba de soledad completa –dijo la viajera, discutiendo en parte, quizá, consigo misma–; pero la compañía que se me ofrecía no me acaba de gustar; la casa tampoco. Sucede además que el amigo que me aseguró que aquello era un paraíso, está ya deseando marcharse. Eso era de esperar. –le brillaron los ojos con malicia de mujer de mundo y también con alegre brío juvenil. (13) En el capítulo siguiente, se intercala una carta –la voz narradora desaparece ahora por completo– escrita por Varvara Andreievna Braunheim a su hermana. Este texto tiene una función explicativa ya que nos aporta información de primera mano sobre el matrimonio de Eric, el personaje del primer capítulo. Varvara es su esposa y, por lo que le cuenta a su hermana, sabemos que la pareja está pasando algunos apuros económicos y cierta crisis matrimonial. Expresa su disgusto por el regreso a Rancey de los hermanos Allan, unos jóvenes americanos que están estudiando en Suiza. Eric le da clases de piano a la muchacha y Varvara insinúa que existe algo entre ellos. La carta se interrumpe por la llegada de visitas y continúa tres días más tarde. Varvara le cuenta a su hermana que una mujer italiana que viajó hace pocos días con Eric ha venido a verles. Se trata de Lívila. El narrador vuelve a aparecer en el tercer capítulo para presentarnos a dos nuevos personajes: Engelsatz y Cerbiani. Intercala en este caso una conversación entre ambos. Es una conversación desnivelada. Engelsatz es quien acapara toda la atención dominando 215 por completo el diálogo: expone ante Cerbiani su filosofía de la creación y sus ideas sobre Dios mientras que el otro escucha sus argumentos interviniendo sólo muy de vez en cuando. Las acotaciones del narrador apenas son perceptibles; permite que el personaje lleve a cabo su exposición con escasísimas interrupciones. Las pocas que hay son del tipo: “dijo cambiando de voz,” “continuó,” “contestó.” La conversación se detiene por la llegada de Lívila. Ésta es buena amiga de Cerbiani. Éste también es italiano, Engelsatz es alemán. Charlan sobre las personas que han conocido últimamente, sobre los Braunheim y los Allan. Aquí la voz narradora vuelve a incluir abundantes acotaciones y comentarios explicativos. En cuanto Cerbiani se marcha dejando a su amiga con Engelsatz, éste aprovecha para coger el hilo de su tema y continúa su exposición de antes mientras Lívila se acomoda en su asiento y se dispone a escucharle. El narrador le cede por completo la palabra y le deja que hable, pero no aguarda a que finalice la escena, sino que concluye su discurso con puntos suspensivos. En el cuarto capítulo, se intercala el relato que Cerbiani cuenta ante una audiencia que sólo escucha, nunca interviene, y que se compone de Eric, Varvara y Annabel Allan, la joven americana. En su relato, Cerbiani presenta la historia de su amiga Lívila. Es un relato extenso y muy elaborado en el que se narra la vida de esta mujer desde su infancia hasta el momento presente, aludiendo a las razones que han provocado su viaje a Suiza. El narrador asoma en el relato de Cerbiani, pero sólo al principio, para describir la escena y justificar el discurso del personaje: éste desea facilitarle el camino a su amiga a la hora de buscar un grupo de personas interesantes con las que distraerse durante su estancia en el lago; al contar su historia, intenta eliminar cualquier desconfianza que pueda existir hacia ella, en especial por parte de Varvara que podría sentirse celosa. Una vez aclaradas 216 las intenciones de Cerbiani, la voz narradora se oculta y el relato prosigue durante bastantes páginas permitiendo que el lector se olvide progresivamente de la historia básica y focalice toda su atención en el texto intercalado. El personaje se encuentra temporalmente transformado en una especie de narrador en segundo grado. Cuando Cerbiani considera finalizado su discurso, advierte un nuevo cambio de nivel: “Pero les estoy entreteniendo y miss Allan debería volver a su lección” (47). A continuación la voz narradora restablece su dominio sobre la historia. En su narración integra nuevos textos: comentarios de Eric, de Cerbiani y de Varvara y un fragmento de carta que escribe esta última. Asimismo, el texto básico presenta ahora diversas interferencias puesto que el narrador incorpora en estilo indirecto y libre indirecto los pensamientos de estos tres personajes. En el capítulo que sigue, la voz narradora describe una escena en el hotel en el que Lívila lleva pocos días instalada. Los pensamientos de la mujer se van intercalando en el texto del narrador, a veces en estilo directo, otras en indirecto. Lívila se encuentra en el salón comedor del hotel. Hay un grupo de españoles sentados en una mesa cercana. Una mujer extranjera entra en la sala y su belleza llama la atención de Lívila. La mujer se dirige hacia el grupo de españoles. El narrador comienza a describir el físico de esa mujer según el punto de vista de Lívila e incluyendo el suyo propio. Para evidenciar mejor su privilegiada posición externa a la historia, este narrador se infiltra en su narración y alude a sí mismo, camuflando su “yo” narrativo de un plural “nosotros” que disimula su presencia y le permite englobar múltiples identidades: “No habiendo retratado aún a ninguna mujer, describiremos ésta” (52); “Hemos dicho dos cosas y mentimos: las que 217 maravillaban a Lívila eran tres” (53). Las intervenciones de este “yo” narrativo se van a ir insertando de vez en cuando en el texto. La voz narradora deja a Lívila enfrascada en sus pensamientos y centra su atención en la descripción de este nuevo personaje. Se llama Concha Ulcedo y le acompaña su marido Jerónimo. Para que el lector conozca algún otro detalle de Concha, el narrador decide intercalar el texto de una carta que ha recibido su marido y que ella lee presa de curiosidad. La carta está firmada por un familiar llamado Salvador y en ella alude a una tercera persona llamada Rosario por la que éste parece sentir algún tipo de atracción. A su vez, Concha parece tener un interés especial por Salvador. En los capítulos seis y siete, el narrador recurre de nuevo a la voz de Cerbiani, en este caso para incorporar a la historia básica nuevos personajes. Se intercala otro de sus relatos y ahora sus oyentes son Eric y Engelsatz. La protagonista de esa nueva historia es la baronesa Edwige von Tarvnik, a quien los tres deben ir a visitar, Cerbiani por cortesía, Engelsatz por interés –busca trabajo– y Eric por agradecimiento por permitirle estar en Baillot –un familiar de la baronesa es el dueño de la mansión. Cerbiani es el único que la conoce personalmente. Durante su relato apenas se producen intervenciones ni del narrador ni de los otros personajes. Cuenta que la baronesa Tarvnik es austriaca y vive normalmente en Viena, pero que ahora pasa unos días en su villa de Suiza; es gran aficionada a la música y suele organizar sesiones musicales en su casa. Cerbiani relata detalladamente cómo la conoció y varios aspectos de su vida. Su atención se desvía luego hacia otros personajes, los miembros del cuarteto musical que suele tocar en casa de la baronesa: Clemencia, que es su hija adoptiva, y los tres admiradores de la muchacha, Jean de Sébranges, Carmaine y Max von Helhoe. Carmaine es el novio oficial de 218 Clemencia desde hace años, aunque ésta pasa más tiempo con su primo Jean quien también le hace la corte; von Helhoe es un viejo anodino, antiguo admirador de la baronesa, que al igual que los otros se siente atraído por la muchacha. Cerbiani pasa a relatar detalles de la vida de estas cuatro personas. Finaliza su discurso después de que Eric y de Engelsatz le interrumpan. Entablan un diálogo entre los tres en el que el narrador apenas interviene mas que para efectuar brevísimas acotaciones (“dijo,” “contestó”). Sigue un capítulo en el que predomina la voz narradora. Ésta describe el momento en el que Lívila inicia una conversación con el matrimonio español que procede de Sevilla. El narrador no intercala en este caso el texto del diálogo; lo relata con bastantes interferencias aludiendo a las palabras y a los pensamientos de los personajes. En ocasiones es difícil distinguir dónde acaba el comentario del personaje y empieza el del narrador o viceversa: “Concha Ulcedo hablaba mucho de animales y poco de personas. Con sublime serenidad, mencionó que le había costado mucho trabajo separarse de los niños. Pero a los hombres –¿verdad?– no se les podía dejar ir solos por el mundo” (90). El “yo” narrativo vuelve ahora a infiltrarse en la historia: “Sólo serán esas personas, para nosotros, conocidos de paso, y no nos detendremos mucho en describirlas “ (91). Al final de este capítulo, Cerbiani y Engelsatz vienen a recoger a Lívila y conocen a los Ulcedo. En los dos capítulos que siguen la voz narradora relata la visita que hacen Eric, Cerbiani, Engelsatz y Lívila a la villa de la baronesa Tarvnik, “Le Parc aux Songes.” Allí se encuentran con todas las personas que, previamente, Cerbiani les ha descrito. El narrador intercala conversaciones y pensamientos de esos individuos. También una misteriosa nota dirigida a Clemencia, que casualmente encuentra y lee Engelsatz. La nota 219 es poco reveladora, pero despierta su curiosidad: en ella se sugiere que alguien espía a alguien y se le advierte a la muchacha que vaya con cuidado; aunque no se incluyen nombres, Engelsatz intuye que el juego anda entre Carmaine y Jean de Sébranges. Decide averiguar qué papel desempeña cada uno. En el último capítulo de esta primera parte, un grupo formado por Engelsatz, Cerbiani, Lívila, Carmaine y Sébranges se dirige en calesa a un pueblo cercano para visitar a la prima de este último, María, quien vive en Francia en una casa de campo cercana a la frontera con Suiza. Los otros cuatro le acompañan por razones diversas: por distraerse, por curiosidad o por aprovechar el viaje y recoger algunos retoños de plantas exóticas, como en el caso de Carmaine que es naturalista. Eric se ha quedado con la baronesa y el resto en el “Parc aux Songes.” La voz narradora describe el trayecto en carruaje intercalando en su relato y alternándolos el discurso de Engelsatz (que vuelve a exponer sus ideas sobre Dios ante su audiencia) y los pensamientos de Lívila (que reflexiona sobre su libertad). Siguen varios diálogos entre todos ellos. Cuando finalmente llegan a casa de María, el narrador interrumpe su historia básica para incorporar una nueva historia. Esta segunda historia intercalada explica un aspecto de la historia principal. Ocupa toda la segunda parte del libro y representa un intermedio que le ofrece al lector la posibilidad de conocer el pasado de dos nuevos personajes que se van a incorporar al texto básico: María y Bernardo de Bonnevaulx. La misma voz omnisciente de la primera parte, adquiere ahora un nuevo matiz al evocar con aire nostálgico la trayectoria vital del matrimonio Bonnevaulx. El narrador se remonta a una escena transcurrida pocos años atrás en la que un hombre y una mujer se reencuentran después de mucho tiempo. La 220 mujer, María, regresa a un lugar habitado en el pasado tras una larga ausencia. El narrador emplea en muchos momentos el estilo indirecto libre para exponer las reflexiones de esta viajera, pero la voz de ambos se halla tan estrechamente relacionada que resulta imposible distinguir entre uno y otro nivel. A veces el lenguaje del narrador y el lenguaje del personaje se confunden y entonces el narrador introduce comentarios de procedencia ciertamente ambigua, como sucede con el último párrafo del siguiente fragmento: - Hubo un tiempo en que hubiera dado todos los tesoros del mundo por no tener que marcharme de aquí –dijo hablando con mayor claridad que de costumbre y no sin cierta amargura–. Pero me fui, y al volver es difícil saber si vuelve uno entero. Y, recobrando la sonrisa, echó a andar ladera abajo. Porque, quien quisiera echarle mano a la nuez del pasado, ¿cómo sabrá si va a encontrar dentro el fruto, o si la hallará hueca y carcomida, derramando al abrirse un polvillo funerario? (133) ¿Reflexión del personaje o de la voz narradora? Puesto que el primero ya ha abandonado la escena (“echó a andar ladera abajo”), resulta más lógico interpretarla como una reflexión elaborada por el narrador. Ahora bien, pertenezca a uno u otro, tras ella es posible adivinar una segunda intención. A esta segunda intención que también encontramos en otros pasajes del libro aludiré en seguida. A partir del comentario arriba señalado, la voz narradora efectúa otro salto temporal. La escena en la que el hombre y la mujer se reencuentran queda suspendida en el aire y ahora se retrotrae al nacimiento de María. Relata, sin apenas interferencias por parte de los personajes, los detalles que acompañan ese momento y elabora una completa historia de su vida. Al morir su madre y al desaparecer su padre, María, siendo niña, es acogida por la familia de Bernardo, de su misma edad. Los dos muchachos crecen juntos. Una serie de circunstancias les obliga a separarse y durante años cada uno vive su vida 221 hasta que, al cabo de un largo periodo de tiempo, vuelven a encontrarse. La retrospección se completa y acaba donde empezó. Es un relato extenso y durante su presentación, el narrador no alude en ningún momento a la historia básica, por lo que el lector consigue olvidarse de ésta y, como sucedía cuando Cerbiani relataba la historia de Lívila, dirige toda su atención hacia el texto intercalado. Una vez concluido este intermedio, el narrador retoma la historia principal en el punto donde la dejó. La tercera parte del libro se inicia en el momento en el que María y Bernardo, su marido, acuden al encuentro de sus visitas. La voz narradora alude de pasada al contenido de sus conversaciones puesto que lo que le interesa en primera instancia es mostrar los pensamientos que cruzan por sus mentes en ese instante. Éstos se van intercalando, la mayoría en estilo directo, y alternando unos con otros: “Hoy está linda,” pensaba Engelsatz . . . “Posadas viejas, caserones,” pensaba Cerbiani. “¿Por qué han de ser todas las mujeres tan inquietas?” . . . “¿Por qué,” pensaba Carmaine, “ha de ser tan estrecha la moral de las mujeres?” . . . Y María: “Está contento. Charla ligera, gente de todas partes” . . . “Para algunas personas es la vida así,” pensó Lívila al verla sonreír preocupada. “Para otras es devanar, devanar un hilo que a veces nunca se acaba, que se nos pierde y se nos enreda” . . . Bernardo no pensaba en nada . . . ¿Pensaba en algo Jean de Sébranges mientras vertía con rencor semillas de añoranza en el oído de su prima? . . . (166-168) La visita a los Bonnevaulx dura pocos días. Luego cada uno regresa a su casa o al lugar donde se hospeda. En esta tercera parte el círculo se cierra y todos los personajes que el narrador ha colocado en escena acaban conociéndose. La baronesa Tarvnik decide celebrar la Nochebuena en su casa e invitarles a todos ellos, incluidos los Allan que hasta ahora han echo poco acto de presencia y los Bonnevaulx que también han venido de visita unos días. La velada es descrita por la voz narradora que alterna su lenguaje con el de las voces de los personajes. Sus pensamientos y sus conversaciones se van 222 entrecruzando. En esta ocasión se intercalan dos extensos relatos, uno de ellos contado por Concha en el que narra la vida de su abuela sevillana y el otro por Engelsatz en el que explica una leyenda alemana sobre la infidelidad. Al llegar al relato de este personaje y antes de cederle la palabra, el narrador asoma de nuevo en el texto: “¿Contaremos el cuento de Engelsatz? Pensamos al principio referirlo entero, pero era lento y largo. Era la historia de aquella dama turingia que . . .” (237). Se toma la libertad de resumir el contexto de la leyenda hasta que el personaje toma finalmente la palabra y narra el cuento sin interrupciones hasta el final. A partir de la tercera parte del libro, el texto básico del primer nivel avanza siguiendo un orden cronológico lineal, que abarca algo más de un año en la vida de estos individuos, y ofreciendo pocos cambios de tono salvo los acostumbrados hasta ahora: interferencias originadas por el uso del estilo indirecto libre e incorporación de textos de un segundo nivel. Los episodios que se suceden en las tres últimas partes, pueden resumirse del siguiente modo: Se relatan nuevas veladas en casa de la baronesa Tarvnic; el romance que Eric inicia con Annabel y la posterior ruptura entre ellos (Annabel le abandona); la marcha de Varvara, quien incapaz de resistir su nueva situación de esposa despechada decide salir de gira y dar algunos conciertos por Europa (como su marido, ella también es músico); la fuerte atracción sexual que experimenta Lívila hacia Carmaine y que acaba colocándola en las situaciones más degradantes; la violación de Lívila por parte de Engelsatz; el sentimiento de inferioridad que experimenta este último, al considerarse y ser considerado inferior al resto (pertenece a una clase social más baja) y al verse despechado por las mujeres (Concha le rechaza y luego Lívila), y que le induce a cometer esa 223 violación y otras barbaridades como denunciar a Carmaine ante las autoridades al creer que se trae entre manos algún tipo de conspiración política; el error de Engelsatz al equivocarse de hombre: es Sébranges quien está metido en asuntos políticos y quien se ve obligado a escapar con la ayuda de María y Bernardo; la huida de Sébranges; el embarazo de María y su matrimonio con Bernardo; los intentos de Concha por convencer a su marido de que deben regresar a Sevilla (hecha de menos a su primo Salvador) y la negativa de éste (son exiliados políticos y no lo considera oportuno). Los miembros del grupo se van poco a poco dispersando: Carmaine deja el país; Cerbiani regresa a Italia; Engelsatz a Alemania; la baronesa Tarvnik, Clemencia y von Helhoe a Austria. Al final las únicas personas que quedan en el lago son Eric y Lívila. Eric ha enfermado gravemente desde la marcha de Annabel y su estado empeora progresivamente; se está muriendo. Lívila decide quedarse con él y cuidarle durante sus últimos días de vida. No existe en esta novela un protagonista único, principal. A varios de los personajes se les presta más atención que a otros, pero ninguno sobresale del grupo y todos cobran su importancia en un momento u otro de la historia. El libro queda construido, por lo tanto, en base a una estructura fragmentaria e irregular que se compone de retazos –conflictos personales, anécdotas e historias de cada uno– que se van entrelazando estableciendo un juego de voces y de niveles narrativos que admite diversas interpretaciones. Al crear este ambiguo sistema de oscilación y confusión entre las diversas voces del texto, la autora pretende imponer una doble lectura del mismo. Quiere que el lector lo lea como ficción, pero no puede dejar de recordarnos que tras esa ficción se oculta una realidad. Así los distintos elementos que combina (la voz narradora del primer nivel, los 224 textos intercalados del segundo y el uso del estilo indirecto libre que provoca interferencias entre ambos niveles) producen una especie de collage sobre el que se insinúa su propia existencia, su propia voz. Esta voz constituye lo que podríamos denominar un tercer nivel narrativo, un nivel sugerido en el texto, nunca explícito, que asoma con frecuencia y que propicia el aspecto dialógico del mismo. Tras el relato que componen las voces narradoras (narrador y personajes), es posible leer un segundo relato que corresponde al relato de la autora en el que narra lo mismo (el significante no varía), pero otorgándole un significado distinto puesto que aquí se refiere a sí misma (Bajtin, Teoría 131). De ese modo es posible percibir claramente dos planos en el texto: el plano de la ficción –el relato que componen el narrador y los personajes– y el plano de la realidad –un segundo relato elaborado por la autora. No percibir este segundo plano intencional que la autora acentúa en numerosas ocasiones, significaría no entender del todo la obra. ¿Cómo se manifiesta este segundo plano? ¿En qué momentos percibimos ese tercer nivel narrativo? La autora establece un diálogo de lenguajes. El primer diálogo lo establece con la voz narradora. Se aprovecha de las interferencias que se producen entre los dos niveles narrativos para proyectar su propio lenguaje. Esas interferencias constituyen un medio eficaz para disimular su propia voz y encauzar el texto hacia los asuntos que le interesan. Así, a la dificultad que supone en muchas ocasiones averiguar si determinados comentarios imitan las reflexiones de los personajes o si el narrador expone sus propias opiniones, cabe la posibilidad de añadirle otra dificultad, la de saber si tras esos comentarios se ocultan las ideas de la autora y con qué finalidad ha decidido incluirlas. De ese modo, al fragmento de la segunda parte antes citado (“Porque, quien 225 quisiera echarle mano a la nuez del pasado, ¿cómo sabrá si va a encontrar dentro el fruto, o si la hallará hueca y carcomida, derramando al abrirse un polvillo funerario?”) se le puede atribuir una segunda intención. La primera guarda relación con la experiencia del personaje quien al regresar a los escenarios del pasado descubre con amargura que han variado de fisonomía y no está seguro de poder recuperarlos. La segunda intención, parte de un concepto general –nadie (“quien quisiera”) que se disponga a bucear por su pasado sabe con qué va a encontrarse– y nos acerca hasta la propia experiencia de la autora. La incierta procedencia del comentario, el no saber si lo emite la voz narradora o si surge de la mente del personaje, permite que pueda ser interpretado como la advertencia de una autora implícita que sabe de buena tinta lo que sucede cuando alguien se adentra en los laberintos de la memoria porque ella ya se ha adentrado. Asimismo, la fisonomía del paisaje descrito en esta escena posee demasiadas similitudes con el que describía la viajera de Aprendiz, tantas que es imposible no establecer un paralelismo entre aquella viajera y esta otra: aquélla contemplaba colinas “negras como pesares” junto a otras que “se agrisaban y se esfumaban indecisas y, entre ellas, el valle” y en el valle el jardín de una casa “que olía tan fuerte a cedros que parecía un cofre de recuerdos que se abriera. Extraño olor que era el olor de un pasado” (Aprendiz 10); del fondo de este otro valle sube “un aroma agreste” que es “como el olor de la verdad:” “Por encima de las curvas densas del collado y del valle que olía a verdad estaban las cumbres, las cimas moradas y grises que abrían el alma a regiones aun más anchas; que hablaban de otras cosas, que hablaban de libertad” (133). Este paralelismo se ve reforzado a medida que se relata la trayectoria de este personaje. A ello me referiré más adelante. 226 Hay otros fragmentos en el libro que dejan traslucir todavía con más claridad esta dualidad de significados. Me refiero a los capítulos ocho y once de la quinta parte. Son dos capítulos muy breves en los que la voz narradora acentúa esa ambigüedad al fundirse completamente con la voz de uno de los personajes –en este caso con la voz de Eric– y al no incluir ninguna señal que permita advertir los cambios de nivel. Al comenzar a leer cada uno de estos capítulos es imposible saber quién está hablando: ambos arrancan con una larga reflexión en la que no existen referentes que permitan atribuírsela a ninguno de los personajes. Tras esa reflexión se produce una pausa (un espacio en blanco) y, luego sí, el narrador alude a Eric y sugiere, nunca confirma, que la voz anterior corresponde a su flujo de conciencia. Parece que el personaje está expresando su estado de ánimo tras haber sido abandonado por su amante Annabel. Ahora bien, el tono, el lenguaje y el procedimiento empleados para exponer los sentimientos de Eric resultan ambiguos, sospechosos: Niñez, todo estaba ya en ti. Desde entonces, ¿qué has aprendido? Aprendiste a conformarte a no ser niño. Aprendiste a decir lo que la gente espera que digas y a moverte sin chocar con demasiadas esquinas. Aprendiste a desconfiar del mundo. Pero, ¿acaso te ha sido revelado algo desde entonces? . . . En aquel tiempo, el mundo y tú ibais cada cual por su camino. El mundo eras tú. El otro, con sus costumbres inflexibles, pasaba a tu lado y jamás esperaste cumplirte en él. Iba y venía y en tus manos, como el mar deja pechinas, sólo ponía formas graciosas . . . Se retira la juventud y las cosas, pechinas risueñas, están ahí esperando. Se apaga el ruido y vuelve a oírse el rumor de la corriente. Ahora suenas tú solo: tú mismo te estabas esperando. Niñez, sabías ya lo único que se puede saber: lo que el alma nos pide. Y que de fuera no ha de venir nada. Y que aun a aquello que parece lo contrario de la soledad, sólo en soledad cabe acercarse. No has aprendido nada. Has olvidado, si acaso. Pero no del todo. (415-416) Esta voz incierta se asemeja, otra vez demasiado, a la voz de la viajera de Aprendiz y la trayectoria de aquella niña Monsi que moldeaba su personalidad en contacto con el ancho mundo parece una copia de esta otra trayectoria, por lo que todo 227 hace suponer que la autora utiliza la interferencia que se produce entre el primer y el segundo nivel narrativo, no sólo con el deseo de expresar el mundo interior del personaje, sino, y sobre todo, para darle forma a su propio mundo interior y a sus obsesiones de siempre: que el aprendizaje del ser humano no es otra cosa que el aprendizaje de una decepción, que “detrás de cada saber hay otro saber, y van siendo cada uno más triste que el otro” (Aprendiz 37) y que es necesario aprender a desconfiar del mundo (Aprendiz 229) porque al final uno descubre siempre que sólo se tiene a sí mismo: Soledad, ¿hubiera uno podido empezar por ti? No; no se puede. Nadie es dueño de mantener vivas las fuentes de la infancia, en donde bañan lozanos los sueños. Los sueños del hombre adulto pierden el jugo y se ensalivan, como aquellos bocados de comida que de pequeño no conseguía uno tragar. El hombre adulto no vive de sueños: vive de recuerdos. Ha de amasar su tesoro, ha de reunir la cantidad precisa. Entonces, un día, sacuden las cabelleras y se despiertan inmarcesibles, con la gracia de los sueños infantiles. Entonces se organizan. Un día, de repente, los ve uno convertidos en alamedas, en perspectivas de un hondo jardín. Y, todo alrededor, las horas pasadas empiezan a llover despacio, como hojas. (433) Este otro fragmento, que aparentemente también corresponde al flujo de conciencia de Eric, despierta todavía más confusión. ¿A qué sueños infantiles del personaje se está refiriendo? ¿A qué recuerdos? Hasta ahora no se ha indagado en el pasado de este personaje, ni tampoco se indagará a partir de ahora. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene aludir a ello en este momento del texto? Es cierto que Eric se encuentra en un momento crucial de su vida, que ha sido abandonado, que está solo y que una vaga tristeza amenaza sus días, sin embargo, el pasaje invita a una segunda interpretación. La autora aprovecha esas interferencias para proyectar su propio lenguaje sobre la voz narradora que le sirve de filtro: para exponer una segunda lectura en la que vierte sus propias experiencias y también para ofrecerle pistas al lector sobre cuál es el origen de esta ficción que tiene entre las manos. A ese origen me referiré seguidamente. 228 El habla de los personajes representa el segundo lenguaje de la autora. Como en el caso de la voz narradora, el discurso de los personajes también rebosa en muchas ocasiones su campo de acción aunque se muestre en estilo directo. En este discurso hallamos de nuevo dos voces, dos sentidos: la intención directa del personaje y la refractada de la autora. Esas dos voces están relacionadas dialogísticamente entre sí, como si se conocieran la una a la otra y como si discutieran entre sí. Me voy a referir ahora únicamente a una de esas voces (el resto las analizo más tarde); una voz que se impone sobre las demás y que constituye una especie de híbrido, a medio camino entre el monólogo interior y el diálogo: me refiero a la voz de Engelsatz. Esta construcción híbrida, a la que se le otorga especial importancia y que ocupa abundantes páginas en el libro, resulta ciertamente sospechosa, ya no sólo por el contenido y las temáticas que expone, sino por la forma en que están expuestas. A pesar de que el discurso de este personaje se presenta siempre como diálogo entablado con otros, en numerosísimas ocasiones, el personaje parece más dialogar consigo mismo que con esos otros, ya que éstos apenan intervienen en la supuesta conversación y, a veces, da incluso la sensación de que ni siquiera le están escuchando. Sucede, por ejemplo, en una de las escenas de la primera parte, cuando varios miembros del grupo se dirigen en calesa hasta la casa de María: en ese espacio tan reducido Engelsatz habla y habla, pero nadie le responde y ni siquiera el narrador le presta mucha atención; Cerbiani le apremia para que acabe su exposición (“Abrevie, Engelsatz,” 116) y el narrador intercala ésta con las reflexiones de Lívila, reflexiones completamente al margen de la exposición de Engelsatz y que en ningún momento quedan enturbiadas por las palabras de éste. Esta forma de intercalar en el texto básico los razonamientos del personaje origina que su lenguaje sobrepase la 229 categoría de segundo nivel que se le ha asignado, la de discurso filosófico pronunciado ante una audiencia, y que alcance el tercer nivel narrativo, el lenguaje de la autora, nivel con el que establece un diálogo de doble sentido que la autora va encauzando hacia el asunto principal que le interesa señalar: el origen y la interpretación de la trama argumental planteada en el libro. Es posible extraer ese doble significado a partir del análisis de los contenidos que aborda el personaje en cada una de sus intervenciones. Paso a tratarlos a continuación. 4.1.2. LA LITURGIA DE LOS JUEGOS Los planteamientos filosóficos de Engelsatz, en principio de aspecto inofensivo, acaban resultando ciertamente ambiguos. Parten de la idea de que Dios es el creador de todas las cosas. Es éste un Dios al que Engelsatz le atribuye cualidades humanas; no es un ente impensable, sino un ente posible similar al ser humano: “a la fuerza ha de parecérsenos, como todo artesano se parece a su obra” (115), exclama en diversas ocasiones. El personaje, nada más iniciar su andadura por estas páginas, alude a ese semblante humano del que considera su creador y compara su obra con la de los grandes escritores de todos los tiempos: señala que Dios es “como Dante, como Shakespeare, como nuestro inmenso Goethe, como el propio Homero . . . Como todos los que han tenido en su obra su gran aventura” (26). Primera pista. Y luego añade: Somos los sueños de Dios, los cuentos que se cuenta a sí mismo para poblar lo que sería, sin nosotros, su vacío y su soledad. No nos crea por condescendencia, sino con deseo. Somos su vida, como los juegos de un niño dotado de imaginación son su vida, y con la diferencia de que él no tiene otra. Si al niño, que aun conserva intacta su fuerza, no le basta con fingir una sola persona, y a ratos 230 encarna a varias a la vez, ¿cuántas exitencias no han de hacer falta para absorber el ímpetu de Dios? Pensemos: si los personajes del poeta son casi de carne y hueso, ¿cómo ha de extrañarnos que lo seamos nosotros del todo? (27) A lo que Cerbiani, que es su oyente en ese momento, le responde: “A mí no me ha extrañado nunca” (27). Pero las palabras de Engelsatz son engañosas, encierran una doble lectura y él mismo, poco a poco, pone en evidencia esa impostura. Pretende, de hecho está convencido de ser un hombre de carne y hueso –a lo que Cerbiani asiente– y pretende también ser fruto de un sueño, el resultado de un cuento ideado por Dios. Lo uno y lo otro, asegura, van unidos. Ahora bien, si realmente hay tan pocas diferencias entre los seres de la ficción –los irreales– y los seres del mundo real, si la frontera que les separa es tan frágil, tan delgada como él pretenderá hacer creer a sus oyentes, ¿cómo es posible que tenga tan claro que no es un ser de ficción sino real? ¿No podría ser al revés? El contenido y las temáticas vertidas en esas reflexiones invitan a pensar que, efectivamente, es al revés, que Engelsatz no es más que un ente ficticio creado por una imaginación, no divina sino real, la imaginación de la autora quien ha compuesto la obra respondiendo a una necesidad de engendrar nuevos mundos, mundos en los que reguardarse y en los que dar rienda suelta a sus recuerdos y a sus fantasías. Los planteamientos del personaje no serían entonces más que el filtro empleado por ella para desparramar en el texto sus ideas sobre la tarea del escritor y para teorizar sobre su propia obra de ficción, la ficción que está construyendo. A la tajante afirmación del personaje, la creencia de que es un sueño de Dios, uno de los cuentos que se explica para paliar su soledad, Cerbiani hace una objeción: “Quisiera uno siquiera que su Dios tuviese sueños más alegres” (27); a lo que el otro responde: “Sí, preferiríamos que no nos hubiesen atestado tan fuerte sobre los hombros 231 esa congruencia que llamamos nuestra realidad . . . Dios hubiera debido dejarnos un poco más vaporosos, no cargar sobre nuestra individualidad ese último acento que nos deja tan solos y con dolores tan punzantes” (27-28). Este quejido de dolor lleva sin duda impresas las huellas de la autora, las huellas de una trayectoria por el mundo plagada de contrariedades. Encontramos, asimismo, en el comentario de Cerbiani un pequeño desliz, una nueva pista: “quisiera uno . . . que su Dios.” ¿Por qué su y no simplemente Dios? Para comparar la obra de Dios con la obra del artista, Engelsatz parte de la idea de que los sueños de uno y los sueños de otro, para que valgan algo, deben haber estado debidamente trabajados, bien moldeados. Y ¿cómo se van moldeando esos sueños? Considera en primer lugar que como “cosa de la imaginación” que son, tanto los unos como los otros, sus personalidades resultarán siempre cambiantes y variables, dependerán en última instacia de esa imaginación creadora. “Lo que usted llama su ser íntimo –le dice a uno de sus oyentes– es un vientecillo que sopla dónde y cómo quiere, quizá a capricho, y que no depende de usted” (85). Y añade más adelante: “Somos la sombra de una sombra. Una imaginación nos hizo y nos mantiene. ¿Qué hay de extraño en que la nuestra nos rehaga y nos retoque?” (85-86). La pregunta de Engelsatz queda flotando en el aire de la sala; su razonamiento es dudoso y demasiado sugerente. Nadie le responde, pero al efectuar esta pregunta el personaje está aludiendo a que existe siempre un mínimo de libertad en el ser creado: si el poeta acaba por notar que sus personajes cobran independencia y se le escapan de las manos, “¿qué hay de asombroso en que sienta uno a veces pesar sobre sí, en lugar de las órdenes de Dios, la mirada interrogante de Dios que nos acecha? Una mirada quizá un poco perpleja” (27). 232 Según la teoría de Engelsatz, el hombre es con respecto a Dios lo que el personaje con respecto a su autor. Y tanto en uno como en otro asoman siempre reflejos de su creador: “Hay que decirse que el hombre refleja al menos ciertos aspectos de Dios, de sus gustos y preferencias; estuve a punto de decir de sus manías” (116). Del mismo modo, la obra del artista tiene algo de humano puesto que refleja sus ideas y sirve de medio de conocimiento para el arqueólogo que la estudia, un medio de conocimiento que nos conduce hasta su personalidad: Usted está conforme en que la Flauta Mágica se parece a Mozart. Yo le digo, además, que la jarra de barro no se equivocaría del todo si viniera a contarnos que se parece al alfarero. La jarra corresponde a una necesidad nuestra, a una idea de la forma agradable que es nuestra también. Para quien la utiliza a diario tiene mucho de humano, casi es una amiga. Para el arqueólogo sería un medio de conocimiento. (116) En ocasiones, la obra de Dios y la obra del artista se entrecruzan y entonces la una imprime sus huellas en la otra. Engelsatz opina que la ficción con frecuencia deja su rastro en el mundo real. No menciona que pueda suceder a la inversa, pero queda implícito en el contenido de sus teorías: - Con razón ha dicho Goethe que es de alabar esa moda que ahora impera de poner a las muchachas nombres sacados de los libros. Cuando se acerca usted a una chica rubia que se llama Rosaura o Cordelia, es muy difícil no creerse en un mundo mejor. La muchacha suele empeñarse en demostrarle en seguida que no tiene nada que ver con su nombre, pero siempre le queda un reflejo en el pelo. (85) “Dios vive nuestro tiempo, como vive el autor el de sus libros, cuando de la concepción vaga pasa a la ejecución” (117-188), insiste Engelsatz. Uno y otro dirigen la orquesta de ese tiempo, llevan la batuta y están sumidos en su música, gozando a la vez de cada voz y del conjunto que han creado para enriquecerse. La diferencia que les separa es imperceptible: “La Naturaleza es sólo una novela en la que, de punta a punta, todo es 233 arbitrario; o, si se prefiere, un juego con reglas” (189). En esa novela –la ficticia, la real– habita todo tipo de almas: “El mundo, señor, es una gran ficción; una epopeya o una novela, si prefiere usted las novelas, interminable. Y el villano en la novela es tan necesario como el héroe” (300). Dios, como el poeta, las contempla a todas por igual y con complacencia, son sus criaturas y, aunque a veces desapruebe sus conductas, ha puesto el mismo primor en hacerlas a todas: Dios no se mancha como se mancharía el hombre que albergara en su casa a un depravado. Entre él y nosotros hay esa distancia que va del autor al libro. Caemos de sus manos sin dejar huella. No teme contagios, no ha de condenarse como la doncella a no leer más que idilios. Puede permitirse ese lujo de amar, no sólo al pecador, que siempre tendrá, señor, algo único en su esencia, sino también un poco a su pecado. Le es lícito enternecerse ante las cadenas que atan al caído a su traición o a su vicio, respirar con fruición esa libertad extraña, esas posibilidades abiertas que Cristo parecía apreciar en los pródigos… (302) Dios no tiene un destino prefijado para cada uno: “Su mundo no está planeado y determinado desde siempre hasta la última coma: le guía en parte la inspiración del momento” (303). Lejos de su mano no subsistiríamos mucho tiempo, pero esa mano no nos mueve sin cesar; a veces nos deja flotar un momento “como el barco del niño por el agua, en espera de otro empujón. Él entonces se convierte en espectador” (303). Contempla las combinaciones de los elementos que puso en marcha y de ellas saca nuevas ideas: “Nuestro rumbo será lo que seamos nosotros, pero podemos tener suerte. Cuando regrese a nosotros su mirada, quizá nos encuentre en buena postura y le guste nuestro perfil. Es casi una especie de libertad” (303). Tampoco nadie sabe a qué conversiones está destinado el personaje de ficción, precisamente, porque su creador tampoco le destinó a nada: “El personaje que el autor inventó como rueda de una intriga se pone a veces a crecerle entre las manos y llena todo el libro” (303-304). 234 La memoria juega un papel importante en la creación de ese mundo que tanto Dios como el autor construyen para paliar su soledad y su aburrimiento: Pienso que si Dios tiene imaginación, y al seguir el mundo en su detalle, tiene una actualidad y un orden, ha de tener también una memoria, un almacén donde guarde imágenes en desorden. Su memoria, entonces, nos sostendrá sobre la nada cuando nuestro papel en el drama haya terminado ya. (406) Añade que nosotros, los seres reales, no estaremos siempre presentes en esa memoria, pero cada vez que Él nos recuerde “resucitaremos, saliendo de la tumba del olvido. Una y otra vez naceremos, ya hechos y llenos de pasado: tal como, en pura verdad, aquí también a la vida hemos nacido” (406). Del mismo modo que los personajes de ficción llegarán siempre al texto llenos del pasado de su creador. Luego reflexiona: “¿Cómo estaremos en la memoria de Dios? Quizá de muchos modos diferentes, porque no siempre se recuerda y se piensa de la misma manera” (406). A veces corporarles y vivos y evocando los momentos de felicidad, los buenos instantes, las horas felices, “la página del libro que por siempre hubiera uno querido hacer durar” (407). Otras veces cruzaremos la memoria de nuestro creador: Sólo como una esencia, percibirá como un sabor o una nota nuestra mezcla inefable. Y ese renacer será sólo una conciencia exacerbada y clara de nuestra persona, una impresión quizá parecida a la que siente en horas de afirmación sin nubes; quizá completamente desconocida, pero seguramente deliciosa. Y otras veces nos dedicará un pensamiento distraído y asomaremos entonces a la existencia, como una nube, con esa vaguedad de sombra. (407) Quizá en esa memoria quepa todo el mundo; quizá no haya nadie que no tenga su sitio o que no aletee tarde o temprano en sus pensamientos. Prosigue: “De las caras innumerables que el hombre, el viajero sobre todo, ve en su vida, ¿queda alguna que una circunstancia nueva no vuelva, un día u otro, a hacer presente?” (407). Los que salen 235 confusos o enmarañados de olvido, serán los mismos que en la tierra vivieron de ese modo. Y luego: Podríamos decir que lo que se salve de nosotros será como un resumen o un símbolo de nuestra existencia anterior. Podríamos igualmente decir que todo lo auténtico se salva, porque el hombre digno de ser recordado, al llegar en su vida terrestre al momento radiante, al desgarrador o al feliz, sintió también como si resucitara; como si, saliendo de muerte o marasmo, pusiera el pie en un mundo inconexo de horas aisladas que es el único en que, de cuando en cuando, se le permite realmente vivir. (407) Existe en todo este despliegue de ideas intercaladas en el texto básico un constante juego dialéctico oscilante que se establece no sólo entre el personaje y su creadora, sino también entre el resto de los miembros del acto comunicativo, es decir, entre los oyentes –ficticios– de Engelsatz y los lectores –reales– del texto. ¿Quién pronuncia realmente los discursos del personaje? ¿A quiénes van dirigidos? Los planteamientos que expone Engelsatz son confusos y demasiado sugerentes como para no darse cuenta de que la autora anda detrás de su personaje y de que le utiliza como medio de expresión, como portavoz de su pensamiento. Este personaje, que probablemente nació –él mismo lo insinúa– como una pieza más de la intriga, se le acaba escapando de las manos y le crece tanto dentro de la historia que al final “llena todo el libro,” pero, no nos engañemos, lo llena de las ideas de la autora aunque sea el ente de ficción quien las expone. Esa exposición se realiza ante una audiencia demasiado pasiva, que la mayoría de las veces hace caso omiso de las palabras del personaje. Tal pasividad resulta muy sospechosa e induce a creer que a quien realmente van dirigidas dichas palabras es a un lector implícito en el texto que tiene que interpretarlas como algo más que un planteamiento filosófico del personaje; debe leerlas como la expresión de una autora que se ha camuflado entre ellas y que las ha dispuesto en el texto para que éste pueda ser 236 interpretado como lo que en realidad es: una ficción diseñada por ella “para poblar su vacío y su soledad,” para vivir “su gran aventura,” como el niño que crea sus propias ficciones. Según esta interpretación, la novela evoca la liturgia de los juegos infantiles y se lee como una prolongación de aquellos juegos que la niña Monsi inventaba para vencer una realidad demasiado anodina con la imaginación. Los mundos engendrados con las muñecas se asemejan a este otro mundo impreso en letra escrita. Un mundo que tiene algo de humano puesto que refleja las ideas, los sueños y los recuerdos de su autora y que, por lo tanto, nos conduce hasta su personalidad. El libro finaliza con una escena presentada por la voz narradora en la que Engelsatz, ya sin una audiencia frente a él que escuche sus razonamientos, se refugia en la soledad de su cuarto de la ciudad alemana donde ha regresado y escribe: Escribe: “¿Cómo creer que seamos algo independientemente de un pensamiento creador, cuando nosotros mismos nos tenemos que hacer? Nos inventamos. Sujetando ideas pasajeras, impulsos que no sabemos de dónde vienen, nos construímos un modelo y un retrato. Porque en parte trabaja Él así, a través de nosotros…” Escribe: “Saber, sin embargo, que no somos substancia fija, saber que el soplo de su voluntad puede, en todo momento, hacernos renacer y transformarnos, ¿no vale más que ser esclavos de la propia esencia? ¿No es, casi, magnífica libertad…? (518) Esa pluma que escribe no parece, sin embargo, la del personaje, sino la pluma de la autora que sigue teorizando sobre la obra y que confiesa estar inventándose, construyendo un modelo y un retrato de sí misma a través de su ficción. Es ella y no Engelsatz quien escribe en la penumbra –“no enciende aún la vela porque hay que economizar” (519)– y quien lee a uno de sus autores favoritos, a Shakespeare, con cuyos versos acaba el libro. El drama ha tocado a su fin: Terminó nuestra fiesta. Y los actores Como avisamos, todos eran espíritus, y ahora 237 En aire se deshacen aire tenue. Y como el edificio sin cimientos .......................... Se esfumarán, y como ésta que vimos Desvanecida ahora cabalgata Sin substancia, no dejarán tras ellos Ni un bastidor. Con materia de sueños Estamos hechos, y nuestra vida breve La circunda un dormir… (520) Es la última confesión de la autora, también disimulada en el discurso ajeno, en la palabra del poeta: “los actores” eran “espíritus” y “nuestra fiesta,” el juego ya ha terminado. Ha conducido su ficción y a sus actores, hechos con materia de sueños, hacia adelante y los ha adentrado en el mundo que ha buscado y encontrado para envolverles, un mundo lleno de sombras y de recuerdos. 4.1.3. LO REAL EN LA FICCIÓN Ya hemos visto que en este libro no se insertan elementos del discurso autobiográfico clásico. No interviene un narrador autobiográfico, ni existe un personaje que asuma la identidad de la autora, ni un discurso que atestigue la fuerza o la tonalidad del recuerdo. Los elementos del discurso autobiográfico están aquí dispuestos como manchas de color, o mejor como timbres de voz en una especie de collage que recuerda las composiciones cubistas en las que fragmentos de imagen construidos siguiendo las leyes ordinarias de la perspectiva son incluidos dentro de una estructura de conjunto que no los respeta. Fundamentalmente de lo que se trata en este libro es de hacer oír de vez en cuando la voz de la autora para recordar su existencia y de crear un sistema de oscilación y de incertidumbre entre las distintas voces del texto que imponga una doble lectura de la 238 historia: por un lado, interpretamos una trama ficticia y, por el otro, la realidad de la autora. No una realidad empírica y objetiva, sino una realidad fragmentaria que nace de la subjetividad y que se recupera a través de la palabra. Con la oscura luz de la memoria, la autora reconstruye una ficción e indaga en la psicología de unos personajes también ficticios, pero que en el fondo no son más que pura interiorización en sí misma. La autora no explica su propia experiencia en el texto, pero sí incorpora vivencias personales y salpica constantemente su relato de sueños y de recuerdos. Crea toda una serie de personajes femeninos que se le parecen y llama la atención hacia los asuntos que le interesan: la idea del tiempo fugitivo e irrecuperable, la importancia de la memoria, la necesidad de hurgar en el pasado y los temas que derivan de las relaciones conflictivas e insatisfactorias entre hombres y mujeres (el matrimonio, la infidelidad, la sumisión, los celos), las cuales desembocan casi siempre en la soledad, otro de los ejes temáticos del libro. Los personajes que la autora ha diseñado presentan en su mayoría un problema de identidad, afectados por un fuerte sentimiento de soledad que causa la falta de amor, se muestran desgarrados interiormente e inseguros ante una realidad hostil. En consecuencia, se evaden hacia un mundo diferente (la mayoría de las veces, esta evasión se lleva a cabo a través del viaje) que al principio les parece más acogedor, pero que casi siempre retoma su anterior condición. En este sentido, son las mujeres las que se ven mucho más afectadas por la carencia de amor que los hombres, más atormentadas por la búsqueda de una identidad que las haga ser apreciadas por los demás y por sí mismas. De entre todo este grupo de mujeres sobresalen dos que guardan un gran parecido con la autora: la condesa Altazzo o Lívila y María de Bonnevaulx. Hay demasiados 239 indicios que invitan a contemplar ambas figuras como el trasunto de la propia escritora. En el caso de Lívila, una mujer de edad incierta (quizá en la treintena, quizá en la cuarentena) a la que otros aluden como “la viajera,” nada más aparecer en el texto, en conversación con Eric mientras viajan en barca por un lago cercano a Ginebra, expone un comentario ciertamente significativo. Éste tiene que ver con el género masculino y se produce a raíz de que Eric nombra a lord Byron como uno de los habituales del lago. Al escuchar el nombre de Byron, Lívila se sobresalta y el narrador explica: “El gesto franco con que se volvió la italiana y la mirada directa revelaban que había pensado en él más de una vez” (14). El asunto carecería de importancia si no fuera porque Byron llegó a ser para la niña Monsi –a la que considero álter ego de la autora– uno de sus grandes amores de invierno; recordemos que con él solía engañar entre semana a Cosme Salt (Aprendiz 213). El poeta tenía fama de hombre atractivo e interesante para las mujeres, pero también de libertino, a lo que Lívila objeta lo siguiente: “¿Por qué ha de ser interesante para una mujer un hombre que sólo podría hacerle daño?” (14). Este planteamiento esconde una segunda intención que el propio Eric advierte: “adivinó que su curiosidad y sus dudas iban más allá de la persona de lord Byron y, durante un momento, sintió interés por lo que la viajera pudiera pensar” (15). En el pensamiento de la viajera se oculta la verdad de su experiencia, pero también la verdad de la autora, quien va a aprovechar de vez en cuando el discurso de sus personajes para esparcir disimuladamente su pensamiento entre las páginas del libro. De ese modo, la pregunta de Lívila parece responder aquí a la reflexión de una Monsi adulta y desengañada que ha descubierto que la belleza de la serpiente era engañosa (Las ocas 318). 240 La historia de la italiana que Cerbiani se encarga se relatar ante una audiencia plantea bastantes coincidencias con la vida de la autora. Esas coincidencias se sitúan más en la edad adulta y algo menos en la edad infantil, aunque en esta etapa también se advierten ciertos paralelismos relacionados, sobre todo, con el entramado familiar. El padre de Lívila, nos cuenta Cerbiani, era un hombre culto que influyó notablemente en las lecturas y en la educación de su hija. Ésta le adoraba y mantenía una estrecha relación con él; la que mantenía con su madre era mucho más distante. Creció en un ambiente acomodado. Gustó en seguida cuando la pusieron de largo y también en seguida ella se acostumbró a su papel de mujer. Tras un principio de noviazgo con un muchacho joven, apareció Andrea Altazzo y todo el mundo quedó prendado de él; no poseía mucho talento, pero era guapo y “tenía mundo y aplomo” (37). El padre no se opuso al noviazgo, lo cual difiere de la realidad de la autora; no obstante, la voz narradora advierte que “la boda fue motivo de desgracia” y que “Altazzo resultó ser el tipo de marido que ningún padre puede desear para su hija” (37), lo que de nuevo vuelve a coincidir con su experiencia. Lívila se casó con él estando enamorada o “lo que llamaba estarlo por aquel tiempo” (37). Al principio todo fue bien; él tenía un carácter campechano y gustaba a la gente; desempeñaba un cargo de gobierno no muy importante, pero que le proporcionaba una renta estable: era una especie de diplomático que servía a los franceses en Milán. Desgraciadamente, por circunstancias no del todo claras, el cargo se perdió y el matrimonio se fue sumiendo progresivamente en la pobreza: Altazzo había nacido para la buena suerte y “en el momento en que un motivo de ruina se presentó no hizo nada por atajarlo” (39). Sin embargo, y a pesar de las estrecheces que pasaban, él no varió lo más mínimo su modo de vivir: lo que importaba era aparentar. A ella no la trataba mal, pero 241 era áspero y muy celoso; desaprobaba la menor libertad e intentaba siempre “mantenerla en caja” (41). Él en cambio coqueteaba aquí y allá y algunas de sus conquistas fueron a mayores: “para mayor escarnio de la pobre Lívila, que no era vanidosa, otro motivo de gastar lo que no había era el deseo de conservar la planta ante los ojos de Mariana Aresi. Andrea tenía con ella un enredo y era una mujer voraz” (42). Al cabo de poco tiempo él enfermó. Poco a poco se fue volviendo callado, el carácter se le agrió y se mostraba cada vez más desdeñoso con los demás. La situación en casa empeoró y acabó haciéndose insostenible. Lívila “se había movido siempre gobernada por las conveniencias del marido” y éste “de pobre, se volvió aún más celoso” (43). Luego, muy pronto, todo se vino abajo y él le cedió a ella las riendas del gobierno de la casa que hasta entonces había mal llevado; pero, por desgracia, “lo que quedaba era ya prácticamente la miseria”(43). Vivían en un cuartucho destartalado donde “los tres o cuatro muebles buenos que allí amontonaron no lograban adornar” (45). Lívila se sentía desamparada y todo parecía haberse vuelto en su contra: “Si su padre hubiese vivido, algo hubiera podido hacer por ella” (43), pero el padre había muerto (no se especifica cuándo) y no deseaba acudir a la familia que le quedaba. La enfermedad de Altazzo que al principio había consistido en unos cuantos achaques más o menos alarmantes, se declaró abiertamente. Era “una parálisis progresiva, una enfermedad rara de la que los médicos sólo sabían que había de tener un término fatal” (44). No teniendo a nadie con quien dejar al enfermo, “Lívila se encontraba tan sujeta por su conciencia y sus obligaciones como por los celos de él; no conocía vida ninguna fuera de la de su casa” (44). El humor de Altazzo no mejoró, sino que se fue agriando cada vez más a causa de la enfermedad y Lívila tuvo que resistir esa penosa 242 situación durante cinco largos años, hasta que finalmente el marido murió. La voz narradora, al llegar a este punto de su historia, exclama lo siguiente: “¡Qué capacidad para aguantar hay oculta en el fondo de las mujeres! Si Dios le envió fuerzas debió ser sin que ella se lo pidiera; me parece que en aquel tiempo consideraba a Dios un poco como un enemigo!” (45). La falta de fe del personaje “en aquel tiempo” y la presuposición de una posterior recuperación de esa fe, es otro indicio más que añadir a los fácilmente reconocibles en esta trayectoria tan sospechosa del personaje: la influencia paterna, la temprana desaparición del padre, el semblante del marido, su infidelidad y sus celos casi enfermizos, la pobreza en la que quedaron sumidos durante años, la sumisión de ella, la larga enfermedad de él. Un matrimonio desgraciado que, sin duda, evoca otro matrimonio desgraciado. A este cúmulo de coincidencias hay que añadir una más: el giro que dio la vida de Lívila tras la muerte del marido es comparable con el que debió dar la vida de la autora en 1945 tras perder al suyo. Altazzo “había sido el tipo perfecto del marido `apagaluces´” (46) –como debió haberlo sido el otro–, pero Lívila nunca llegó a perder el interés por lo que sucedía en el mundo, a pesar de que entonces no podía ella adivinar “si joven o vieja volvería nunca a establecer contacto con él” (46). Pero volvió a establecer ese contacto – también la autora lo hizo– y en poco tiempo las cosas se arreglaron. Heredó un poco de dinero que supo administrar y pudo, manteniendo una modesta casa, permitirse algún que otro lujo como éste de viajar. En esa época le dio por reflexionar sobre el pasado y por arrepentirse de no haber sabido valorar lo que entonces tenía: Me decía que no podía entender cómo en sus años felices –o en los que hubieran debido serlo– se había dejado cohibir y apocar –entristecer– por insignificancias . . . A su entender, ni siquiera las infidelidades de Altazzo le hubieran debido 243 amargar la vida, siendo ella atractiva y viéndose solicitada. No se arrepentía, ciertamente, de haber sido buena. Pero hasta en esas cosas hubiera preferido ser más natural y más despreocupada . . . hubiera debido gozar de cada instante desdeñando el mañana: gozar doblemente porque el instante estaba amenazado y todo se convertía en aventura. (46-47) Su nueva filosofía de vida, su carpe diem adquirido entonces, la llevó a andar por el mundo sola, en libertad y, al principio, feliz porque ante ella se abría un mundo nuevo, desconocido. Todo esto es lo que cuenta Cerbiani sobre su amiga Lívila. Ahora bien, lo que no dice y el lector debe averiguar por otros medios, es que esa libertad no le satisface plenamente: “Desde que andaba sola y libre por el mundo, no siempre lo había encontrado tan divertido y lleno de aventuras como esperaba” (87). ¿Qué es lo que le falta a Lívila? Lo mismo que les falta a todas las mujeres –o a casi todas– que transitan por los libros de esta autora, el amor de un hombre. Esto es lo que se confiesa a sí misma mientras se contempla ante el espejo: “ni las caras nuevas, ni el respirar cada día libertad y un aire extranjero: en el fondo eso no te basta. Con la llave de tu libertad has querido siempre abrirte otra cosa. Y esa otra cosa, justamente, es lo que te podría costar tu libertad” (94). La búsqueda de ese amor la conduce hacia una serie de situaciones denigrantes, algunas provocadas por ella y bajo su consentimiento –el ultraje al que la somete Carmaine–, otras en contra de su voluntad –la violación de Engelsatz. Lívila es un personaje desgarrado por dentro y desde el principio da muestras de una absoluta inseguridad en sí misma. Necesita sentirse apreciada por los demás y de ahí que se compare una y otra vez con las otras mujeres y que busque la mirada y la atención de todos los hombres que la rodean. Lo que tendría que ser para ella un periodo de dicha por haber alcanzado la ansiada libertad de la que careció durante su matrimonio, se 244 convierte en otra etapa de lucha y de conflicto interior consigo misma. El núcleo de ese conflicto yace en la dialéctica entre la libertad y la sumisión; el personaje se debate entre ambas coordenadas: desea mantener su libertad, pero necesita, para sentirse realizada como mujer, sentir la compañía masculina, el amor del hombre, así que busca incansable quien sustituya la figura del marido. De ahí que incluso llegue a valorar, una vez ha comprendido que Carmaine no regresará, la posibilidad de contraer matrimonio con su buen y fiel amigo, el viejo Cerbiani: “Piensa en el porvenir. ¿Qué va a hacer? Irá en busca de Cerbiani, única porción de afecto que por ahora Dios le quiere conceder. Tristes rodarán juntos . . . ¿Acabará casándose con él algún día, de puro aburrimiento? Sería un extraño efecto de la libertad” (517). Es imposible saber si este desgarramiento interior del personaje también aquejó a la autora. De lo que no cabe duda es de que ésta emplea el discurso de Lívila para expresar ciertos anhelos y ciertas sensaciones que, sin duda, le afectaban en el momento de la escritura. No hacía tantos años que la autora había enviudado cuando compuso este libro. Reproduzco un fragmento bastante extenso que corresponde a la conversación que Lívila mantiene con Bernando de Bonnevaulx. Las palabras de Lívila inducen a pensar que la autora está reflexionando aquí sobre su vida y sobre su obra: ha retomado los hilos de su pasado y los está recomponiendo: - Siempre me ha parecido –decía Lívila–, que la vida es como uno de esos mazapanes en que corren vetas de distintos colores, o como un cordón tejido con hilos de seda de varios tonos. Las cosas que suceden no terminan, no se quedan atrás. Es como si tuviera uno varias historias que, independientemente, siguieran todas adelante. Pero, en cada momento, hay un color que domina o que, sencillamente, manda y que puede obligar a los demás a esconderse. En la época en que fui más desgraciada, aun había ratos en que me parecía pertenecer entera a ilusiones o a recuerdos que eran del tiempo de mi juventud. Es poco decir que me acordaba, yo estaba aun allí, en otra parte; no sé si me 245 entiende. Si en el mundo real hubiera querido recoger ese hilo, sólo hubiera encontrado una hebra muy tenue, o muy entrecortada. Había un género de vida que por entonces no podía volver. . . . Y ahora que tengo demasiada libertad, lo que encuentro mejor, o que no ha dejado de hacerme ilusión es eso: poder tomar en la mano y seguir el hilo que se me antoje, no ser como uno de esos ríos en que se han hecho obras para impedir que se vayan por el cauce viejo. Sólo que ahora los hilos se enredan, se esfuman las vetas. (174-175) La historia de María de Bonnevaulx constituye para la autora otro de esos hilos. En este caso, el número de datos autobiográficos que coincide es inferior que en el caso de Lívila, sin embargo, algunos de los episodios que vive el personaje durante su adolescencia permiten también establecer ciertos paralelismos entre la ficción y la realidad. Ya de entrada, el modo en que el narrador intercala su relato en el texto básico excita cierta curiosidad: queda como desconectado del resto y se le otorga una importancia especial –ocupa toda la segunda parte del libro– de la que carecen los demás. La voz narradora que focaliza desde el punto de vista del personaje narra la llegada de María a un escenario del pasado. Es un escenario que, como ya señalé, recuerda el paisaje descrito en Aprendiz. La situación que se relata es similar, salvo por una diferencia: aquí la viajera se reencuentra y resucita a una figura del pasado, allí el pasado se mostraba irrecuperable. La infancia de María difiere bastante de la infancia de la autora o, mejor dicho, de la infancia que ella describe en Aprendiz, sin embargo, al rememorar ahora aquellas horas felices hay algo que recuerda a la niña Monsi: los juegos que una y otra inventaban y el modo en que ambas sufrieron el primer desengaño en el amor. La casa donde vive María durante su infancia y el paisaje que rodea esa casa recuerdan otra casa y otro paisaje: el lugar de veraneo de Monsi donde vivió su época dorada y al que allí se aludía con la sigla A…, reconocido como l´Herbolari. En este libro, al lugar se le asigna el 246 nombre de la Reivière. Los niños de la Reivière, bajo la inspiración de los viejos libros de caballerías y de los grabados de una edición italiana del Ariosto, “tenían convertido el jardín húmedo y un poco hundido de la casa en una región sorprendente, dividida en distintas comarcas que estaban sometidas a reyes y encantadores, sanguinarios o benéficos, según la ocasión” (137). Las historias que inventaban no terminaban nunca y desarrollaban su curso intermitente en todos los momentos en que dos o más niños se encontraban reunidos en el jardín. El recuerdo se asemeja a este otro extraído de Aprendiz: “el recuerdo que ha quedado huele a otoño, porque el jardín era húmedo . . . En él vivieron los niños unidos –confundidos– en un interminable juego de encantamientos y caballerías” (125). No cabe duda de que el jardín debió existir de verdad y de que la autora debió dejar correr por allí sus fantasías en compañía de otros niños. El primer amor de María también se asemeja al primer amor de la niña Monsi. Tanto aquel Cosme como este Bernardo se han criado en un ambiente de poesía, refinado y culto; la Monsi de antes y la María de ahora, aprenden a leer a los poetas en compañía del enamorado que es también el buen amigo y el maestro. El idilio, en ambos casos, antes de que llegue a formalizarse, queda interrumpido por causas ajenas a los enamorados, causas relacionadas con asuntos familiares. A las niñas les afecta esta ruptura, pero progresivamente, con el paso del tiempo, consiguen ir borrando el recuerdo del muchacho y, al final, la imagen que conservarán de él es una imagen desvaída, casi irreal: Olvidar es una palabra vaga en la que se enfundan muchas cosas que a veces nada tienen que ver con el olvido. Cuando María recordaba los veranos que había pasado en La Reivière, se acordaba al mismo tiempo de Bernardo, que formaba con ellos un todo indivisible. Pero Bernardo y los días que con Bernardo había vivido se conservaban en la memoria de modo muy distinto. Bernardo había 247 descendido a la humanidad de barro un poco triste de los hombres de quien no se está enamorada. No estaba segura siquiera de que, visto de cerca, se le pudiera colocar en la categoría de las personas que le merecen a uno respeto. (151) Este Bernardo “descendido a la humanidad de barro” recuerda al Cosme de “cara pálida, casi cenicienta” que saludaba de lejos retraído, con los hombros subidos y una expresión de desánimo que le daban un aire fantasmal: “Monsi se da cuenta de que Cosme ha dejado de ser vida” (Aprendiz 231). En este libro, el romance con Bernardo se reanuda años después y la pareja acaba casándose y formando una familia –ambos son viudos y ambos han fracasado en su anterior matrimonio. Todo hace indicar que la autora, al decidir incluir este episodio, ha acudido en busca de sus recuerdos y los ha proyectado sobre el texto, recreándolos, moldeándolos y otorgándoles nuevos matices. Pero ha prolongado ese capítulo de su pasado más allá de donde ella misma lo vivió, muy probablemente con el único propósito de jugar con la ambigüedad de unos recuerdos que para siempre han quedado enmarañados con otros en su memoria. Ahora bien, no es un final feliz lo que la autora imagina. No es ingenua y no quiere engañar a nadie; sabe que aquellos paraísos perdidos de su juventud son algo irrecuperable, tiempo ido para siempre. El personaje también lo descubre al reencontrarse con su viejo amor: los días de la Reivière, cuya felicidad había sido obra de Bernardo, conservaban en la memoria su brillo de diamante; ahora bien, cuando María volvió a oír la risa del amigo “no recuperó con ella su mundo de diamante” (161). El pasado no podía volver intacto: “Hay una época de la primera juventud en que se hacen proyectos para el porvenir, pero hay otra anterior en que más allá de ciertas paredes o de ciertos montes sólo existen cuentos de hadas” (161). Hacía falta la 248 ingenuidad y la sencillez de ánimo que era menester para atravesar otra vez la puerta de ese cuento de hadas, pero María ya las había perdido y se acercaba a él con desconfianza. El matrimonio de María y Bernardo no está plagado de infortunios, pero el fantasma de los celos y de la infidelidad revolotea amenazante sobre la pareja. Es ella quien no se fía de él: en cuanto aparece la presumida Lívila por casa y comienza a coquetear con Bernardo, María se pone en guardia. El adulterio no llega a consumarse quizá únicamente por el desinterés de Lívila; el hombre, en cambio, da muestras en todo momento de seguirle el juego: “Lívila se levantó sin ruido . . . y, a una seña suya, Bernardo se levantó también y se fue tras ella encantado, sorteando las sillas con inconsciente desparpajo” (229). Con el resto de los personajes femeninos del libro es más difícil establecer paralelismos de identidad, sin embargo, sí es posible vislumbrar ciertas afinidades entre esos personajes y la autora. En su mayoría se ven afectadas por unos mismos estados de ánimo: se sienten solas, engañadas o insatisfechas. En este sentido, las infidelidades de sus maridos, los celos y su propia sumisión son las constantes que marcan la vida de estas mujeres. Aunque no todas en todos los casos. Existe un personaje, el de Clemencia, al que no se le presta demasiada atención, que en cierto modo invierte los papeles: no es ella la engañada, sino la engañadora, pero sólo en apariencia. Clemencia parece serle infiel a su novio Carmaine con su primo Sébranges, pero esta infidelidad sólo se sugiere, nunca se confirma del todo. Por otro lado, Clemencia ni está casada ni está completamente enamorada de Carmaine; de hecho da la sensación de que no se decide ni por uno ni por otro y que establece un juego con ambos. Todo, sin embargo, hace indicar que es una muchacha sumisa como las demás y que en cuanto se case acatará su condición 249 subordinada: “Se volvió hacia Carmaine, le cogió de la mano, alzó la cabeza y le miró radiante. Con todo el cariño, toda la confianza y toda la sumisión que en una mirada pueden caber” (220). En el caso de Varvara, perteneciente al grupo de las engañadas, sí se consuma el adulterio que ella ha intuido desde un principio: “el dolor que la agitaba y la encogía le avisaba a su mente borrosa que acababa de caer sobre ella una prueba amarga” (251). Los celos la atormentan, se siente traicionada, engañada, desgarrada por dentro; más tarde, como Lívila, también se recupera y renace de sus propias cenizas: “levanta una persona los ojos y se da uno cuenta de que lo que tenía por parte de sí mismo, tan unido a uno como las propias manos, no era más que un forastero sentado a la mesa, un huésped de fonda que en cualquier momento está dispuesto a pagar y marcharse” (260). Varvara abandona a Eric y se entrega por completo a su antigua profesión, la música. Del personaje de Concha Ulcedo no sabemos mucho, pero suficiente para apreciar en ella ciertos reflejos de la autora. Curiosamente procede de Sevilla y curiosamente se siente desgraciada en su matrimonio. Aquí no hay indicios de que Jerónimo la engañe; es quizá ella quien le engañaría si se le presentara la ocasión puesto que está enamorada de otro hombre. Concha, como las demás, se somete a la voluntad y a los designios del marido. La voz narradora enfatiza este rasgo del personaje: “una persona de condición subalterna” (52); “le puso en la espalda la mano de niña con el gesto de una esclava favorita” (52); “recobró como por encanto su aspecto orgulloso, incitante y sumiso de esclava favorita” (235). Del pasado de Concha se ofrecen poco datos; ella apenas habla de sí misma, pero en cambio relata ante una reducida audiencia la historia de su abuela, una abuela que casualmente era granadina –como la abuela de la autora– y que sentía 250 gran afición por la literatura: “Escribía cartas mejor que cualquier literato y, Dios sabe por qué, le gustaban los libros” (231). Es muy posible que en este personaje, con su fuerza de voluntad por salir adelante, su temprana viudez y sus aficiones literarias, la autora haya estampado ciertas vivencias personales. La casa de esta abuela granadina que el personaje evoca ante sus oyentes recuerda un poco la casa de la abuela andaluza de Monsi. Allí la viajera rememoraba aquel “ambiente de abundancia patriarcal, de estoica incomodidad y de desorden,” de acumulación de cosas y de abandono (Aprendiz 26). Aquí: “El comedor y las salas bajas estaban llenos de cachivaches que mi abuela se había traído de sus casas de Granada y de Madrid; pero arriba había cuartos de trastos de todas clases” (234). También la vieja baronesa Tarvnic recuerda en cierto modo a la autora. Hay, en este sentido, dos escenas decisivas. En la primera, Engelsatz contempla a la vieja dama mientras ésta hace ovillos con su lana y mueve dócilmente la cabeza al compás de sus manos; la imagen de esta mujer parece emitir reflejos de otra mujer también enfrascada en devanar destinos: Los ojos agrandados contemplaban riesgos tristes y sombras funerarias, los labios ablandados y envejecidos se hablaban a sí mismos con palabras informes. Maquinalmente, entre los dedos enroscaba su hilo. Lo ovillaba, lo estiraba cuando se atrancaba; humedeciendo distraída el pulgar, lo anudaba cuando se le había partido. A Engelsatz le pareció una parca anciana y olvidada, que estuviera hilando sin fe malos destinos. (222-223) En la segunda escena, se intercala la voz de la baronesa: ha decidido cerrar la villa de Suiza y regresar a Viena; antes de marcharse se despide de Eric y de Lívila –los únicos que quedan en el lago– y les aclara ciertos asuntos turbios acaecidos en los últimos meses (la conspiración política de Sébranges y la actitud de varios de sus invitados). Su 251 discurso, no obstante, deja entrever una segunda intención. Como en el fragmento anterior, el sentido de sus palabras se extiende más allá del significado primero que se les quiere otorgar y el personaje, al referirse a sí mismo, no hace otra cosa que evocar las intenciones de su creadora: Soy una mujer vieja. Algún día sabrán ustedes, que ahora son jóvenes, que cuando se acerca uno a los cincuenta años la vida tiene tendencia a desintegrarse. Amistades, lealtades, aficiones y costumbres de una vida entera, todo se vuelve friable. El alma de los que fueron contemporáneos nuestros se pone arenosa y en ella ya no cabe asentar ni criar nada. Tiene uno que ver cómo la gente cambia y se convierte a veces en caricatura de sí misma. . . . es una suerte para todos ellos que me tengan a mí. Yo iré echando cemento en las grietas y aceite en las llagas. Yo que soy vieja… (477-478) Del personaje de Annabel hay poco que decir. La muchacha hace apariciones fugaces en el libro y la voz narradora no se detiene a mostrarnos su alma. Sabemos que es una joven con ideales muy románticos sobre el amor y que en su nombre está dispuesta a pasar por encima de los convencionalismo sociales. Se enfrenta a su familia, que se opone a las relaciones con Eric, y huye de casa para reencontrarse con su enamorado (aún no son amantes). Sin embargo, Annabel descubre a tiempo la impostura de la serpiente y se echa atrás en su decisión. Abandona a Eric a tiempo, antes de que el verdadero desengaño se formalice, y regresa con su hermano. Annabel se asemeja vagamente a la soñadora Isabel de Las ocas. La autora parece aquí haberle dado vida al idilio con un príncipe ruso que se inventaba y que recreaba en su imaginación y en la de Monsi: al hombre lo había conocido en Suiza mientras viajaba con su hermana Blanca; él tocaba el piano maravillosamente; la familia se opuso a la relación por lo desproporcionado que resultaría el matrimonio y porque el joven estaba delicado de salud (121-122). ¿Meras coincidencias? Me inclino más bien a pensar que la historia debió llegar a los oídos de la 252 autora por boca de alguna de sus amistades, quizá alguien de la colonia extranjera en Sevilla con la que solía pasar sus buenos ratos. De este pequeño universo de valores fundamentales que la autora recompone, a partir de enredar con la ficción los retazos de su pasado y de su presente, brota el germen de su personalidad y su particular visión del ser humano. Desarrolla un mundo donde lo femenino está siempre ligado a las relaciones con los hombres y refleja sobre esas relaciones sus propios anhelos, sus obsesiones y su drama personal. La mujer suele representar, en éste y en sus otros libros, el papel de sumisa y de esclava del hombre (“a Eric le daba pena haberla reducido tan pronto a la esclavitu,” 378) y se alza ante él como un objeto de deseo, como se alzaban las muñecas de Monsi frente a la niña, “como a veces la mujer ante el deseo carnal y egoísta del hombre” (Aprendiz 129). Todas esas “bellezas codiciadas y engañadas” (Las ocas 16) aceptan, sin embargo, resignadas su papel y en la mayoría de los casos acaban supetidando sus destinos a ellos. Es el caso de Lívila, el de María (que también siente “el envilecimiento, la infrahumanidad de la mujer casada,” 444), el de Concha y el de Varvara (siente la irresistible tentación de volver con Eric y de perdonarle); se supone que Annabel y Clemencia también acatarán su destino. Los hombres que deambulan por estas páginas no son figuras tan borrosas ni tan impenetrables como las que la autora dibuja en su Historia. Este libro trata de hombres y mujeres adultos y de las relaciones y de los conflictos que crecen entre ellos, por lo que se le presupone a la pluma creadora un cierto grado de comprensión hacia ambos géneros que le permita retratarlos en su esencia. El despliegue de personalidades masculinas sigue arrojando, sin embargo, un saldo de virtudes bastante negativo. 253 Se reitera una y otra vez la idea del hombre inconstante, engañador, poco fiable, infiel representado, sobre todo, en Eric y en Bernardo. Eric es, en apariencia, un espíritu sensible, reflexivo, amante del arte y de la música, capaz de amar de un modo apasionado y romántico, buenas cualidades todas ellas que se ven deslucidas por la frialdad con que le plantea a Varvara cuáles son sus actuales sentimientos: -Varvara, las cosas de este mundo tienen un camino del que no se dejan fácilmente desviar. Los sentimientos en especial. Nunca se puede saber si el curso que siguen es bueno; pero una cosa hay segura y es que si se trata de ponerles obstáculos, tomarán otro peor. . . . Hay lugar en el mundo para cada persona y para cada sentimiento. Los acontecimientos nacen y mueren como nosotros, sin sentir. (259-260) Su discurso, si bien no está desprovisto de razón, no le justifica ante Varvara que ha intuido la infidelidad incluso antes de que se produjera, precisamente, porque conoce a la perfección ese carácter inconstante y enamoradizo de su marido: “No me apuro, te lo juro, no hago caso; en cinco años he tenido tiempo de acostumbrarme a esas cosas. Eric no es ningún Lovelace; con él todo queda en suspirar un poco” (21). En el caso de Bernardo, la infidelidad, como dije, no se consuma, sin embargo, anda en la cuerda floja: hay indicios para suponer que de haberlo visto claro con Lívila o de no vivir tan apartado del mundo habría caído en el adulterio como todos. Existe, en este sentido, un relato intercalado en el texto básico que resulta significativo. Es el cuento que Engelsatz expone ante varios oyentes, una leyenda sobre la infidelidad masculina. El cuento provoca el malestar de las mujeres de la sala: unas se marchan y otras le replican. El joven se defiende y se justifica: “Si un cuento alemán relata una historia como la del caballero, ha de ser porque el mundo no da más de sí;” a lo que Concha irritada le responde: “Si el mundo no da más de sí, podrían darlo los cuentos” (240). Del tercer hombre casado del 254 grupo, Jerónimo Ulcedo, casi no se ofrecen detalles y nada indica que también esté dispuesto a engañar a Concha en cuanto se le presente la ocasión. Lo poco que sabemos de él se limita a que es “grande y gordo,” a que tiene un gesto de “tirano aburrido” y una “paciencia infinita” (90). Engelsatz y Carmaine encarnan la idea de un hombre animalizado, vil e insensible con la mujeres, una idea de hombre similar a la que nos habíamos formado de Jaime Franc durante su noche de bodas con Isabel (Las ocas). Engelsatz se muestra con las mujeres como un ser fatuo y servil, todas le atraen, siente una especie de codicia sexual hacia ellas y con todas se encariña “la idea de las dos señoras, solas tal vez a aquella hora, o poco acompañadas, imantaba con sublime y sabroso poder” (173). Pero a ellas, Engelsatz les inspira más repugnancia que otra cosa. Así es como lo ve Lívila: “perduraba en parte la repulsión que el personaje le había inspirado días atrás. Aun sin pensar en la expresión, cosas había en el físico que le eran desagradables” (32). Por Lívila cree sentir algo especial (“le inspiraba, mezclado con coraje, un sentimiento más enternecido que su voracidad de todos los días,” 200) y en un momento de debilidad masculina (mientras la consuela por el desprecio que le ha hecho Carmaine) considera llegado el momento de declararle su amor, verbal y físicamente, y abusa sexualmente de ella. Lívila sólo opone resistencia al principio: “Engelsatz es un gigante” (398) y de nada sirve forcejear con él. En su ingenuidad y en su absoluto desconocimiento de las mujeres, el personaje está convencido de que a Lívila le ha gustado la experiencia y la cita en el mismo lugar para el día siguiente: “había oído decir que las mujeres vuelven siempre, y en sí tenía ya fe” (399). Con Concha lo había intentado días antes; ella consiguió escapar: 255 De un salto se puso en pie. Su furia era tan grande que no se resignaba a huir. Se volvió a plantarle cara. Le parecía que le brotaban las miradas como dardos; con una sola le sobraba para aniquilar al vil gusano. Pero el gusano, que tenía entendido que las mujeres comienzan siempre por indignarse, sonrió con torcida sonrisa que no quería darse por vencida, y hasta hizo ademán de alargar la mano. Concha tomó empuje y, con todo el garbo y el vigor de que era capaz, le cruzó la cara. (370) En cuando a Carmaine, a quien Engelsatz parece admirar y envidiar, su aspecto despierta en las mujeres una cierta atracción salvaje: “su cara recuerda más a la de un simio: uno de esos monos grandes y listos” (71). Lívila se siente fuertemente atraída por él; es una atracción donde se mezclan dos tipos de sentimiento: una gran necesidad de cariño y, sobre todo, un irrefrenable deseo sexual reprimido durante años. Una noche tiene un extraño sueño con él: está acostada en su alcoba, la puerta se abre y un mono se desliza en su habitación, “era un mono grande y horrible que tenía una cara cruel y lasciva” (274-275); se acerca hasta la cama y se sienta en el borde; sus facciones se alteran y se convierten en las de Carmaine; cuando sus manos están a punto de tocarla, se despierta. Los días posteriores al sueño, Lívila, que quiere a toda costa sentir esas manos en su cuerpo, se humilla ante él. Sabe que se arrepentirá de ello, pero “la nostalgia es peor que el arrepentimiento” (362), así que entra en su habitación y espera a que llegue. Carmaine intenta rechazarla, pero Lívila se siente fuerte y la negativa del hombre es demasiado débil. No le cuesta acceder a los deseos de Lívila y mientras la coge por los hombros le pregunta: - ¿Estás preparada? No, no lo estás. Las mujeres como tú no conocen a los hombres. Hay un mundo de los hombres, eso lo sabes. Lo que no sabes es que es mucho peor de lo que os figuráis vosotras. Una cosa más seria, ¿entiendes? . . . ¿Qué sabes tú lo que es un hombre? ¿Lo que piensa y lo que siente el hombre que te está tocando? (363) 256 Para cuando pronuncia estas frases, sus manos han abandonado hace tiempo las inocentes alturas de los hombros. Lívila en esos momentos no siente vergüenza, sino “una docilidad sin límites” (363). “Ánimo” le dice él “mirándola por última vez casi como a un ser humano” y Lívila aprieta los dientes “preparándose a sufrir” (364). Igual que se preparaban la jóvenes de Las ocas en su noche de bodas. Los elementos del discurso autobiográfico se hallan, como vemos, dispersos en este texto como timbres de voz, como manchas que van reconstruyendo, en una especie de collage, el sujeto autobiográfico de la autora. Con la oscura luz de la memoria, ésta reconstruye una ficción e indaga en la psicología de unos personajes también ficticios que en el fondo no son más que pura interiorización en sí misma. Esparce dentro de esa ficción sueños y recuerdos, vivencias propias y ajenas, y su lenguaje se va progresivamente imponiendo al lenguaje de las voces narradoras. En esta ocasión, el pacto fantasmático se establece sólo a posteriori, una vez leído el libro y habiendo podido comparar este sujeto que aquí se va configurando con el que la autora creará en sus dos libros siguientes (analizados anteriormente), sólo entonces se nos revelan unas experiencias similares, unos mismos anhelos e idénticas inquietudes. 257 4.2. RELACIONES SOLITARIAS: LA ARQUEOLOGÍA DE LAS ALMAS Siguiendo la tendencia manifestada en Mundo, Crusat sitúa Relaciones, su última novela publicada, lejos del tiempo y del espacio habituales, en un fin de siglo XVII y en una Francia en la que todavía la Revolución no ha modificado el control de las almas por parte de la Iglesia y el dominio de las mujeres por el cabeza de familia. El narrador de este libro, presentándose en el prefacio como un doctor en literatura francesa, le propone al lector una historia que él ha ido reconstruyendo, paralelamente a la investigación de su tesis doctoral sobre un poeta francés llamado Mateo de Cantal, de las mujeres que estuvieron, de distinta forma, relacionadas con él. Éste queda así reducido a la categoría de personaje episódico y se revela en el texto el ambiente de un grupo humano compuesto en su mayoría por diversas figuras femeninas, pertenecientes a la pequeña nobleza, entre las que destaca el personaje de Francisca de Chassaignes por quien el narrador confiesa haber sentido especial debilidad desde un principio. Ello no significa que Francisca sea la protagonista del libro. Como sucedía en Mundo, aquí tampoco hay un protagonista único y principal, sino una sucesión de personajes cuyas voces se van entrelazando y que sólo adquieren mayor o menor importancia en función del número de apariciones que hacen en la historia. El narrador se limita a componer esa historia a base de ordenar la documentación que ha ido desempolvando en sus investigaciones: cartas de Francisca, diario de su 258 hermana Valeria, cartas de otras mujeres del entorno, de curas de aldea, de monseñores, del poeta, etc. Y, entre toda esa acumulación de diario y epístola, la fugaz figura, única tratada en tercera persona, de Rosa, mujer de pueblo y de clase social baja. El narrador advierte en el prefacio que en la configuración de este personaje ha intervenido un poco la imaginación y nos dice irónicamente que ha decidido incluirla, en primer lugar, porque “inserta en el libro la nota popular que el gusto de hoy reclama” y, en segundo lugar, para evitar idealizar las nostalgias de esas “bellas solitarias” (13). El carácter de esta novela vuelve a ser atemporal. Lo que menos cuenta aquí es la adscripción histórica a la época elegida, al ambiente y a la realidad lejanos, lo que cuenta realmente es la creación de otro “pequeño mundo,” vivido según aquellas formas, pero sin someterse a ellas. Insisto en que no se trata de una novela histórica: la supuesta situación en una época no toma la importancia de un “tema” ni tan sólo la de un “fondo,” sino únicamente la de un “medio de expresión.” Las figuras femeninas aparecen sometidas al modo de ser y a las limitaciones de esa época, pero lo que viven y lo que dicen de su vivir responde a la humanidad de cualquier otro periodo. De ese modo, la historia planteada en esta novela de nuevo se acerca más a una recreación en los problemas y en la contradiciones del ser humano que a una exposición objetiva del entorno y del momento histórico dados. También una vez más, los flujos de conciencia de esos individuos que ellos mismos van trazando a través de sus cartas y diarios personales, encauzan la narración hacia aquellas temáticas que evocan las experiencias vitales de la autora. Las diferentes voces que habitan en el texto se relacionan así con el sujeto autobiográfico que la escritora ha ido configurando a través de sus otras novelas, lo que permite una vez más 259 establecer una lectura en clave autobiográfica de determinados asuntos que nuevamente han quedado camuflados bajo una apariencia de ficción. Surge un comentario en el prefacio, utilizado por el narrador para justificar la composición de su libro, que en cierto modo nos revela una de las claves de éste y del resto de libros de Paulina Crusat: “Hallo entre los diversos destinos –los femeninos al menos– cierto parentesco que les confiere una especie de unidad artística” (11). Los destinos femeninos que la autora va perfilando en sus relatos –no sólo en éste; también en los anteriores– reflejan esa unidad; todos poseen una misma sensibilidad y participan de unas mismas vivencias: soledad, incomunicación, frustraciones, búsqueda de identidad, conflicto con el entorno social, incertidumbre ante el destino. El libro se construye en base a una estructura fragmentaria compuesta de cartas, diario personal y narración en tercera persona (ésta adquiere, en ocasiones, la forma de flujo de conciencia) que se van alternando entre sí a lo largo de trece capítulos de desigual extensión, a cada uno de los cuales se le asigna como título una estación del año. Comenzando y acabando con la “Primavera,” la historia abarca tres años en la vida de los personajes; periodo temporal contemplado no en su dimensión global sino de un modo parcial, desde la particular visión de esos personajes, expuesta por ellos mismos sobre el papel o mediante el flujo de conciencia en el caso de la figura de Rosa. Los capítulos se van haciendo más breves a medida que avanzamos en la lectura del libro. La voz del narrador apenas interviene, salvo en el prefacio, en los intermedios que intercala para relatar la historia de Rosa y, luego, en muy contadas ocasiones (para incluir algunas aclaraciones con respecto al hallazgo, pérdida u omisión de las cartas). 260 A diferencia de Mundo, aquí no se produce la misma ambigüedad en las voces narradoras que sí se apreciaba allí. En apariencia, el uso de la carta y del diario íntimo como vehículos formales para el desarrollo de la trama evita la confusión y la sospecha; el lector sabe en todo momento a quién corresponde la voz que narra. Ahora bien, es precisamente el empleo del género epistolar y de la confesión íntima lo que posibilita una doble interpretación del texto, un doble juego que fluctúa entre la verdad y la mentira o entre la realidad y la ficción: por un lado, se le da apariencia de no-ficción a un texto que en realidad es ficticio; por la otra, se le da apariencia de ficción a unos hechos personales y autobiográficos. Me propongo desvelar los entresijos que se ocultan tras ese doble juego aludiendo a los problemas derivados de la forma que se le ha asignado a la novela, siguiendo para ello el hilo de las historias individuales y, posteriormente, deteniéndome a examinar determinados temas y contenidos de la misma. 4.2.1. LA ILUSIÓN DE LA NO-FICCIÓN Uno de los propósitos del género epistolar radica, precisamente, en la apariencia de verdad, de realidad que se le quiere otorgar al texto en cuestión: el deseo por parte del autor del mismo y, en este caso también por parte del narrador que ha recopilado esos textos, de parecer sincero, veraz; cualidad de la que también participa el diario íntimo, la segunda modalidad formal desarrollada en este libro. Ambos, la carta y el diario personal, procuran no suprimir ese requisito inicial y establecer en todo momento la ilusion de no ficcionalidad. 261 El narrador de Relaciones, que responde a las siglas de J.J., muestra desde el principio su preocupación por parecer sincero y fiel al material con el que ha trabajado y que se dispone a presentarle al lector. Detalla cómo llegó hasta él dicho material, qué fue lo que despertó su curiosidad e interés por el mismo y expone cuál es el criterio que ha seguido en su organización. De entrada se justifica a sí mismo por su confesada predilección por uno de los personajes –el de Francisca– y aclara que no es él quien la presenta como heroína sino que “es ella quien se presenta, sus cartas figuran aquí tal como ella las escribió” (11). Por otro lado, confirma haberse mantenido “estrictamente fiel” a los textos que maneja (11) con lo que parece dispuesto a establecer una especie de “pacto epistolar” o “pacto de autenticidad,” según el cual el lector implícito (que no el destinatario explícito de esos textos) debe asumirlos como reales y debe aceptar la identidad del emisor de los mismos, cuyo nombre propio encabeza cada uno de dichos textos. Ahora bien, a la vez que pretende establecer ese pacto, impone también una ruptura del mismo cuando admite haberse permitido ciertas libertades (“libertades de detalle,” 12) al decidir efectuar determinadas modificaciones relacionadas con la traducción –intento de adecuar el lenguaje al “gusto actual”–, la selección y colocación de los textos, la supresión de algunos nombres y fechas –respondiendo así al deseo explícito de una de esas familias de permanecer en el anonimato: los Ségonzac– y la incorporación de su propia voz al narrar la historia de Rosa, un personaje que asegura que “existió,” pero donde ha intervenido una parte de ficción: “Fue posible reconstituir su historia auténtica, aunque, evidentemente, algo ha tenido que intervenir la imaginación en el detalle” (12-13). 262 Roto así, en cierto modo, ese primer “pacto de autenticidad” queda por averiguar si los textos presentados, o lo que el narrador ha querido presentarnos de ellos –su pretendida sinceridad ha generado desconfianza–, siguen guardando o no una estrecha relación con la realidad, si exponen ante el lector al verdadero yo de los autores de tales textos. Aparentemente, ni la carta ni el diario íntimo suponen, en este sentido, una construcción ficticia, por lo que, desde tal ángulo, no pueden aspirar a ese carácter de ficción. Sin embargo, conviene tener en cuenta un premisa esencial en lo que se refiere a la posible carga de ficción que puede albergar un texto de tales características. Tal y como bien señalara Claudio Guillén en uno de sus trabajos sobre literatura comparada: “lo mismo en los géneros epistolares que en las cartas llamadas reales el impulso del lenguaje y el progreso de la escritura misma han demostrado tener muchas veces consecuencias de carácter imaginario. Es fácil que escribir una carta lleve al autor hacia la ficción” (184). La carta, según Guillén, es ambiguamente real o, si se prefiere, parcial y ocultamente ficcional; a lo que yo añadiría que también el diario personal mantiene esa ambigüedad y tiende hacia lo ficticio, en tanto que el yo de uno y otro texto, la mayoría de las veces actúa sobre sí mismo, sobre su propia imagen, ensalzándola o modificándola, adaptándola a sus necesidades. “No hay mayor falacia y adulteración que el comercio epistolar,” continúa Guillen; “el que habla a un amigo por carta ve lo que escribe como si se encontrara sobre la marcha descubierto y desdoblado” (185). En este sentido, escribir es como ir cobrando conciencia de alguno de nuestros yoes y la carta y el diario se configuran entonces como el desencadenante de una fuerza de invención progresiva, parcial sin duda, pero decisiva y de tal suerte que puede ir modelando poco a poco ámbitos propios, espacios nuevos, formas de vida imaginada, en definitiva, otros 263 mundos que permiten liberarnos del propio. Es lo que se denominaría el proceso de ficcionalización, a partir del cual, el escritor –de la carta, del diario– “puede ir configurando una voz diferente, una imagen preferida de sí mismo, unos sucesos deseables y deseados, y en suma, imaginados” (185). En Relaciones, donde existe pluralidad de personajes –y por lo tanto de autores– y pluralidad de vidas expresadas por esos mismos personajes desde dentro, asistimos a ese proceso de ficcionalización. Cada uno de los individuos que habitan el texto se desdobla dentro del mismo y construye un yo que sólo se expone a sí mismo parcialmente, elaborando en la mayoría de los casos una imagen preferida, medio inventada-medio real, un yo ideal. El personaje de Valeria hace, en este sentido, una advertencia en su diario; mientras contempla cómo su tía Carlota escribe cartas a sus conocidos, la muchacha elabora una reflexión ciertamente significativa: “La correspondencia de tía Carlota es un misterio: Vieja, recluida aquí como yo ¿qué les pondrá en las cartas? Me parece que lo sé. Les pone la idea que quisiera tener de sí” (42). Es la voz de Valeria la que se intercala con más frecuencia en el texto (en cincuenta y nueve ocasiones), sin que por ello deje de ser una más del grupo, nunca la protagonista. El libro arranca con varios fragmentos de su diario, fragmentos sobre los que la muchacha proyecta una imagen de su yo, un pedazo de su historia y de sus inquietudes. Los primeros pensamientos expuestos en ese diario personal giran en torno a una cuestión que de entrada presenta un aire familiar: paraísos fingidos, veladas en el teatro, salas llenas de mujeres cuyas “faldas les crujen diciéndoles que son deseables” (17), sentimientos también fingidos. A esos espectáculos acudió ella en alguna ocasión, “de forastera” (17). Ahora, el aroma de la primavera le trae a la memoria esos mismos 264 lugares y los recrea en su escritura. Se pregunta si aquella época, aquellos paraísos y sentimientos fingidos eran una mentira. “¿Qué más da?,” se responde a sí misma, si el mundo es estar solo, aislado, confinado en estas cuatro paredes que comparte con la tía Carlota, desde luego “la mentira vale más” (18). De ahí que su diario se configure como el refugio protector de una sórdida realidad: “¿quién no soñará con un refugio de música y mucha cera?” (19). Al insertar tales comentarios, la autora del diario parece estar, desde el primer instante en que coge la pluma, aceptando en el acto de la escritura su compromiso con una cierta dosis de ficción, de mentira; parece consentir en que la imagen de sí misma que va a construir esté condicionada por esos sueños y melancolías. Ahora bien, aun aceptando ese componente de ficción, Valeria no quiere alejarse de la verdad y se propone ser lo más sincera posible –ilusión de veracidad, sinceridad consigo misma–; pronto se dará cuenta de la dificultad que ello implica. Valeria escribe sobre todo para paliar su soledad y, al hacerlo, habla casi exclusivamente de sí misma: “¿qué otra cosa hay de que hablar? Pero no escribo para hablar de mí. Escribo para hablar con alguien?” (29). Ese alguien es el propio yo, un yo desdoblado que toma conciencia de sí mismo en el papel, pero que al descubrirse no puede dejar de sorprenderse y extrañarse. La ilusión de estar siendo sincero se desvanece en cuanto el personaje lee sus propias palabras días después de haberlas escrito y apenas se reconoce en ellas: Estos días sin escribir son un hueco involuntario. Volví a leer mi diario y me entró un asco atroz. Lloré. No tener más que un interlocutor y que le dé a uno náuseas. ¿Ocurrirá así con todo lo que se escribe? A los escritores ¿les sucederá lo mismo? Entonces ¿cómo pueden publicar? ¿Por qué ha de dar vergüenza llevar un diario? (Leerlo, mejor dicho.) No es una comedia. Al escribir me sentía tan sincera… (26) 265 Más tarde, contemplando un retrato que le han hecho y en el que tampoco acierta a reconocerse, elabora la siguiente reflexión: “Se me ocurrió que el diario no me avergüenza porque hable de mí, sino porque habla mal. Es un retrato torpe, mucho peor que el del pintor” (29). Quizá con el tiempo sepa cómo retratarse mejor y, sobre todo, cómo disimular mejor, cómo fingir u ocultar aquello que no interesa, lo que da vergüenza: “Quizá se pueda aprender qué es lo que sonroja y quitarlo” (29). Por ahora sólo tiene conciencia de ser un yo desdoblado en dos que escribe “para hacer ver que ocurre algo” (33), a modo de entretenimiento, pero que apenas se reconoce en el retrato resultante: “Acabo de escribirle a Adelaida una carta desesperada y antipática. No tengo Idea de Mí: me odio más que nunca cuando escribo” (43). Valeria es huérfana de padres, tiene veintidós años y vive recluida en casa de su tía, un lugar en el que nunca pasa nada y donde se consume de aburrimiento y soledad. El diario es la única compañía de esta muchacha que anhela salir al “ancho mundo” y formar parte de esa vida de frivolidad que ella desaprueba, pero que, en este momento, le parece que tiene mucho más valor que esta otra de aislamiento. La llegada al pueblo de un nuevo médico altera la monotonía de sus días y modifica, durante algún tiempo, el contenido de su diario. El interés que despierta en Valeria el joven y misterioso doctor Larue y la atención que ella le presta en sus escritos (deja de hablar de sí misma para hablar de él), inducen a pensar que la muchacha se siente atraída por él desde un primer momento, si bien esa atracción sólo queda sugerida, nunca confesada abiertamente: “¿Es ilusión recordar que hay ojos que dicen algo?” (53). Valeria, que está aprendiendo a fingir, no quiere, no puede reconocer que siente algo por Larue por la sencilla razón de que el hombre está casado (“Si le hubiese conocido soltero,” 188). De ahí que disfrace 266 sus emociones (emociones que considera reprochables) de diversos matices que poco tienen que ver con sus verdaderos sentimientos, que disimule ante los demás y que se muestre reservada ante sí misma en su diario. Así cuando su tía le permite ir a ayudar a Larue en el nuevo dispensario que ha abierto para los pobres, Valeria asegura que no le apetece lo más mínimo realizar ese trabajo: “tía acabó por dar permiso para que yo fuese (quizá ve que no tengo ganas), y hasta se dejó extraer unas cuantas libras y un par de sábanas para vendas” (67); pero en realidad está reprimiendo su excitación y engañándose a sí misma: “Hoy, novedad. De las que por aquí se estilan, que no son las que uno desearía. (Y no es que ésta sea de las que se estilen mucho, ni aquí ni en ninguna parte.)” (67). Cuesta trabajo creer que no aprecie la oportunidad que se le brinda, no sólo de salir de casa, sino de conocer de cerca a la única persona que en mucho tiempo ha despertado su interés. Según Valeria es un interés más basado en la curiosidad y en la necesidad de sentirse viva que no en un enamoramiento propiamente dicho. Es posible que así sea, sin embargo, resulta sospechoso que la joven se preocupe tanto por dónde está la esposa del médico (“Ella, ¿por qué no viene ya?,” 70; “la mujer, entretanto, no aparece,” 73) y que reaccione del modo en que lo hace cuando éste abandona el pueblo de forma imprevista tras la llegada de su mujer. La decepción que siente entonces se vuelve casi enfado en el momento en que llegan hasta sus oídos ciertas habladurías sobre Larue. Se rumorea que tenía una amante y que le atraían demasiado las faldas. Valeria parece sentirse despechada, herida, engañada; sin darse cuenta, había anidado en su interior la posibilidad de que él pudiera sentir alguna simpatía hacia ella. Sentimiento nunca 267 expuesto en su diario, pero ahora implícito en este comentario lleno de contradicciones y titubeos: La simpatía honesta que a Larue le suponía por mí, me figuro que habrá que dejarla en la simpatía general que le inspiran las faldas. . . . Ahora es cuando el recuerdo de Larue me asquea. ¡Que se vaya! Al mismo tiempo, no dejo de sentir curiosidad. (Vana, porque no sabremos más.) Un gusanillo de curiosidad que deja una huella fea –oscura y triste. Y he de añorar ese poco de familiaridad, o de trato humano (falso, me digo), que empezaba a crecer entre él y yo. (82-83) Meses más tarde, cuando Valeria ya sea una mujer casada y vea de lejos a Larue por la calle, reflexionará sobre lo que sentía entonces y, de nuevo, sus palabras negarán una evidencia: Yo nunca sentí nada por el doctor Larue que pasase lo que cualquiera siente por un amigo de su casa. . . . Jamás le admiré, ni siquiera por su competencia. . . . Me daba a veces, eso sí, una especie de lástima, que iba mezclada con curiosidad y era un poco recóndita (no sé cómo explicarlo). . . . ¿Por qué, pues, tanta turbación? No lo puedo entender. (187-188) Valeria actúa todo el tiempo sobre la imagen del yo que está proyectando en el papel. Es una imagen alterada, adaptada a sus necesidades, que desecha lo que no le interesa y que oculta la parte de verdad que ella considera más censurable de su persona. Cuando conoce a Monsieur Cocheret en casa de su tía, poco antes de que Larue deje el pueblo, Valeria cree que el hombre viene con intenciones matrimoniales y se siente halagada por ello, pero una vez más esconde esa primera impresión porque el hombre en sí causa repulsa –“una nariz y un moreno picado de viruelas que no se despintan” (77); “siquiera tuviese otra facha. Siquiera le faltase la papada” (89). Días más tarde, irritada por la marcha de Larue, se pone en evidencia: “¿Es que pensabas casarte con Monsieur Cocheret? Por cierto que no hemos vuelto a saber de él. Ni siquiera a él le has convencido” (82). Cuando Monsieur Cocheret regresa al cabo de varias semanas con 268 intenciones más claras, Valeria se sincera en su diario aunque acto seguido se reprende por ello puesto que no le parece lícito lo frívolo de su actuación: “Y la verdad es que yo procuraba agradar. Siempre le satisface a una mujer creer que tiene un partido en la mano. Pero al cabo ¿por qué? ¿Para qué? No se puede llamar partido a lo que es inaceptable” (89). Al principio, intenta convencerse a sí misma –engañarse en definitiva– de que no se va a casar con este hombre; necesita el diario para reafirmarse en su negativa: He tomado hace pocos días una grave determinación, tan grave que me siento importante. Pero es el caso que esta determinación hace de mí el ser más insignificante de la tierra. He elegido seguir, quizá para siempre, en este rincón del mundo donde el alma se muere. . . . Esta es la hora tras la decisión, cuando las ventajas de lo que se rechazó resplandecen. Pero ni en esta hora –aunque escueza– me logro arrepentir. (91) Sin embargo, la determinación que ha tomado no se sostiene y entre líneas se adivina que Valeria no tiene del todo claro que deba rechazar esa posibilidad que se le presenta –la única– de salir al mundo exterior: las ventajas “resplandecen” y Valeria no desea convertirse en “el ser más insignificante de la tierra.” Semanas más tarde, cuando por fin acepta lo que era inevitable –el matrimonio con un hombre que le desagrada–, Valeria toma la decisión de abandonar su diario porque se siente incapaz de seguir trazando con su pluma un yo que le disgusta, un yo que se está sometiendo en contra de su voluntad y que se está dejando seducir por la vanalidad del ancho mundo. Opta por cerrarlo porque no desea tener después que avergonzarse de sí misma; también porque cree que ahora no le hará falta: vivirá en el mundo real. Se despide no sin antes intentar justificarse ante él –ante ella misma– por la decisión que ha tomado: Hoy, cuaderno, te cierro. No sé si por vergüenza de mirarme en ti la cara o para no interrumpir el ruido que me bulle en los oídos –el ruido grato de la vida tonta. . 269 . . Me echo de cabeza en ese piélago que es el matrimonio sin agrado. Ni afinidad. Pero ¿acaso no has visto mil matrimonios bien combinados, y hasta de inclinación, que resultaron buenos piélagos? ¿Acaso no es todo abismo y cresta en el mundo, y capear el viento? ¿Hay algo bueno que no se compre con muchos malos ratos? Nadaré desde ahora en el oleaje común, y espero que, a costa de algunos revolcones, me divierta. Salgo de la inmovilidad. Voy a vivir entre la gente. (106-107) Meses después lo retoma. Lo que había imaginado que sería el ancho mundo la ha decepcionado; todo allí es también rutina, “una forma disimulada de la inmovilidad” (142). Al decidir coger de nuevo la pluma intenta desgranar las razones que la han separado de él durante tanto tiempo: “Está mi alma menos sola que antes? No. ¿Tengo menos motivos de angustia? Yo diría que más (de eso no hablemos)” (142). De entrada se impone límites, “de eso no hablemos,” y todo hace pensar que va a censurar determinadas cuestiones, que va a exponer sólo una versión parcial de sí misma, ambiguamente real, una versión deseada y más alejada de la realidad de lo que había estado hasta ahora. ¿Qué es lo que pretende con ello? “Un deseo de encontrarme y reconstituirme me ha traído aquí. A poner a Valeria –¡Valeria de Chassaignes!– a buen recaudo!” (143), escribe, pero al elaborar esta afirmación se está engañando de nuevo porque ella ya no es en realidad Valeria de Chassaignes sino Madame de Bellargues, el nombre con el que firma y que “la gente, entre sí, llama Madame Cocheret” (142). Miente, por tanto, pero esta vez es más consciente de su mentira y del proceso de ficcionalización que está llevando a cabo: “Ya llevo bastante tiempo por el mundo para haberme dado cuenta de que nadie sabe de nada –ni dice– toda la verdad. Ni siquiera el que habla de sí mismo” (180). Su escritura, a partir de ahora, entra en un conflicto interno que subyace, por un lado, en la necesidad de seguir apoyando su pluma sobre una base real y, por el otro, en la fuerza que le induce a ocultar una parte de esa realidad. Valeria intenta autoconvencerse 270 una y otra vez de su nueva condición: “Lo que ocurre es que estoy casada. Nunca pensé que fuese tan duro, ¡tantas hacen cada día lo mismo que he hecho yo! Basta. Punto y aparte. Yo, soy una señora. . . . Estoy casada . . . Elegí mi suerte para siempre” (149); pero apenas refiere situaciones concretas que tengan que ver con su vida de mujer casada y que evidencien su infelicidad conyugal. Digamos que el personaje plantea y entiende su desgracia –no intenta negarla o suprimir sus sentimientos–, pero disimula todo el tiempo, se muestra discreta, omite los detalles y aquello que no le interesa de sí misma. Expone exclusivamente sobre el papel la idea que quiere tener de sí, como hacía su tía Carlota, pasando de puntillas sobre la relación con un marido que la hace sentirse desgraciada. Valeria al hablar de sí misma, se está en cierto modo inventando, pero también está inventando a los demás, sobre todo a aquellos a quienes sólo conocemos a través de su pluma; la imagen que obtenemos de ellos es una imagen parcial y subjetiva. Así sucede con el doctor Larue, con Cocheret, con la tía Carlota, con la Madre Ana (con quien Valeria se confiesa y en quien encuentra apoyo espiritual) y con Madame Levallois (en quien encuentra un tipo de consuelo más terrenal). A estas dos últimas, Valeria les otorga voz en su cuaderno, por lo que el grado de invención en ambos casos se hace más palpable: reproduce abundantes diálogos que sostiene con la Madre (165-167, 173-174, 201-202, 230-231, 233-234) y expone un extenso relato contado por Levallois que, aparentemente, es real y que se reproduce tal y como ella se lo refirió (180-186). En ambos casos, se trata de discursos ficticios a los que ella les quiere dar una apariencia de verdad –ilusión de no-ficción–; no son voces reales –no pueden serlo–, sino voces imitadas que intentan mantenerse fiel al modelo que imitan. De ahí que intente reproducirlas con exactitud –“He aquí la verdadera historia del doctor Laure, tan 271 verdadera como pueda ser dado oírla. . . . Me ha contado la historia Madame Levallois”, (180)–, anadiéndoles el tono adecuado en cada caso: Sólo le he hablado de ella para que se imagine el ambiente. . . . ¡El ahorro le debía de parecer virtud! He de decirle que quien haya hablado con Laure una vez sentirá en seguida que es capaz de cierta clase de debilidades . . . ¿No la ha visto nunca? . . . ¡Cualquiera entiende cómo se pudo él prestar a cosa tan peligrosa! . . . ¿Para qué voy a decirle cómo lo tomó? (184-185) En el diario de Valeria la ficción ha ido progresivamente ganándole terreno a la realidad; el pacto de sinceridad que en un principio entabló con él –consigo misma– se ha deshecho por completo y la joven, que ha estado tomando conciencia de ese proceso de ficcionalización, decide ponerle punto final a lo que ya considera una completa farsa. Cierra definitivamente su diario porque ya no la reconforta como antes, porque se siente incapaz de seguir sincerándose ante él y porque la imagen que le devuelve es ya una imagen del todo deformada e irreconocible: Y, digamos la verdad, he perdido un amigo: el Diario. Por una vez, he sido capaz de delicadeza: Escribo con respeto y circunspección. Y ocurre como con un confesor o un amigo, cuando, muy legítimamente, por algún escrúpulo, se silencia algo. El consuelo de la relación se pierde. (256) En cuanto a las cartas que se mandan estre sí el resto de los personajes –Valeria nunca escribe ninguna o, al menos, no se incluyen–, subyacen en ellas toda un serie de situaciones sociales y relaciones interpersonales –distintas formas de vinculación, necesidad o dependencia–, pero sobre todo un cierto grado de ficcionalización que unas veces se hace más evidente que otras, en función del número de cartas que escribe cada uno –lo cual permite conocer mejor o peor al individuo en cuestión– o de la extensión de las mismas. El narrador ha omitido muchas de esas cartas, bien por no parecerle necesaria 272 su inclusión o porque no se han encontrado; en ocasiones alude a esa omisión y en otras queda sin justificar. Tal es el caso de Francisca, la hemana de Valeria, quien escribe un total de veintidós cartas que permanecen sin respuesta sin que conozcamos la razón de tal omisión. El hecho de que a Francisca no le escriba nadie o, mejor dicho, de que no se hayan recopilado las cartas que van dirigidas a ella –a veces la joven hace referencia a su existencia: “su carta me ha producido pesar” (22)–, resulta un poco sospechoso. Se intuye aquí la mano del narrador y su voluntad por hacer de Francisca el personaje más solitario de cuantos desfilan por este libro. La joven, al no recibir jamás respuesta, al no ser correspondida, se exhibe aquí como un ser aislado del mundo que sólo haya consuelo en su pluma y que, a falta de un interlocutor que la escuche, recrea en soledad sobre el papel sus sentimientos, sus inquietudes y sus memorias. Francisca apenas habla en sus cartas sobre los otros. Lo que plantea allí es, básicamente, su conflicto con el mundo y su deseo de remediar ese conflicto, de salvar su alma y de alcanzar cierta paz de espíritu. Al principio se presenta en ellas como Sor María de la Visitación; se halla recluida en un convento y está a punto de hacer los votos, aunque no por voluntad propia. Francisca no tiene vocación de monja, pero la han obligado a entrar en el convento para ponerla a salvo de nuevos errores: se considera que la joven ha pecado y es necesario reconducirla por el buen camino. Ella intenta resignarse, pero le cuesta aceptar esa vida de clausura que le han impuesto y a veces se desespera. Sus cartas van dirigidas al Abate Breuil, a Valeria, a Lucio de Vanville y a su prima María-Adelaida. En las primeras, dirigidas al Abate Breuil, la imagen que 273 Francisca exhibe es la de una muchacha arrepentida que se ha reformado tras un año de encierro forzoso. Intenta convencer al Padre de que salir al aire libre y respirar el aire de la primavera no le hará ningún mal. Es una imagen, por lo tanto, condicionada por lo que los demás esperan oír de ella y adaptada a las necesidades del momento: He visto con mis ojos que puede haber una primavera del alma que no roce las venas. Que también el contento espiritual en esta época es más fino y más suave. . . . Es raro, yo tenía la impresión de estar cerca de Dios. ¿Padre, desconfía de mí? Tenga fe. Tenga fe en Dios que ha querido consolar. No me prohíba el jardín ni el aire libre. Le prometo que no me hacen daño. (23-24) Pero el padre no se fía y en una carta posterior cambia de táctica y adopta la imagen de la persona sumisa y obediente: “Está bien, Padre, obedezco. Tomaré el aire en el claustro unos minutos y el resto del tiempo, salvo para cruzar a la iglesia, no saldré de mi celda hasta que acabe la estación peligrosa” (28). Viendo que tampoco le funciona, en la siguiente intenta despertar un poco de conmiseración y remarca que su estado de salud es débil a causa, precisamente, de la falta de aire y de sol: Me siento bien y, si aún estoy un poco lánguida, es porque cumplo sus prescripciones y no me da el aire ni el sol. De espíritu estoy tranquila. Quisiera decirle que estoy también gozosa; pero, siendo usted mi director, no me parece que por cortesía le deba engañar. (43) Sus ruegos obtienen respuesta, pero no porque haya convencido al Padre, sino porque su tía Ángela que está enferma reclama su compañía y sus cuidados. Francisca vuelve a salir al mundo y, en su ambiente, sucederá lo irremediable. Las cartas que se incluyen a partir de este momento están dirigidas a Valeria. En ellas, Francisca sigue queriendo hacer ver que ha cambiado y, ante su hermana, insiste repetidamente en ello, quizá porque ella misma desea, necesita creérselo. Exhibe así ante Valeria un yo feliz, en paz consigo mismo, cercano a Dios y del todo reformado: 274 Qué cosa tan bonita es una posada. Qué bonito viajar en coche de línea . . . Qué felicidad. . . . Qué distinta soy, Valeria, de lo que era. Qué despierta me siento, qué a gusto con los pies en el suelo y qué contenta. Parece que me hayan puesto ojos nuevos. (48-49) Pero sin darse cuenta, ella misma está desmintiendo ese aparente cambio que se ha producido en su persona durante el año en el convento: “Valeria, ¿qué te parece? El pájaro en libertad” (48). Y, desde el momento en que llega a París, todo son premoniciones de lo que se avecina y del componente ilusorio que encierran sus escritos. Francisca teme una recaída y así lo manifiesta en las cartas, pero se autoconvence de que nada volverá a ser como antes: Había disfrutado tanto por el camino que temía el impacto de las calles de París. Soy religiosa Valeria: he de seguir siéndolo. . . . He cambiado, Valeria.. . . Me siento en mi casa, pero la que vivió aquí no la reconozco. No tengo ganas de entrar en mucha conversación con ella siquiera. (51-52) Reprime sus instintos e intenta negarse una parte de sí misma. Con esa parte ni siquiera quiere entrar en relación, no sea que descubra algo que no le interesa descubrir. Sin embargo, el contacto con el mundo la deja aturdida y enturbia esa aparente tranquilidad de espíritu. Tras recibir una visita masculina en casa de la tía, confiesa lo siguiente: “Me quedé excitada, despistada. Los tiempos viejos se veían cerca. Te he escrito y ahora estoy en paz” (57). La carta, en este caso, la reconforta porque a través de ella se expresa según su conveniencia, enmascara sus verdaderos sentimientos y expone únicamente, como hace Valeria en su diario, como hace la tía Carlota, la idea que quiere tener de sí misma. La decisión por parte de su tía de marcharse al campo para instalarse allí durante una temporada –lugar en el que tiempo atrás debío suceder algo– y la debilidad que asoma entonces en las palabras de Francisca (“¿qué más da?”) se insinúan como una 275 nueva premonición: “Nos vamos a I… ¿Te asombras? . . . no pondré los pies donde tú piensas, la casa está cerrada. Además, ¿qué más da? No fue entonces cuando empezó” (59). A partir de aquí todo es un autoconvencerse de que no pasa nada, de que todo está bajo control, cuando en realidad sí está pasando y Francisca, que no es la muchacha reformada por la que se quiere hacer pasar, se precipita hacia su trágico destino. Está a punto de volver a caer en las redes pecaminosas de la serpiente de las que nunca ha conseguido desprenderse del todo. El proceso de ficcionalización que lleva a cabo en sus cartas se produce, no obstante, de manera inconsciente. Francisca no miente deliberadamente y sus intenciones son buenas. Expresa siempre un fuerte deseo de enmendarse y de corregir lo que para los otros resulta censurable, pero es demasiado débil y la serpiente presenta un aspecto demasiado seductor. Ella preferiría no tener que enfrentarse a todas esas tentaciones: “si la perfección –o la que de mí se exigiese– consistiese en vivir sola con Dios, lo que se dice sola, a lo mejor yo serviría” (71), pero “por la noche los demonios, celosos, acuden a rondar” (72) y ella es incapaz de espantarlos. Francisca, como era de esperar, confiesa ante Valeria haber puesto los pies en esa casa, pero no es del todo sincera cuando intenta explicar sus emociones al llegar allí y las disfraza según su conveniencia: Encontré el caminito que sube a la casa. Llegué por detrás, sin pasar por la avenida. No te espantes. No hay nadie de la familia, la casa está cerrada. . . . No, Valeria. No soy santa aún, ni insensible. Tampoco soy hipócrita. Al salir de allí, no sé si iba inquieta; pero sería un momento. Me quedó una emoción; –no como te figuras. Ni añoranza de veras ni desconformidad: Una emoción, no sé cómo explicarlo, de que en el mundo ocurran tantas cosas. (74-75) 276 Las visitas a la casa se repiten durante el verano sin que durante ese tiempo escriba ni una sola carta para no tener así que rectificar su mentira ni justificarse ante la hermana. Sin embargo, en una carta posterior, incapaz ya de contener por más tiempo su silencio, le escribe a Valeria lo siguiente: No me regañes. El verano, desde luego, se termina y nos vamos; pero hace tiempo que no me acerco por allí. A ti te diré por qué. Había entrado, muchos días atrás, por mi agujero, y estaba paseando por la parte cercada del bosque, cuando al aproximarme a la avenida que lo cruza veo allá en el fondo un jinete que se acerca de prisa. Era él, lo juraría. No sé si me vio. . . . No sé qué pensar. . . . ¿Pudo enterarse de que yo estaba aquí? No hay nada que pensar y lo mismo da. Y no temas que vuelva (aunque aquello es bonito). Escarmenté. Post-data. Y tampoco iba mucho. (83) Los “no sé,” las promesas –“no temas”–, el paréntesis insertado como al descuido que contradice la aseveración precedente, y esa postdata final a modo de justificación, no indican más que inseguridad en sí misma, incerteza ante lo que de verdad siente y absoluto fingimiento de sus sentimientos, autoengaño. No es cierto que Francisca haya escarmentado. Sólo se ha negado a sí misma lo que es inevitable, ha omitido la evidencia de que arde en deseos de encontrarse una vez más con ese “él” que lleva por nombre Lucio de Vanville. Pero la evidencia comienza a materializarse en forma de dos cartas que la joven le escribe a Lucio, el viejo amor que la engañó y que la condujo a su situación actual. Lo que escribe en esas cartas provoca el efecto opuesto al que, en apariencia, quiere provocar: sus palabras no responden al significado primero que ella pretende darles, sino que, por el contrario, intensifican unos sentimientos que se obstina en negar. En la primera de ellas, Francisca le ruega a Lucio que la deje en paz; son súplicas desesperadas, pero escasamente convincentes: Escribo, por esta vez, si con ello he de conseguir que las cosas se aclaren y me dejes en paz. Entérate de que he cambiado de iglesia y de hora; es inútil que sigas 277 rondando las gradas de St. M… o asistiendo a misa con la mente llena de ideas horribles. ¿Qué pretendes? Yo no te he de hablar si te encuentro. En casa no tienes entrada. A comidas o reuniones no voy, no tienes medio de acercarte. La idea de que puedas suponer que en la calle voy a dirigirte la palabra me revuelve la sangre. Es lo que me mueve a escribir. (89) Nada hace pensar tras leer esta carta que Francisca vaya a negarle a Lucio la palabra si en algún momento se ven, algo que ella misma parece estar proponiéndole entre líneas, quizá de forma inconsciente. Como era también de esperar, Lucio sale un día en su busca y se encuentran en la calle. Ésto es lo que Francisca le escribe tras haberse producido ese encuentro: Por favor, Lucio, vuelve en ti, lee esto bien y procura entender como una persona humana y razonable. No puedo escribir una y otra vez. No quiero. . . . Te hablé, es verdad ¿y qué? Di contigo de tan cerca y tan de repente. Yo nunca he sido de esa gente que sabe darse tono; no sirvo para guardar etiquetas, ni siquiera la del rencor. Negarte la palabra habría sido afectado. ¿Acaso no nos conocemos? ¿No eres un ser humano como los demás? Te hablé. Debía ser pecado, claro; pero ¿para qué fue sino para decirte que me dejaras en paz? Te hablaba en serio. . . . ¿Tanto me han hecho embellecer los veinte meses de ayunos y velas? ¿O serás tan perverso que sea mi estado lo que te seduce? . . . Si te queda conciencia, mira lo que haces. ¿De qué estáis hechos los hombres para creeros que todo mal es poco con tal que vuestra voluntad se cumpla? (101) Lo que sigue es previsible y ocurre lo que tenía que ocurrir. Los actos de Francisca, que no responden –nunca lo han hecho– con lo que expresa en sus cartas, la inducen a una situación comprometida cuyo desenlace será la huida y la muerte final del personaje. En una extensa carta dirigida a su prima María-Adelaida, la muchacha le pide socorro y le explica con detalle lo que ha sucedido. Le ruega que la crea y que no haga caso de las habladurías: “NO ES VERDAD. Podrán las apariencias estar en contra mía. Tampoco. El pasado está contra mí. ¡Pero no es verdad!” (114). Al parecer ha habido 278 escándalo. Se justifica: “Yo quería a Lucio. Y si, cuando se quiere se está un poco aturdido; no razonas bien” (115); y describe sus instantes de flaqueza: La fecha prevista para mi regreso había pasado, la fecha en que hubiese debido terminar el noviciado, también. Mi situación era ya puramente ficticia. Yo empezaba a pensar que tía se arrepentía y que no me iba a hacer profesar. Y era una esperanza inmensa. ¿Qué quieres? El mundo se me había vuelto a tragar. (117) Lo que ha sucedido, según lo cuenta Francisca, es lo siguiente. La tía y ella, poco tiempo después de haberle mandado la segunda carta a Lucio, van a pasar unos días de visita a casa de Madame de Brézé. Allí a Francisca le han preparado una especie de encerrona. Lucio se presenta en la casa con otros amigos y consigue encontrarse con ella a solas. Encuentro provocado por él, pero consentido por ella que acude voluntariamente a la cita que él le propone: en la biblioteca una hora después de medianoche (“Vacilé; pasó el momento. Dio la hora. Y fui,” 120). La interrupción de ese encuentro –aparece la tía y los descubre– impide conocer la firmeza de los siempre buenos propósitos de Francisca: “sin la mala suerte que me persigue, yo le habría despedido, con o sin promesas; no habría hecho caso y nada habría ocurrido” (122). Aunque poco antes de elaborar este comentario la hemos visto vacilar: “Tal vez en aquel momento le parecía de verdad que me echaba de menos” (120); “había un airecillo, porque la ventana estaba abierta, y aquel brazo junto a mi hombro, que, a su modo, quería auxiliar. Y no creas, tuve ganas alguna vez de volver la cabeza y apoyarla en el brazo, y dejar que cuidasen de mí” (121). Como resultado de este altercado deciden volver a recluirla en el convento y ella le suplica a su prima que la ayude: “Soy como todos, estoy viva y me quieren sepultar. Haz lo que quieras o lo que puedas, Adelaida. Pero no escojas a la ligera como si todo fuese un sueño y yo no existiese de verdad” (122). De acuerdo con las dos cartas 279 siguientes de Francisca, María-Adelaida acepta recogerla en su casa, sin embargo, la joven sabe que, tras la muerte repentina de su tía –el disgusto y su delicada salud han acabado con su vida–, la obligarán a entrar en el convento por lo que se escapa y decide echar a andar por el mundo; irresponsablemente, se lanza a una vida nómada con el pretexto, ante las gentes, de cumplir un voto: “Pediré alojamiento como peregrina. Trabajaré si me lo piden o conviene. ¿Te figuras que el convento habría sido más suave? ¿Que las celdas fuesen alegres, la ropa mucho más fina? Para aquello no tuve valor. Para esto sí” (139). En las tres cartas que le manda a Valeria durante su peregrinaje, Francisca insinúa una disposición de ánimo seria y persistente que hace pensar que su penitencia ha sido aceptada y bendecida como senda de perfección y que está dando sus frutos: Parece extraño que se pueda trajinar, y a veces ver y oír lo que no quisiera, y al mismo tiempo tener paz; y yo la tengo. Es un poco como el ruido de estas fuentes, que nunca cesa –de día apenas se oye, de noche muy claro–; siempre ahí. Me parece, Valeria, que estoy aprendiendo a obedecer. Es lo que nunca creí que me pudiese gustar, pero todo llega. A veces me pregunto si tanto camino me devolverá a la regla. No lo sé. (208) Al abrazar lo que le es contrario, Francisca da muestras de su sumisión y de haber alcanzado un alto grado de humildad y de desprendimiento. Sin embargo, al sobrevenir la muerte –muere en extrañas circunstancias al intentar defenderse del ataque de un desconocido en mitad de camino–, es imposible saber si lo que Francisca escribió era toda la verdad o si, de nuevo, dado el carácter quimérico de esta muchacha, había en sus palabras un cierto grado de disimulo, una idea de sí misma más inventada que real. Ese mismo grado de disimulo, de ficcionalización de la propia persona, lo encontramos también en las cartas de María-Adelaida, aunque es un disimulo de otro género. La mayoría de éstas, un total de trece (que en su caso casi siempre obtienen 280 respuesta), van dirigidas a Monsieur de Bièvres con quien inicia una relación sentimental; el resto, una a Valeria dándole ánimos porque, al parecer, la muchacha le ha escrito quejándose de que se consume en casa de su tía Carlota, cuatro a su amiga Madame de Ségonzac, confesándole sus sentimientos, y una muy breve a Madame de Lianges, que es la tía Ángela, asegurándole que intermediará por Mateo de Cantal a quien la tía ha acogido como protegido suyo. María-Adelaida tiene treinta y seis años y es viuda. Vive en el campo, en una casa aislada de todos, con su hijo Antonio que está enfermo, razón por la cual no pueden trasladarse a la ciudad. La llegada inesperada una noche de un herido que resulta ser Monsieur de Bièvres y su estancia en la casa durante varios días, hasta que el herido se recupera, alborotan la vida de esta mujer quien hasta ese momento había hecho grandes esfuerzos por adecuarse a su soledad: “es un hombre agradable, está agradecido y me figuro que, a su edad, una mujer de treinta y seis quizá no parece del todo vieja. Con la ocasión –y la necesidad de hablar–, toda la frivolidad que creía uno tener enterrada menea el rabito” (31), le confiesa a Madame de Ségonzac. El hombre en cuestión tiene cincuenta y ocho años y, en las cartas que ella le escribe, Adelaida oculta esa frivolidad que le menciona a su amiga; sobre todo al principio, el coqueteo con él es más bien recato y discreción. Ahora bien, nada como las cartas de amor para fingir ante el otro ser algo que no se es o, simplemente, exhibir lo mejor de uno mismo, ensalzándolo y adaptándolo a las necesidades del momento. Adelaida en las suyas muestra sólo lo que le interesa mostrar, se retrata como un ser humilde y modesto, enormente agradecido por las atenciones y feliz de haber encontrado un amigo: “Siempre es una sorpresa para los que viven solos ver que pueden inspirar 281 amistad” (40); pero sus palabras encierran un doble sentido –que a Bièvres no le pasará desapercibido– porque lo que en realidad quiere decir es que está contenta de despertar el interés de un hombre después de tanto tiempo y que aspira a algo más que a esa supuesta “amistad.” En su primera carta, para disimular mejor su emoción, Adelaida hace también partícipes de ella a su hijo e incluso a su perro; de ese modo camufla sus sentimientos: Antonio se interesa por usted . . . Al ver la carta me preguntó preocupado por su salud y estaba muy enterado de las jornadas que le quedaban por hacer antes de llegar a su casa . . . Diana, antes de sentarse junto al fuego, se acerca a su silla, la olfatea y me mira. Un fastasma en su silla. (41) En las cartas que siguen exhibe siempre esa misma prudencia y recelo a la hora de tomar un resolución; encubre lo que no quiere que se vea –que no soporta estar sola y que necesita el cariño de un hombre– y jamás se muestra clara en cuanto a sus sentimientos. En las primeras finge no saber que él está casado –a pesar de que Madame de Ségonzaz la ha puesto en antecedentes– y espera hasta que él se confiesa en este sentido para, en su siguiente carta, incluir un comentario no exento de segundas intenciones: “Confío en que tendré ocasión por mi parte de saludar a Madame de Bièvres si, como me figuro y espero, le acompaña a D…” (76); cuando en esa misma carta también se lee: “no soy timorata, sino natural y transparente” (76). Desde luego, nada más lejos de su intención. Bièvres, que nota el tonillo empleado por Adelaida, no puede dejar pasar la oportunidad de incluir cierto comentario irónico: Puesto que es usted natural y transparente, le diré que entiendo también esta otra carta, el parrafito un poco arisco del final. Traduzco: “¿Qué piensa Madame de Bièvres de nuestra amistad? ¿La aprueba? ¿Tiene siquiera noticia de ella?” Me doy cuenta de que nunca antes le había hablado de mi mujer; pero la suficiencia de que es tan difícil librarse me hizo suponer que algo sabría de mí. No, Madame de Bièvres ni aprueba nuestra amistad ni la conoce. No tiene noticia de ella. No tiene noticia de nada. Vive recluida en el campo desde que, hace ocho años, perdió el último rastro de razón (79) 282 Se excusa por las razones que le han llevado a omitir el nombre de su esposa hasta ahora: “¿Que por qué no le he dicho nada de esto antes? Quizá por orgullo. Ahora mismo, me siento turbado y humillado” (80). Y le sugiere que está siendo poco franca con él: “Y quizá me gustaba que fuese usted una isla adonde mis miserias no llegaban. Como quizá, si no se enfada, querría usted –que tampoco se confía– que lo fuese yo” (80). En lo que respecta a sus intenciones con Adelaida, Bièvres se muestra algo más directo en sus cartas (cinco en total) de lo que se muestra ella, aunque eso no implica que no esté también desplegando ante la mujer una imagen ideal de sí mismo que finge ser sincera, pero que, sin duda, también oculta lo que la circunstancia exige ser ocultado. Así es como lo ve Madame de Ségonzac: “Pasaba por desigual en el trato, áspero con quien no le placía; pero por enamorado y galante” (48), y así es como él se retrata: Creo haberle avisado que tengo un genio incómodo. Descontentadizo a más no poder. Muchos dicen que soy raro; algunos hasta dicen –a mi espalda, claro– que soy insoportable. Yo desde luego me soporto muy mal. El humor es perro. La salud es buena. Puedo esperar, por lo tanto, que mi sombra goce de buena salud. Es lo que yo quisiera, me interesa mucho la salud de ese fantasma. No se olvide, por favor, de echarle de vez en cuando algo de comer. (46) Reconoce, sin embargo, este personaje la dualidad que encierra su escritura: “Me engañaré, porque visitar a una mujer que no va a París, que en su casa invariablemente está sola, no debe ser cosa fácil. Por de pronto, escribe uno. Es un estado intermedio entre la realidad y la esperanza“ (35). Escribir supone para él mantenerse dentro de esas coordenadas intermedias, entre lo que es verdad y lo que es ficticio. Un espacio ciertamente ambiguo del que también participa el resto de personajes. 283 La correspondencia entre Bièvres y Adelaida, de la cual se ha omitido una buena parte que al narrador le ha parecido innecesaria (“cartas que no tendrían interés especial para el lector,” 99) o que se ha extraviado, se interrumpe por voluntad de ella, supuestamente, a causa de los celos de su hijo. Bièvres que la acusa de emplear esos argumentos únicamente como excusa para abandonarle, consigue con su insistencia que ella acepte retomar la relación. Ésta se extiende durante un breve periodo más de tiempo, hasta que, tras otro ataque de celos de Antonio, Adelaida rompe definitivamente, alegando en esta ocasión, además de los celos del hijo, que siente estar cometiendo un “adulterio espiritual” (147) y que la enfermedad de Madame de Bièvres no le da autoridad para seguir carteándose con su marido. No hay pruebas que demuestren que haya existido entre ellos dos algo más que una relación epistolar. En dos cartas que le envía a Madame de Ségonzac, después de esta ruptura (no se inserta ninguna carta posterior de Bièvres), Adelaida asegura haber vivido engañándose a sí misma al creer que podría remediar su situación: Creo que se habrá usted dado cuenta hace tiempo: Estoy sola otra vez. No podía ser. Hace ya meses que hube de entenderlo, hace muchas semanas que puse fin. La hubiese debido escuchar. (Nunca me dijo usted nada sino entre líneas, pero la entendí muy bien.) Lo extraño es que hoy esté en paz. Fui temeraria. Aparte de la falta (que en sí lo era), eché por tierra la labor de diez años, que no se hizo sin auxilio. (172) No obstante, cabe preguntarse cuándo está siendo más sincera, si ahora mientras expone ante Madame de Ségonzac su sentimiento de culpa, o antes, cuando se adentraba voluntariamente en un terreno que sabía de antemano que era movedizo. En la última carta que le escribe a Ségonzac se insinúan sus dudas y su arrepentimiento: “¿Qué debí 284 hacer? ¿Quién lo sabe? . . . cuando quise salvar un rincón, siquiera, de mi vida ya vio hasta qué punto erré. Y recogí el infierno. Como era justo” (212). De Madame de Ségonzac se han recogido seis cartas, todas ellas dirigidas a Adelaida, en las que la anciana (ella misma se define así: “soy vieja,” 19) le cuenta a su amiga inquietudes que tienen que ver con su familia: con su nieta Mariana y con su hijo Gaspar. Aparentemente, el grado de ficcionalización es menor en este caso, aunque también se advierten, en determinados comentarios de esta mujer, cierta dosis de disimulo y de fingimiento, sobre todo, en lo que respecta a sus sentimientos hacia Monsier de Salcy, el marido de su nieta. En su primera carta, le confiesa a Adelaida la fatal noticia que acaba de llegar hasta sus oídos: que Monsier de Salcy ha muerto en el frente. Asegura sentirse apenada por ello, pero su pronta recuperación (“Aquí me tiene, con mejor ánimo de lo que era de esperar,” 27) y la alegría que exhibe en sus cartas posteriores, invitan a pensar que casi se complace de esa muerte. Al fin y al cabo, Mariana no era del todo feliz en su matrimonio y, ahora viuda, puede casarse con su tío Gaspar de quien, al parecer, ha estado siempre enamorada; un amor, por otro lado, correspondido. La feliz idea de ese matrimonio la deja entrever Madame de Ségonzac en la segunda carta que le manda a Adelaida; es entonces sólo una insinuación no explícita que evidencia su satisfacción por la muerte de Monsieur de Salcy y que pronto cobrará forma. Sin embargo, el retorno inesperado de éste poco antes de la boda –le habían dado por muerto sin estarlo–, echa por tierra todas las ilusiones que unos y otros se habían forjado. La mujer, avergonzada por la nueva situación, tarda en escribirle a su amiga y cuando lo hace confiesa haberse sentido demasiado turbada para hacerlo antes y asegura que últimamente no ha contestado ninguna de sus cartas: “De esas omisiones que 285 avergüenzan mueren a veces las correspondencias. No dejaré que eso suceda entre usted y yo” (162). Intenta, al explicarle a Adelaida cuál es su estado actual, mostrarse sincera con ella, pero se intuye una cierta exageración en sus palabras y un deseo de autoconvencerse de lo que está escribiendo a medida que lo escribe; una alteración, en definitiva, de sus verdaderos sentimientos: Ha vuelto a su casa, ese hombre bueno, tras un largo calvario. ¿Tendría yo el alma tan innoble que no dijese: “Dios sea alabado”? No y no. Alabado sea. . . . A medida que escribo mi corazón se le abre. Pobrecillo. ¿Quién quisiera negarle la vida? Pero lo que sobre nosotros ha caído, no lo sabría explicar. (163) De Mariana y de Gaspar se incluyen pocas cartas (una de ella, dos de él y una escrita entre los dos). De todas, sólo una escrita por Gaspar, después de la reaparición de Monsieur de Salcy y dirigida a Mariana, resulta significativa. Las otras están escritas con anterioridad y son muy breves. En esta carta de despedida, Gaspar da muestras de sinceridad al confesarle a Mariana que aunque la quiere, ha intentado ya buscarse otra mujer, pero que le han rechazado, lo cual es cierto. Es imposible, sin embargo, averiguar si en otras cuestiones miente o si sus palabras ocultan una parte de verdad. Quedan por analizar las cartas de Julia de Cantal (la mujer a la que Gaspar intenta hacerle la corte) y las de su hermano Mateo. De Julia se incluyen veinte cartas en las que, de nuevo, se manifiesta un alto grado de ficcionalización del personaje. Julia emplea su correspondencia para encubrir sentimientos que no se atreve a confesar y para fingir ser alguien que no es; actúa con hipocresía ante sus conocidos y suele mostrar ante ellos un rostro distinto según la ocasión. La mayoría de sus cartas van dirigidas a su hermano que se ha trasladado a París en busca de una oportunidad de trabajo. En ellas Julia va dibujando una imagen de sí misma condicionada siempre por la imagen que desea que su 286 hermano tenga de ella. Más que el papel de hermana, representa ante él el papel de madre que se preocupa en exceso por la salud y el bienestar de su hijo; preocupación desmesurada teniendo en cuenta que Mateo ya no es un muchacho, que el joven intenta rehacer su vida fuera del control que su hermana ejerce sobre él y que, desde luego, ella no es la madre que aparenta ser. En realidad, su preocupación desmedida responde más a un sentimiento puramente egoísta que a un desvelarse por la seguridad de Mateo, pues para Julia, que es el ejemplo de solterona que lleva mal su soltería, la marcha de éste le supone sentirse más sola que nunca, por lo que intenta, con los escasos medios que tiene a su alcance, que el joven regrese con ella. En lugar de animarle en sus decisiones, sus cartas están, por lo tanto, plagadas de reproches y de desconfianza hacia él y hacia las personas que está conociendo en la ciudad. La carta de agradecimiento que le manda a Madame de Mantes, nueva amiga de Mateo, tras haber recibido un obsequio de ella –unos libros– está plagada de halagos (“¡Con qué ilusión lo abrí!,” “qué ilusión,” “están tan bien elegidos,” “una alegría,” “me maravilla,” “un libro es más sabroso cuando lo regala una mano amiga,” “mi contento crece,” “nada hace tan feliz,” “me ha hablado mucho de su bondad y de su talento,” “envidio la suerte que tiene de formar su conversación y su gusto en el trato con usted,” “mi vida se ha animado estos días con el ingenio de su carta,” 37-38); sin embargo, cuando en la carta que sigue, ya dirigida a Mateo, leemos: “No la engaño. Los libros son soberbios . . . Pero, mon ami, ese obsequio a tu hemana, ¿no es de un interés muy tierno? . . . Qué quieres, ese efecto tan súbito. París me da miedo . . . No puedo hacerme a la idea de que te vieses mezclado en intrigas, en vergüenza” (38), comprobamos sin demasiada sorpresa, que tanta adulación y agradecimiento eran pura falsedad, fingimiento. Los 287 recelos de Julia hacia Madame de Mantes crecen a medida que también crece el interés de Mateo por esta mujer. En sus cartas muestra un continuo malestar donde se mezlan un pequeña parte de sincera preocupación por un posible escándalo (Madame de Mantes es casada) y una gran parte de celos ante la posibilidad de que otra mujer ocupe el puesto que ella ha desempeñado hasta ahora: ¿No habrás creído que yo viese con simpatía esa amistad? En mujer que no tiene hijos y es efusiva y sociable, y cree, cuando recibe a unos y a otros, que está cumpliendo con lo que se figura que debe a su posición, quizá tengan excusa esas amistades particulares de una señora en que el marido tiene poca parte. Pero, mon ami, punto final. No se lleva a un hombre al estado de desasosiego en que te he visto sin muchas complacencias nada inocentes. . . . Nada de eso es honrado. (91) Mateo le recrimina a Julia su actitud y le ruega que no siga inmiscuyéndose en su vida. Para Mateo está claro que Julia finge y exagera un desasosiego que no tiene razón de ser y, en el caso de que lo tuviera, no estaría en su haber ponerle remedio: No creo haberte prometido no volver a casa de Madame de Mantes. Ni había motivo. Si de alguna palabra mía has deducido que siento por esa señora una simpatía bastante viva, quizá lleves razón, aunque me parece que tu imaginación añade mucho. . . . No juzgues, Julia, de las costumbres de aquí por las de tu tierra, porque hablarás de lo que no entiendes. . . . he crecido, Julia. Y si el mundo tiene peligros, a mí me toca habérmelas con el mundo; y si cometo errores, conocer riesgo y escarmiento. (94-95) La actitud de Julia en sus cartas es siempre la de querer aparentar ser alguien que no es, y la de aparentar sentimientos que no siente: simula agradecimiento ante Madame de Lianges cuando en verdad lo que experimenta hacia ella es desconfianza; simula inquietud y preocupación ante su hermano cuando en realidad lo que se advierte es un grito desesperado, un reclamo para que éste regrese a su lado; también simula satisfacción y promete absoluta discreción ante Madame de Ségonzac, tras recibir la 288 noticia de la boda de Mariana y de Gaspar, cuando a sus espaldas lo que hace es criticar tal decisión: La noticia que me da me llena de gozo. . . . Tengo por muy acertada la determinación que ha tomado respecto al porvenir de su nieta. Siempre pensé que no había lazo capaz de remplazar para Mariana los afectos de familia . . . En cuanto a su hijo, estoy convencida de que nadie como Mariana sabría colmar su corazón. (65) Y, en cambio, en una carta posterior a su hermano: “¿Qué te decía yo? . . . Lo han arreglado todo mucho más deprisa de lo que te figuras. . . . El apresuramiento con que llevan este asunto lo encuentro un poco escandaloso” (67); “aún me admiro de que quieran esperar al año. Ahí tienes a la chica Orderon, casada, y creo que esperando, a los seis meses de enviudar. Siempre hay quien te aventaje. ¿Es que temen que el difunto resucite?” (68). Julia finge, al mismo tiempo, ser una persona feliz desde su condición de mujer soltera y, ante Mateo, asegura en diversas ocasiones sentirse afortunada de no haberse casado: “Esas cosas (las dos: la muerte y la pobreza en tantos casos de los lazos matrimoniales) consuelan de quedarse soltera” (30); “qué locura la de las mujeres, cuando se figuran que han de salir de casa para encontrar la felicidad” (55). Sin embargo, lo que se lee entre líneas en sus cartas delata su impostura: Julia, como el resto de mujeres que circulan por estas páginas, anhela el cariño de un hombre y ella misma se irá poniendo en evidencia en este sentido. Aunque aparenta no darle importancia (“sin amargura ninguna,” 54), se intuye en sus palabras una pizca de decepción al descubrir que Gaspar no se interesa por ella –puesto que va a casarse con Mariana– y cierta excitación cuando éste reaparece meses más tarde –ya roto el compromiso con Mariana– para declararle su interés: “te diría que, en un momento dado, creí percibir cierta 289 emoción. Pero mi alma tiene ahora bastante con preocuparse de ti” (206). Miente descaradamente al decir esto último: no es Mateo el causante de que rechace a Gaspar de Ségonzac sino la nueva compañía que ha encontrado en las últimas semanas. Por esta época Julia ha hecho amistad con los amigos de Mateo en París y, al no sentirse tan sola, considera que ya no necesita a Gaspar. Tiene otras aspiraciones que se llaman Abel de Carentan y Monsieur de F… Después de que Mateo resultara herido (el joven, al ser el protegido de Madame de Lianges, tía de Francisca, se siente obligado a restituir el honor de la muchacha y al ir a retar a Lucio de Vanville, resulta herido por éste), Julia se traslada a París para cuidar de él. Allí conoce personalmente a Madame de Mantes y a toda su corte y queda prendada por las atenciones que todos le muestran: “Es dulce sentirse apreciado” (159), le confiesa a Mateo. Julia se deja seducir fácilmente y Madame de Mantes pasa a convertirse en Luisa y a ganarse toda su amistad y afecto: Mon ami, no sabría ocultar que esa amiga afectuosa se ha ganado mi voluntad. Bien comprendo que su devoción por ti es excesiva, pero veo la pureza de su intención, la creo firme y eso me basta. . . . Debo mucho realmente a Luisa por el afecto increíble que me ha demostrado, mucho por haberme puesto en contacto tan atentamente con sus íntimos . . . Todo aquel agradable ambiente ha contribuido, no pocos días, a confortarme (159) Dentro de ese círculo que Mateo ya ha dejado de frecuentar porque está a punto de casarse, se encuentran Abel de Carentan, un “amigo excelente” que “vale mucho” (158) y que la piropea constantemente y Monsieur de F… que la anima a dedicarse a la escritura y que “sigue colmándome de bondades” (207). Buen conocedor de Julia y del corrillo de Madame de Mantes, Mateo intenta advertirle a su hermana de que no debe fiarse ni dejarse seducir por las falsas apariencias, pero consiente en que siga 290 frecuentándoles: “sé qué falta de compañía has vivido, veo cuántas ventajas encuentras en el corillo de los Mantes y no sabría vedarte esa frecuentación, aunque tuviese tal derecho” (204). Al morir Mateo –a causa de las secuelas de las heridas y de su delicada salud–, Julia mantiene por poco tiempo su relación con esas personas. Ésta se rompe en el momento en que Julia sorprende a Luisa y a Abel en un momento de efusión y se da cuenta de que entre los dos existe algo más que una simple amistad. Llena de indignación le escribe una carta a Abel en la que le reprocha su falsedad y la de Luisa y les acusa de traicionar la memoria de su hermano. Pero se está engañando una vez más al no reconocer que es a sí misma, y no a Mateo, a quien ella considera que han tracionado. Abel, buen conocedor del género femenino, le responde sin rodeos: Temo que la traición a que se refiere sea una traicion a usted. . . . como Mateo era mi amigo, jamás se me ocurrió tratarla sino con el más estricto respeto. Y a pesar de todo, si alguna vez, muy decorosamente, la conversación tomaba un giro afectuoso –o confidencial– siempre la encontré a usted más que esquiva. ¿Me quiere decir, en estas circunstancias, qué derechos, qué pretesiones se pueden tener sobre el corazón de nadie? No se me escapa que . . . haya podido su inexperiencia exagerar la situación, y creer que estaría en su mano cambiar mi persona y mis ideas y llevarme poco a poco a intenciones para usted aceptables. Mas si eso pensó, yo por mi parte nada hice nunca que pudiese inducirla a error. Soy –y lo proclamo– un solterón empedernido. (242-243) Julia se siente descubierta y sus dos últimas cartas, dirigidas a su hermano muerto, son un intento desesperado de sincerarse, ya no tanto con él sino consigo misma. Reconoce que su vida ha sido un continuo “fingir, fingir, fingir” (252) y confiesa haber mentido todo el tiempo, haber vivido una auténtica farsa, una ficción: He visto la mentira del mundo, pero he visto algo peor: la mentira de mi alma. Mon ami, he sido una ficción . . . llegué a entender que las mujeres no pueden forzar nada. No hice, pero soñé. Soñé que alguien descubría los versos de mi 291 cajoncito y le gustaban. Soné que Pablo volvía de Génova por mí. Soñé que Ségonzac se casaría conmigo. . . . ¡Pero el hambre, era hambre de mí misma!, de ser todo lo que uno se figura que pude ser; de serlo ante otros ojos: de que se lo digan. . . . Como quiera que sea, yo viví de mi imagen. De la que creí que tú tenías de mí. De la que yo tenía de mi piedad y de mi valor. Por eso quedo en nada. (252-254) De su hermano Mateo, de quien tan sólo se incluyen cinco cartas, no es fácil asegurar si finge o no en su correspondencia. Aparentemente se muestra bastante sincero, pero, sin duda, reprime a veces su enfado hacia Julia a causa del cariño que siente por ella: “sin el recuerdo –tan próximo y grato– de tus cuidados, creo que mi carta aún habría sido peor” (94). Abel, de quien se incluyen tres cartas dirigidas a Julia: una primera dictada casi en su totalidad por Mateo –que se recupera de las heridas y no puede escribir–, la arriba mencionada, que es la última, y una intermedia en la que Abel le explica a Julia cómo es la novia de Mateo –para que se quede tranquila de su buena elección– y donde aprovecha la ocasión para ejercitar sus artes de seductor y adular a la hermana de su amigo haciéndole creer que siente un sincero interés hacia ella. El resto de cartas lo compone una de Madame de Lianges poco significativa, pidiéndole un favor a su sobrina María-Adelaida, dos de los curas de las aldea por las que pasa Francisca durante su peregrinaje dando noticia de la joven y otras dos de un monseñor amigo de Adelaida que intenta averiguar las verdaderas razones de la muerte de su prima. Por lo que respecta a la historia de Rosa narrada en tercera persona por la voz del narrador, se trata de un texto del todo ficticio. El narrador asegura en el prefacio que es una “historia auténtica” y que sólo le ha añadido al relato una parte de ficción en cuanto a 292 los detalles, sin embargo, el hecho de que narre esa historia desde el punto de vista del personaje, como si se tratara muchas veces de su propio flujo de conciencia, hace pensar que el proceso de ficcionalización es aquí absoluto: al margen de que el personaje sea o no verídico, difícilmente podría el narrador averiguar los pensamientos de Rosa ni adentrarse en su mente del modo en que lo hace: Y despiertas a un viento lluvioso, una ladera húmeda que recuerda a otra más empinada. Y la memoria que se enteró antes que tú misma, está haciendo desfilar ideas tristes. Tan tristes. Las únicas que, aun después de haber aceptado hace tiempo tu vida, no se pueden soportar. . . . No pensar es infidelidad. Pensar es imposible. Se deja ir de bruces, la cara contra un piedra. Se pone a llorar como un animal se pone a morir. (124) El texto con la historia de Rosa se inserta en trece ocasiones. Es ésta una historia ambigua que guarda escasa relación con las anteriores a excepción del clima de soledad, de asfixia y de aislamiento que envuelve una vez más la vida de su protagonista. Rosa es una modista que acude diariamente a coser a casa de distintas señoras que le pagan un jornal por ello. El personaje alude en una ocasión a la “casi-burguesía de su origen cada vez más lejano” (34), pero no se desvelan las razones que hayan podido conducirla a su situación actual. De hecho se desvelan pocos misterios en esta historia. Se da a entender que la mujer tuvo un hijo y que éste murió, así como que ahora tiene un amante que la engaña. Rosa le espera durante dos días en la casa donde suelen citarse, pero éste no aparece y ella regresa a su rutina y a su soledad. El lazo que une a Rosa con el resto de los personajes anteriores se desvela al final del libro, en su última aparición, cuando vemos al personaje cosiendo en casa de una mujer que parece tratarse de María-Adelaida; aunque no se menciona su nombre, se ofrecen algunas pistas que permiten reconocerla. 293 He intentado en este apartado demostrar cómo, aunque el libro se apoya en un soporte formal que ofrece la ilusión de no-ficción, el proceso de interpretación de los acontecimientos que en él se narran evoluciona desde lo real-palpable hasta lo ficticioposible, permitiendo así que el lector implícito perciba una ficcionalización de lo que pretende no serlo, de unos hechos aparentemente fiables, verídicos. En este sentido no sólo el narrador participa de ese proceso, al aceptar haber incumplido el “pacto de autenticidad” en determinados momentos, sino que también lo hace cada uno de los personajes al elaborar, a través de sus escritos, una versión de sí mismos parcial u ocultamente ficcional. Dentro ya, por lo tanto, de esa categoría de lo ficticio-posible cabe ir un poco más allí y plantear una última cuestión que terminará de desmontar cualquier ilusión de realidad que a estas alturas pueda quedar. Dicha cuestión hace referencia a la identidad del narrador y gira en torno al grado de verosimilitud o falsedad que encierran esas dos siglas, J.J., con las que firma su prefacio. Hasta ahora nos hemos fiado de su sinceridad y hemos dado por válida su existencia, sin embargo, teniendo en cuenta que en los anales de la literatura francesa no consta ningún poeta que responda al nombre de Mateo o Matthieu de Cantal resulta imposible creer que alguien haya podido rescatar la obra o las cartas de un ser que jamás existió. Mucho menos de las personas que de un modo u otro se relacionaron con él. La ilusión de no-ficción, de verdad, o lo que restaba de ella, se desvanece así por completo al llegar a este punto y al lector ya no le queda otra opción que interpretar el libro como una ficción sin más, aceptar que la novela propiamente dicha empieza en el prefacio y que tanto los personajes como el narrador son seres que pertenecen al mundo de lo inventado, de lo ficticio. 294 4.2.2. LA ILUSIÓN DE LA FICCIÓN Partiendo de esta idea base que reconoce la totalidad del libro como una ficción se imponen ahora estas otras preguntas: ¿qué intenciones encubre dicha ficción y qué propósito ha movido a la autora real del texto a plantear su historia dándole esa apariencia de realidad? Asimismo, teniendo en cuenta que toda ficción se apoya siempre en un referente, cabe también cuestionarse qué referente o referentes ha empleado la autora a la hora de elaborar el texto. A pesar de ser un libro entregado a la imaginación y de que, al parecer, la autora ha inventado todo lo que allí se narra, despuntan entre las páginas del texto determinados anhelos, intereses, aversiones expresados por los personajes, fácilmente reconocibles para el lector que haya leído sus otras novelas y que, al cabo, retratan el talante de su creadora. Digamos que ha vuelto a enmascararse en este libro, pero no lo suficiente como para no ser reconocida. La autora implícita asoma, por lo tanto, oculta tras las bambalinas de ese pequeño mundo que ha gestado, escondiéndose bajo una máscara que va adquiriendo distintos rostros y matices y, una vez más, articula su relato según su código peculiar y proyectando sobre el texto su propio esquema de valores. Sigue manejando los hilos de la trama y utiliza narrador y personajes para transmitirle al lector implícito pensamientos e inquietudes particulares. De lo que se deduce que la intención que encubre esta ficción no es otra que el deseo de esa autora de “escribirse a sí misma” y la de darle forma en personajes y hechos ficticios a su mundo interior o, lo que es igual, la de trazar y recrear en el texto su propia 295 verdad. Tras la ilusión de ficción se esconde así una realidad, la realidad de la autora. El que ésta le haya otorgado unas determinadas formas –apariencia de no-ficción: epístola, diario personal, supuesta fiabilidad del recopilador– y el que haya adscrito la historia dentro dentro de unas coordenadas espaciales-temporales tan alejadas de las propias, responde, por un lado, a la voluntad de otorgarle al relato más verosimilitud; por el otro, a su afán de disimulo y a una intención táctica: al alejar la historia de su entorno más inmediato sus recuerdos fluyen con mayor libertad y se puede permitir deslices que de otro modo tendría que justificar. Los elementos del discurso autobiográfico son aquí menos evidentes que en sus otros libros: apenas incorpora vivencias personales que resulten obvias y el componente autobiográfico está dispuesto de forma tan disimulada que es imposible establecer paralelismos de identidad entre los personajes y la autora. Sin embargo, sí se vislumbran ciertas afinidades entre ellos –unos mismos estados de ánimo, ideas e impresiones semejantes– que permiten reconocerlos una vez más como una proyección del universo personal de la autora, como un continuo indagar en sí misma y en su trayectoria vital. La historia que plantea, plagada de matices de orden sentimental más que de acción propiamente dicha, vuelve de ese modo a quedar salpicada de los mismos sueños y recuerdos que hallábamos en sus otros libros y vuelve a llamar la atención sobre los asuntos que realmente le interesan. Los referentes empleados por la autora para recrear esa ficción –ficción que encubre una realidad– son, por lo tanto, los mismos que ya había empleado en sus otros libros: aquellos que derivan de su propia experiencia de mujer. Resurge el tema de la memoria, se indaga en lo personal (en los anhelos interiores de cada individuo, en la 296 imposibilidad de satisfacer esos anhelos, en las relaciones conflictivas que el individuo establece con sus semejantes, en la presión de los códigos vigentes que anulan la posibilidad de establecer relaciones sinceras, en las crisis ideológicas de esos mismos individuos) y cobran protagonismo los asuntos relacionados con la religión. Aquí el tema de la memoria, así como la necesidad de hurgar en el pasado y en la idea del tiempo fugitivo e irrecuperable se manifiesta de forma menos continuada y algo menos explícita a como se manifestaba en sus otros libros. Sin embargo, también está presente de forma indirecta en algunos de los comentarios emitidos por los personajes en sus textos. El tema aparece ya en las primera páginas, intercalado en los fragmentos del diario de Valeria. Alude allí la joven a un asunto que, como antes señalé, presenta un aire familiar pues nos acerca hasta aquella feria de vanidades que se describía en la primera parte de Las ocas: aquel Gran Teatro del Liceo barcelonés de principios de siglo XX al que acudían todas las jóvenes para cumplir con el rito, recuerda a estos teatros de ahora que la voz de Valeria evoca, estableciendo así un claro parelismo con el alma de aquella viajera que recorría los escenarios de su pasado: “Alma, olvida que hay teatros; que a estas horas, en las salas llenas, están entrando mujeres y las faldas les crujen diciéndoles que son deseables y los violines les clavan agujas en la piel. He visto esos lugares –de forastera” (17). Esta idea de “paraísos fingidos,” de vanidad que “acecha por todas partes” (18) queda asociada con otra idea; la idea de que todo eso pertenece ya al pasado, es tiempo irrecuperable: “El viento es un elemento raro. Viendo correr el agua se tiene la impresión de lo fugitivo (qué harían los poetas sin el agua). Las cosas se están yendo – otras están llegando. El viento se lo lleva todo y no trae nada” (19). Tal es el sentimiento de desesperanza y de opresión que experimenta la joven en este instante, un absoluto 297 convencimiento de que el tiempo no le depara nada nuevo, nada que remedie ese estado de angustia que la acecha. Valeria apenas volverá a insistir en esa idea del tiempo ido y sólo de vez en cuando hará alusiones a su pasado (173), pero la idea resurgirá en otros personajes. Su hermana Frascisca, en una carta dirigida a ella, expone un sentimiento similar: alude a la imagen del tiempo que fluye como el agua de la fuente: “el ruido de estas fuentes, que nunca cesa –de día apenas se oye, de noche muy claro–; siempre ahí” (208). Un sonido que nos devuelve el de aquella otra fuente en la que se detenía la viajera de Aprendiz y que le servía para poner en marcha los mecanismos de su memoria. También la voz de Adelaida recuerda en alguna ocasión la voz de la viajera que rememoraba su infancia: Me acuerdo muy bien de cuando era pequeña y veía el mundo a ras del suelo. Los charquitos y las roderas eran paisajes fantásticos. No se lo he de explicar, a todo el mundo le ha ocurrido lo mismo; y ya no es así, claro, a mi edad no se inventa: se mira y se agradece. Pero vuelve uno a saber mirar en detalle. (172) Pero ninguna de estas mujeres indaga demasiado en sus recuerdos. Existe en este libro como un deseo latente por parte de todas ellas de no querer remover demasiado el pasado, un sentimiento que expresa de forma explícita el personaje de Rosa. Rosa rememora en algunos momentos episodios de su vida anterior, pero cuando lo hace es de forma involuntaria y expresando siempre su firme deseo de apartar esas imágenes, de no querer hurgar en las llagas del pasado: Cuando se adormece uno, o casi, los pensamientos empiezan a vagar por su cuenta sin que sepa uno cómo llegan o se van. Y despiertas a un viento lluvioso, una ladera húmeda que recuerda a otra más empinada. Y la memoria, que se enteró antes que tú misma, está haciendo desfilar ideas tristes. (124) 298 El alma entonces se defiende como puede de esas ideas que de tan tristes que son no se pueden soportar. El trabajo supone casi un alivio, porque ocupa la mente con otras imágenes: En vigilia y trabajo, el alma se defiende. No mira hacia ese lado; o, si lo hace sin querer, cierra corriendo el postigo; porque ¿qué hay de bueno en contemplar lo que aniquila o que incapacita para las cosas de la obligación y el quehacer que son lo mejor que aún queda en ti? Si te dejas, como hoy, sorprender, ya no quieres sino llorar y llorar. (124) Pero la memoria insiste y le juega malas pasadas: “una imagen de dolor trae otra” (127) y así Rosa va recordando, sin querer, un amargo episodio de su vida que tiene que ver con su bebé, al que se vio obligada a entregar en adopción y que murió a los pocos meses de nacer. La culpa y la vergüenza que siente la atormentan y hace cualquier cosa por huir de ese pensamiento. Algunos días, cada cierto tiempo, acude a encontrarse con su amante; el recorrido en tren hasta el lugar le permite alejarse durante unos instantes de ese sentimiento que la oprime: “Le gusta ese mundo fugitivo de las ventanillas, que no pesa. Y le gusta, desde que las cosas son lo que son, dejar atrás, ponerse alas. En cuanto echan a rodar, rejuvenece” (132). La creciente sensación de angustia que exhiben todas estas mujeres imprime en este libro un poso de amargura más evidente que en los anteriores; aquí la pena es mayor y para el desamparo que sienten no existe remedio. Los protagonistas indiscutibles de este libro son ellas, las almas femeninas; mujeres atormentadas que muestran una vez más un conflicto interior, que exhiben aflicciones similares (desgarro, inseguridad, angustia, tristeza) y que se ven abocadas hacia un estado de aislamiento y de soledad que constantemente las atenaza. La base de ese conflicto se halla una vez más en el desajuste que se produce en las relaciones que estas mujeres entablan con su entorno. El compromiso que tienen adquirido con la 299 sociedad les exige cumplir con determinados ritos y normas de conducta que en modo alguno pueden ser soslayados: se enfrentan a una sociedad patriarcal que las limita como personas y que las condiciona a desempeñar determinados roles que, en la mayoría de los casos, suponen el principio de todas sus frustraciones y descontento (el de esposa y madre o, si alguno de esos falla, el de mujer entregada a Dios). De nuevo su valía estará en función de la figura del varón. La mujer aquí carece de libertad para actuar según sus instintos y está obligada a esperar siempre que sea el hombre, o la sociedad en su carencia, quien tome la iniciativa por ella. Así expresa Julia ese clima de opresión en una de las cartas que le escribe a su hermano muerto: “Sólo llegué a entender que las mujeres no pueden forzar nada. No hice, pero soñé” (252). Como Julia, todas sueñan con una vida que les permita satisfacer sus anhelos más íntimos; buscan el amor, un interlocutor que las escuche, un espacio propio que les permita vivir en libertad, pero ese objetivo nunca se alcanza. Todas fracasan en el intento porque a todas las une un mismo destino, como ya advierte la voz narradora en el prefacio: ese destino es la soledad o, si se pone demasiado empeño en luchar contra él, la muerte –tal es el caso de Francisca. La ausencia de compañía las tortura a todas por igual, a las ricas y a las pobres; ésta es la pregunta que plantea Rosa en la última página del libro: “Entre tus pensamientos y los de ella, ¿qué semejanza puede haber?” (264) –el “ella” se refiere a María-Adelaida. La respuesta ya la conoce el lector si ha llegado a este punto de la lectura, pero por si todavía no lo ha descubierto, ella le ofrece una nueva pista: “La soledad se carga, está tocando al fondo” (264). Eso es lo que las acerca, la soledad, esa condena irrefutable que les depara el tiempo y de la cual la única escapatoria es la muerte. No existe en este sentido ni un resquicio de esperanza en la vida de estas mujeres. 300 Los hombres y las relaciones conflictivas que establecen con ellos son, otra vez, la principal causa de ese sentimiento de infelicidad que las aqueja, lo que no impide que, de nuevo, acaben supeditando sus destinos a ellos. Resurge aquí el tema de la sumisión de la mujer dentro del matrimonio y la idea del sacramento matrimonial como fuente de males y de desgracia para la mujer. Para Madame de Ségonzac el asunto es irremediable: “El matrimonio… no es más que el matrimonio. En él, como en cualquier otro estado, hay que tener recursos propios” (47), es decir, que cada cual deberá vencer como pueda las dificultades que se le presenten; “paciencia” y “aprendizaje” (200) son, en este sentido, las claves del éxito conyugal. Pero ambas no suponen otra cosa que el acabar aceptando ese estado de subordinación al hombre. En la experiencia de Valeria la autora ha concentrado la experiencia de todas esas mujeres que acceden al matrimonio no sólo para cumplir con el rito establecido por la sociedad, sino también porque supone la única vía de acceso al ancho mundo; así lo expresa Valeria: “esperaba, al casarme, mezclarme con gente y hallar compañía, y me encontré con que mi marido no cultivaba sus relaciones en casa y, para obsequiar o discutir, prefería un horno o una fonda” (173); descubre, en definitiva, que ese otro mundo no es más que “una forma disimulada de la inmovilidad” (142). Antes de someterse a la regla, Valeria no tiene claro que vaya a ser capaz de aceptar como marido a un hombre que le desagrada profundamente: “¿Seré capaz de conformarme? No. Estoy más triste que nunca” (89); hay momentos de vacilación, de duda, pero sus deseos de salir al mundo son demasiado fuertes y se imponen por encima de la repugnancia que siente. Valeria, como las demás, acata su destino. Lo que experimenta después se asemeja a lo que experimentaba aquella joven Monsi durante su 301 noviazgo con Miguel. Monsi notaba que la estaban deshaciendo por dentro; esto otro es lo que expresa Valeria: “Si se pudiese descuartizar o desmantelar un alma, yo diría que me hacen ambas cosas. Fui a dar al fin en aquella sensación tan vieja de estarme deshaciendo; no como antes, consumida a fuerza de vivir de mí misma, sino manejada, aventada” (143). Como Monsi antes, también Valeria saldrá en busca de una soledad que durante tanto tiempo había intentado esquivar: “¿Quién me iba a decir a mí hace un año que pronto estaría buscando soledad? Sin embargo, es lo mismo. Hay presencias que son peores que un encierro” (144). El sentimiento de opresión aumenta con el transcurso de los días: Es esa opresión de una persona que es todo lo que tú no quisieras ser y que pretende impregnarte y teñite, moldearte a su imagen y llenarte de sí (hay días que me parece que huelo a tabaco y a cuero viejo yo también). Es la mirada inquieta, solapada, del celoso vergonzante; de un hombre que no tiene confianza en ti y que empieza a encontrar que eres muy rara. ¿Lo seré? Todo lo que mi alma me pide me parece a mí tan natural. (149) Y la joven busca apoyo en la Madre Ana, pero ésta, sabedora de que los lazos que la ligan a su marido son para toda la vida, intenta conducirla hacia la paz conyugal y le sugiere ser más sumisa, aceptar sus enfados y aprender a amarle. Al explicarle Valeria que han discutido porque él ha encontrado su diario, la Madre le aconseja: “Vaya a su marido tan pronto como le encuentre solo. No le diga nada. Póngase de rodilla y bésele la mano. Sin prisa, largamente” (202). Valeria lo hace y, progresivamente, irá encontrando esa paz en su matrimonio: Dijo la Madre, hablando de mi marido: “Meses atrás, le habría dicho: Si no puede quererle como a un esposo, quiérale como a un amigo, pues es todo lo que hace falta. Hoy le diré: Si no puede quererle como a un amigo, ámele como a un enemigo. ¿Me entiende?” Sí, ya lo creo. (227). 302 Valeria acata con obediencia su destino y aprende a vivir con el enemigo, a someterse a él cuando ello se hace necesario: “es extraño que el deber consista en lo que para mí nunca será decente. Pero supongo, aunque no es cosa que pueda consultarse, que si la cruz que me ha tocado es el bochorno, también el bochorno se puede ofrecer” (240). No se convierte por ello en una mujer feliz, pero intenta extraer lo positivo de su nueva situación; si el marido le hace regalos, ella los acepta complacida: “en prenda también de las paces, mi marido me regaló un broche admirable, . . . que yo, criatura venal (¿que me dirá la Madre?), estuve mirando y palpando dos días, con esa amistad innata que la serpiente puso entre la mujer y el objeto precioso y duro” (248). Y busca lo que de frivolidad queda en ella: “He entrado en un baile, en un palco, oyendo crujir mis faldas y recibiendo miradas como otra cualquiera” (248). Sentimiento éste que, aunque a veces le avergüenza, le ayuda a sobrellevar su carga: “No tengo queja de mi marido. Le agradezco el lugar que me tiene hecho en el mundo, él agradece mi docilidad y que por fin haya entendido el lugar que le corresponde a una mujer . . . Con todo, he sido buena últimamente. He intentado portarme bien” (254-255). El personaje de Mariana, aunque tratado en menor profundidad, participa de las mismas experiencias que Valeria; no es ella quien las sugiere directamente, pues su voz apenas se escucha en este libro, sino la voz de su abuela, Madame de Ségonzac: “Habré de ver al cabo lo que creí que se había evitado: ¿Mariana deshaciéndose, anulándose en el matrimonio como su madre?” (164). El personaje de Mariana tuvo, por breves instantes, la posibilidad de alcanzar su felicidad casándose con su tío, pero ese poso amargo que encierra esta historia y que no permite ningún resquicio de esperanza, la devuelve a su 303 condición de mujer casada con un hombre al que no ama; la reaparición del marido supone la aniquilación de los sueños de este personaje: Ella ha sido mi preocupación principal. Los primeros días, casi se la veía temblar de confusión –de temor tal vez– y de aquel esfuerzo que hacía de volver a someterse a regla; de negarse a sí misma después de haber empezado a vivir según su naturaleza. (200) Mariana guarda muchas similitudes con Fina Ríes, así como el tío Gaspar con el tío Daniel (ambos resultan hombres atractivos a pesar de que un trágico accidente les ha dejado lisiados; tanto a Gastar como a Daniel les falta un brazo). La relación que existe entre tío y sobrina, tanto aquí como en Las ocas (en ambos casos una relación entrevista como algo pecaminoso –excepto para la familia–), ofrece abundantes paralelismos. Por supuesto, Madame de Ségonzac se identifica con Teresa Ríes y, como aquélla, también ésta deja asomar el álter ego de la autora en algún momento: “Los golpes, en este mundo llueven, y siempre se renace. A mi edad sabe uno esto, y usted ha de saberlo también” (164). La mujer como un ser sometido al hombre alcanza en este libro nuevos matices. Más allá de los límites y de la subordinación que imponen los lazos del matrimonio, cuando el marido desaparece y ésta queda viuda, surgen nuevas imposiciones por parte del hijo. Tal es el caso de María-Adelaida que se siente obligada a renegar del amor o de un poco de compañía porque su hijo no acepta tal relación. El niño la mira con “aversión,” con “ira” y, en cierto modo la tiraniza sin que Adelaida acierte a reconocer el dominio que ejerce sobre ella: “No pretendo que no me haya ofendido, y hasta indignado, la actitud de Antonio ante lo que yo tenía por lícito. Pero le miro niño que siente ya como un hombre, encerrado en su triste destino, y que no tiene más que a mí” (103). Sacrifica 304 ese poco de felicidad que se había asomado a su vida y acepta resignada la voluntad del pequeño: ¿Celos? Es posible. ¿Injusticia? No lo sé. Y tendencia a la ira, no lo dudo, y siempre ha estado menos sujeto a disciplina que un niño sano. Pero, aunque quizá gritase más alto y más duro que otro, gritaba su daño. ¡Es el niño mío, que ciertamente se me quejaba y se me burlaba a diario de mil bobería, pero que vivía de mí! (146) El hombre vuelve en este libro a ostentar toda una serie de virtudes negativas, vuelve a ser ese carácter inconstante, mentiroso, engañador, infiel y poco fiable que la autora ha ido dibujando en sus otros libros. La poca atención que se les presta –como sucedía en Las ocas, la mayoría son figuras borrosas percibidas desde el punto de vista de la mujer– es suficiente para que adivinemos en ellos todas esas cualidades: en los que asoman su voz de vez en cuando (Bièvres se excusa de que su esposa está enferma para cometer adulterio con Adelaida; Abel despliega sus dotes de seductor para engañar a la esquiva Julia haciéndole creer que la ama) y en los que ni siquiera la asoman (el doctor Larue al que se le atribuyen líos de falda e infidelidad hacia su mujer; Lucio en su papel de atractivo donjuán; el misterioso amante de Rosa que una vez más le ha mentido). Gaspar y Mateo salen mejor parados, quizá porque se les enfoca únicamente desde la perspectiva de unos familiares (la abuela y la hermana, respectivamente) que sólo extraen de ellos lo positivo. La imagen de la mujer engañada y abandonada por el varón cobra forma, sobre todo, en las figuras de Francisca y en la de Rosa. Francisca, convertida aquí en heroína, recuerda ligeramente a la inquieta y soñadora Isabel de Las ocas y a la Annabel de Mundo que durante unas horas se enfrentaba a los convencionalismos en nombre del amor. Francisca, en este caso, no es una mujer ingenua y da muestras de saber lo que 305 significa estar sometida al hombre: “Porque sé lo que es estar en poder de un hombre: la cadena en que estás presa, el dolor, la timidez, la dependencia” (121). Pero tiene un carácter débil, algo soñador, como el de Isabel, y Lucio se aprovecha de ello; sabe como desempeñar el papel de la serpiente y cómo ejercer su dominio sobre ella. La induce a creer que se casarán y Francisca que desea creérselo (“Si te hablan de paciencia, de soluciones que han de llegar ¿tú que vas a entender?” 116) acaba cayendo en sus redes: Nunca he hecho el mal por gusto, Adelaida. De las mujeres que hacen lo que yo hice, se suele hablar como si tuviesen genio díscolo, peores instintos que las demás. Yo me pregunto de cuántas será verdad y si no seremos, al revés, las más dóciles –las más blandas–, desde luego las más bobas. (115) La sociedad la condena por ello y la obliga a recluirse en un convento del que sale un año más tarde, pero con tan mala fortuna que el tal Lucio –que al parecer ya se ha casado– vuelve a la carga y Francisca, que “despreciar del todo” no sabe (116), a punto está de volver caer en sus brazos. Su desdichada suerte la coloca de nuevo en una situación de escándalo y la joven decide escapar, renunciando a someterse al papel que la sociedad ha diseñado para las mujeres de “genio díscolo” que, como ella, se considera que han pecado. Se enfrenta así a los convencionalismo, pero es un enfrentamiento del que ella misma no cobra conciencia clara; es una renuncia instintiva a la norma, nunca voluntaria, puesto que no existe en Francisca un deseo de subvertir lo establecido: “A veces me pregunto si tanto camino me devolverá a la regla” (208), sino más bien un deseo de vivir según esa regla, aunque, eso sí, libre y en paz consigo misma. La muerte del personaje simboliza la imposibilidad de escapar de su destino, pero también su salvación. Francisca muere “defendiendo su virtud; y es conmovedor que se tratase de 306 aquella virtud precisamente que en otro tiempo ofendió” (218), le cuenta Monseñor a Adelaida. Su muerte se alza como la penitencia que paga por sus pecados. De Rosa sabemos bastante menos de que Francisca, pero su caso se asemeja al anterior en lo que esta mujer tiene de mala fortuna con los hombres: el que la dejó embarazada huyó de su lado (“Nunca podrás entender por qué no volvió. Con los pobres era un hombre bueno. Y entonces parecía quererte, le hacías falta,” 129) y su actual amante, un hombre casado con el que se encuentra de vez en cuando desde hace un año, a escondidas, vuelve a plantarla. Enternece observarla mientras aguarda la llegada de ese hombre y cómo van transcurriendo las horas sin que él aparezca: Se lava, se compone, se pone una pomada, agua de olor y –con tiento– colorete. . . . Cuando la peluquera se va, ya la hora se acerca. Áun queda media tarde. Esperar es bueno. Esperar es vivir. . . . Hay un punto en el tiempo en que la espera anda lindando con la desesperanza. El momento en que es hora. . . . la tensión empieza. Cuando ya no puede aguantar quieta, vuelve a salir. . . . Luego, recordando que durante un instante se alejó un poco y el coche se le pudo escapar, corre otra vez. Por supuesto, no hay nadie. (187) Su amante nunca llega y Rosa, después de esperarle durante dos días, regresa a casa con su madre y con su hermana. La posibilidad de un nuevo desengaño hace daño y “da mucha soledad” (235). El conflicto –con la sociedad, con los hombres– que viven todas estas mujeres las deja sumidas en un estado de soledad y aislamiento del que difícilmente logran salir y en el que jamás encuentran consuelo. Valeria se queja en su diario de que está sola, “¡Qué soledad” (27), y para remediar tanta soledad decide casarse, pero su nueva situación no mejora con ello: “Estoy casada: En eso consiste mi nueva soledad” (149). La angustia va creciendo y en la última hoja de su diario escribe: “va inundándome la soledad. Peor que soledad. Esa nada, ese vacío que ni siquiera tiene hambre, que debe de estar escrito en 307 alguna parte en mi carne y que desde niña conozco y es mi cruz” (257); es la misma angustia y opresión que sentía Monsi cuando se encaraba a la noche en Las ocas. También Francisca experimenta ese mismo sentimiento, pero ella en su penitencia intenta dominarlo: “Te sientes muy sola, hay que acostumbrarse a estarlo tanto. Si aceptas esa soledad, no tienes miedo” (156). Adelaida confiesa que “el destino de las tres ha sido la soledad” (60); ella ha soñado que le ponía remedio, pero ha sido inútil: “Estoy sola otra vez” (172), le escribe a su amiga Madame de Ségonzac. Rosa también ha querido despistar ese sentimiento: “se resistía a descender a pura soledad” (123), pero su lucha ha sido en vano. Como la de Julia, que se ha aferrado a su hermano primero y luego a sus fantasías porque “vivir a solas con Dios es una empresa tremenda” (253). “La soledad en que quedas me espanta” (249), le escribe Gaspar a Mariana en su carta de despedida. Esa gran soledad, ese vacío las espanta a todas. En consecuencia, intentan evadirse del único modo que tienen a mano, a través de la escritura. Una escritura que adquiere aquí la misma importancia que en sus otros libros cobraban los juegos, las lecturas o los viajes: sirve de válvula de escape para distraer el aburrimiento y la soledad, para hacer ver que ocurre algo, para aliviar la propia nostalgia y para sentir un poco de compañía. Aquí no hay resquicio para la aventura y el sol siempre se ve a través de una ventana, por lo que las cartas, también el diario, son el único vehículo del que disponen estas mujeres para relacionarse con el mundo, para verse aceptadas por él y aceptarse a sí mismas y, por supuesto, también para ponerse en orden, para reconstituir sus vidas: “un deseo de encontrarme y reconstituirme me ha traído aquí” (143), escribe Valeria. El diario la acompaña en los momentos difíciles: “El Diario ha producido su efecto de costumbre: claridad y respuesta, consejo y cansancio” (199). Y 308 supone un modo de sentirse viva y de recomponerse después de que la hayan ido deshaciendo por dentro: “el Diario ha sido tanto para mí, no sé. Menos ahora que, humillada, me siento más sola que nunca. Tantas veces recurrí a él para sentir que algo sucedía, que yo era una persona. Si lo rasgo, me parece que me hago trizas con él. Que no soy nada” (207). Rosa es la única voz que no se manifiesta mediante la escritura, sin embargo, el narrador advierte que esta mujer sabe leer y escribir, algo no tan habitual entre las mujeres de la clase humilde: “Recelo de otros porque sabes leer y escribir” (132). Recurren al papel y a la pluma por la dificultad que implica el viaje y como sustituto de éste. Ninguna, sin embargo, oculta sus anhelos de viajar, de salir al exterior, de ir a la ciudad, pero ese viaje físico se constituye en la mayoría de los casos como una posibilidad remota, bien sea por cuestiones económicas o por impedimentos familiares de diversa índole. Rosa se siente rejuvenecer cuando va en tren, pero su viaje es corto y el de regreso la devuelve a su rutina de siempre. Adelaida se queja en sus cartas de que París no está a su alcance, ni por razones económicas ni a causa de la enfermedad de su hijo. Valeria ansía antes de casarse salir de casa de su tía para ver mundo y envidia a Francisca cuando deja el convento para trasladarse a París; una vez casada, remarca que lo mejor del matrimonio es “el gozo de los viajes” (255), pero es un gozo de dura poco porque los viajes son breves; lo que más le gustaría es que su marido decidiera llevarla a París: “Y París, ¡qué lejos!” (255). París también supone un atractivo aliciente en la vida de Julia; si al principio critica ante Mateo las frívolas costumbres de la capital, pronto, en cuanto llega allí, se deja seducir por esas costumbres puesto que suponen, en cierto modo, ver cumplidos sus deseos: “Cuando era niña, tenía un ansia de ver mundo como pocas 309 sentirán. De viajar y ver gente y ensancharme, y hasta de escribir. No sólo era imposible, sino que pronto hube de darme cuenta de que, pobre y nada guapa, ni siquiera el destino corriente de las mujeres sería para mí” (88). París no sólo le ofrece a Julia la oportunidad de ver gente, sino también la de ejercer sus aptitudes literarias: “Monsieur de F… . . . va a mandarme su próximo libro y quiere que escriba sobre él cuanto se me ocurra, y él verá de publicarlo” (207); pero todo quedará en buenas intenciones y a Julia pronto se le deshará entre los dedos todo ese mundo de ilusiones. Francisca también anhela viajar; esta es su confesión al Abate Breuil mientras se encuentra recluida en el convento: “Hubiese querido ser rica –rica inmensamente– y viajar sin tregua. . . . Ser la bella viajera y, a fuerza de inspirar curiosidad, llegar tal vez a sentirla. Andar y andar” (23). La muchacha cumple sus pretensiones y echa a andar, pero las circunstancias, una vez más, no le son favorables y Francisca encuentra su trágico final en el camino. La escritura, sin bien supone una forma de evasión, un modo de refugiarse de la realidad, en muchos casos resulta insuficiente y los personajes sienten la necesidad de buscar otro tipo de consuelo. Ese consuelo intentan hallarlo en Dios. Las mujeres de este libro dirigen siempre su mirada hacia Él buscando su complicidad, su absolución o la paz de espíritu que ansían. Nunca es un Dios impuesto; si existe imposición, como en el caso de Francisca, el personaje se rebela: “Creo que hago lo que Dios quiere. En todo caso, hago lo que quiero yo” (137). Es un Dios en el que se apoyan a falta del auxilio terrenal que necesitan. Esta es la última frase del diario de Valeria: “Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad” (257). Y así se expresa Julia en la última carta que le escribe a su hermano muerto: 310 Tú que ves al Señor cara a cara –yo hoy ni desde aquí me atrevo a mirarle–, dile esto de mi parte: “Quiero ir en busca de un amor que no sea un espejo, sino un mar que se me trague; un amor que me diga que nací porque Él quiso y que lo que Él quiere está bien; que me saque de la cárcel que soy, pero no para meterme en otra; que me haga olvidar la opinión ajena y hasta la Suya, siempre que, vil, me tolere a sus pies; que me resguarde del mundo, pero sin taparlo, y que me enseñe a amarlo, no como a un vasallo, sino como a un niño. Que me dé ánimos para toda la cruz, y alegría, sólo la que Él quiera elegir; pero que se haga cargo de mí.” (257) En este sentido, las figuras eclesiásticas que aparecen en la histora están todas retratadas desde un ángulo muy complaciente; no se percibe mala voluntad por parte de estos eclesiásticos y sus actuaciones se hallan siempre justificadas. El Abate Breuil exigió de Francisca “lo que nunca se puede ordenar” (143) –en palabras de otro párroco de aldea–, pero fue sin duda porque quería ponerla “a salvo de nuevos errores, que le parecían probables, como también pudo ver, en su dolor y su desasimiento esperanzas de una vocación eminente” (143). Por su parte, la Madre Ana nunca intenta imponerle a Valeria su voluntad; le aconseja en cambio y le infunde valor en los momentos difíciles: “es eso, realmente, lo mejor de su trato. Que no se hace ilusiones sobre la fe de los que vivimos en el mundo. No quiere hipocresías. Acepta la verdad tal como es” (220), escribe Valeria en su diario cuando la Madre intenta animarla tras conocer la noticia de la muerte de Francisca. Aparentemente, la imagen de la Iglesia que se quiere dar, no es la de una institución que somete a la mujer, sino que intenta encarrilarla por el buen camino. Es una Iglesia que aborrece la mentira, las falsas apariencias y la vanidad del mundo. Así se pronuncia Dom Ambrosio de Saint Thierry, el párroco de una aldea por donde pasa Francisca, en una carta dirigida a Adelaida: No de la Iglesia, sino del mundo y su falso honor, procede la costumbre que existe en las familias de llevar al convento, violentando su voluntad, a las mujeres que han pecado; o a aquellas a quienes se quiere, sin gran gasto, dar estado decoroso. 311 (Y ambos casos me parece que se combinan en la historia de Mlle. de Chassaignes.) (143) El hecho de que este libro respire más sentimiento cristiano que los anteriores y el que todos los personajes femeninos busquen en Dios –a veces de forma desesperada– un modo de aliviar la pena que aflige y oprime el ánimo, responde sin duda a las propias inquietudes que aquejaban a la autora en el momento en que compuso su historia. Es importante señalar que Paulina Crusat, que contaba sesenta y cinco años cuando publicó el libro, vivió esa década de los sesenta como un acercamiento a la Iglesia católica y como una recuperación de la fe que había perdido con los años. Ese intento de aproximarse a Dios para encontrar el sosiego del alma se manifiesta en esta novela. Retoma aquí la autora su pequeño universo de valores fundamentales y vuelve a reflejar sobre la ficción sus propios anhelos y obsesiones, su propio drama y experiencia personal. Los elementos del discuso autobiográfico, a los que se les ha otorgado la ilusión de ficción, se encuentran una vez más dispersos en el texto como manchas de luz o de color que van recomponiendo el sujeto autobiográfico de la autora. Es éste un sujeto fragmentario que se construye a partir de los retazos de sí misma que ella ha ido depositando en la ficción y que está marcado por una serie de leitmotiv que se condicionan y determinan mutuamente (soledad, angustia vital, relaciones conflictivas con el entorno, rigidez de unas pautas de conducta establecidas por la sociedad, crisis existenciales). Motivos que encarnan unos personajes persistentes, sobre los que ella imprime su particular visión del ser humano y que, bajo metamorfosis ligeras, reaparecen en todas sus novelas. Esos personajes, cuyos rasgos la autora, sin duda, ha recogido del natural, están estrechamente compenetrados con ella y proyectan sobre el texto su 312 personalidad y sensibilidad, una sensibilidad que es, en definitiva, el clima de toda la obra. Con ella concluye Paulina Crusat su proyecto autobiográfico. 313 CAPÍTULO 5 CONSIDERACIONES FINALES Ha sido mi intención en este proyecto rescatar la figura de una escritora que por razones ajenas a la calidad de su obra literaria ha quedado sistemáticamente borrada de la historia de la literatura. La crítica de su época y la que ha venido después ha tendido a ignorarla o a minimizar su aportación a las letras españolas. Toda una corriente de prejuicios, a los que ya me he referido en la introducción y en el primer capítulo, ha contribuido a ese arrinconamiento y a crear la idea, que considero del todo falsa e injusta, de que sus novelas equivalen a un tipo de literatura menor o subliteratura (entendiendo por ello una literatura “femenina,” “teñida de rosa” o “sensiblera”). Confío en que mi aportación sirva para reparar tal error o, si más no, para arrojar un poco de luz sobre la vida y la obra de Paulina Crusat por el inmerecido olvido al que ha estado relegada durante tanto tiempo. Puesto que se trata de una escritora absolutamente desconocida desde todos los ámbitos, me ha parecido oportuno iniciar mi proyecto elaborando una breve presentación que incluye un bosquejo general del panorama de la novela española de los años cincuenta y sesenta, un tanteo biográfico, una aproximación al conjunto de su obra, un repaso de la recepción crítica que ésta ha tenido y un análisis de algunas de sus aportaciones teóricas sobre la novela presentes en sus artículos de Destino y en su 314 prólogo a las obras completas de Manuel Halcón. Seguramente esta presentación podría ampliarse y podría inquirir en asuntos que he dejado un poco apartados. Es cierto que he obviado analizar en más profundidad sus artículos y reseñas, sus traducciones, así como su importante aportación a las letras catalanas. Eso sin contar con que sólo cito de pasada fragmentos extraídos de la abundante correspondencia que esta autora mantuvo con destacados escritores españoles, documentos de gran valor que despertarían el interés de cualquier aficionado a la literatura y que, desde luego, merecen una mayor atención. De hecho y sin lugar a dudas, todos estos asuntos la merecen y si los he pasado por alto ha sido únicamente porque debido a sus dimensiones y relevancia son dignos de un trabajo aparte o, mejor, de varios trabajos. No descarto futuras investigaciones sobre alguno de esos temas, pero he intentado que en el presente proyecto dichos temas no me desviaran de la meta que me había fijado: examinar en detalle sus novelas para contribuir con ello al reconocimiento de esta escritora y valorar así sus dotes de novelista, asunto al que le dedico la mayor parte de mi trabajo aludiendo de forma somera al resto. Asimismo, apenas menciono en estas páginas su última novela no publicada, Levántate y anda. He descartado tratarla en detalle porque el manuscrito que llegó a mis manos está plagado de errores y resulta difícil seguir en él el hilo narrativo. Cuesta creer que esa copia fuera la misma que le entregó a Enrique Badosa con la intención de que se la publicara. Más bien parece tratarse de un borrador y es muy posible que exista una copia posterior más elaborada. Dejando, por tanto, algo arrinconadas todas estas cuestiones, me he centrado en el estudio de sus cuatro novelas publicadas elaborando una lectura de las mismas desde un enfoque autobiográfico. ¿Por qué desde ese enfoque y no desde otro cuando, en realidad, 315 la autora en ningún momento hace explícita en ellas su intención de hablar de sí misma? No es necesario que lo haga; existe en su escritura una serie rasgos específicos –el tono intimista y reflexivo, la insistencia en la exploración de los sentimientos, la persistencia de unos personajes que van reapareciendo y la abundancia de imágenes y motivos recurrentes–, sin contar las coincidencias y los paralelismos existentes entre su trayectoria y la de algunos de sus personajes, que evidencian un deseo por su parte de recrear en ella experiencias propias o tomadas de la realidad. Aprendiz y Las ocas fueron las dos primeras novelas que leí de esta escritora. Sin saber muy bien quién era Paulina Crusat, a medida que me adentraba en ambas historias, la idea de que la autora estaba allí rebañando en los recuerdos de una época lejana se impuso y la curiosidad me llevó a querer averiguar si estaba en lo cierto o si la intuición me engañaba. Comencé a rastrear en su vida y descubrí que, efectivamente, lo que en allí narraba aquella viajera no era más que lo que su creadora había vivido de primera mano: recuperaba en ellas los paraísos perdidos de su infancia y de su juventud. Sin embargo, aunque el parecido era clavado, la autora omitía su nombre y se desdoblaba en un segundo yo al que le atribuía un nombre ficticio, rompiendo así de manera voluntaria el “pacto autobiográfico” con el lector. ¿Qué garantía quedaba entonces de que aquello era una reproducción fidedigna de un periodo concreto de su vida y no una ficción? Ninguna, evidentemente. Pero también es cierto que los límites que separan lo que conviene llamar ficción de lo que decimos llamar realidad son siempre borrosos y que el mero hecho de contar algo, ya supone deformar, tergiversar, cambiar la verdad originaria. La escritora, consciente de ello, reconocía en estas novelas, a través de la voz de su álter ego, la viajera, que esa época se había perdido para siempre y que 316 resultaba imposible mostrarse imparcial y mantener intactos unos recuerdos que ya no eran más que un dibujo conservado en la memoria que los años habían ido borrando y sobre el que se habían reimprimido dibujos nuevos. De este modo, daba a entender que no mentía deliberadamente y, al desdoblarse en un ser ficticio, admitía que algo de imaginación sí había intervenido a la hora de recrear esos recuerdos. Ese ánimo de sinceridad les confería a éstos más valor puesto que suponían la expresión del ser íntimo y, al interpretar los hechos a la luz del presente, sacaban a la luz un sentido nuevo y más profundo de la verdad. Es importante señalar aquí que, al margen de esa aparente preocupación de la escritora por no querer engañar al lector exhibiendo una realidad inexistente, existen otras razones que, a mi modo de ver, la indujeron a querer romper con ese pacto autobiográfico; razones que tienen que ver con su afán de discreción y, muy probablemente, con un cierto pudor que provoca el saberse reconocida en sus libros (el mismo pudor que manifiesta el personaje de Valeria en Relaciones). Esa prudencia y recato se advierte sobre todo en su novela Las ocas. Aquí la autora evita pronunciarse sobre el episodio de la noche de bodas de su protagonista y, aunque se intuye que ha sido insatisfactorio, desvía la atención hacia otro personaje que, en cierto modo, ejemplifica su propio trauma y el de todas aquellas adolescentes durante su primer encuentro serio con un hombre. El grado de pesimismo que se respira en el final de esta novela (pesimismo que también se observa en el resto de sus libros) hace patente la sensación de derrota y de desasosiego que, sobre este asunto, asiste a la autora en el momento de la escritura y que ella deposita sobre el mundo que describe. Retrata personajes femeninos que, como ella, son víctimas de la sociedad y prisioneros de un destino fijado por ésta contra el que es 317 imposible luchar. A pesar de que se mantiene reservada en todo lo concerniente a la vida sexual de esas mujeres (aparentemente, siempre traumática), alude una y otra vez a este tema –de manera implícita, disimulada– lo que evidencia su obsesión por el mismo. Teniendo en cuenta el período de represión que se vivía en España cuando escribió sus novelas y el ambiente conservador en el que creció, resulta comprensible que no se pronunciara más claramente en este sentido y que sus textos no supongan un enfrentamiento más abierto contra ese sistema patriarcal que limitaba a la mujer y la relegaba a poco más que a sus tareas domésticas. En sus otras dos novelas, Mundo y Relaciones, el recuerdo y la memoria siguen jugando un papel esencial, pero aquí ya no se trata tanto de recuperar paraísos perdidos como de crear otros de ficticios en los que la autora se transmuta en otras heroínas y se lanza a imaginar otros mundos que en realidad no son más que un reflejo del suyo propio. Aunque transfiguradas y, en cierto modo, sublimadas, sus experiencias, ya no tanto de niña o de adolescente, sino de mujer adulta, vuelven a reconocerse entre las páginas de estas novelas. Si en las otras dos daba forma a unos episodios concretos de su pasado y los reproducía con relativa fidelidad, en estas otras la ficción gana terreno y desfigura la realidad, aunque no por ello la autora deja de proyectar sobre esa ficción vivencias propias, inquietudes y anhelos personales y todo un mundo interior que nos revela su personalidad. Paulina Crusat escribió sobre todo lo que había cavilado en su dilatada experiencia, sobre su pasado y sobre su presente, sobre sus ilusiones y sus fracasos, sobre sus compromisos morales y sus fragilidades. Su vida le sirve de base y es inherente al proceso creativo; una vida donde no sólo se conjuga la propia experiencia, sino también 318 la experiencia ajena, las anécdotas más intrascendentes, las casualidades más tontas o las lecturas que la han acompañado durante su trayectoria; todo ello forma parte de ese equipaje vital que nutre su escritura. Emociones de diversa índole que la memoria ha querido recoger y almacenar y que, en un determinado momento, han pedido ser noveladas. Pío Baroja escribía en 1925 que el “fondo sentimental” de un novelista era lo que le daba carácter a ese novelista y el requisito esencial que debían tener sus novelas: El escritor, sobre todo el novelista, tiene un fondo sentimental que forma el sedimento de su personalidad. Esta palabra “sentimental” se puede emplear en un sentido peyorativo de afectación de sensibilidad, de sensiblería. Yo no la empleo aquí en este sentido. En ese fondo sentimental del escritor han quedado y han fermentado sus buenos o sus malos instintos, sus recuerdos, sus éxitos, sus fracasos. De ese fondo, el novelista vive; llega una época en que se nota cómo ese caudal, bueno o malo, se va mermando, agotando, y el escritor se hace fotográfico y turista . . . Todos los novelistas, aun los más humildes, tienen ese momento aprovechable, que es en parte como la arcilla con que construyen sus muñecos, y en parte como la tela con la que hacen las bambalinas de sus escenarios. (45-46) El fondo sentimental de Paulina Crusat o su “mundo poético,” como ella lo calificó, está unido a su infancia y su primera juventud; época que quedó grabada en su memoria de una manera indeleble. Luego, otros muchos episodios de su vida se le fueron añadiendo a ese fondo sentimental, pero ya la escritora no los quiso fijar para siempre y les dio el aire de sensaciones pasajeras encubriéndolos en su escritura y otorgándoles un aspecto mucho más irreal y ficticio para poder así transitar por ellos como turista. De lo que no cabe duda es de que sus experiencias, todas ellas –las de la infancia, las de la juventud, las de su periodo adulto–, condicionaron los temas de sus novelas. Mi interpretación no pretende ser exclusiva ni constituirse como una única forma de entender y de leer sus novelas. Una obra literaria está siempre abierta a la 319 interpretación del lector y es suceptible de adquirir los más diversos significados. La de Paulina Crusat se puede, por lo tanto, estudiar desde muy distintas perspectivas y cada uno se acercará a ella desde el camino que prefiera. El patrón que ofrezco en este caso, en modo alguno, intenta ser definitivo, sino que propongo con él un itinerario que permita conocer mejor el universo narrativo retratado por esta escritora en sus novelas y entender éstas como un espejo sobre el que ella proyecta su identidad. El sujeto autobiográfico que nos devuelven esas novelas queda, a veces, enmarañado con la ficción, pero así es en definitiva como ella nos lo ha querido mostrar. 320 NOTAS 1 Las reseñas críticas que aparecieron sobre esta novela fueron, en su mayor parte, favorables, incluso las que iban firmadas por escritores adscritos a otras tendencias narrativas. Paulina Crusat publicó dos artículos sobre El Jarama en el semanario Destino. En ellos analizaba y elogiaba las innovaciones llevadas a cabo por Ferlosio en cuanto a técnica, estilo y tratamiento de los personajes. Opinaba que existía una considerable carga de subjetividad en la novela, que apelaba a los recursos de la poesía y, en definitiva, que el escritor había logrado, con su cuidadosa elaboración, una excelente obra de arte. 2 José Luis Cano señalaba en 1949 lo siguiente: “Quizá es la mujer la que con mayor entusiasmo se ha sometido a la nueva corriente del género, como la prueban las novelas que hemos leído de Susana March, Rosa María Cajal y Ana María Matute.” Las novelas aludidas eran Nina, Juan Risco y Los Abel, respectivamente (Ínsula 38 (1949): 5). A pesar de esta valoración de Cano, dentro de esta tendencia la nómina de escritores hombres sigue siendo mucho más abultada. 3 “Tal vez sea Rosario –opina Martín Gaite–, la más atormentada de estas cinco sombras de mujer, la única que en cierto modo logra quebrar la barrera de la incomunicación, mediante la escritura a escondidas de un diario que, al final, complementa la información del lector, aportándole un punto de vista femenino directo y en carne viva” (Desde la ventana 103). 4 Encontramos algunos relatos de tono amable y cierta mundanidad que provienen del bando de las “triunfadoras,” como el de Campo Alange, Mi niñez y su mundo, de 1956 (Caballé 124). 5 Gracias a las hermanas Ana y Reyes del Junco todo este material perteneciente a la escritora (cartas, apuntes, fotografías, etc.) no se ha extraviado. Conservan su breve legado en una vieja maleta de cuadros escoceses que cada vez que te muestran se emocionan, contagiándote su emoción y admiración por Paulina. Ellas dos y su tía Joaquina Cercós, ya fallecida, fueron las personas más próximas a ella durantes los últimos años de su vida. No obstante, Ana y Reyes eran muy jóvenes cuando Paulina murió, por lo que sus recuerdos corresponden a la última etapa de la vida de la escritora. Joaquina Cercós mantuvo más relación con ella, sin embargo, por su avanzada edad, la memoria le jugaba malas pasadas cuando tuve ocasión de entrevistarla y su testimonio 321 está plagado de sombras y de descuidos. Lo mismo que el del párroco del Sagrario, José Ruiz Mantero, ya retirado cuando hablé con él y también actualmente fallecido. Él la conoció en los años sesenta y fue quien me facilitó su libro de poemas (él se encargó de recopilarlos tras su muerte). Los recuerdos que conserva de ella el profesor Gregorio Hidalgo, como los de Ana y Reyes, pertenecen a sus últimos años de vida. La conoció siendo él un niño. Era vecino de la escritora y confiesa que fue ella quien le descubrió en la adolescencia el bosque interminable de la literatura. Paulina murió cuando él empezaba a adentrase por ese bosque, es decir, mientras estudiaba filología en la universidad de Sevilla. El escritor Aquilino Duque la conoció ya en el ocaso de su vida, a finales de los años setenta. Mantuvo con ella varias conversaciones de las que ha dejado constancia en tres artículos. Con el escritor Juan Marsé mantuvo una asidua relación epistolar entre los años 1957 y 1961. Existen pocas cartas posteriores a esta fecha. Afortunadamente, Marsé fue archivando toda la correspondencia que recibía de Paulina, un total de 39 cartas. Personalmente, sólo se vieron en una ocasión. El escritor apenas sabía nada sobre su pasado. Todos los que la conocieron coinciden en señalar que era bastante reservada en este sentido. 6 Aquilino Duque: “Paulina Crusat, en `L´Herbolari´” (1977), “La vida andaluza de Paulina Crusat” (1981), “Una extranjera en Sevilla” (2000); Gregorio Hidalgo: “Paulina Crusat: lámpara de amor, forzosa solitaria” (2000); Juan Lamillar: “Noticia de Paulina Crusat” (2000). Los tres últimos artículos citados, aparecieron con motivo del centenario de su nacimiento gracias a los esfuerzos de Gregorio Hidalgo quien justamente trata de rescatar la memoria de esta escritora. En su artículo y en el de Juan Lamillar, ambos llevan a cabo un bosquejo sobre su vida y sobre el conjunto de su obra; es un trabajo más apasionado y de buenas intenciones que documentado, pues incurren en algún error. Pero, por supuesto, útil ya que arroja algo de luz sobre la persona de Paulina Crusat. Aquilino Duque ofrece más información de primera mano en sus artículos. El que publica en 1977 es fruto de las conversaciones que mantuvo con la escritora sobre su época adolescente y sobre su relación con los poetas catalanes; es un trabajo interesante. Sus otros dos artículos son bastante breves: una necrológica tras su muerte y un sentido homenaje con motivo del centenario de su nacimiento. 7 “Una vez le dio a los periodistas por insinuar y a los corrillos por decir que yo iba favorita para el Nadal, siempre corren estas cosas, tal vez para despistar. Llegaron a telefonearme amigos ingenuos que no me acostase ni soltase la radio aquella noche. No hice ni una cosa ni otra, me fui al cine. Y, por sensata que estuviese –que lo estuve– me llevé ciertamente una horita de amargura al día siguiente” (25 octubre 1957). 8 Casi siempre se la nombra de pasada para indicar que su labor sirvió para dar a conocer a tal o cual escritor. Sin ir más lejos, hace pocos meses aparecía un artículo en el suplemento del diario Avui donde el periodista, Carles Miralles, realizaba una 322 aproximación a J.V. Foix y señalaba que “el seu talent començà a ser reconegut a Espanya, gràcies a articles apareguts a Ínsula (Paulina Crusat, 1955) i a Destino” (7). En el artículo “El significado de Ínsula en la literatura española contemporánea” de Carlos Alvárez-Ude, el crítico destaca “la valentía del antiguo equipo de Ínsula para incluir en sus páginas las letras catalanas (la pionera labor de Paulina Crusat fue decisiva) y las letras galegas (que no tenían sección fija, aunque se cubrían sobradamente), en un momento en que el uso del catalán, galego y euskera era reprimido desde diversos frentes” (15). 9 Las referencias de los cuatro artículos a los que me voy a referir a partir de ahora son las siguientes: “Problemas de la novela,” Destino 983, 33-34; “Las dos vertientes,” Destino 1005, 37-38; “Los límites de la novela,” Destino 1021, 29-30; “Paulina Crusat cierra un diálogo con Juan Goytisolo,” Destino 1025, 27. 10 La referencia de esta cita, por tratarse de un artículo anónimo (a pesar de que incluye comentarios del escritor), queda recogida en la bibliografía del siguiente modo: “Próximo número: `Problemas de la novela´.” Destino 982 (2 junio 1956): 35. 11 Juan Goytisolo incluyó los dos artículos que comentaré, “Problemas de la novela” y “Los límites de la novela,” en su libro Problemas de la novela publicado en 1959. Este libro se constituyó como una de las guías teóricas de la generación del medio siglo. 12 La autora que alude constantemente a sí misma en esta primera parte del prólogo (935), incluye algunos datos autobiográficos. Con el primero de ellos nos topamos ya en la primera página: “Buscando mis ejemplos en las letras francesas –como en mí es natural, por la educación afrancesada que recibí” (9). También los encontramos en las páginas 1213 y 15-17. A algunos de esos datos ya me he referido en la “Aproximación biográfica” de este mismo capítulo. 13 Sobre las dificultades de circunscribir la autobiografía dentro de la categoría de género literario, Paul de Man analiza en su trabajo “La autobiografía como desfiguración” las incompatibilidades que ésta presenta en relación con los géneros literarios mayores (113). También Loureiro expone esa misma problemática en “Problemas teóricos de la autobiografía” (Suplementos Antrhopos 2-3). No me interesa entrar a debatir este asunto, así que me referiré a ella como género o género hipotético. 14 “Simulacros, por el lado de la ficción: ya que si intentamos meter el punto de vista de otro en la autobiografía de uno, sólo podrá ser de forma imaginaria, reconstruyendo al otro como a un personaje de novela; esos juegos o esos fantasmas mostrarán, al lector, la idea de que la autobiografía se hace partiendo de la idea que otro puede hacerse de uno mismo” (Lejeune 113). 15 En una carta fechada el 8 de abril 1958, Crusat le insinúa a Marsé que está pensando en abandonar su carrera literaria y en regresar “a la vida privada.” Se siente desanimada al 323 comprobar que tardan demasiado en publicar su novela: “Tengo la impresión de que después de dos años que me tienen esperando y prometiéndolo, no me van a publicar mi tercer libro. No es un libro para publicarlo sino como lo que es: una continuación de una primera parte; muy difícil por lo tanto de colocar a otro editor, sobre todo con la... no diré moda actual, porque la moda ni ha sido nunca tan rigurosa ni ha dejado de evolucionar últimamente, pero sí la moda local tan rigurosa entre la crítica.” 16 La incursión de este personaje que queda un poco desconectado del resto, quizá responde a un intento por parte de la autora de actualizar en cierto modo su novela, de incorporarla a las nuevas modas. El año en que ésta fue publicada, la novela burguesa estaba demasiado desprestigiada, como ya se vio en la introducción. 17 Aunque Mundo es la primera novela publicada por Paulina Crusat, la analizo a continuación de Aprendiz y Las ocas por los motivos ya indicados en el capítulo 2 (72). La lógica de esta división, como allí señalaba, no sigue el orden de publicación de las novelas, sino que responde a una diferencia de “grados,” siguiendo la terminología de Lejeune, en cuanto al “parecido” que el lector puede vislumbrar entre la autora y sus personajes. Los dos volúmenes de Historia pueden interpretarse como un relato de su vida y tras el personaje de Monsi resulta facilmente reconocible el rostro de la autora. Mientras que en Mundo y en Relaciones es más difícil establecer ese paralelismo. Asimismo, estas dos novelas guardan más similitudes entre sí que con las otras dos estudiadas en el capítulo 3, como paso a demostrar en el presente capítulo. 18 Al hablar de niveles narrativos estoy adoptando la terminología empleada por Mieke Bal en su estudio Teoría de la narrativa. Me baso en su idea de los “niveles de narración” para desarrollar este apartado (140-154). 324 BIBLIOGRAFÍA FUENTES PRIMARIAS Crusat, Paulina. Estancias de Jean Moréas. Madrid: Adonais, 1950. - - -. Antología de poetas catalanes contemporáneos. Madrid: Adonais, 1952. - - -. Mundo pequeño y fingido. Barcelona: José Janés Editor, 1953. - - -. Aprendiz de persona. Barcelona: Destino, 1956. - - -. “En el margen de El Jarama I.” Destino 999 (29 septiembre 1956): 25. - - -. “En el margen de El Jarama II.” Destino 1001 (13 octubre 1956): 30-31. - - -. “Las dos vertientes.” Destino1005 (10 noviembre 1956): 37-38. - - -. Carta a Juan Marsé. 14 marzo 1957. - - -. “Paulina Crusat cierra un diálogo con Juan Goytisolo.” Destino 1025 (30 marzo 1957): 27. - - -. Carta a Juan Marsé. 20 abril 1957. - - -. Carta a Juan Marsé. 27 abril 1957. - - -. Carta a Juan Marsé. 2 septiembre 1957. - - -. Carta a Juan Marsé. 25 octubre 1957. - - -. Carta a Juan Marsé. 8 abril 1958. - - -. Carta a Juan Marsé. 23 diciembre. 1959. 325 - - -. Las ocas blancas. Barcelona: Destino, 1959. - - -. Relaciones solitarias. Barcelona: Plaza & Janés, 1965. - - -. Voces que te han cantado. Selección de poesía religiosa. Barcelona: Juventud, 1970. - - -, pról. Obras completas. Manuel Halcón. Madrid: Prensa española, 1971. - - -. Levántate y anda. Novela no publicada, 1973. - - -. Poesías religiosas. Sevilla: edición no venal, 1981. FUENTES SECUNDARIAS Abel, Elizabeth. The Voyage In: Fictions of Female Development. Hanover & London: New England UP, 1983. Agustí, Ignacio. “Rebelión y continuidad en la novelística española.” La Estafeta Literaria 198 (agosto 1960): 8-10, 23. Alborg, Concha. Cinco figuras en torno a la novela de posguerra: Galvarriato, Soriano, Formica, Boixadós y Aldecoa. Madrid: Libertarias, 1993. Alborg, Juan Luis. Hora actual de la novela española. 2 vols. Madrid: Taurus, 1958-1962. Alfaro, María. “Paulina Crusat: Relaciones solitarias.” Ínsula 230 (1966): 8. Alós, Concha. Los enanos. Barcelona: Plaza & Janés, 1962. - - -. Los cien pájaros. Barcelona: Ediciones G.P., 1969. Álvarez Palacios, Fernando. Novela y cultura española de postguerra. Madrid: Edicusa, 1975. Álvarez-Ude, Carlos. “El significado de Ínsula en la literatura española contemporánea.” ADES 2 (agosto-septiembre 1999): 15. Arderiu, Clementina. Carta a Paulina Crusat. 4 agosto 1953. 326 Bajtin, Mijail. Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus, 1991. - - -. El método formal en crítica literaria. Madrid: Alianza, 1992. Bal, Mieke. Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología). Madrid: Cátedra, 1995. Ballesteros, Isolina. Escritura femenina y discurso autobiográfico en la nueva novela española. New York: Peter Lang, 1994. Ballesteros, Mercedes. Taller. Barcelona: Destino, 1960. Baroja, Pío. “Prólogo casi doctrinal sobe la novela que el lector sencillo puede saltar impunemente.” La nave de los locos. Madrid: Caro Raggio Editor, 1925. Barrero Pérez, Oscar. Historia de la literatura española contemporánea (1939-1990). Madrid: Istmo, 1992. Basanta, Angel. 40 años de novela española. Madrid: Cincel-Kapeluz, 1979. Beauvoir, Simone de. El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1977. Beltrán, Luis. Palabras transparentes (La configuración del discurso del personaje). Madrid: Cátedra, 1992. Booth, Wayne C. La retórica de la ficción. Barcelona: Bosch, 1974. Borges, Jorge Luis. Obra poética. Madrid: Alianza Tres, 1979. Bosveuil, Simone. "Proust y la novela española de los años 30: ensayo de interpretación." La novela lírica, II (121-135). Ed. Darío Villanueva. Madrid: Taurus, 1983. Brown, Joan L. Women Writers of Contemporary Spain. Exiles in the Homeland. Newark: U of Delaware P, 1991. Bruss, Elizabeth. Autobiographical Acts. The Changing Situation of a Literary Genre. Baltimore/London: The Johns Hopkins UP, 1976. - - -. “Actos literarios.” Suplementos Anthropos 29 (1991): 62-79. Buckley, Ramón. Problemas formales en la novela española contemporánea. Barcelona: Ediciones Península, 1968. 327 Caballé, Anna. Narcisos de tinta. Ensayos sobre la literatura autobiográfica en lengua castellana (siglos XIX y XX). Madrid: Megazul, 1995. Cano, José Luis. “Ana María Matute: Los Abel.” Ínsula 38 (1949): 5 - - -. “Paulina Crusat: Mundo pequeño y fingido.” Ínsula 94 (1953): 7. - - -. “Paulina Crusat: Las ocas blancas.” Ínsula 150 (1959): 6. - - -. “Ha muerto Paulina Crusat.” Ínsula 36 (1981): 2. Cardona, Rodolfo, ed. Novelistas españoles de postguerra. Madrid: Taurus, 1976. Carenas, Francisco y José Ferrando. La sociedad española en la novela de la postguerra. New York: Eliseo Torres & Sons, 1971 Castellet, José María. La hora del lector. Barcelona: Seix Barral, 1957. - - -. Literatura, ideología y política. Barcelona: Anagrama, 1976. Castilla del Pino, Carlos. “Autobiografías.” El País (26 octubre 1987): 11. - - -. “Literatura y psicología.” El País (19 enero 1989): 17. - - -. “Autobiografías.” Temas. Hombre, cultura, sociedad. Barcelona: Península, 1989. Castroviejo, Concha. Víspera del odio. Barcelona: Garbo, 1959. Catelli, Nora. El espacio autobiográfico. Barcelona: Lumen, 1991. Chacel, Rosa. La confesión. Barcelona: Edhasa, 1970. Ciplijauskaité, Biruté. "La novela femenina como autobiografía." Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Vol. 1. Madrid: Istmo, 1986. 397-408. - - -. La novela femenina contemporánea (1970-1985). Hacia una tipología de la narración en primera persona. Barcelona: Anthropos, 1988. - - -. "Memoria, historia, yo: variaciones femeninas/masculinas." La Torre 27-28 (1993): 339-354. Clotas, Salvador y Pere Gimferrer. 30 años de literatura. Barcelona: Kairós, 1971. Corrales Egea, José. La novela española actual. Madrid: Edicusa, 1971. 328 Derrida, Jacques. The Ear of the Other: Otobiography, Transference, Translation. New York: Schocken Books, 1985. - - -. Memorias para Paul de Man. Barcelona: Gedisa, 1989. Díaz, Elías. Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975). Madrid: Tecnos, 1983. Domingo, José. La novela española del siglo XX. Vol. 2. Barcelona: Labor, 1973. Duque, Aquilino. “Paulina Crusat, en `L´Herbolari´.” Ínsula 366 (1977): 11. - - -. “La vida andaluza de Paulina Crusat .” Ínsula 36 (1981): 2. - - -. “Una extranjera en Sevilla.” Diario de Sevilla (17 febrero 2000): 6. Eagleton, Mary, ed. Feminist Literary Criticism. New York: Longman, 1991. Eakin, Paul John. “Autoinvención en la autobiografía: el momento del lenguaje.” Suplementos Anthropos 29 (1991):79-93. - - -. En contacto con el mundo. Autobiografía y realidad. Madrid: Megazul, 1994. Eco, Umberto. “Sobre la dificultad de construir un Ars Oblivionalis.” Revista de Occidente 100 (1989): 9-28. Espriu, Salvador. Carta a Paulina Crusat. 22 abril 1953. Fagundo, Ana María. Literatura femenina de España y las Américas. Madrid: Fundamentos, 1995. Fernández Prieto, Celia. “La verdad de la autobiografía.” Revista de Occidente 154 (1994): 116-130. Ferrer, Olga P. “Las novelistas española de hoy.” Cuadernos Americanos 118 (1961): 221-223. Ferreras, Juan Ignacio. Tendencias de la novela española actual 1931-1969, seguidas de un catálogo de urgencia de novelas y novelistas de la posguerra española. París: Ediciones Hispanoamericanas, 1970. Ferreris, Silvana. “Struttura narrativa e simbolo in `Historia de un viaje´ di Paulina Crusat.” Quaderni di Lingue e Letterature 11 (1986): 211-219. 329 Foix, J.V. Carta a Paulina Crusat. 22 marzo 1955. Fuente, Inmaculada de la. Mujeres de la postguerra. De Carmen Laforet a Rosa Chacel: historia de una generación. Barcelona: Planeta, 2002. Galerstein, Carolyn. Women Writers of Spain: An Annotated Bio-Bibliographical Guide. Westport:: Greenwood Press, 1986. Gallego Méndez, M. Teresa. Mujer, falange y franquismo. Madrid: Taurus, 1983. Galvarriato, Eulalia. Cinco sombras. Barcelona: Destino, 1951. García Viñó, Manuel. Novela española actual. Madrid: Prensa Española, 1975. - - -. La novela española desde 1939. Historia de una impostura. Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1994. Genette, Gérard. Figuras III. Barcelona: Lumen, 1989. Gilligan, Carol. In a Different Voice. Psychological Theory and Women´s Development. Cambridge: Harvard UP, 1982. Gilmore, Leigh. Autobiographics: A Feminist Theory of Women´s Self-Representation. Ithaca & London: Cornell UP, 1994. Gomis, Lorenzo. “Una novela para leer: Mundo pequeño y fingido.” Ateneo 48/15 (1953): 19. Goytisolo, Juan. Problemas de la novela. Barcelona: Seix Barral, 1959. - - -. El furgón de cola. Barcelona: Seix Barral, 1982. Guillén, Claudio. “La escritura feliz: literatura y epistolaridad.” Múltiples moradas. Barcelona: Tusquets, 1998. Gusdorf, Georges. “Condiciones y límites de la autobiografía.” Suplementos Anthropos 29 (1991): 9-18. Halcón, Manuel. Carta a Paulina Crusat. 23 diciembre 1956. Hardin, James, ed. Reflection and Action: Essays on the Bildungsroman. Columbia: U of South Carolina P, 1991. Heilbrun, Carolyn G. Escribir la vida de una mujer. Madrid: Megazul, 1994. 330 Hidalgo, Gregorio. “Paulina Crusat: lámpara de amor, forzosa solitaria.” El extramundi y los papeles de Iria Flavia XXI (primavera 2000): 125-137. Iglesias Laguna, Antonio. Treinta años de novela española 1938-1968. Vol. 1. Madrid: Prensa Española, 1969. Jay, Paul. El ser y el texto. Madrid: Megazul, 1993. Jiménez Martos, Luis. “Paulina Crusat: Aprendiz de persona.” Cuadernos Hispanoamericanos 86 (1957): 283-285. Kurtz, Carmen. La vieja ley. Barcelona: Planeta, 1956. - - -. Duermen bajo las aguas. Barcelona: Planeta, 1961. - - -. El desconocido. Barcelona: Planeta, 1976. Laforet, Carmen. La mujer nueva. Barcelona: Destino, 1957. Lamillar, Juan. “Noticia de Paulina Crusat.” Clarín V/26 (marzo-abril 2000): 52-54. Lara Pozuelo, Antonio, ed. La autobiografía en lengua española en el siglo veinte. Lausanne: Hispania Helvetica/I, 1991. Lejeune, Philippe. El pacto autobiográfico y otros estudios. Madrid: Megazul, 1994. López Alonso, Covadonga, ed. En torno al yo. Compás de Letra 1 (1992): número monográfico. López Aranguren, José Luis. “Para una teoría de la autobiografía.” Triunfo 13 (1981): 53-59. - - -. Sobre imagen, identidad y heterodoxia. Madrid: Taurus, 1981. López, Francisca. Mito y discurso en la novela femenina de posguerra en España. Madrid: Pliegos, 1995. Loureiro, Angel, coord. “La autobiografía en la España contemporánea.” Anthropos 125 (1991): número monográfico. - - -. “La autobiografía y sus problemas teóricos.” Suplementos Anthropos 29 (1991): número monográfico. 331 - - -. The Ethics of Autobiography. Replacing the Subject in Modern Spain. Nashville: Vanderbilt UP, 2000. Mainer, José Carlos. Falange y literatura. Barcelona: Labor, 1971. Man, Paul de. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Minneapolis: U of Minnesota P, 1983. - - -. “La autobiografía como desfiguración.” Suplementos Anthropos 29 (1991): 113-118. - - -. Alegorías de la lectura. Lenguaje figurado en Rousseau, Nietzsche, Rilke y Proust. Barcelona: Lumen, 1990. Manent, Marià. Carta a Paulina Crusat. 12 julio 1952. Manteiga, Roberto C., Carolyn Galerstein y Kathleen McNerney, eds. Femenine Concerns in Contemporary Spanish Fiction by Women. Potomac: Scripta Humanistica, 1988. March, Susana. Nina. Barcelona: Planeta, 1949. - - -. Algo muere cada día. Barcelona: Planeta, 1963. Martín Gaite, Carmen. La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas. Madrid: Nostromo, 1973. - - -. Desde la ventana. Enfoque femenino de la literatura española. Madrid: Espasa Calpe, 1987. - - -. Usos amorosos de la postguerra española. Barcelona: Anagrama, 1994. Martínez Cachero, José María. La novela española entre 1936 y el fin de siglo. Madrid: Castalia, 1997. Matute, Ana María. Los Abel. Barcelona: Destino, 1966. May, Georges. La autobiografía. México: F.C.E.,1982. Mayans Natal, María Jesús. Narrativa feminista española de posguerra. Madrid: Pliegos, 1991. Medio, Dolores. Nosotros los Rivero. Barcelona: Destino, 1953. - - -. Funcionario público. Barcelona: Destino, 1963. 332 Miralles, Carles. “J.V. Foix, traduccions i lectures.” Suplement Cultural. Avui (5 diciembre 2002): 7. Morán, Fernando. Explicación de una limitación: La novela realista de los años cincuenta en España. Madrid: Taurus, 1971. - - -. Novela y semidesarrollo (Una interpretación de la novela hispanoamericana y española). Madrid: Taurus, 1971. Narváez, Jorge, ed. La invención de la memoria. Santiago de Chile: Pehuén, 1988. Nichols, Geraldine C. Escribir, espacio propio: Laforet, Matute, Moix, Tusquets, Riera y Roig por sí mismas. Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1989. - - -. Des/cifrar la diferencia. Narrativa femenina de la España contemporánea. Madrid: Siglo XXI, 1992. Nora, Eugenio G. La novela española contemporánea. Vol 3. Madrid: Gredos, 1962. Olney, James. Metaphors of the Self: the Meaning of Autobiography. Princeton: Princeton UP, 1972. - - -, ed. Autobiography: Essays Theoretical and Critical. Princeton: Princeton UP, 1980. - - -, ed. Studies in Autobiography. Princeton: Princeton UP, 1988. - - -. “Algunas versiones de la memoria / Algunas versiones del bios: la ontología de la autobiografía.” Suplementos Anthropos 29 (1991): 33-47. Ordónez, Elizabeth J. Voices of Their Own. Contemporary Spanish Narrative by Women. Lewisburg: Bucknell UP, 1991. Pérez, Janet W., ed. Novelistas femeninas de la postguerra española. Madrid: José Porrúa Turanzas, 1983. - - -. Contemporary Women Writers of Spain. Boston: Twayne Publishers, 1988. Pope, Randolph. La autobiografía española hasta Torres Villarroel. Berne / Francfort: Lang, 1974. Portal, Marta. A tientas y a ciegas. Barcelona: Planeta: 1973. 333 Porter, Roger J. y Howard R. Wolf. The Voice Within, Reading and Writing Autobiography. New York: Knopf, 1973. Prada, Juan Manuel de. Las esquinas del aire. En busca de Ana María Martínez Sagi. Barcelona: Planeta, 2000. Prado, Javier del, Juan Bravo Castillo y María Dolores Picazo. Autobiografía y modernidad literaria. Madrid: Universidad Castilla-La Mancha, 1994. “Próximo número: `Problemas de la novela´.” Destino 982 (2 junio 1956): 35. Quiroga, Elena. La soledad sonora. Madrid: Espasa Calpe, 1949. Riba, Carles. “De una carta a Paulina Crusat.” Obra poética. Antología. Madrid: Ínsula, 1956. Riera, Carmen. "Literatura femenina: ¿Un lenguaje prestado?" Quimera 18 (1982): 9-12. Roberts, Gemma. Temas existenciales en la novela española de postguerra. Madrid: Gredos, 1973. Rodríguez Alcalde, Leopoldo. “Las novelistas españolas en los últimos veinte años.” La Estafeta Literaria 251 (octubre 1962): 6. Romera, José, Alicia Yllera, Mario García-Page y Rosa Calvet, eds. Escritura autobiográfica. Actas del II Seminario Internacional de Instituto de Semiótica Literaria y Teatral. Madrid: Visor, 1993. Rubio, Rodrigo. Narrativa española 1940-1970. Madrid: E.P.E.S.A., 1970. Sánchez Ferlosio, Rafael. El Jarama. Barcelona: Destino, 1990. Sanz Villanueva, Santos. Tendencias de la novela española actual (1950-1970). Madrid: Edicusa, 1972. - - -. Historia de la novela social española (1942-1975). 2 vols. Madrid: Alhambra, 1980. - - -. “La novela.” Historia y crítica de la literatura española. VIII. Época contemporánea: 1939-1980. Ed. Domingo Yndurain. Barcelona: Crítica, 1980. Sastre, Alfonso. Anatomía del realismo. Barcelona: Seix Barral, 1965. Seco Serrano, Carlos. “La biografía como género histórico.” Haciendo Historia. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1989. 334 Selma, José Vicente. El espejo de Narciso. Del Romanticismo a la vida cotidiana. Barcelona: Mascarón, 1983. Serrahima, Maurici. “Paulina Crusat: Relaciones solitarias.” Cuadernos Hispanoamericanos 202 (1966): 252-254. Serrano, Eugenia. Perdimos la primavera. Barcelona: José Janés Editor, 1952. Servodidio, Mirella, ed. Reading for Difference: Feminist Perspectives on Women Novelists of Contemporary Spain. ALEC 12 (1987). Sobejano, Gonzalo. Novela española de nuestro tiempo (En busca del pueblo perdido). Madrid: Prensa Española, 1975. Soldevila Durante, Ignacio. La novela desde 1936. Madrid: Alhambra, 1980. - - -. Historia de la novela española (1936-2000). Vol. 1. Madrid: Cátedra, 2001. Soriano, Elena. “Escritoras de `los cincuenta´.” Literatura y vida II. Defensa de la literatura y otros ensayos. Barcelona: Anthropos, 1993. Spengemann, William C. The Forms of Autobiography: Episodes in the History of Literary Genre. New Haven: Yale UP, 1980. Suárez-Galbán, Eugenio. “La Autobiografía en España.” Sin Nombre 3 (1973): 26-37. Swales, Martin. The German Bildungsroman from Wieland to Hesse. Princeton: Princeton UP, 1978. Valbuena Prat, Ángel. Historia de la literatura española. Vol. 6. Barcelona: Gustavo Gili, 1983. Valis, Noël y Carol Maier, eds. In the Feminine Mode. Essays on Hispanic Women Writers. Lewisburg: Bucknell UP, 1990. Vázquez Zamora, Rafael. “Paulina Crusat: Las ocas blancas.” Destino 1150 (22 agosto 1959): 26. Vilanova, Antonio. Novela y sociedad en la España de la posguerra. Barcelona: Lumen, 1995. Villanueva, Darío. El polen de ideas. (Teoría Crítica, Historia y Literatura Comparada). Barcelona: PPU, 1991. 335 - - -. Teorías del realismo literario. Madrid: Espasa Calpe, 1992. VV.AA. El gran desafío: Feminismos, autobiografías y postmodernidad. Madrid: Megazul, 1994. Weintraub, Karl J. La formación de la individualidad. Autobiografía e historia. Madrid: Megazul, 1993. Woolf, Virginia. Una habitación propia. Barcelona: Seix Barral, 1984. Zambrano, María. La confesión: género literario y método. Madrid: Mondadori, 1988. Zatlin, Phyllis. “La aparición de nuevas corrientes femeninas en la novela española de posguerra.” Letras femeninas IX 1 (1983): 35-42. Zavala, Iris M. "Ideologías y autobiografías." Third Women 1-2 (1982): 35-39. - - -, coord. Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana). Vols. 1, 3 y 5. Barcelona: Anthropos, 1993-1998. 336