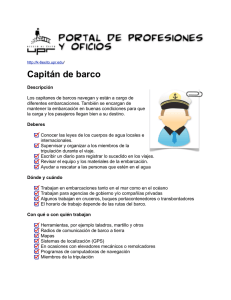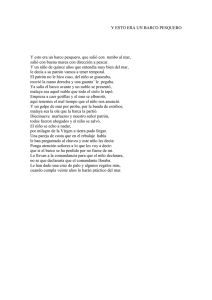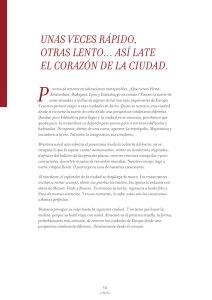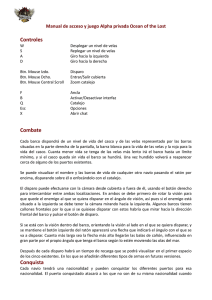El pájaro que vive de la rapiña y que aterroriza a todas las demás
Anuncio

El pájaro que vive de la rapiña y que aterroriza a todas las demás aves no siempre ha sido un ser con plumas; antes era un hombre violento, feroz en la guerra y siempre dispuesto a recurrir a la fuerza. Su nombre era Dedalión, hijo de la estrella matutina Lucífero y hermano del pacífico Ceix, rey de Traquis. Dedalión era padre de Quíone, dotada de una gran belleza y asediada por muchos pretendientes desde que, a los catorce años, tuvo edad para casarse. Un día, cuando Febo y Mercurio, el hijo de Maya, regresaban, uno de Delfos y el otro del monte Cilene, ambos la vieron al mismo tiempo y se enamoraron perdidamente de ella. Apolo dejó para la noche el momento de satisfacer sus deseos; pero Mercurio, incapaz de esperar, tocó con el caduceo, que provoca el sueño, el rostro de la joven. Quíone cayó dormida al suelo y el dios la violó. Cuando la noche ya había sembrado el cielo de estrellas, Febo se disfraza de anciana y goza de ella como antes lo había hecho Mercurio. Pasados nueve meses, de su vientre nació Autólico, hijo del dios alado Mercurio, hábil para cometer todo tipo de fraudes y para hacer creer que el negro era blanco y el blanco, negro. De Febo nació un niño que habría de destacar por las cualidades de su voz, por su arte con la cítara y por saber predecir el futuro: el bello Filemón. Pero ¿de qué le sirvió haber tenido gemelos, haber hechizado a dos dioses, tener un padre valeroso y ser nieta de Júpiter? ¡La gloria le ha sido perjudicial! Cargada de vanidad, osó afirmar que era superior a Diana en belleza. La diosa, presa de feroz cólera, dijo: —Con los hechos te pareceré hermosa. Sin dilación, tensó el arco y con la cuerda disparó una flecha que le atravesó la lengua. Quíone se esforzaba por hablar pero, con la sangre, se le vació la vida. Ceix abrazó y consoló a su afligido hermano; pero Dedalión escuchaba las palabras de consuelo como una roca el rumor del mar y continuaba lamentándose por la hija perdida. Cuando vio que quemaban su cuerpo, intentó cuatro veces, sin éxito, lanzarse a la pira. Entonces emprendió una impetuosa huida y, como un novillo con la cabeza abatida por las picaduras de los tábanos, corría fuera de los caminos como si tuviese alas en los pies. Huyó de todos y, en su veloz carrera, llegó hasta la cima del Parnaso, deseando la muerte. Apolo se compadeció de él y, justo en el momento en que iba a despeñarse, lo convirtió en ave: hizo que le crecieran de golpe unas alas, le dio una boca en forma de pico y unas garras en forma de gancho en lugar de uñas. Le mantuvo también el coraje y la valentía. Es un gavilán, amigo de nadie, cruel con todas las aves y causante, con su dolor, del dolor de los demás. Su coraje, con el que sometió a reyes y naciones, es el mismo con el que ahora, transformado, persigue a las palomas de la ciudad de Tisbe. Un día Ceix, con el corazón angustiado y lleno de desasosiego por el prodigio que había experimentado su hermano Dedalión, se dispone a ir a consultar al oráculo del dios Apolo. En cuanto se lo comunicó a su esposa Alcíone, ésta sintió, de repente, un frío glacial y una palidez parecida a la de las flores del boj cubrió su rostro, húmedo de lágrimas. Tres veces los llantos no la dejaron hablar hasta que, finalmente, pudo decir con ternura, aunque interrumpida constantemente por los sollozos: —Qué he hecho mal para que me abandones? ¿Por qué quieres emprender un viaje tan peligroso? El mar me asusta. Si ninguna de mis súplicas puede hacerte cambiar de parecer, esposo mío, por lo menos permíteme que te acompañe. De este modo seremos arrastrados los dos por la fuerza de los vientos a la inmensidad del mar. Estas palabras de la hija de Eolo conmovieron al hijo de Lucífero. Pero no quería renunciar a su propósito de viajar por mar ni quería poner en peligro a Alcíone. Con estas promesas consiguió calmar su desazón: —Para nosotros cualquier separación es demasiado larga; pero te juro por los fuegos de mi padre que, si el destino me lo permite, regresaré antes de la segunda luna llena. Con la esperanza del regreso, Ceix partió. Habiendo salido del puerto, la brisa agitaba las escotas y los marinos izaron las velas. La nave surcaba las aguas. Todavía no había recorrido ni la mitad del camino cuando, al hacerse de noche, el mar empezó a hincharse de olas y a emblanquecer. Soplaba el viento del este con mucha fuerza. El piloto ordenó arriar las velas, pero el temporal se presentaba de cara y el ruido del agua impedía que se lo oyese bien. Sin embargo, por iniciativa propia, unos marineros retiran los remos y otros recogen las velas del viento. Uno desagua la nave, retornando el agua al mar; otro pliega las antenas. El ímpetu de la tempestad crece. Hasta el piloto tiene miedo y confiesa que desconoce la posición del barco. Se oyen los gritos de los marineros, el chirrido de los cables, el bramido de las olas agitadas por la violencia de los vientos y el fragor de los truenos en el cielo. El barco es arrastrado por poderosas sacudidas. Las olas, empujadas por el estallido de los vientos, se precipitan contra el aparejo del barco y superan ampliamente su altura. Los clavos empiezan a ceder y se abren grietas que dejan pasar fatalmente el agua. Caía una lluvia intensa que mojaba las velas. Sólo los relámpagos rompían la oscuridad de la noche, provocada por nubes negras como la pez. El agua ya entraba en la estructura cóncava de la nave y, como un soldado que supera en coraje a todos los demás consigue, entre mil hombres, expugnar la muralla, así la décima ola, más alta que las nueve anteriores, se estrellaba con fuerza contra el barco y luchaba por entrar en él. Toda la tripulación estaba asustada y con el mismo desasosiego que suelen tener los habitantes de una ciudad cuando ven que unos intentan atravesar las murallas desde filera y otros la ocupan desde dentro. Decaen los ánimos. Uno llora, otro permanece paralizado, otro envidia a los que pueden tener un funeral, éste levanta los brazos y suplica ayuda a los dioses, aquél recuerda a sus seres queridos y su hacienda. Ceix piensa en Alcíone y se alegra de que no esté allí. El mar hierve. Una acometida de viento y de lluvia rompe el mástil del barco; también el timón. Una ola gigante se precipita sobre el barco con la misma violencia que se necesitaría para arrancar de su base al Atos y al Pindos y lanzarlos en medio del mar, y hunde el barco en las profundidades. Muchos hombres quedaron atrapados allí; otros, como Ceix, pudieron agarrarse a los maderos desprendidos de la embarcación. Pero todo es en vano. Se levanta una pared de agua y, al romperse, todo queda sumergido: también Ceix, que grita inútilmente el nombre de su amada esposa. Mientras tanto, Alcíone, ignorando la tragedia, cuenta las noches y espera un regreso imposible. Ofrece incienso a los dioses y, sobre todo, reza a Juno por su marido, que ya no existe, y le pide que esté sano y salvo, que regrese y que sólo la ame a e11a. Juno no puede soportar más que recen por un difunto y ordena a su fiel mensajera Iris que vaya a la soporífera mansión del Sueño y le ordene que envíe a Alcíone un sueño con la figura del difunto Ceix para que así tenga noticia de su muerte. Iris se pone su velo de mil colores y, dibujando en el cielo la curva de su arco, se dirige a la casa del rey del sueño, cerca del país de los cimerios. Encuentra al dios descansando, con los sueños inconscientes a su alrededor. El dios abre con dificultad los ojos e Iris le transmite la orden. Después regresa por el mismo arco por donde ha venido; ya no puede resistirse más a la fuerza del sueño. De sus miles de hijos, el padre Sueño despierta a Morfeo, gran maestro en el arte de simular la forma humana, para llevar a cabo el encargo de Iris. Morfeo vuela a través de la oscuridad y, sin hacer ruido, llega a Traquis. Se quita las alas y torna la figura de Ceix. Pálido como un cadáver, con la barba y los cabellos mojados, se muestra desnudo delante del lecho de Alcíone. Con el rostro bañado en lágrimas, comunica a la desgraciada esposa su muerte en aguas del mar Egeo. Le pide que lo llore y que se vista de luto. Alcíone gime y llora en sueños. Quiere abrazarlo y no puede. Sobresaltada, se despierta. Se golpea el rostro con las manos, se rasga los vestidos y se hiere el pecho. En lugar de soltarse los cabellos, se los arranca. Comunica a la nodriza la terrible pérdida: —Ahórrate las palabras de consuelo. Yo también he muerto. Ceix ha muerto en un naufragio. Lo he visto, lo he reconocido, a pesar de su aspecto, y he querido retenerlo. Era un espectro, pero un espectro inconfundible: está muerto. Mira que se lo advertí. Mira que le dije que, si no podía renunciar a su viaje, no partiese sin mí. Más valdría que lo hubiese acompañado para haber podido estar juntos hasta el fin. Yo también he muerto. He muerto. No puedo vivir sin... La consternación no le deja decir nada más. Ya de día, con el corazón trastornado y afligido, sale de casa y se dirige a la playa, allí donde había visto partir a su esposo. Entre recuerdos, divisa en medio del agua límpida, a una cierta distancia, algo que parece un cuerpo. Empujado por las olas, el cuerpo del náufrago se va acercando; es su esposo. «¡Es él!», exclama, y empieza a lacerarse el rostro, los cabellos y el vestido. Se extendía en la orilla del mar un dique construido por la mano del hombre, que rompía las primeras olas. Ella, de un salto, se sube. ¡Qué prodigio! Es capaz de volar. El ave vuela tristemente a ras de la superficie del agua. Con su estrecho pico emite, mientras vuela, un sonido crepitante y un grito de duelo y de queja profunda. Cuando toca el cuerpo mudo y exangüe, abraza los miembros amados con las alas que acaban de nacer y, con el duro pico, le da besos en vano. Gracias a la misericordia de los dioses, ambos se convierten en aves: son alciones, que también conservan el amor y los vínculos matrimoniales. Se unen y tienen hijos. Durante siete días de invierno, el alción incuba los huevos en su nido, suspendido sobre 1as aguas del mar. Mientras tanto, Eolo vigila los vientos y les impide salir para ofrecer a sus nietos un mar en calma. Margalida Capellá, Narraciones de mitos clásicos (Adaptación de las Metamorfosis de Ovidio). Ed. Teide. 2007