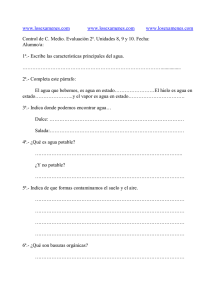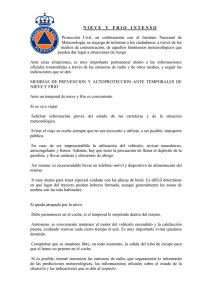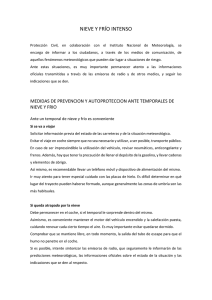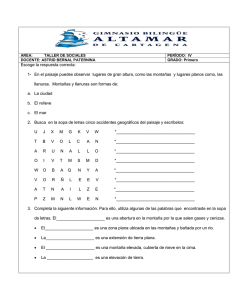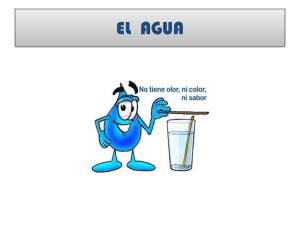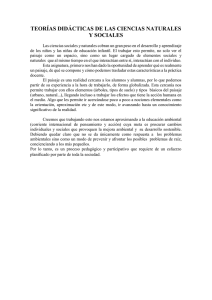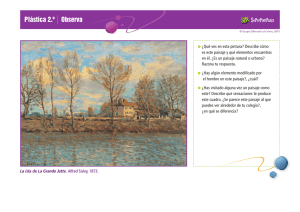CRONICA DE VIAJE abíamos emprendido el viaje, con la cara
Anuncio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES MAESTRÍA EN HÁBITAT MELISSA HERNÁNDEZ RÍOS Presentado a: Arq. PILAR GIRALDO Noviembre de 2010 CRONICA DE VIAJE abíamos emprendido el viaje, con la cara vuelta sobre el territorio y el paisaje, con los fanales puestos hacia un espectáculo del tiempo, con la sensación que traen las primeras horas de camino hacia lo desconocido, un maletín lleno, un dulce a la mano y el mundo hecho maravilla que se iba dibujando junto al trayecto. Largas horas detrás del vidrio y la mente llena de esos instantes de luz plasmados sobre el paisaje que este tránsito por “otros” territorios, nos pondría con elocuente evidencia ante nuestros ojos. H No tardaríamos mucho en empezar a develar en el camino lo que los ancestros habían dejado por cobijo, la imagen de aquella región moldeada como copos de nieve pegada a las montañas, que lejos de tener la textura blanca y esponjosa se sumía como una masa de techos terracota entre el verde espeso y el olor a tierra de sus laderas. Boyacá se abría paso con violencia dejando entrever su fuerza. Nos dejábamos ir con miedo por sus carreteras estrechas que parecían resbalar por la montaña, entre el ascenso y descenso la compañía del Río Nevado que aparecía sonoro y caudaloso entre los despeñaderos ahuyentando el sueño, teníamos de frente aquel frio de altura y el sutil temblor que produce estar inmerso entre planos casi verticales, matizados por la emoción de aquel primer espectáculo con los colores del ocaso: el nacimiento del Cañón del Chicamocha. Ya con la oscuridad que trae la noche sólo podían verse las siluetas de lo más alto de los árboles que aparecían compañeros al borde del camino, el crujir de las aguas nos regalaba su eco desde la profundidad embriagada de silencio… cautos avanzábamos entre finas piedras descubriendo el camino, pero la pausa venía a regalarnos un poco de sorpresa y dramatismo: una estación, quedarnos quietos, el bus no avanza, camiones de carga en la vía, falla mecánica… ¡ah! Darle espacio al tiempo, comer, dormir, esperar que la madrugada nos ayudaba a superar el tropiezo, entonces nos fuimos llenando de certeza por las luces que se veían a lo lejos y que hacían trazos de viviendas amontonadas. Güican, dos de la mañana. Con una sorpresa del inesperado recorrido amanecimos en un poblado que se derrama hacia los ríos, el perfil de una cultura que subió y supero la montaña; a lo lejos se muestra como intermediaria entre la tierra y el cielo, tan cerca de las nubes que rodean el barro de sus techos y envuelta entre las hojas que susurran a los espejuelos lo que el habitante por cierto se queda sin reconocerlo. En la respiración hay un desahogo, un agrado, una sensación de insospechada remembranza. Dejamos nuestros pasos cautivados en sus calles, miramos debajo del abrigo la ruana de sus gentes, sus gestos de perpetua sonrisa, sus palabras amables y complacientes, cada cuadra envuelta por la tapia, una plaza, una iglesia, un colegio, el mercado, dos monumentos de llegada y siguiendo de bajada a Segundino, los petroglifos. Un cúmulo de historia sobre este territorio nos dejaba mirarnos foráneos y asombrados, tierra pisada por indígenas, lugares sagrados, acontecimientos invaluables grabados en la memoria desde el Peñón de la Gloria. Aquella cultura U’wa perenne en nuestros tiempos y a la que mirábamos con atento cuidado era por la que habíamos viajado. Avanzamos vía arriba y Güican va perdiéndose entre las curvas y el polvo que se mete entre las botas, se abre un paisaje de vida, entre la vegetación y la mano del hombre se va dibujando la ladera, labrando sus historias; la casa está suspendida, como colgando de la roca, se aferra con las uñas y los dientes en una lucha por no dejarse vencer por la pendiente, uno la ve allá, abajo, vestida de marrón, café o terracota… un humo fino asciende de su boca, una filigrana que desde la cocina se le escapa a la familia, un perro que custodia y el niño que atrapado entre la ropa mira sus ovejas correr mientras le huye cuesta abajo la pelota. Un verde agreste y la casa se pierde entre el arbusto, el frailejón y otras tantas hojas. Entre el recorrido hay como un cuadro perpetrado, el cielo que para verlo hay que estirar el cuello y antes de él el verde oscuro en líneas quebradas de diagonal entrada que cae al río en una violenta emboscada, como interrumpiendo el suceso y más allá de lo que protagoniza el recuerdo… otra vez, las líneas que caen ahora en un azul intenso hasta que aparece el cielo que ilumina el eco de un páramo pétreo. Una taza de café caliente, ya hemos llegado a las cabañas Kanwara, nicho de nuestros próximos días y resguardo de nuestros encuentros. Las carpas están ancladas, y como ellas, esta construcción efímera de una comunidad de observadores que caminan bajo el agua y la neblina. La mañana estaba fría, pero emprendíamos con ánimo los pasos sobre la cordillera implacable y bella. La marcha suave del grupo veía con emoción el primer ascenso, el páramo se fue desplegando cada que avanzábamos, los filos de rocas dibujaban una silueta con muchos picos que parecían pinchar el cielo, los surcos de los riachuelos permanecían en el sonido que traía el viento y entre tanto saltábamos para evitar en nuestras botas el líquido frio que le da vida a los pueblos. Cada vez más se levantaba la cabeza para mirar la cuesta, de cuando en vez se toma un respiro para oxigenar el cuerpo, y es que esa altura parece hacerte desfallecer, una bocanada de aire es un aliento de vida en el que uno se mira para adentro. Comprendíamos que era un viaje al centro de uno mismo. Desde el Boquerón de Cardenillo, a unos 4.360 msnm, el segundo mojón del camino, estos montículos de piedra hechos por los deseos de cada visitante al parque son la guía del pasaje, sobresalen en medio de la espesa niebla, y van apareciendo como hombres parados que salvaguardan la ruta y la vida de los hombres de carne y hueso. Una vez allí y entre las inclinaciones de las montañas aparece cabal y ostentosa la Laguna de los Verdes, y con ella un grabado que dice: “No es un simple cimiento, son los dioses tutelares de los U’was”… es un regalo, un reconocimiento, la naturaleza nos premia con este espectáculo de colores que se van entremezclando desde un gris verde, hasta convertirse en ese azul profundo que refleja las nubes, ella misma deja por sentado que es un sitio sagrado, se le clava a uno como una esperanza entre los ojos, le aclara los pensamientos y le regresa al silencio… El resto es llegar hasta ella reclinando los sentimientos y despedirse con una venia. La noche es real y fría, el cansancio del día ha congelado los ánimos, hay una tendencia a huir de lo que se programa, el cuerpo reclama, es necesario un día de acondicionamiento para evitar el desaliento. De la mano salimos tranquilos después de haber dormido, Don Hernando nos guía hacia la Laguna de San Pablín, entre chiste y chiste vamos sonriendo por las praderas de esta región, pasamos fincas sencillas con ovejas, vacas y huertos… los animales se quedan con la mirada fija, hay una tensión por el que pasa, una vigilancia particular de estas tierras; una hoja de estas, una flor de aquellas, vamos reconociendo la vegetación, el suelo que pisamos, la cuesta que remontamos. Nos reciben los patos silvestres que cruzan serenos la laguna, las aguas apacibles de esta concavidad de la tierra, las nubes bajas que queman las mejillas, flores amarillas de frailejones antiguos, y en instantes, una lluvia intensa traída por el viento que vuela nuestras capas mientras la neblina envuelve la visión. Escapando al clima encontramos el refugio perfecto, la tradición de la familia, el calor, el núcleo del hogar… la cocina. Doña Teresa con sus dos hijas pone en nuestras manos café caliente… ¡Ah, qué alegría!, el fuego está encendido, alrededor de él una banca, una conversación, el perro que busca hincarse con las brazas para su confort, el picoteo de una gallina… afuera llueve, entre la puerta se ve un muro de frailejón que cierra la casa, hay cientos de años apilados en esa división y todo un mundo de tradición. El regreso es rápido, vamos aprendiendo coplas de la región, el ocaso del día se muestra con una sonrisa, resueltos llegamos a la cama soñando con la nieve que buscaremos de día… Ritaku’wa Blanco, este es el nombre dado a uno de los 26 picos nevados de la sierra, queriendo encontrarlo de mañana dejamos el campamento a las 5:30 de la madrugada, su ascenso es pronunciado con pocos espacios para el receso, cinco horas llenos de una pausada caminata. El amanecer es de un rojo cenizo intenso emergiendo tras las montañas que se dejan ver despojadas, aparecen ante nuestro asombro tres picos nevados en el horizonte, la blancura que se resbala pendiente a pendiente por nuestros ojos y va quedando detallada en las cámaras fotográficas. Dejamos poco a poco que se vayan perdiendo entre la lejura del paisaje las cabañas Kanwara, mientras el sol aparece radiante sabiendo justificar las huellas abandonadas. Volvemos la mirada para verificar el camino que roca a roca se va fijando a las espaldas, el paisaje se va transformando paulatinamente, las flores moradas y los arbustos verdes van dando la entrada al pasto amarillo que se extiende por la roca y debajo de los frailejones, las vastas siluetas de las gigantes y macizas piedras abrazan lo que podemos ver, nos muestran lo que podemos ser… el agua, compañera de este viaje va marcando el camino, vamos en su dirección contraria resistiendo con fuerza la libertad que ella deja resbalada por la montaña. Estamos de cara a la pendiente, oyendo el latido del corazón, sincronizando la marcha, llevándole oxígeno al cuerpo, miro mis pies en cada paso y sé que voy avanzando, sé que voy logrando un poco de mi misma cuesta arriba. Al pisarla deja uno como un halo azul celeste de agua, la huella queda bordeada como un cielo, dibujada como un pequeño mar en medio del alba. Hay una euforia que no se puede ocultar, la sensación de victoria, el gesto de brazos arriba y sonrisa fluida, el grupo todo se une para celebrar. Cuando se mira al frente después de concentrar las energías, va apareciendo un campo de rocas regadas, derramadas, un filo construido por ellas zigzaguea definiendo el camino, una gruesa capa blanca va cubriendo la distancia, no hay vuelta atrás, algunos copos de nieve aparecen alojados en las peñas, el gris naranja se apodera de todo lo que se puede reconocer, queda el último esfuerzo, subir la roca fisurada por la gélida nieve que hasta allí ocupaba. Y ¡al fin!... hay un borde perfectamente definido, se ve el esplendor de lo blanco, las partículas todas unidas brillando siendo nieve, la alegría de tanto frio, la inmensidad blanca. Se cierra el morral, el bus rodea de nuevo las cuestas de las carreteras, la ropa se vuelve más ligera, tantos quiebres de tierra custodian nuestra partida, es hora de acontecernos con la gente. Se desciende de un golpe, es como un salto abajo y ¡zas!... de nuevo el verde, pastan las ovejas, los lugareños transitan y saludan, las casas blancas cerradas aparecen, los ríos salpican al pasar. ………………………………….. Nos filtramos por Cocuy y entre sus fachadas de verde y blanco, había una bulla suave y lenta que atravesaba sus balcones, unas sombras que se pegaban a la tapia de sus construcciones pálidas y reservadas, la calle real, el comercio… el espacio para sentirse de acá, la conversación de algunos viejos que miran la plaza mientras saludan al que pasa. Allí estaba, este pueblo se mostraba vestido de tejas en barro formando cuadrados, unas cuantas manzanas bien consolidadas, bajas, resguardando los patios que entre ellas se alzaban, casi perdida entre la montaña, la punta de la iglesia que emergía, más allá el campo de los muertos, más acá la trama de sus casas. Una sensación había entre nosotros, la cara que sin asombro observa las calles que se acercan, las casas se vuelcan y hacen de cobijo al transeúnte desprevenido, y todo trascurre con la calma que caracteriza a los pueblos, al fondo los copos de los arboles sobresalen al horizonte de las casas dejando apenas entrever con el ondular de las hojas la punta que se alza; el recorrido mismo nos lleva, no hay laberinto, una clara traza urbana nos arroja a la plaza. El espacio magnánimo, el gran símbolo. De frente la custodia de la tradición religiosa, contrasta con su amarillo una alta fachada que abre sus puertas a los creyentes, un dejo de delicadeza y a sus costados las líneas de barro de los tejados que se agachan para hacerla evidente. Entre la simplicidad del espacio con bancas, flores, niños, pasos sugestivos, miradas perdidas, voces del olvido… se desatan las palabras ya dichas, la historia, el susurro frio de estos pueblos, y más acá la vida, la calle, el habitante. Diré que la calle es un museo, un derroche de lo bello, un desfile del imaginario en las historias de nuestros abuelos, un corredor sin fin, el paraguas del forastero… la ventana que se abre a la montaña. El recorrido de lo simple y lo complejo. El paisaje que es como un cuadro pegado a los ojos en cada esquina, la fuga visual, la certeza vaga y ligera que no lejos hay un pedazo de cielo, de bosque, de atardecer azul naranja espeso. Quedo con los sentidos pegados a la pared, al piso, al techo, a la urbe que intenta no dejar sucumbir un poco de esa dosis fraterna que el tiempo con todo su engranaje evolutivo ha ido desapareciendo. ………………………………….. Me vuelvo con el sueño compañera del regreso…