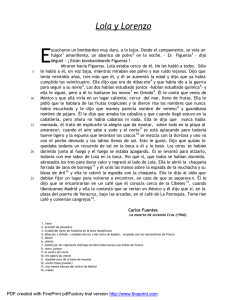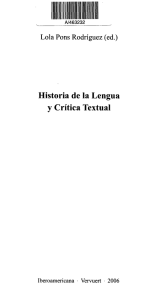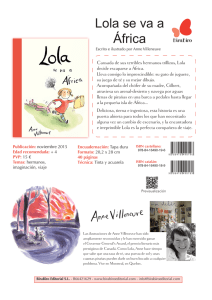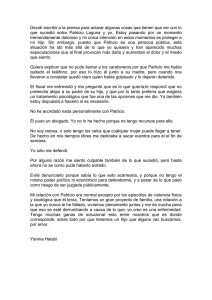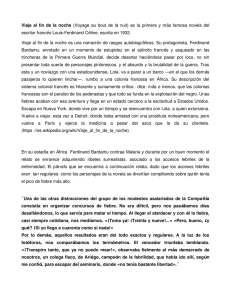Lento atardecer en La Sobrina / Emilio Durán
Anuncio

lentoatardece en sobrina 'Ä V y ~ / ’-w C r iA ^ s€S l y ' L. ¿A -y\A £^/A z ~t ¿ ~ L— r ■ **- i * ~ * / i r C ^ / oo // // iI/ire^U V i- ts ¿ A ^ EMILIO DURÁN '7 r / \ e c le r i x V tA C ^ l^ .. ^ 'Z ^ c ^ ^ L n z y z z i^ L U — 1 ¡- ! . / 1/ i r e s t e fÇ cc~ l n -ft n^ z t. -u. lentoatardecerenlasobrina LENTO ATARDECER EN LA SOBRINA Cuando entramos en el patio de La Sobrina acababa de morir Patricio Gómez. Cayó de lo alto del tejaroz un gorrión asfixiado por el calor y la puerta metálica del patio de labranza resonó como en una bóveda. A lo mejor, Patricio estuvo esperando para morirse a que viniera Lola. Sabía que el motor del coche se empezaba a oír nada más remontar las lomas que rodean Munive. Nunca creyó que iba a morirse sin que ella apareciera al final. Mejor así, que acabara con esa ilusión. La cubierta de latón del aljibe golpeaba con el viento largo que traía la marea. Parecía que alguien bullía apilando cosas en el cobertizo. Pero los ojos negros de los tragaluces del lagar miraban amenazadores en su silencio. La paja de los garbanzos amontonados en un rincón del patio iniciaba con el aire brevísimos y alocados pasos de baile. Patricio Gómez salió por la puerta de la bodega con la vida recién sega­ da metida en un saco. Por la arpillera se le escapaban briznas de recuerdos, un reguero de tristezas, amapolas de alguna pasión antigua... Quizás Lola. Lo vimos cruzar el patio de piedras picudas, casi de puntillas, pasar a nuestro lado. Olía a madera de bota, a brisa de poniente, a la hierbabuena que crece junto a los pozos. No quisimos despertarlo: iba tan muerto camino de las viñas que hubiera sido un contradios desengañarlo con lo de Lola. Para mí ese hombre ha muerto... Pero no ahora, muchos años antes, cuando Patricio Gómez llegó una noche a su mujer con un olor a hembra distinta encara­ mado en la camisa, soplando forastero por el pecho. 163 lentoatardecerenlasobrina Para mi has acabado Patricio... Pero mujer... Pasaron los días y Lola vistió túnicas de desengaño, se arrodillaba -devo­ ta- en altares de resignación y olvido, hablaba con Santa Társila en la parroquia y roneaba - avejentada y neurasténica - entre San Longinos y una Santa Teresa reumática y cateta. Patricio Gómez encontró en La Sobrina el rincón donde los vientos sacan lustre a las esquinas, afilan la vertedera de los arados, aguzan la flecha de la veleta. Recorría los liños -entre las cepas- en procesión de vegetal penitencia, los primeros meses con la letanía inconsolable de Lola, sepultando costillas en la albariza, a las que ponía el temblor inquieto de las alúas, llegando hasta las lindes de Maestre para otear desde lo alto el rebrillo del mar, escuchando apagado el tractor de la cooperativa, por si acaso... La noche llenaba de dedos sigilosos el porche de losas, las vigas negras del lagar, la yedra que se aupaba sobre el alero. En la morera se arracimaban los gorriones que bebían el zumo de las uvas que endulzaban. Había que acabar con aquellos inquietos puntos pardos que aterrizaban sobre la viña, picoteando las cepas. Habría que echar sobre el árbol -con gladiadora maestría- la tupida red, encestando al tiempo morera y aves para luego, con los faros del viejo Citroën, paralizarlos, dejándolos como hipnotizados. Después la escopeta, y ya sin prisas, quedarse hasta el alba, acabando a perdigonadas con sus presencias inmóviles de terror. Como con Lola, allá en la calle del Pósito, en la madrugada del domingo aquel, cuando en la espadaña de las clarisas habían sonado laúdes y él -montado el rifle- había entrado por el corral. La rodeaban -durmiendo- la cómoda con el fanal de San Antonio y la mesilla de tapa de mármol, el vaso de leche sin acabar y la ropa oscura doblada sobre la calzadora. Tan blanca y severa, acurrucada sobre el costado derecho, su gesto endurecido, desdeñoso. Fueron dos los disparos que -con la muerte- echaron sobre el pelo recogido del moño de Lola, caliches de la pared, dos nubecillas blancas de rencores. Ahora Patricio Gómez había muerto también y ya tiraba para la gavia, cui­ dando de no ir perdiendo más vida por el saco entreabierto. Lo vimos atravesar -pausado- bajo el damasco que negreaba el cielo de la atardecida. Nos pareció ver en su cara de muerto reciente la tristeza de saber que Lola no vendría tampoco aquella tarde. 164