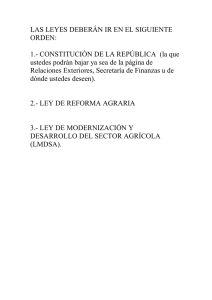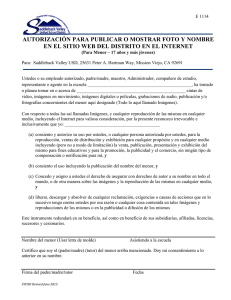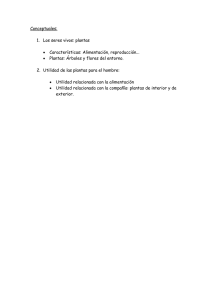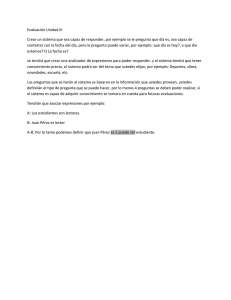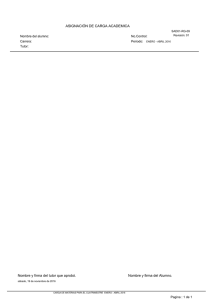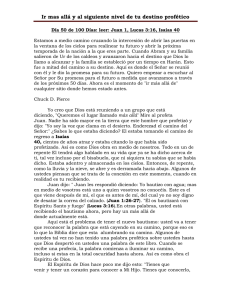la rama quebrada
Anuncio

LA RAMA QUEBRADA La rama —¡Tome, señorita! —me dijeron un día dos niños, con el acento que se da a las noticias impresionantes, entregándome una pequeña rama arrancada de uno de nuestros árboles. Como era de recreo aquella hora, los niños llegaban acompañados de un séquito formado por otro de distintas clases; el séquito que va detrás de los que se mueven por un gran suceso. En la frase de entrega, estaba tácita la exposición de una travesura con referencia de autor. Por eso dije: —¿quién fue? —dirigiéndome al grupo. Un coro de voces respondió dando cuatro o cinco nombres. En estos casos, cuando los niños descubren a los culpables de un perjuicio, acepto la acusación, porque mis discípulos saben que no castigo; que lo que sigue es una lección para todos. No llego al extremo de creer que haya absoluta pureza de intenciones al delatar. Reconozco que mueve un poco o mucho, alguna vez o siempre, el espíritu belicoso en los varones; el de rivalidad en las niñas; pero como no estimulo esas inclinaciones, porque nunca se ve mortificado el que hizo daño, más que por el malestar de su propia conciencia, que el arrepentimiento calma primero y transforma después en deseo de hacer el bien, lo que pudiera haber de malo, desaparece cuando los culpables y los acusadores se unen en el palpitar de una misma emoción. —No quiero saber más —les dije —. Ahora guardaré esta rama, porque es tarde para dar una lección, y el lunes, a primera hora de clase (era sábado ese día) ustedes me recordarán lo que debo hacer, en caso de que yo lo olvide. No hay peligro de que con tal recomendación, quede una promesa mía sin cumplir. El lunes, desde que se abrió la puerta de la escuela, cada vez que se acercaba uno a mí con intención de recordar, antes de que pronunciara la primera palabra, yo le hacía señal de silencio y entreabriendo una cartera grande que llevaba en mis manos, le mostraba con aire de misterio, la rama en cuestión, que mustia como es de suponer, estaba allí. —Ah! —exclamaban satisfechos, con mirada inteligente. Parecían decir —: Entiendo que debo callar. La lección causará sorpresa a los que no están enterados. ¡Qué lindo! Comenzó a funcionar la escuela. Esperé el momento oportuno para entrar con la cartera en la mano en la clase de los mayores, porque en ella estaban los protagonistas y los denunciantes. Las travesuras más grandes siempre salen de ahí porque ellas son fruto de la actividad y el ingenio y estas cualidades se desenvuelven a medida que se desenvuelve la inteligencia. Me senté solemnemente, haciendo comprender que tenía que conversar sobre algo muy interesante y que, relacionado con la lección, algo llevaba en aquella cartera. La atención de todos se concentró en mis labios. Los que esperaban ver desarrollado el asunto del árbol, empezaron a dudar al oír mis primeras palabras. A medida que yo hablaba se los veía cavilar, como si encontraran inexplicable mi actitud. Yo me divertía observando, en contraste, la candidez con que escuchaban los culpables y los que desconocían el caso. Empecé diciendo: —¿Ustedes oyen hablar de la Cruz Roja? Cortando las numerosas respuestas que la pregunta provocó, pues esto ocurrió en la primavera de 1915, cuando las noticias de la guerra europea impresionaban a grandes y a chicos, sinteticé y amplié lo que oía con estas palabras: —Es una institución que respetan todos. A su bandera se rinden los más encarnizados enemigos. ¿Por qué? Porque no hay hombre, por bárbaro, por perverso que sea, que no se sienta entristecido ante un ser que padece. La herida y la muerte borran todos los rencores. Los enemigos más encarnizados, en el hospital, se dan la mano y se obsequian con cigarrillos. Al pasar ante la tumba de un soldado alemán, el francés se arrodilla; se arrodilla el alemán, ante la tumba de un francés. Yo veía los semblantes, graves, entristecidos por la emoción, como si estuviéramos frente a una ambulancia de la Cruz Roja. Los que esperaban la lección del árbol, a ratos, absorbidos por el relato, seguían como los demás sin pensar en otra cosa; a ratos parecían decir: ¿Esto acabará en el árbol? ¿Cómo? Por eso, cuando continué mi narración diciendo: —Y no es solo el hombre el que conmueve cuando sufre; es todo lo que vive, animal o planta, oí, mal contenidas, unas exclamaciones de alegría, por haber encontrado la relación que tenía mi principio con lo que esperaban. —¿Han visto ustedes algo más triste que un pajarito moribundo? —seguí diciendo. —Yo vi sufrir a un niño mientras hacía esfuerzos desesperados por devolver la vida a un pobre pichón, que, atolondrado, sacó del nido antes de que pudiera soportar el cambio de aire y fuera capaz de llevar el alimento a la boca. Vi llorar a ese niño, queriendo inútilmente reparar el daño cuando el pobre pájaro cerraba los ojitos y abría el pico expirando en convulsiones, con la cabecita caída. Lo colocaba entre algodones para darle calor; quería poner algo en aquella garganta abierta para recibir aire; todo era en vano. Solo volviendo a tiempo al nido, hubiera podido salvarse la avecilla, porque solo las madres tienen el don de mantener la vida, cuando son tan tiernos los hijitos. La emoción iba en aumento. Con disimulo, yo miraba, porque estaba cerca de mí, a uno de los indicados como causantes de la ruptura de la rama, profundamente conmovido, ajeno por completo a la relación que eso podía tener con un acto suyo de la escuela, pero ligado quizás al recuerdo de algunas hazañas para las que no tenía más testigos que su conciencia. Era el simpático Juan Antonio, tan noble como travieso. Mis confidentes cortaron la sensación de pena que causaba el relato, con un chispazo de inteligencia. —No hay que subir a los árboles para que no sufran los pájaros ¿verdad? —dijo uno de ellos. Les hice una señal que interpretaron como «no descubran nada», y seguí: —La vida interesa siempre y todos los corazones buenos se sienten oprimidos al verla extinguir en un ser cualquiera. ¿Ustedes no han sentido pena al ver una planta marchita por falta de riego o por enfermedad? ¿Cuál es el niño que no va en busca de agua cuando sabe que las hojas están dobladas porque tienen sed? Yo tenía un arbolito triste. Estaba amarillento. No le faltaba riego; pero tenía en los tallos, unas manchitas que podían ser la causa de su mal. Fui a la Defensa Agrícola a pedir opinión y consejo. Allí me dijeron: —Lo está consumiendo un animalito. Froté las ramas con el líquido contenido en este recipiente, mezclado con agua; y me dieron la receta. Hice lo que me indicaron, y ¡qué alegría tan grande sentí, pasados algunos días, al ver mi arbolito curado! Como un niño que, después de estar postrado por la fiebre, vuelve a reír, el arbolito volvió a echar ramitas frescas de hermoso verdor. —¡Si ustedes supieran qué tristeza se siente, viendo un gran campo sembrado padeciendo sequía! Las chacras no pueden salvar la hacienda con manga ni regadera. Donde no hay grandes obras de riego, pozos y canales, cuando el trigo desmaya de sed ¿quién puede darle agua? Solamente el cielo con la lluvia. Por eso los agricultores cuando hace falta, desesperados la piden en todas las formas que puede inventar el más ardiente deseo. No hay parte del mundo, al sentirse impotentes, no se dirijan al dios de sus creencias, pensando que ese dios, si se lo piden bien, tendrá compasión de ellos. Como no saben cuál es la causa de esos fenómenos, al parecer caprichosos, imaginan un ser todopoderoso, que unas vece da da rayos de sol y otras veces rayos de tormenta. Rezan los católicos, los protestantes, los musulmanes. Un clamor de todas las almas va al cielo, donde han de aparecer las nubes salvadoras, cuando los sembrados están marchitos, no solo por el interés de salvar el pan que se fabrica con el trigo, sino por salvar la belleza, la alegría, el verdor que necesitamos tanto como el pan. Y después de la lluvia que ha sido tan esperada: ¡si vieran qué hermoso aspecto presenta la campiña! Se pueden dar cuenta ustedes, contemplando nuestro jardín en esos casos. Parece que las flores y las hojas ríen. En los libros de lectura encontrarán una bella poesía de Julia Pérez de Montes de Oca, titulada «Después de la lluvia», que lo describe haciendo sentir dulcísima emoción. Cuando dije esto, recitando un fragmento, tuve la seguridad de que no había en la clase un solo niño que no comprendiera en toda su grandeza, el sentimiento que quise inspirar. Nadie mostraba fatiga Yo hubiera podido continuar, abusando de la narración; pero el secreto del interés mantenido está en cortar a tiempo. Entonces, poniendo la mano dentro de la cartera, que entreabrí, dije: —Sin embargo, a pesar de que así sienten todos los que tienen alma, el sábado hubo cinco niños de mi escuela, que por jugar «a tontas y a locas», se colgaron de las ramas de los árboles y no repararon en destruir una muy tierna que empezaba a gozar la vida de esta primavera. La pobre rama no ha muerto todavía, ¡pero está moribunda! ¡Es un herido en agonía! Sacándola en aquel momento, la mostré teniéndola en alto, sin hablar durante unos segundos. Fue impresionante el cuadro. Ella, doblada en curva, con las hojas colgando como flecos ajados, parecía decir a todos después de los comentarios expuestos: «¡Ay de mí!». Ellos con lágrimas en los ojos, exclamaron como un suspiro: —¡Ah! Pasado el instante de silencio, iba a oír la denuncia de los culpables, cuando lo impedí rápidamente diciendo: —¡No quiero nombrar ni que se nombre a los causantes de este daño irremediable! Sé que fueron cinco. De esos cinco conozco dos: podría fácilmente averiguar quiénes fueron los otros tres; pero prefiero no hacerlo, porque todos han oído la lección con interés y en este momento sufren demasiado. Con esta supuesta ignorancia mía, permití a cada uno de ellos el consuelo de pensar que era uno de los desconocidos, aunque al mismo tiempo sospechara que hablaba así, por piedad. En esas mentirillas no hay mentira, porque se comprende mi intención por el tono con que las digo. —Yo sé, —seguí manifestando —que si pudiera, llevarían la rama a su sitio; pero… ¡como eso no es posible!... Vean de qué nos hemos privado: esta rama que ya creció más de ochenta centímetros, en marzo del año próximo, cuando las clases vuelvan a funcionar después de las vacaciones, nos daría una agradable sombra; su tallo sería fuerte. En abril, sus hojas empezarían a caer para dejar dormir al árbol el sueño del invierno. En agosto, si se quisiera, se podaría el extremo, para que tuvieran más fuerza las ramas nuevas que habrían de salir de las yemas chiquitas, pero visibles en las axilas ¡miren! Y recorrí la clase mostrando a todos esos diminutos, misteriosos gérmenes de vida que ninguna lección de botánica hubiera podido presentar con resultado de observación mejor. Después dije: —¡Cuánto daño se ha causado!, no por mala intención, sino por ignorancia y aturdimiento. Estoy segura de que los niños de esta clase no lo repetirán jamás y por las caras que veo, puedo asegurar que las plantas, enfermas o marchitas, tendrán desde hoy en ustedes, enfermeros solícitos esas santas mujeres de la Cruz Roja que mitigan el dolor y salvan la vida. El tutor Unas semanas después, porque los días intermedios los pasé ocupada en otras clases, al visitar la de los niños que habían recibido la lección referida, pregunté a la maestra, privadamente, por la conducta de los que fueron protagonistas; y ella, al darme cuenta del proceder cada vez más correcto que observaban, agregó: —Usted no sabe, porque no pude contárselo oportunamente, que el día aquel, a la hora del recreo, tuve una agitación muy grande. Estaba lejos de pensar que los árboles corrieran peligro —me dijo —cuando fui sorprendida por la noticia que me dieron las niñas, de que los varones, como si obedecieran a un plan preconcebido, estaban desatando todas las ligaduras. Los llamé precipitadamente; pero la obra se había hecho con tanta rapidez, que creí no tener tiempo de reparar el daño. Al preguntarles qué significaba eso, me respondieron que habían querido evitar a los árboles el sufrimiento que debía causarles la cuerda que los ataba al palo. Al día siguiente, anunciando que se lo contaría a usted y que usted, con ese motivo, les daría otra lección, quise averiguar de quién había sido la idea; pero nadie pudo indicarlo. Solo supe que, formando grupo, alguien hizo el juicio del sufrimiento; que en seguida la voz de «¡libertad para el árbol!» salió del grupo y que no se pensó más. Se citaban varios nombres, entre ellos los de José, Conrado y Juan Antonio. Después de oír tal referencia, me dirigí a los niños, y con intensa, profunda alegría, les dije: —La señorita Hortensia acaba de darme una noticia que me hace sentir orgullosa de ser maestra de ustedes. Tengo una gran satisfacción cuando sé que mis discípulos piensan en lo que enseño, fuera del lugar donde doy las lecciones. Debo un apretón de manos a cada uno de los cinco niños cuyos nombres no pronuncié el otro día por no avergonzarlos. Hoy esos nombres se pueden decir, para ver levantadas frentes que en aquella ocasión se inclinaban con el peso de la culpa. Dirigiéndome a Juan Antonio, porque estaba más próximo, le extendí la mano diciendo: —Te felicito y felicito en ti a todos tus compañeros. Sé que el otro día, después de oírme, a la hora del recreo, quisieron ustedes libertar a los árboles de sus ligaduras, creyendo que sufren con ella lo que sufrirían ustedes si estuvieran atados. Aplaudo sí, y mucho, la intención, pero... Juan Antonio me interrumpió para decir, en el colmo de la satisfacción: —¡Y enterramos las hojas secas! —¡Cómo fue dicha la palabra «enterramos»! Entonces la maestra, sin poder contener la risa, agregó: —Los vi recorrer el terreno buscando las hojas que otros días habían hecho caer. Decían que las enterraban como se entierra a los muertos. —Bien —expuse —todo eso fue hecho al impulso de buenos sentimientos; pero me obliga a dar otra lección: la de «El tutor». Contentos se dispusieron a escuchar. Yo empecé diciendo: —El palo colocado junto a un árbol joven se llama tutor. El árbol que crece sin tutor, está expuesto, como el niño abandonado, a sufrir por todo lo que sobreviene. Si creciendo, aunque salve la vida, se tuerce, después no puede corregir ese defecto. El hombre que adquirió vicios en la infancia, para salvarse tiene la voluntad que no tiene el árbol; pero a veces resultan inútiles sus esfuerzos de voluntad y tiene una existencia desgraciada. Por lo que significa la comparación, oigan esta poesía: «Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza...». Me pidieron que la repitiera. Cuando lo hacía, ellos me seguían sin que yo les hubiera dicho nada al respecto. Pronto fue dicha en coro, de memoria, con vibrante acento de interpretación. —El tutor —dijo uno —habrá sido árbol en otro tiempo y tuvo que crecer derecho para servir de tutor. —En efecto —respondí—; los padres y los maestros que no son derechos, no pueden enderezar a sus hijos o a sus discípulos. Ahora vamos a ocuparnos de la ligadura. Hay quien solo entiende que el árbol necesita tutor derecho y ata sin reparo; pero saber atar es otra cosa que requiere ciencia. El que ata bien, pone entre el tutor y el tronco, una almohadilla de fibras suaves y ata con un cordón de hilos blandos. Un niño me interrumpió para relatar cómo había visto atados algunos árboles con alambre y cómo había observado que el alambre penetraba en el tronco. —Vean —dije con ese motivo —¡qué buena resulta nuestra comparación con los padres y maestros! Unos enseñan con dureza; otros con suavidad. ¿Saben ustedes qué representa esa almohadilla que han visto colocada entre el tronco y la ligadura? Me miraron con curiosidad, como diciendo: «¿qué puede ser?». Cuando estaba concentrada la atención con el interés con que se espera la respuesta de una difícil adivinanza, dije: —¡El cariño! —¡Ah! —respondieron todos con el tono con que se dice: — ¡Es verdad! Uno agregó: —¡De veras, porque a veces pegan! Anticipándome al juicio que pudiera hacerse de algún padre conocido, me apresuré a hablar diciendo: —Cuanto más duro es el árbol, hay que atarlo con más fuerza. Los medios suaves solo dan resultado cuando la planta es tierna. Cuando es dura, vale más que se lastime un poco para crecer como le conviene, antes que verla expuesta a tener grandes lastimaduras durante toda su existencia. No censures sin reparo, a los padres que castigan; piensen que su intención es buena; y aprenden ustedes a hacer desde temprano con la voluntad, ese fuerte tutor natural que todos a nuestra disposición tenemos, la obra de enderezarse. Así podrán llegar a viejos, sintiéndose felices. La vida del viejo solo es triste cuando la juventud fue torcida. Quince días después Llegó noviembre y cambió el horario. Las clases terminaban a las doce. Momentos después de esa hora, un día, cuando yo iba a salir de la escuela, vi volver a un grupo de varones. Llegando a mi lado, apenas podían hablar, tan agitados estaban por la emoción y la carrera. Habían temido llegar cuando yo no estuviera y querían compartir conmigo, ese mismo día, la dicha que sentían. Había en los ojos de todos, resplandores de luz tan bellos como los del sol de aquel mediodía. —¿Qué pasa? —pregunté sorprendida. —Que acabamos de atar, en la otra cuadra, tres árboles (y mostraban tres dedos, accionando, locos de entusiasmo). Esos árboles estaban desprendidos del tutor. —Pero ¿cómo alcanzaron ustedes ? —les dije —. ¿Pidieron prestada una escalera? —No —respondieron—; cuatro hicimos la escalera, así: (trenzaron sus manos); sostuvimos a Lucio y Lucio ató. —Ayer —dijo Lucio— atamos uno con una cuerda que encontramos tirada en la calle; pero hoy trajimos cuerdas en los bolsillos, para hacer ese trabajo al salir de la escuela. Para ellos, que sintieron la dicha de hacer el bien, comunicándolo, y para mí, que recibí tan óptimos frutos de una siembra de ideas, ese día ¡fue un día grande de la vida!