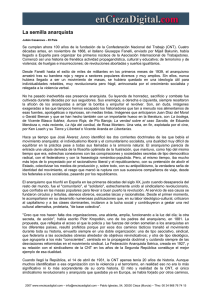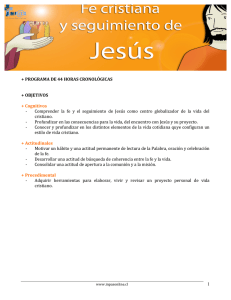José Bergamín. Por nada del mundo. (anarquismo y catolicismo)
Anuncio
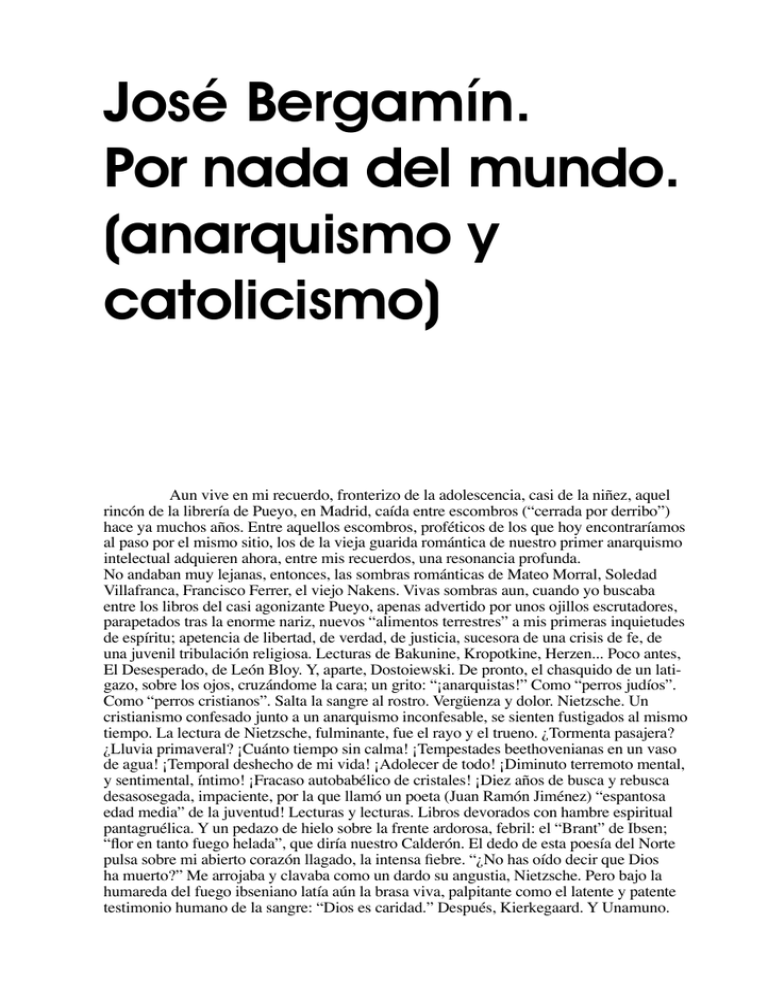
José Bergamín. Por nada del mundo. (anarquismo y catolicismo) Aun vive en mi recuerdo, fronterizo de la adolescencia, casi de la niñez, aquel rincón de la librería de Pueyo, en Madrid, caída entre escombros (“cerrada por derribo”) hace ya muchos años. Entre aquellos escombros, proféticos de los que hoy encontraríamos al paso por el mismo sitio, los de la vieja guarida romántica de nuestro primer anarquismo intelectual adquieren ahora, entre mis recuerdos, una resonancia profunda. No andaban muy lejanas, entonces, las sombras románticas de Mateo Morral, Soledad Villafranca, Francisco Ferrer, el viejo Nakens. Vivas sombras aun, cuando yo buscaba entre los libros del casi agonizante Pueyo, apenas advertido por unos ojillos escrutadores, parapetados tras la enorme nariz, nuevos “alimentos terrestres” a mis primeras inquietudes de espíritu; apetencia de libertad, de verdad, de justicia, sucesora de una crisis de fe, de una juvenil tribulación religiosa. Lecturas de Bakunine, Kropotkine, Herzen... Poco antes, El Desesperado, de León Bloy. Y, aparte, Dostoiewski. De pronto, el chasquido de un latigazo, sobre los ojos, cruzándome la cara; un grito: “¡anarquistas!” Como “perros judíos”. Como “perros cristianos”. Salta la sangre al rostro. Vergüenza y dolor. Nietzsche. Un cristianismo confesado junto a un anarquismo inconfesable, se sienten fustigados al mismo tiempo. La lectura de Nietzsche, fulminante, fue el rayo y el trueno. ¿Tormenta pasajera? ¿Lluvia primaveral? ¡Cuánto tiempo sin calma! ¡Tempestades beethovenianas en un vaso de agua! ¡Temporal deshecho de mi vida! ¡Adolecer de todo! ¡Diminuto terremoto mental, y sentimental, íntimo! ¡Fracaso autobabélico de cristales! ¡Diez años de busca y rebusca desasosegada, impaciente, por la que llamó un poeta (Juan Ramón Jiménez) “espantosa edad media” de la juventud! Lecturas y lecturas. Libros devorados con hambre espiritual pantagruélica. Y un pedazo de hielo sobre la frente ardorosa, febril: el “Brant” de Ibsen; “flor en tanto fuego helada”, que diría nuestro Calderón. El dedo de esta poesía del Norte pulsa sobre mi abierto corazón llagado, la intensa fiebre. “¿No has oído decir que Dios ha muerto?” Me arrojaba y clavaba como un dardo su angustia, Nietzsche. Pero bajo la humareda del fuego ibseniano latía aún la brasa viva, palpitante como el latente y patente testimonio humano de la sangre: “Dios es caridad.” Después, Kierkegaard. Y Unamuno. Perros anarquistas como perros cristianos, ¿no serán los mismos perros con collares distintos? Muchos años más tarde morían juntos en Jaca, fusilados, casi sin causa, por el agonizante fantasma del Estado monárquico, el de la sombría y mentirosa restauración borbónica (caída entre escombros: “cerrada por derribo”), dos jóvenes oficiales españoles, leales a su palabra y a su hombría de bien; a su amistad y decisión; a su buena voluntad humana: a su conducta. Morían fraternalmente. Este único bautismo de sangre de la naciente o renaciente República española entrelazaba dos entusiasmos inocentes: el del joven anarquista Fermín Galán y el del joven católico García Hernández. El anarquista y el católico, juntos, daban su sangre por una misma causa. — sin causa?— Por una misma cosa. Por que “una sola cosa importa”, dice el Evangelio. ¿Qué cosa, qué causa pudo unir, o reunir, a estos dos jóvenes españoles hasta la muerte? ¿Juntar al anarquista y al católico, como dos perros para un mismo lobo? ¿O, acaso, como dos perros para una misma luna? La convivencia política del Estado y de la Iglesia durante la restauración borbónica había corrompido mutuamente, en su ejercicio temporal, en su administración y desarrollo público, ambas instituciones. Si es cierto, como certeramente acusó José Ortega y Gasset de su “Delenda est Monarchia”, que la restauración había mantenido su existencia por el halago a todos los vicios nacionales, no lo es menos que la Iglesia católica en España, colaboradora anarquizante de aquel Estado, había propagado y ampliado este halago vicioso, esta corrupción nacional, llevándola hasta sus propios, extremados limites, linderos ya de la inquietud religiosa del hombre. Si el Estado se había prostituido, la Iglesia, la organización eclesiástica de la Iglesia española, se había profanado. Casi todo el “orden sacerdotal” era clericalismo: desorden eclesiástico. Como el orden público del Estado, desorden establecido forzosamente en la injusticia. Por eso, aquellos hombres, aquellas juventudes, que, como la mía, sufrieron la amarga inquietud y angustia espiritual religiosa, sólo encontraban en la apariencia y tramoya de una Iglesia corrompida por el costumbrismo motivos estéticos y morales de repugnancia viva. Aquel clericalismo absorbente, iniciado con la decadencia de la casa de Austria y ya denunciado por Antonio Pérez, en su “Norte de Príncipes”, como una enfermedad mortal para los españoles, adquiría a principios de nuestro siglo, por esa mutua convivencia que señalo entre Estado e Iglesia, igualmente positivistas o positivizadas, igualmente antipopulares y, por consiguiente, antirreligiosas, su grado máximo de efectividad corrompida y corruptora. No sabemos quién servía a quién, o a quién servían ambos, en esa mutua, recíproca convivencia pública de viciosas corrupciones. No sabemos si lo sabemos demasiado. La Iglesia, por no estar separada, al contrario, por estar injerta en el Estado, casi con fundida con él, se corrompía por el Estado, contagiándose o compartiendo con el Estado mismo la corrupción viciosa de sus principios. Pero ¿qué significaba esta Iglesia? ¿Qué significaba este Estado? La más absoluta y totalizadora ausencia de autoridad moral, espiritual; la más extensa y plena actividad pública anarquizante. “Sombra y mentira de España” —llamó certeramente el poeta Maragall a aquel Estado—; “Sombra y mentira de Cristo” pudo llamarse, paralelamente, a aquella mixtificada Iglesia. No hubo una voz católica que proclamase a tiempo, entre nosotros, el Delenda est Ecclessia, in dispensable e ineludible para libertar a la verdadera Iglesia de Cristo, en el tiempo, de esta terrible corrupción mortal de su administración pública española en nuestro tiempo. El dominio preponderante de la Compañía de Jesús, lejos de evitar tantos males, contribuyó poderosamente a acrecentarlos; poniéndose al servicio de aquellas fuerzas capitalistas, opresoras seculares del pueblo español; cultivando su situación de preponderancia económica en positivo beneficio inmediato de orden oportunista; colocándose al nivel, en suma, al más bajo nivel de la ignorancia e indiferencia religiosa de la burguesía adinerada. Todas las demás órdenes religiosas, cada cual en lo suyo, colaboraban en este escandaloso tráfico. Sobre todo en la explotación industrial, comercial, de la llamada enseñanza religiosa; que no lo fue nunca: que fue siempre enseñanza laica dada por religiosos. Colaboración anarquizante y remuneradora con el Estado. Impopular y aun antipopular. La separación de la Iglesia y el pueblo, en nuestra España, era un hecho de gravedad y trascendencia mucho más honda que la formal separación entre la Iglesia y el Estado, declarada al advenimiento, aún próximo, de la República democrática española. La Iglesia y el pueblo separados, ¿cuál es peor anarquía? ¿La de un pueblo que quiere ser libre, justamente libre, independiente, verdadero? ¿O la de una Iglesia sometida, que quiere o tiene que esclavizarse a los poderes de este mundo, para tratar de so meterlos y esclavizarlos? ¿Y a qué? ¿A la ley de Cristo? Pues ¿de este modo se trata de imponer la divina ley? ¿Por amor, y por amor cristiano, se toman las armas? ¿Por caridad se hace la guerra, destruyendo pueblos enteros, con ancianos, mujeres, niños, enfermos; asesinando a los trabajadores indefensos; persiguiéndolos y ejecutándoles, después de haberlos perseguido, con la crueldad más refinada y espantosa? “Venceréis” —les dijo la voz verdadera del cristiano, agonizante Unamuno, ya en los linderos de la muerte—. —“Venceréis, pero no convenceréis”—. ¿Y cuál es la misión de la Iglesia cristiana, vencer o con vencer? ¿El apostolado o la destrucción? ¿La muerte o la vida? ¿La paz o la guerra? Es inútil que quieran velarnos con mentiras el sentido sencillamente popular de la autoridad espiritual y divina de la Iglesia. Esa autoridad no es legítima, ni eficaz siquiera, cuando se la confunde, para imponerla tiránicamente por la fuerza, con la fuerza; y con la fuerza sólo, a su vez ilegítima y anarquizante. Es inútil que quieran arrojar a los ojos abiertos de nuestra fe las densas humaredas acusadoras de las iglesias incendiadas en España. Las iglesias, los templos incendiados en nuestro suelo, ofrecen su testimonio acusador más evidente cuando se vuelven contra aquellos mismos que los profanaron utilizándolos como arsenales de armas homicidas, después de haberlos convertido en el instrumento antipopular de sus propagandas políticas. La Iglesia despoblada, impopularizada en España, ¿por quién, o quiénes, lo había sido? No lejos de aquel rincón romántico de la vieja librería de Pueyo, de que ni los escombros ya subsisten, se eleva, en mi recuerdo, otra ruina, entre escombros recientes. Voy a citar aquí las mismas palabras con que, desde Madrid, en octubre de 1936, le explicaba al director de Esprit, mi amigo Em. Mounnier, algo sobre el incendio de una iglesia madrileña; la de San Luis, a que ahora me refiero, en la calle de la Montera; no lejos, como digo, en mi memoria, de aquella cuna o cobijo romántico de íntimos anarquismos incipientes: “Conocía yo muy bien aquella iglesia. La visitaba con frecuencia porque era uno de los lugares más típicos y característicos de este costumbrismo católico español, tan evidentemente anticristiano; el que en una degeneración sucesiva de bellas supersticiones estéticas populares, por el culto de algunas imágenes, había venido, poco a poco, en Madrid, en Toledo, en Granada, en Sevilla, en tantos y tantos lugares de vieja tradición religiosa acostumbrada de los católicos, a convertirse en una lamentable especulación comercial, supersticiosamente inmoral, antiestética, sin salvar siquiera de su viejísimo sabor de reminiscencia pagana el aspecto noble de la tradición conservada. En la iglesia de San Luis se veneraba una imagen, del XVII creo, conocida antiguamente por el Cristo de la Fe. Y digo antiguamente porque a partir de algunos años, veinte o treinta, desde que yo la he conocido, la titulaban sus supersticiosos adoradores: el Cristo del dinero. ¿Por qué? Porque rezarle con esta petición de dinero, entregándole, naturalmente, una modesta cantidad en prenda, en testimonio de tal deseo, era obtener, según sus creyentes (?), una riqueza casi segura. Contando con esto, a la puerta de aquella iglesia se vendían décimos de la Lotería Nacional, que eran cuidadosamente tocados, luego, por sus compradores a los pies del Cristo, para que cayesen. Y en este supersticioso ritual coincidían las mujeres de vida airada, próximas pobladoras de aquel barrio, con las futuras madres cristianas que acudían también a la iglesia para rogar a otra conocida imagen de la misma, ésta de bello título supersticioso: la Virgen del buen parto y de la buena leche, el poder obtener ambas cosas para su próximo desembarazo. Añadiendo, naturalmente, a esta petición, también otra: la del dinero, con o sin décimo de lotería. A todo esto, el párroco de este templo, o al que correspondía este templo, parece ser que no tenía sus cuentas muy claras con el Obispado en relación con el famoso rendimiento en dinero del no menos famoso Cristo. Y parece ser que este rendimiento no era muy escaso, a pesar de lo cual, el tal cura párroco (en cuyo domicilio aparecieron luego numerosas joyas de aquella iglesia) había montado a espaldas de la iglesia un pequeño negocio de alquiler de locales para garaje; a espaldas de la iglesia, digo, pero en el mismo edificio, donde había habitualmente, por eso, algunas cantidades de gasolina, que indudablemente contribuyeron a facilitar el incendio. En uno de esos garajes encerró su coche mucho tiempo una conocidísima bailarina madrileña llamada la Chelito, famosa por la obscenidad de su repertorio, que se exhibía en un frontón convertido en teatrillo y muy próximo a la iglesia. También se dice que el consabido cura párroco ejercía algún otro negocio en el mismo edificio del templo, como el tener montado un despacho para vender leche. No sé si en relación sugerida por el culto a la imagen de la Virgen. ¡Y qué sé yo qué más! Todo, buen empleo del adinerado rendimiento del castizo peticional al Cristo. Hubo, en aquellos días, pequeños disturbios en Madrid, provocados por los jóvenes fascistas de Falange Española. Unos cuantos mozalbetes entraron aquella tarde en el templo de San Luis, que estaba casi total mente vacío, precisamente a aquella hora. Ninguna persona del templo pudo, por lo visto, avisar a tiempo de haber evitado la fechoría. Y la iglesia ardió en unas horas: las que tardaron sus incendiarios en prenderla. Dos o tres capillas ardieron aquella tarde en Madrid del mismo modo. ¿Qué mano las prendía? Políticamente se hizo pábulo escandaloso de ello; en su consecuencia tuvo, nada menos, que dimitir algún ministro. Las clases de orden se llevaban las manos a la cabeza proclamando su espanto. ¡Las gentes de orden! Mas la pregunta quedaba en el aire, entre llama radas últimas, entre bocanadas de humo, desvaneciéndose. La pregunta mantenía ya apenas su ardor entre el rescoldo. ¿Quién quemaba iglesias en España? ¿Qué mano las prendía? A pocos días de esto encontré en la calle a un joven sacerdote católico al que mucho estimo. Hablé con él de aquellas quemas: le dije mis dudas sobre su turbio origen de provocadoras maniobras. Me respondió, con profundo sentimiento de la realidad española: “No se inquiete usted por averiguarlo: es igual; para mí que la mano que ha prendido fuego a la iglesia de San Luis ha sido la de un providencial designio; ha sido la mano de Dios.” “Dios escribe derecho con líneas torcidas.” —Este viejo proverbio español que gustaba citar Santa Teresa, explica y justifica, a nuestro entender, muchas cosas. Explicaría, y justificaría, sobrenaturalmente, la política internacional de la Iglesia. Explicaría y justificaría, en principio, que la Iglesia de Cristo en el tiempo, en el mundo, pueda vincularse, aparentemente, de este modo, a eso que se llama política internacional. Pero hay que descifrar por esas líneas torcidas de la historia, la recta voluntad divina. (Dios parece anarquista. Y en una humorada de Chesterton le encontramos simbolizado doblemente: como jefe de los anarquistas y, al mismo tiempo, de la policía. Suprema paradoja anarquizante.) Mas volvamos a nuestra cuestión esencial: la sepa ración de la Iglesia cristiana y el pueblo; o los pueblos de Dios. (Los pueblos siempre son de Dios; aunque ellos no lo crean, ni lo quieran; y sus malos pastores no lo sepan, y hasta los condenen por eso, con esta culpable, criminal ignorancia.) ¿La separación de la Iglesia temporal y el pueblo es algo, exclusivamente, característicamente español, en nuestro tiempo, o es sencillamente español el modo trágico, fogoso y sangriento, pero claro, terriblemente claro y verdadero, en que el hecho de esta separación nos ha planteado ahora, dramáticamente, a los españoles, su interrogante? ¿No es ésta la hora, cuando autoridades eclesiásticas españolas toman las armas —de hecho y de derecho (?)— por amor a Cristo, para imponer su ley, contra un pueblo entero, entero y verdadero; no es ésta la hora de que en la conciencia cristiana se plantee con toda claridad, a la luz de ese fuego y de esa sangre, cuáles son los límites del anarquismo autoritario o autoridad anarquizante, esto es, cuál es la verdadera frontera de la autoridad y respetabilidad de aquellas eclesiásticas jerarquías? Cuando la política internacional de Italia aparece tan cínicamente vinculada, de modo inseparable, al parecer, con las representaciones italianas del Vaticano en todos los países del mundo, ¿no es hora de que la conciencia cristiana de cualquier hombre, en cualquier país, se plantee, claramente, cómo y hasta qué límite su obediencia espiritual a la autoridad de la Iglesia no puede convertirse, manejada por hábiles dedos, en el instrumento traicionero de su fe al servicio de un Estado pagano, enemigo del cristianismo, bárbaro destructor de pueblos en su sola, diabólica ambición tiránica de imperar? ¿Dónde está el anarquismo? ¿En un puñado de hombres indisciplinados, en el pueblo, o en las instituciones públicas transformadas en fuerzas rebeldes de opresión injusta, de destrucción y muerte? ¿No hay un ansia de anarquismo universal, estatal, totalizador, imperialista, cesarista, que coincide con un catolicismo clericalmente corrompido, anárquico y anarquizante? Si el hombre libre quiere alzarse contra la Iglesia como contra el Estado, ¿es misión de la Iglesia acudir al Estado para someterlo? ¿O al apostolado para convertirlo? ¿Al apostolado, hasta su mayor gloria, la del martirio? Y donde la fuerza del Estado traiciona al pueblo, y el orden sacerdotal traiciona a Cristo, desordenadamente, por la guerra, con el odio, con la violencia destructora y homicida, bendiciendo sus armas, ofreciendo sus propias riquezas escandalosas para comprarlas: ¿Cuál es, o dónde empieza la anarquía? ¿Y dónde acabará? Es hora de que a la conciencia cristiana de los hombres y de los pueblos se planteen estas cuestiones vivas claramente. Sin servir, con su máscara sangrienta, a intereses mortales de este mundo; que es el único enemigo que un apostolado cristiano tiene que vencer, convencido. Con el amor, y por el amor, hasta la muerte; hasta darse las vidas: sin quitarlas. Por el martirio, que es la finalidad más alta, verdadera y pura del hombre religioso cristiano en este mundo. Es hora de que los sacerdotes de la Iglesia de Cristo, desde sus más altas jerarquías, prediquen las verdades de la vida y no las mentiras de la muerte. A todo riesgo y coste. Es hora, sobre todo, y sobre todos, de que la conciencia cristiana se pregunte, ante la dolorosa y magnífica verdad viva de nuestra ensangrentada España, si la Iglesia de Cristo en Roma puede mantener su independencia y su libertad contra la nueva Roma imperialista; silos representantes italianos del Papa en todos los países del mundo lo son del Papa solamente; en una palabra, si la Iglesia cristiana en la Roma de Mussolini puede seguir siendo católica y apostólica. Compatible con nuestro credo; o sea, con nuestra fe y esperanza; con la cari dad evangélica. Ha habido un estado de anarquismo en España, natural consecuencia de aquel anarquismo de Estado, que desde la restauración de la monarquía se nos imponía a los españoles por la misma fuerza de sus naturales flaquezas. Y se nos imponía combinado, entrelazado, amalgamado, con el anarquismo clerical: a favor de las turbias corrientes supersticiosas de nuestro costumbrismo católico. Anarquismo de Estado y estado de anarquismo nos cerraban España en un solo, vicioso círculo sangriento. Sólo el pueblo podía romperlo. Sólo por el pueblo podía hacerse la transfusión de sangre vivifica dora. A la Iglesia como al Estado. Muchas veces hemos recordado —y publicado en España— aquellas estupendas palabras de Santa Catalina de Sena ofreciéndonos la imagen de la Iglesia de Cristo, en el mundo, en el tiempo —en su tiempo y en su mundo—, apurada, exangüe, anémica: porque sus sacerdotes, religiosos, clérigos, obispos —nos dice la santa con magnifica valentía— le chupán, como sanguijuelas, la sangre; se alimentan de ella, engordan con ella; y la Iglesia, palidece, decae, se mustia por la culpa de sus malos pastores, bebedores materializados de la sangre de Cristo. ¡Cuántas veces hemos evocado en nuestra España estas terribles palabras acusadoras de la heroica santa! Estas palabras que la santa quería decir a gritos para que llegasen a todos los oídos. Y aún llegan actúales, a los nuestros. Un a Iglesia despopularizada, Iglesia despoblada, es una Iglesia muerta. Y corrompida. Una Iglesia muerta se corrompe materialmente de clericalismo. Pero entiéndase bien: siempre que me refiero a una Iglesia muerta y corrompida, o perseguida, me re fiero exclusivamente a aquella parte de la Iglesia en el tiempo, aquella parte de la organización social en el mundo, susceptible de pecar mortalmente, de corromperse moralmente, o de ser vivamente perseguida. A la Iglesia “cuerpo de pecado”. En modo alguno me refiero nunca a la total Iglesia cristiana, visible e invisible, en la plenitud de los tiempos; al cuerpo místico y divino de la Iglesia de Cristo, al orden de la caridad sobrenatural, en que creo, en que espero, a que quiero pertenecer; en una palabra, al pueblo eterno de los fieles: a la perdurable, permanente, revolucionaria y popular, espiritual, comunión eterna de los santos. A la revelación de Cristo. Por nada del mundo acepta Cristo la tentación diabólica. Es decir, porque el mundo, todo en el mundo y todo el mundo, es nada. La nada es la totalización real de este mundo. La totalización de la nada es el imperio satánico de este mundo. Cristo lo rechaza. Su imperio, su reino no es del mundo; de este mundo. Porque es Él el Hijo del Hombre: y todo es di vino para El. Porque es El, el Hijo de Dios: y todo le es humano. El misterio de Jesús ahonda sus raíces en la negación de este mundo. El cristiano, en su nueva vida, misteriosa, rechaza la nada, aparentemente divina, del mundo, porque acepta la totalidad, la plenitud, realmente humana, de su Dios. Por nada del mundo un cristiano acepta la tentación diabólica: el imperio o dominio del mundo. Este mundo plenipotenciario de la nada que se llama Imperio o Estado totalizador, es el que al totalizar la nada lo aniquila todo. Su nombre actual es fascismo. Contra él se levantan dos afirmaciones extremas, para negarlo: la del cristianismo, por principio; la del anarquista, por finalidad. La finalidad, el objeto, o el objetivo, del anarquista es la negación del Estado; todo lo contrario del Estado-negación fascista es la negación anarquista del Estado. (“ qué ser y no más bien nada?”, pregunta el metafísico del fascismo angustiado y angustioso, del nacional-socialismo alemán: el filósofo de la nada, Heidegger; y añade: “La nada no nace de la negación, sino la negación de la nada.”) Pero, entonces (los extremos se tocan), fascismo y anarquismo, ¿no tendrán, por así decirlo, un mismo peso en el vacío en su vacío total o totalizador? Los extremos se tocan, en el hombre. El Estado-totalizador, el fascismo, aniquila al hombre con la plena vaciedad del Estado. El anarquismo aniquila al Estado con la plenitud — del hombre. “Vanidad de vanidades y todo vanidad.” Y “si al hombre se le quita la vanidad, ¿qué le queda?” —pregunta Goethe—. Le queda Dios. O le queda el Estado. ¿Todo o nada? El Estado sin hombre o el hombre sin Estado. O sea, divinización del Estado: “Ídolo feo”; o divinización del hombre: “Bella superstición.” En ambos casos, por su misma contrariedad y contradicción, coinciden el ángel y la bestia. Por la salvación de este mundo; que, para el cristiano, no tiene salvación. El juicio final en que acaba el mundo, para el cristiano, es el principio de su revelación: que es su revolución. Por eso, por principio, decíamos, el cristiano no actuará jamás su vida, no la dará —o deberá darla—jamás, “por nada del mundo”; esto es, que no la verificará jamás, en el tiempo, por nada del mundo temporal por nada de este mundo. Sino por Dios. Su verdad y su vida son Cristo, para el cristiano. Su camino y su luz. Por nada del mundo podrá negar esta verdad, esta vida, este camino. Por nada del mundo podrá negar su luz. Su revelación revolucionaria del mundo. Su revolución reveladora de Dios. Su “cielo abierto”, en suma; su apocalíptica iluminación. Su invisible luz. No olvidemos que nuestra inmortal mística, nuestra Santa Teresa popular, era para el pueblo, y por el pueblo, una alumbrada. “Y sólo así, a bulto —y porque nos lo dice la fe— escribía: sabemos que tenemos alma.” A bulto, toparon con la Iglesia nuestros Don Quijote y Sancho Panza en la oscuridad. — romperse el alma?—. “Con la Iglesia hemos topado, Sancho” —exclama Don Quijote—. ¿Con qué oscura iglesia invisible? ¿Con qué clara verdad? ¿Con qué templo como una verdad? ¿Con qué especie de alma, en suma, totalizadora de la verdad; alma en pena de corrupción o de persecución, humana o divina? ¿Con qué Iglesia desanimada, de este mundo, desenmascarada de mundanidad? Don Quijote y Sancho, como Santa Teresa, parecen anarquistas, cuando son cristianos. El peligro de la Iglesia católica, en este mundo, es el que presentían Cervantes y Santa Teresa —con temporáneos de la Reforma, y no por cierto contrarreformistas, sino revolucionarios; revolucionarios de verdad, de la verdad—, el riesgo de la Iglesia en el mundo y por el mundo es el de parecer cristiana y ser anarquista. Es éste el desquiciamiento de la Iglesia de Cristo en el tiempo, soñado o visto en sueños por Santo Domingo: su aceptación diabólica de todo el mundo, por todo el mundo y para todo el mundo. De todo y por todo lo que no es ni puede ser cristiano porque no es pueblo —porque no es, o por que es nada; porque es y sólo puede ser mundano. Por todas las gentes, en lugar de todos los pueblos. Es la Iglesia anarquista y anarquizante. Esclava de imperar. Ancilla Mundi. Cuando todo el mundo es —o se hace, o se dice— católico, es porque nadie es ya cristiano; porque el hombre ya no es cristiano. Persecución o corrupción, se hace entonces el di lema trágico de la Iglesia de Cristo en el mundo, en el tiempo. En este mundo, en este tiempo. La corrupción es obra de la muerte. La corrupción denuncia la muerte. La persecución, por el contrario, la vida. Una Iglesia corrompida es una Iglesia muerta. Pero como en todo lo muerto, defienden su vida los gusanos. “Sus gusanos no mueren”, dama el profeta Isaías. Una Iglesia corrompida de clericalismos ofrece abundante pasto mortal a sus gusanos: que no perecerán, de ese modo. El clericalismo es la gusanera de la Iglesia mortal. Entre persecución y corrupción de la Iglesia de Cristo en el tiempo, las altas jerarquías de la gusanera clerical elegirán probablemente siempre la corrupción mortal que las alimenta; mas para la con ciencia cristiana, desde San Pablo, el perseguidor perseguido, persecución en vida. Para la conciencia cristiana, todo lo que se genera en el tiempo se corrompe en el tiempo. La Iglesia de Cristo en el mundo, en el tiempo, llamada a desaparecer en el tiempo y con este mundo —y aún antes que él, según la profecía apocalíptica—, se corrompe en la historia por aquellas raíces vivificadoras y mortales que la aprisionan a la historia; por el tiempo que pasa, o los tiempos que pasan, que corren pasajeros. ¡Mal tiempo o malos tiempos pasamos, corremos, los creyentes católicos en el mundo! ¿Pues, qué tiempos no fueron malos? ¿Dónde encontrar, con ellos o por ellos —si no contra ellos—, afirmación y ratificación de nuestra esperanza, de nuestra fe? Seguramente que no en las palabras de este mundo, en las palabras de este tiempo; de nuestro tiempo pasajero. “La figura del mundo pasa.” “Y sólo el amor quedará”: la palabra divina. Nuestra esperanza, nuestra fe, que es por el oído, según San Pablo, está como el oído en la palabra de Dios y es, como el oído, por la palabra de Dios. Nuestro oído abierto a la fe como a una luz sobrenatural invisible, porque cegó primero nuestros ojos, oyó, como el apóstol, la palabra divina del amor: “¿Por qué me persigues?” Cuando aquella ira, aquella cólera popular española, que determinó en nuestra historia el sentido y la razón de nuestro pensamiento, se levanta de nuevo, con sordo clamor entrañable de mar secreto, ¿se levanta desbordándose en furiosa embestida, al parecer, alzándose contra la Iglesia temporal de Cristo? ¿No es terrible belleza acusadora —como antes dije— la de nuestros templos incendiados? Expresión barroca, exhaustiva de aquel pensamiento, inmortalizado en el tiempo, en el mundo, por Santa Teresa, Lope, Quevedo, Calderón; por el lenguaje temporal humano de nuestro colérico pueblo español. Aquella cólera en el mundo, o por el mundo, en el tiempo o por el tiempo; aquella ira creadora en el correr de los tiempos mismos de nuestro pensamiento religioso, de nuestro lenguaje popular, que es su expresión humana, por divina (vox populi, vox Dei); aquella misma, colérica impaciencia reveladora y revolucionaria de nuestro ser, de nuestra sangre, ¿se alzará ahora, de nuevo, enfurecida, contra su ser mismo? La palabra que fue oración ¿se hará blasfemia? “Pueblo mío, pueblo mío. ¿Por qué me persigues? ¿Qué te hice?”, canta por Cristo nuestra Iglesia católica en su liturgia. Cuando en su soledad agónica contempla el cristiano, ante el mundo desesperado (mundo llamado a desesperar como llamado a desaparecer), su propio ser íntimo, desgarrado sangrientamente, tiene que volver sus oídos, cerrando los ojos a la sangre, hacia aquella voz misma, voz popular sangrienta, que aun hasta en la blasfemia o por la blasfemia, por ser voz divina, dama el cielo. Y esa voz la siente el cristiano en el latido de su propia sangre, en comunión humana con la sangre inocente de su pueblo. Enemigos del pueblo español, unos militares traidores a su Estado y a su Nación, unos clérigos y obispos sacrílegos, vertieron esta sangre inocente. La pro testa colérica de esa sangre se alzó con tan fuerte violencia contra sus asesinos, que de tan violentamente levantada, parecía, contra el cielo, alzarse contra Dios mismo. Parecía anarquista y era cristiana. “Pueblo mío, pueblo mío. ¿Por qué me persigues?”—clamó la voz divina del amor, la voz del Justo. Y aquella cólera, justamente, fue a romperse como es puma sangrienta contra la quilla fantasmal de una Iglesia, embarcación borracha de este mundo, que quería traspasar contra su corriente revolucionaria y reveladora el temporal deshecho de la historia. Al parecer, y según se dice, una parte anarquista del pueblo español, encolerizado, sintiendo el peligro más hondo para su ser, el de su libertad y su independencia en trance de mortal agonía, clamó en su propia sangre, que, vertida inocente, como la de Cristo, fue libertadora de toda sangre por la palabra. ¿Y blasfemó? ¿Negó como el apóstol? ¿Y al chocar contra el Santo Nombre de Dios fue arrastrando, como caída, a todos aquellos que la provocaron injustamente? ¿A los que, peor que la blasfemia, habían puesto, sacrílegos, en el vacío de la muerte, de ese mundo de muerte, el nombre de Dios, su santo nombre? ¿A los que habían traicionado a su Dios por el perjurio? ¿A los que habían tomado el nombre de Dios sanguinariamente en vano? Trágicamente en vano. Porque la vanidad humana, cuando se ahonda de ese modo mortal en el tiempo, es siempre trágica: máscara del mundo, de la muerte; máscara del crimen; en definitiva, deicida. Máscara de Satán. Los malos pastores que abandonaron primero, traicionando y persiguiendo después —con fútiles pretextos ideológicos: con mentiras mortales—, al pueblo español, a todos los pueblos de España, a todos esos pueblos de Dios, tienen hoy sus manos manchadas con su sangre. Y son esas mismas manos, sacrílegas, las que puestas en la Víctima Santa, al consagrar, re dimen, sin saberlo, aquella sangre popular inocente: porque la juntan con la de su Dios en el Sacrificio. Sublime misterio de nuestra fe, de nuestra esperanza. Consuelo de todos los creyentes católicos, que hemos querido permanecer fieles a la paz de Cristo: al mandamiento de su amor; al orden de su caridad. Ahora es, para nosotros, esa sangre, redentora y redimida, la que cumple, más allá de este tiempo, y de este mundo, más allá de la muerte, en la plenitud de los tiempos esperada, la palabra divina. Palabra de libertad y de justicia; de vida y esperanza. La palabra de Dios, que por la sangre, tan injustamente vertida, grita con la voz muda de esa misma sangre popular derramada. José Bergamín (Madrid, 1895-Donosti, 1983). Escritor católico, cercano al partido comunista (con los comunistas hasta la muerte y ni un paso más) y a la escritura vanguardista (conceptismo y conceptualismo, ni vanguardia ni retaguardia: precipicio) y popular (buscar las raíces es una forma subterránea del aéreo irse por las ramas), durante la guerra civil española fue presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascista para la Defensa de la Cultura, creador de la Junta para la Defensa del Tesoro Artístico. El texto, escrito entre 1936 y 1939, pertenece a Detrás de la cruz, publicado en México en 1941.

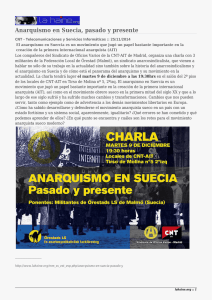
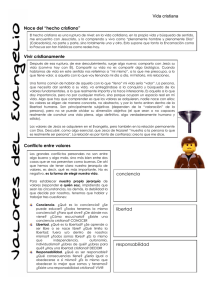

![[MAD] vie7. Historia del anarquismo en España. Utopía y realidad](http://s2.studylib.es/store/data/004139814_1-d1039e849986165704a578dc3902df3b-300x300.png)