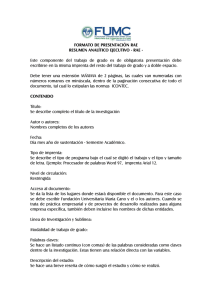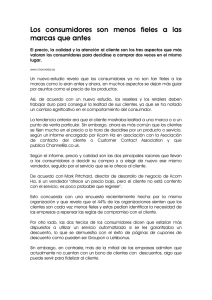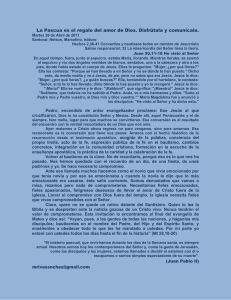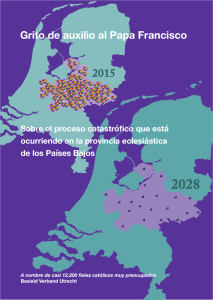Imagen y Poder _U. Eco
Anuncio

Imagen y Poder Umberto Eco En el siglo VI, Gregorio el Grande, en una de sus epístolas, advertía que las imágenes sagradas no eran adoradas, sino empleadas “como signos parecidos a la escritura” para recordar a los fieles los misterios de la fe (“pictura quasi scriptura”). Por ese motivo ellos veían las imágenes, no como un objeto de peligrosa dulia, sino más bien como un instrumento con que educar a los analfabetos, que es lo mismo que decir la grandísima mayoría del pueblo fiel. El hecho de que esta opinión permanezca como oficial durante la Edad Media ya significa una simplificación del problema; entre tanto, en el siglo VIII, León Isaurico desencadena la campaña iconoclasta publicando un decreto de prohibición de las imágenes, luego que sus teólogos juzgaron imposible reproducir lo divino. Después de los siglos VIII y IX los pontífices romanos polemizan duramente con la herejía bizantina: Gregorio II escribe que las imágenes son hechas para “estimular nuestra memoria” y casi elabora una teoría “publicitaria” de la “persuasión oculta”: mediante el arte de los colores y los contornos, las imágenes sagradas procuran a quien entra en el templo toda una serie de devotas emociones. Y es Adriano I quien recuerda que, frente a las imágenes, el fiel se siente arrebatado por la visión y se identifica con ella. La polémica de los pontífices obtiene sus resultados cuando en el año 787 el Concilio de Nicea condena la herejía iconoclasta. Como respuesta a la decisión del Concilio, la corte carolingia sintió el deseo de puntualizar la situación mediante los “Libri Carolini” (atribuidos primeramente a Alcuino y después a Teodulfo de Orleans); estos libros ciertamente defendían la legalidad de las imágenes, pero aclarando y especificando que éstas habían de tener una función realística, sirviendo para eternizar, en forma verdadera los hechos realmente acaecidos y no para promover por vía imaginativa, emociones incontroladas. Según estos libros, la sospecha que produce la excitación emocional no es otra cosa que una nueva forma de idolatría y más que un instrumento oculto de convicción, ve en la imagen un objeto de una consciente valuación estética. Y allí mismo, en la corte de Carlomagno, el poeta Rábano Mauro, exalta en versos los escritos que se publican en aquella región contra la pintura que solamente se dirige a los sentidos. Dicha polémica aún perdura entre la cultura de la imagen y la de la palabra escrita. La tesis pedagógica-retórica de los citados pontífices, con todo, había de obtener la mejor parte. En el año 1025 es el Sínodo de Arres quien establece que, aquello que los ignorantes no pueden aprender mediante la escritura, les pueda ser comunicado a través de las imágenes; y más tarde Honorio de Autun confirmará que “pictura est laicorum literatura”. A partir de entonces se establece una situación, que probablemente es típica de toda cultura; se determina que las imágenes no se vean mezcladas con otros elementos innecesarios; por un lado tenemos una élite dirigente (en la Edad Media la clase eclesiástica y los doctores de la Universidad) que elaboran las ideas con que regir una determinada sociedad; por el otro, la masa a quien son traducidos dichos principios en imágenes y a quien se les comunica en forma acrítica por vía sensitiva e imaginativa lo estudiado. En la Edad Media dicha traducción llega encarnando la verdad racional en símbolos, emblemas, alegorías. Los tímpanos y los capiteles de las catedrales florecen como una gran enciclopedia ilustrada, y los misterios de la fe, la realidad ultraterrena, el Paraíso, el Purgatorio, el Infierno, los hechos bíblicos, los conocimientos geográficos (los pueblos conocidos y los animales legendarios), los trabajos del campo, las artes manuales, etc., todo viene expresado mediante la figura. Jamás imagen alguna es igual: cada una tiene uno o más significados simbólicos. Más tarde, Alano de Lilla diría que todas las criaturas de este mundo son para nosotros una imagen que reproduce, como en un espejo, la realidad sobrenatural. La Edad Media, de este modo, vive en un mundo poblado de cosas transformadas en imágenes que les hablan de aquello que de otra forma jamás hubiesen podido conocer. El intérprete más genial de esta cultura derivada de la imagen, en el siglo XII, es el obispo Suger, abad de San Denís y consejero del Rey de Francia. Perfecciona y casi establece un tratado de las imágenes, determinando el valor y significado de ciertas representaciones típicas, a la vez que abre con ello el camino hacia el desarrollo de la imaginería gótica. Considera una Catedral como un gran libro en donde los fieles todos puedan leer y se instruyan acerca de los principios básicos de la fe y de la sociedad en que viven. Al mismo tiempo, empero, no renuncia al sentido emocional: el edificio sagrado viene estudiado por él, como un argumento cargado de persuasión espiritual, en donde la riqueza del oro y las piedras preciosas estimula a los fieles el sentido de adoración, al mismo tiempo que la luz que penetra a través de los grandes ventanales se esparce por la nave y la ilumina, al igual que una semejanza concreta de la gracia divina. De aquí que la catedral se transforma en una máquina visible que eleva a los fieles a la contemplación, a la meditación, a la devoción. San Bernardo de Claraval es contrario a esta gradación de ideas. Su rigorismo místico le hace ver con desconfianza el oro y las piedras preciosas, y especialmente la abundancia de imágenes que seducen los sentidos y la imaginación, distrayéndola de la verdadera y tradicional plegaria. Sostiene la opinión de que estas manifestaciones artísticas, puestas en juego con la emoción, no tenían otra finalidad que hacer ensanchar los cordones de la bolsa (= abrir los bolsos, dar dinero)... Desenvaina la espada juntamente con Suger y propugna la idea de la Iglesia cisterciense, desnuda y vacía, sin imágenes. Pero al llegar el momento de condenar las figuras esculpidas en los monumentales capiteles, no consigue sustraerse a su encanto y les da una significación llena de atractivo. Las imágenes pues han recibido de él una mayor amplitud, apareciendo las grandes florituras góticas que indicarán el triunfo de Suger. Junto al arte religioso, toda la Edad Media fue acumulando documentos en pro del triunfo de la imagen: las costumbres, la vida civil y de la corte, los banquetes y la guerra, todo se manifiesta a través de un código de colores y figuras: es el triunfo de la ciencia heráldica. La muerte, el amor, el odio, la felicidad, cada uno tiene su color. La raza, la familia, la nacionalidad, el partido político se expresan mediante blasones, divisas, armas, que se combinan juntamente con emblemas, signos y colores. Y así en el principio de la Edad Media, entre los entrelacs irlandeses, no solo la imagen miniada acompañaba siempre los escritos, sino también -en las iniciales de las páginas- las letras se transformaban en imágenes. El hombre medieval verdaderamente pensaba a través de la vista. El pensamiento discursivo era patrimonio de una élite: después de una parecida subdivisión de los instrumentos culturales, el resultado -y la causa- no podía ser una sociedad con fondo absolutista y pedagogía paternalista. Con la invención de la imprenta se abre la posibilidad de una comunicación escrita y asimismo de una reflexión racional sobre la cultura absorbida; y no hay lugar a duda que este hecho influye sobre la democratización de la cultura y sobre la modificación de la estructura social y política. Con todo, la llegada de la imprenta no destruye el hilo de la comunicación popular por las imágenes. Aún antes de la invención de los caracteres móviles se difundieron, mediante técnicas de estampación más primitivas, varios ejemplares de la Biblia Pauperum, una especie de ilustraciones en donde aparecen grandes xilografías comentadas con frases insertadas entre figura y figura. Gutenberg mismo imprimió algunas de estas Biblias. La comunicación a través de las imágenes ha encontrado, desde entonces, nuevos medios de difusión, y proseguirá su camino de información popular con la imprenta, la oleografía, la ilustración. Con ello, no obstante, los problemas culturales que de hecho resuelven, se plantean nuevamente; y es en nuestra época moderna cuando surge el problema de la inevitable naturaleza paternalista de este tipo de relación comunicativa.