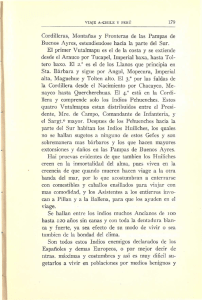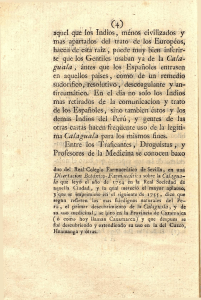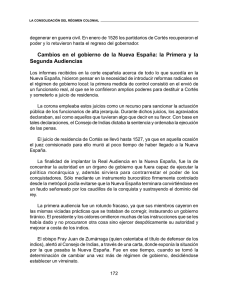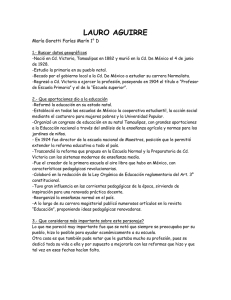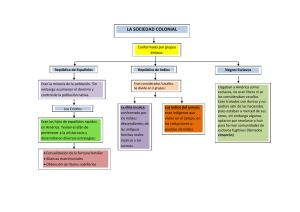LA DEFENSA DEL VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA* El
Anuncio
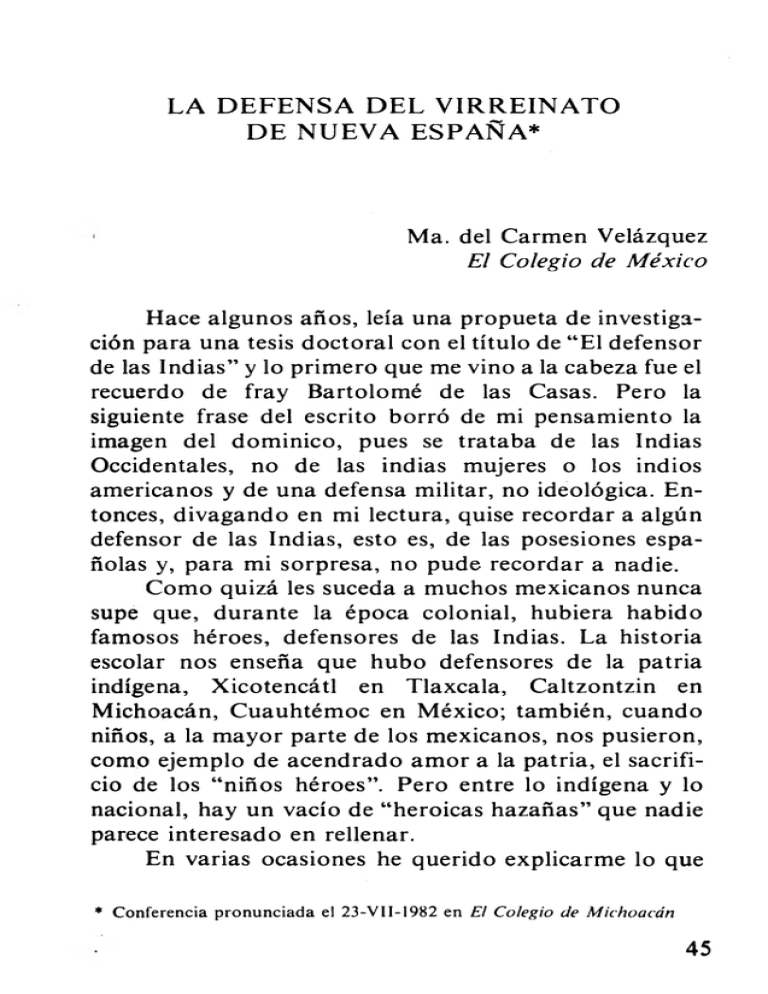
LA DEFENSA DEL VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA* Ma. del Carmen Velázquez El Colegio de México Hace algunos años, leía una propueta de investiga­ ción para una tesis doctoral con el título de “ El defensor de las Indias” y lo primero que me vino a la cabeza fue el recuerdo de fray Bartolomé de las Casas. Pero la siguiente frase del escrito borró de mi pensamiento la imagen del dominico, pues se trataba de las Indias Occidentales, no de las indias mujeres o los indios americanos y de una defensa militar, no ideológica. En­ tonces, divagando en mi lectura, quise recordar a algún defensor de las Indias, esto es, de las posesiones espa­ ñolas y, para mi sorpresa, no pude recordar a nadie. Com o quizá les suceda a muchos mexicanos nunca supe que, durante la época colonial, hubiera habido famosos héroes, defensores de las Indias. La historia escolar nos enseña que hubo defensores de la patria indígena, Xicotencátl en Tlaxcala, Caltzontzin en Michoacán, Cuauhtém oc en México; también, cuando niños, a la m ayor parte de los mexicanos, nos pusieron, como ejemplo de acendrado a m o r a la patria, el sacrifi­ cio de los “ niños héroes”. Pero entre lo indígena y lo nacional, hay un vacío de “heroicas hazañas” que nadie parece interesado en rellenar. En varias ocasiones he querido explicarme lo que * Conferencia pronunciada el 23-VI1-1982 en El Colegio de M ichoacán pensé m omentáneam ente sugerido de una frase extraña para mí, en la literatura histórica. Es evidente que, a España, la soberana, le intere­ sara defender sus dominios, como les interesó batallar a los indígenas para retener los suyos y, a los mexicanos los que adquirieron con la independencia. Es muy posible que falten historias de los defensores de las Indias porque a los españoles, después de perderlas, no les haya interesado contar una historia que, al fin y al cabo, tuvo un desenlace opuesto a la finalidad que le dio origen. Los mexicanos, habitadores modernos de las Indias, por su parte, posiblemente no hayan querido recordar una época que no permitió que afloraran hazañas patrióticas autóctonas. La historia, sin embargo, pretende ser algo más que materia prim a para la form ación cívica o los exámenes de conciencia; es, ciertamente y en buena medida, la maestra de la vida. Se va a ella para conocer la experiencia de hombres del pasado, para tener ideas sobre la configu­ ración de sociedades a las que no pertenecemos, se estudia y se lee con la esperanza de poder saber en dónde estuvo el origen de los fracasos y de los éxitos que los hombres tienen en sus vidas. C uando es disciplinada, es recordación útil para entrever qué afanes han tenido los hum anos y qué es lo que ha resistido el paso de los años o lo que el tiempo ha hecho desaparecer. Quizá sea difícil que los mexicanos nos alegráramos de encontrar a un defensor de las Indias, quizá si lo descu­ briéramos, no lo aclararíam os pero es posible que tenga alguna utilidad y significación saber cómo defendieron los españoles sus dominios de las Indias, porque así como heredamos de ellas la tierra, las riquezas del subsuelo, muchos cultivos y bailes y canciones populares, quizá hayamos heredado tam bién algunos conflictos con habi­ tantes de otras naciones. Ultimamente me he acercado a este tema de la polí­ tica imperial española y un brevísimo resumen de lo que creo fue la defensa del virreinato mexicano por la Corona española es de lo que trataré en este ensayo. Es una larga historia de tres siglos que va desde que los primeros españoles “g a n a ro n ” las tierras americanas para el rey de España, hasta el m omento en que otro rey español las perdió a manos de los procreados en ellas. Es importante empezar por advertir, que es una historia de política exterior, que fue tom ando cuerpo con cierta independencia de lo que sucedía en el interior de las tierras americanas. No se originó por el encuentro de dos mundos de diferente pasado, sino, en frase que me presto, por la disputa europea del Nuevo M undo. De acuerdo con las bulas de Alejandro VI y con el Tratado de Tordesillas (1494), las Indias Occidentales quedaron en posesión de los reyes de España y Portugal. Los monarcas de estas dos naciones se apresuraron a tomar posesión de sus tierras, en vista de que ni franceses ni ingleses se sintieron obligados a respetar la decisión del Papa ni tam poco los acuerdos celebrados entre las coronas ibéricas. Con el mismo ímpetu que los ibéricos enviaban expediciones conquistadoras a las tierras americanas, franceses e ingleses arm aban expediciones para ver de qué se podían apoderar en el Nuevo M undo. Pronto supieron los españoles que no era suficiente la prioridad en los descubrimientos para poseer las tierras america­ nas; si querían conservar la exclusividad de las posesio­ nes americanas tenían que poblarlas y defenderlas de los ataques de enemigos. Los españoles establecieron la ruta de comunica­ ción con el Nuevo M undo pasando por las islas Antillas: arribaban a Puerto Rico y luego seguían a Cuba. De esa isla partían unos navios hacia la América del Sur y otros hacia el Golfo de México, para llegar a Veracruz. Para el regreso a Europa, el punto de partida era la H abana y de allí aprovechaban los navegantes la corriente del Golfo, pasando por el canal de las Bahamas para salir al A tlán­ tico. Para evitar la entrada de enemigos al continente, esa ruta española, que fijaron los marinos aprovechando vientos y corrientes marítimas favorables, tuvo que ser protegida en sus terminales. Así que, desde el siglo XVI, los españoles empezaron a fortificar los puntos estratégicos en el Caribe, en el Golfo de México y en la Florida. Mientras corsarios y piratas atacaban las fortalezas en Puerto Rico, La Habana, Santo Dom ingo, Cartagena de Indias, Campeche, Veracruz y San Agustín de la Florida y robaban naves y tesoros españoles en sus inme­ diaciones, las huestes conquistadoras penetraban en las tierras del continente. Hernán Cortés conquistó el imperio azteca, llamado algunas veces A náhuac y al que Cortés dio el nom bre de Nueva España. Los segundos y terceros conquistadores tuvieron que buscar tierras más al sur y al norte para lograr sus ambiciones. Francisco de M ontejo se fue al sureste y conquistó Yucatán y allí se detuvo la penetración de los conquista­ dores de Nueva España, pues el grupo español que llegó a Panam á, reclamó las tierras que los M ontejo querían añadir a su conquista. La expansión de los conquistadores de Nueva Espa­ ña se orientó, por tanto, hacia el norte, hacia las tierras que parecían no tener fin, en donde, según decían los esforzados andarines que primero las visitaron, se ocul­ taban inmensas riquezas. Unos buscaban un paso acuático de la M ar del Norte a la del Sur para establecer la comunicación con el Oriente, otros minas de plata. En vista de la fuerza de la expansión española y de la importancia y extensión de las tierras que se iban con­ quistando, el rey español nombró, en 1535, a un virrey, quien, con más amplios poderes de los que se adjudicó Cortés, gobernara la conquista del capitán extremeño y vigilara la penetración a tierras nuevas. En el siglo XVI, los españoles fundaron cuatro rei­ nos, uno tras otro al norte del de la Nueva España o de la Mesoamérica indígena: el de la Nueva Galicia (1532), el de la Nueva Vizcaya (1562), el Nuevo Reino de León (1580) y el de Nuevo México (1598). A fines del siglo, los conquistadores habían llegado, por el centro del vi­ rreinato, en un avance lleno de vicisitudes hasta el río Grande del Norte o Bravo. Las expediciones por la M ar del Sur para encontrar la ruta hacia el Oriente, se fueron parando después de que, en 1565, Andrés de Urdaneta encontró l.os vientos favorables para el tornaviaje de las islas Filipinas a la Nueva España y, Acapulco, en el reino de Nueva España, se convirtió en el puerto de salida y arribo de los galeones de Manila. A principios del siglo XVII, empezó la construcción de la fortaleza de San Diego para proteger el embarque y desembarco de las mercancías que entra­ ban y salían de Nueva España por ese puerto. Franceses e ingleses, en guerra o rivalidad con los españoles habían logrado también algunas posesiones en el Nuevo M undo, en las tierras frías e inhóspitas del Septentrión. Jacques Cartier fundó, en 1534 la Nueva Francia o Canadá y, en 1608, los ingleses fundaron la colonia de Virginia. Tenemos entonces, que desde el siglo XVI, el continente americano no sólo estuvo poblado de indios, españoles y portugueses, sino también de france­ ses, ingleses, holandeses, y africanos traídos al Nuevo Mundo como esclavos. Tanto franceses como ingleses “ham breaban lo ajeno \ como dice don Carlos de Sigüenza y Góngora y exploraban con escasos recursos, pero persistentemente hacia el occidente y al sur en busca de un paso hacia el océano Pacífico, que les permitiera, como a los españo­ les, establecer una ruta de comercio con el Oriente y para apoderarse de las famosas minas de plata españolas. Los ingleses reforzaban la colonia de Virginia con nuevos grupos de colonos, que se iban acom odando hacia el sur, en poblam iento de hecho, pero no de derecho. Este proceso de asentamiento inglés en la Amé­ rica del norte, hizo crisis en 1670, cuando el rey español Carlos II no tuvo fuerza para resistirse a la firma del Tratado de Madrid o Americano, por el cual reconoció el derecho del rey inglés a poseer perpetuamente y con pleno derecho de soberanía las colonias que en ese año tenía fundadas en las Indias Occidentales. A su vez, los franceses recorrían los ríos y lagos en busca de pieles finas y así llegaron hasta el nacimiento del río Misisipí, cuya desem bocadura sólo habían explorado los españoles en el siglo XVI. En 1682, Robert Cavalier de La Salle tuvo la suerte de poder descender por el gran río y llegar hasta su desembocadura. Tom ó posesión de las tierras que cruzaba el río en nombre del rey de Francia y les dio el nom bre de Luisiana. Podemos decir entonces, que durante el siglo XVI y buena parte del XVII, las fortalezas imperiales en las costas españolas del continente, defendieron a los his­ panoamericanos de la penetración de enemigos europeos. La situación sin embargo empezó a ser otra al iniciarse el siglo XVIII, pues ¡os rivales ya no necesitaban rendir las fortalezas para penetrar al continente: a espal­ das de éstas, por tierra, avanzaban los enemigos seguros, hacia las posesiones españolas. Otro desarrollo hay que m encionar en la historia del siglo XVIII. En dos siglos de contactos y comunicación con el Nuevo Mundo, Inglaterra había ido ganando superioridad en el mar. Los barcos ingleses eran mejores y más rápidos que los españoles y, a mediados del siglo de las luces, en ninguna corte de Europa se dudaba de que la Gran Bretaña se había convertido en “señora de los mares”. Con guerra o sin ella los navios españoles eran atacados por los ingleses, no era seguro el tráfico marítimo y los retrasos y pérdidas de mercancías, bien qué hubieran sido despachadas a América o bien que se esperara recibirlas de las posesiones de ultramar, entor­ pecían el comercio y causaban trastornos que inquietaban y producían confusión en la corte penin­ sular. En los siglos anteriores, los barcos que com uni­ caban a España con las posesiones americanas navegaban protegidos por una arm ada de guerra. Al arribar a Puerto Rico, La H abana o Veracruz, la función de la arm ada terminaba, pues el peligro de ataques, en general estuvo en aguas cercanas a las grandes fortalezas. Ya desde el siglo XVII, los ingleses y franceses no se conform aron con la lucha en el mar, sino que se empeza­ ron a apoderar de pequeñas islas en el Caribe de escasa o ninguna población -“islas inútiles” les llamaron los espa­ ñoles en el siglo X V I-en donde se preparaban, espiando y robando, en espera del grueso de la fuerza europea para atacar las Antillas mayores. Los castillos, morros, baluartes, terraplenes y demás construcciones militares de Puerto Rico, La Habana, Veracruz y aun de San Agustín de la Florida llegaron a dar la impresión de ser verdaderamente inexpugnables, y, en verdad, salvo en contadas ocasiones lograron rechazar los ataques de los enemigos. Los soldados y militares que las guarnecían genereLí­ mente habían participado en batallas, pero precisameme porque el enemigo necesitaba reunir una gran fuerza p.: \ lanzarse contra las fortalezas, ios aíaeueh no n ; n frecuentes. La vida en las fortalezas imperiales era, como toda vida de cuartel, dura y tediosa. El clima tropical afectaba fatalmente a las guarniciones y la ociosidad y pobreza en que vivían los oficiales les inclinaba a buscar compensaciones en el contrabando. Ingenieros militares peninsulares hacían frecuentes visitas de inspección a las fortalezas y determinaban las modificaciones necesarias en las construcciones militares y elaboraban los planes de defensa. La contribución de Nueva España para mantener las defensas imperiales fue muy importante, pero pro­ saica: m andaba a las islas del Caribe la plata del situado, esto es el dinero con que se pagaba a soldados y oficiales, el que se necesitaba para el mantenimiento de las construcciones y también hombres, generalmente vagos y delincuentes, para trabajar en las obras de reparación o para el reemplazo de soldados. La efectividad de las fortalezas en “las llaves de las Indias”, como designaban los españoles a Puerto Rico, La H abana y a Cartagena de Indias, no pudo impedir que la comunicación entre España y sus posesiones america­ nas se fuera deteriorando. Barcos viejos e inadecuados, concesiones y tratados comerciales, estado de guerra casi continuo, impedían que el rey enviara a América a los militares de oficio que se necesitaban para la defensa de las posesiones americanas. La falta de comunicación per­ judicaba tanto a España como al virreinato. A la penín­ sula no llegaba la plata y las mercancías del Nuevo M undo y Nueva España carecía de azogue para benefi­ ciar las minas, papel sellado para los trámites adminis­ trativos, fierro, vino y otros productos europeos. H ubo períodos en que ni en la corte peninsular se sabía lo que pasaba en Nueva España, ni en el virreinato lo que suce­ día en la metrópoli. El siglo XVIII empezó con una nueva dinastía en el trono español, que propició, según muchos autores, la renovación y modernización de la administración doméstica e imperial de España. La debilidad de la monarquía española para competir con las otras euro­ peas era notoria y se rum oraba en las cortes europeas que la Gran Bretaña se aprovecharía del abatimiento de España para quitarle sus posesiones americanas; propó­ sitos posibles de cumplir, pues ya había sucedido que mientras en la península se reclutaba tropa y se reunía armamento, los enemigos aprovechaban para caer sobre las islas y el continente. Fue evidente entonces en los consejos del rey, que había que adecuar el sistema imperial de defensas a la nueva situación internacional. Era necesario sí, robustecer las fortalezas, pero también alistar tropa en las posesiones de ultram ar para que en los virreinatos estuvieran los gobernantes en condiciones de rechazar los ataques de los enemigos. Asimismo les preocupó a los consejeros del rey que, en las tierras del norte del virreinato de Nueva España, por donde podían invadir ingleses y franceses tierras es­ pañolas hubieran aparecido unos indios bravos en guerra continua con los españoles. En el Septentrión de Nueva España no sólo am enazaban los enemigos europeos, sino también otros llamados “caseros”, difíciles de rendir. La conclusión a que llegaron en la corte peninsular fue que la penetración a las tierras del norte ya no podía ser espon­ tánea, tendría que ser organizada, sistemática y dirigida por individuos especialmente capacitados. Con ánim o de reconsiderar su política defensiva imperial, Felipe V m andó pedir informes sobre las defensas del virreinato mexicano. La política defensiva que España determinó para la Nueva España formó parte de las novedades y reformas que permiten hablar de un siglo ilustrado americano; sin embargo hay que distinguir las características que tuvo el gobierno ilustrado en las diferentes provincias del virrei­ nato mexicano, esto es, entre la situación de los antiguos reinos, en donde, como apuntó Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez, en 1746, no había guerras, sus habi­ tantes vivían en paz y cultivaban las artes, y el Septen­ trión, en donde los presidios hacían frente a “la bárbara gentilidad”, en los vastísimos dominios, en donde el Soberano lograba solamente la posesión pero no el uso. Ya desde el siglo XVII, los virreyes prestaron aten­ ción a las noticias que iban recibiendo en México sobre los peligros a que se enfrentaban los pobladores, busca­ dores de minas y religiosos en su penetración a tierras en donde habitaban indios desconocidos. No faltó quien los tildara de unos “pobres indios descalzos”, pero las noticias sobre violentos encuentros en los que morían vecinos y misioneros y se colgaba y esclavizaba a los indios eran sucesos nuevos y de cuidado. P or supuesto que los indios no eran desconocidos para los españoles; pero los indios bravos del norte les sorprendieron por su vida primitiva y su agresividad. Era muy difícil atraerlos al dominio y servicio de los espa­ ñoles, eran indios guerreros, pintados de cuerpo y cara, que no hablaban “quedito y a espacio”, sino que parecía que descalabraban con la palabra, como advirtió fray Alonso de Benavides. Vivían de la caza y recolección y guerreaban frecuentemente con otras tribus. Tenían rancherías en los montes en donde escondían a sus muje­ res e hijos mientras los hombres salían de caza o a guerrear. Su movilidad llegó a ser famosa; habían logrado apoderarse de caballos mostrencos que m o n ta­ ban con gran destreza. Podían ser tarahum aras, to b o ­ sos, seris, tepehuanes o apaches, pero todos defendían con fiereza los límites de sus correrías y atacaban con violencia y astucia a los blancos que se les acercaban. Los primeros misioneros que entraron en contacto con los indios bravos del Septentrión se alegraron de po­ der tener por tarea convertirlos a la religión de Cristo, pero en pocos años se dieron cuenta de que querer atraerlos significaba el fin de la misión y casi siempre la muerte. No faltaron empero gambusinos y pobladores que se aventuraran por tierras desconocidas, por lo que los encuentros con indios bravos se fueron haciendo más fre­ cuentes y la lucha por la posesión de valles fértiles y minas, más intensa. Padecían asimismo los indios “dom esticados” o amigos, aquellos que sembraban la tierra, cuidaban los ganados y trabajaban en las minas y que se protegían con los españoles para librarse de las arremetidas de los indios guerreros. Nuevamente se habló, como en el siglo XVI, de la frontera india, ahora como la frontera de “guerra viva”, imprecisa y peligrosa, difícil de penetrar. Los últimos virreyes del siglo XVII y los primeros del siglo XVIII ya se habían preocupado por dar solución a los problemas que se estaban generando en el Septentrión. El conde de la Monclova y el de Galve m andaron expediciones para echar a los franceses de las tierras de Texas; el virrey Galve m andó a José Francisco Marín a visitar los presidios de la Nueva Vizcaya, quizá la provincia más castigada por los indios bravos, para que informara sobre su estado. Las defensas que se habían usado en el siglo XVI para protegerse de los indios enemigos fueron los presi­ dios, llamados internos o de tierra. Generalmente los pre­ sidios estaban construidos de m adera o adobe, sin recin­ tos ni murallas. Quizá su deleznable condición como fuertes, se debía a que se suponía que, como las misiones, no serían permanentes. En cuanto una región estuviera pacificada, el presidio debía desaparecer o mudarse a otra región de indios no pacificados. A veces media docena, dos o a lo más cuatro doce­ nas de hombres form aban la tropa presidial. De éstos, los menos eran soldados de oficio, llamados veteranos, los más, vecinos que tom aban las armas cuando los indios caían sobre los pobladores o cuando salían los españoles a “cazar piezas”, esto es, a hacer esclavos. Cuando el capitán del presidio era español, podía tener la profesión militar; si era criollo, experiencia en la guerra de guerrilla que era con la que se combatía a los indios bravos. Pero criollo o peninsular su actividad principal era la de empresario o comerciante, pues gene­ ralmente era dueño de ranchos de labor, estancias de ganado o minas y hacía negocios con la ropa y efectos que repartía a los soldados, con el dinero que recibía para su paga, con el de los gastos de guerra y de indios. Desde que Felipe II ordenó que la penetración a tierras nuevas fuera de poblam iento y colonización y no de conquista guerrera, las órdenes religiosas empezaron a establecer misiones en las regiones periféricas de la Nueva España para atraer a los indios a la religión cristiana y al servicio de los españoles. Se suponía que los frailes serían los primeros agentes de la cristianización y castellanización de los indios gentiles. La misión se establecía por un tiempo fijo, al cabo del cual, y una vez evangelizados los indios, los misioneros buscarían nuevos indios a quienes catequizar. La orden de San Francisco, que se había interesado por plantar misiones en el norte, había sufrido muchas pérdidas de vidas de misioneros y le dolía el fracaso de su obra. Comprendieron los franciscanos que para la evangelización de los indios bravos necesitaban prepa­ rarse especialmente, por tanto, fundaron los colegios de propaganda fide en Querétaro, Zacatecas y México (1683, 1704, 1734) en donde reunían a los frailes destinados a las misiones de la frontera india. En 1697, el virrey concedió licencia a la Com pañía de Jesús para fundar misiones en la Baja California, con el objeto de catequizar a los indios y fom entar el pobla- miento de la península, por cuyas costas navegaba el galeón de Manila, siempre en peligro de ser atacado por enemigos. Habiendo pobladores blancos en la península, podrían socorrer al galeón en caso de necesidad. Los misioneros de las tierras del norte se resistían a que en las inmediaciones de sus misiones se avecindaran cualesquiera clase de pobladores. Decían que el ejemplo de mala vida que llevaban los españoles impedía que los indios vivieran cristianamente. Pero entre indios bravos, si el misionero no estaba protegido por soldados que se enfrentaran a los indios guerreros su esfuerzo era inútil. Es verdad que la penetración incontrolada a las fronteras indias había propiciado que en ellas se refugia­ ran prófugos de la justicia, gente de mala vida y aventure­ ros sin escrúpulos, sin faltar gobernadores y capitanes venales y abusivos, pero el aislamiento en que querían vivir los misioneros, que en la península de California fue extremo, era contrario a la necesidad que tenía la Corona española de poblar las tierras nuevas para poder retener­ las bajo su dominio. Ante la dura realidad, los misioneros del norte no sólo aceptaron, sino clam aron por la protección que brindaban los presidios. Sin embargo, este arreglo de conveniencia dio pie, con el tiempo, a enojosas disputas entre militares y religiosos, especialmente en Texas y en la Alta California y, en general, en la segunda mitad del siglo XVIII no fue bien visto por diferentes funcionarios del virreinato. Los informes, disposiciones y órdenes relativas al Septentrión que se produjeron en las primeras décadas del siglo XVIII, con bastante desorden y por motivos c irc u n s ta n c ia le s, e m p e z a ro n a s is te m a tiz a rs e durante el gobierno del virrey, marqués de Casafuerte (1722-1734). El fue quien por orden del rey envió al Brigadier Pedro de Rivera a visitar los presidios del Septentrión. La visita de inspección de este esforzado militar, que duró cuatro años (1724-1728), produjo la primera información de conjunto de las defensas internas del norte. Rivera informó sobre el núm ero de presidios que había, sobre su condición material, el núm ero de soldados que tenían las guarniciones, la preparación y quehaceres de los soldados y sobre los indios en cuyas tierras estaban plan­ tados los presidios. Como resultado de la visita de Rivera, el virrey Casafuerte elaboró, en 1729 el primer Reglamento y Ordenanzas que norm aron la actividad de las fuerzas presidíales. A mediados del siglo XVIII, encontramos varios críticos del avance tradicional a nuevas tierras por medio de misiones y presidios. A diferentes funcionarios les pareció que sería m ucho menos costoso y m ucho más efectivo para atraer a los indios gentiles, que el rey enviara pobladores a las fronteras, a quienes pro p o r­ cionara ayuda de costas durante los primeros años, para que viendo los indios a los pobladores cultivar la tierra y practicar las costumbres cristianas se fueran domesti­ cando. En la primera mitad del siglo XVIII tuvieron lugar dos penetraciones organizadas a tierras de indios insumisos y rebeldes: una de guerra tradicional al Nayarit y otra m oderna de población a la Sierra Gorda. En 1721, el rey concedió licencia a Ju a n de la Torre para que penetrara con tropa a la sierra del Nayar. En 1723, Ju a n Flores de San Pedro pudo considerar termi­ nada la conquista. Se plantaron allí misiones de jesuítas primero y de franciscanos después, pero ni el cr.rismático fray Margil de Jesús logró la evangelización de los indios nayaritas. La colonización de la Sierra Gorda o Tam aulipas es ejemplo de una empresa de poblam iento masivo. Tres empresarios se disputaban la licencia para penetrar en esa región con el objeto de abrir un camino del Nuevo Reino de León a la costa del Golfo. El rey ordenó que se atendie­ ran las peticiones debido a que, por esos años, urgía que hubiera vigilancia en las costas del Golfo. El virrey nombró a José de Escandón, quien tenía experiencia militar y en el trato con indios chichimecas, pames, y otros grupos insumisos que habitaban en la sierra. Entre 1748 y 1755, Escandón y su gente fundaron 23 pueblos con vecinos de las provincias del Nuevo Reino de León, la Guasteca, Guadalcázar, San Luis Potosí, Charcas y Coahuila. Escandón repartió tierras a los colonos y les ayudó con animales, semillas e instrumentos de labranza para empezar a cultivar la tierra. Congregó a los indios en pueblos y les proporcionó misioneros que los fueran a catequizar. N om bró capita­ nes a guerra para las poblaciones que vigilaran el orden público y protegieran a los misioneros. Dio el nombre de Colonia del Nuevo Santander a las tierras que pacificó. En la primera mitad del siglo XVIII, el gobierno del virreinato iba por buen camino, siguiendo tradicionales disposiciones, pero la rivalidad entre los monarcas europeos, que había m antenido al Viejo M undo en estado de guerra casi continuo durante el siglo, derivó en guerra entre la Gran Bretaña y Francia, conocida con el nombre de G uerra de Siete Años (1756-1763). Ese conflicto fue la oportunidad de los ingleses para atacar las posesiones americanas de España, aliada de Francia por los pactos de familia. En cuanto llegó a México el virrey Cruillas, en 1760, trabajó duram ente para poner en estado de guerra al virreinato. Vio que se form aran compañías de milicianos para defender a Veracruz y las costas del Golfo; reunió las pocas y viejas arm as que tenían los novohispanos, nom bró oficiales que instruyeran a los milicianos, reunió dinero, atendió al aprovisionamiento de las compañías, envió socorro de miniestras y dinero a La H abana y se trasladó a Veracruz para cerciorarse de que la fortaleza de San Ju an de Ulúa resistiría los ataques enemigos. C uando le llegó la noticia de que los ingleses habían tom ado La Habana, en julio de 1762, festinó la concen­ tración de fuerzas militares en las costas del Golfo. En una palabra, ejerció sus facultades de Capitán General del virreinato con eficacia y tino. Los ingleses no invadieron Veracruz, pero el peli­ gro estuvo muy cerca, por lo que, al firmarse la paz, en 1763, los funcionarios españoles se apresuraron a ordenar se llevaran a cabo los cambios y reformas larga­ mente meditados. En 1764, el rey envió a Nueva España a Ju an de Villalba para que organizara el ejército perm a­ nente del virreinato. En Nueva España, como en todas las posesiones españolas americanas no había habido hasta entonces un ejército permanente. En el siglo XVI, los encomenderos tenían obligación de acudir con arm as y caballos a los lugares en donde hubiera alzamientos de indios. Al virrey lo protegía una guardia de alabarderos, que se presentaba en las ceremonias para lucimiento de la autoridad y el Consulado de México organizaba compañías de comerciantes y artesanos para proteger las conductas de mercancías y plata. Diferentes pobladores de las costas tenían obligación de avisar a las guarniciones de Acapulco y Veracruz si avistaban embarcaciones na­ vegando cerca de las costas. La formación de un ejército en Nueva España trajo muchos problemas a los funcionarios y a la población y gastos considerables a la real hacienda. Fue una novedad que costó trabajo y dinero introducir en el virreinato. El ejército fue básicamente miliciano, reforzado con unos pocos regimientos venidos de España, al m ando de oficiales veteranos peninsulares que se desesperaban ante la indiferencia y la oposición de los novohispanos para prestar el servicio militar. Se gastó mucha tinta y esfuerzo en planes y proyectos para determinar las zonas milita­ res, el número de las compañías, el tipo de uniformes y armas que debían po rtar los milicianos, las constribuciones en dinero, caballos, armas, hospedaje y vituallas con los que tenían que contribuir los vecinos y los ayunta­ mientos. Cuando el rey permitió que se com praran los cargos de oficiales milicianos, un buen número de criollos ricos vieron la oportunidad de adquirir influencia y prestigio social, reclamando el fuero militar. Al empezar el siglo XIX, había en la Nueva España un ejército de tropa veterana y miliciana de más o menos 30 000 hombres y el virrey Iturrigaray se m ostraba confiado y orgulloso de un ejército que no se había probado contra algún enemigo. Además de que Carlos III quería que Nueva España pudiera resistir los ataques de enemigos, quería mejorar la explotación de sus riquezas. P ara informarse del estado de la administración de la real hacienda, Carlos III envió al virreinato al visitador José de Gálvez. Este controvertido personaje permaneció en Nueva España siete años (1765-1772), durante los cuales, no ‘sólo introdujo reformas en la administración del virreinato, sino que aprovechó la ocasión para ocuparse de las defen­ sas del Septentrión. El fue el que se empeñó en convertir las tierras septentrionales en una nueva jurisdicción y en introducir el sistema de intendencias para reformar el go­ bierno y la distribución territorial del virreinato. Gálvez creía, como los españoles del siglo XVI, que el Septentrión ocultaba enormes riquezas con las que se podría sostener una nueva jurisdicción, independiente del virrey de México. A pesar de que viajó a California y a Sonora vio con sus propios ojos lo primitivo de las poblaciones, la belicosidad de los indios y la falta de elementos y gente para explotar las tierras nuevas, no cejó en su empeño de establecer la Com andancia General. de las provincias internas: se habían convertido en frontera india de guerra, hacia la cual se acercaban no sólo ingleses, angloamericanos y franceses, sino también rusos por la costa del Pacífico. Desde la lejana capital del virreinato era casi imposible atender al fomento de ranchos de labor, estancias de ganado y explotación de las minas y, al mismo tiempo mantener disciplinadas y activas a las fuerzas presidíales. Ju n to con Villalba habían llegado a México varios jefes militares de alta graduación que venían a ayudar a form ar el ejército miliciano. Entre ellos estaba el marqués de Rubí, a quien el marqués de Cruillas m andó a las pro­ vincias internas a hacer una visita de inspección a los presidios. Al igual que Rivera, el marqués de Rubí describió el estado de los presidios, el lugar en que se encontraban, la tropa con que contaban, los indios belicosos y guerreros que había que combatir, los vicios más arraigados de los capitanes y gobernadores, las tensas relaciones con los misioneros. Propuso un nuevo ordenam iento de los presidios: decía que una línea o cordón de quince presidios sería su­ ficiente para delimitar las tierras que “son verdaderos dominios del Rey” de aquellas que estaban por conquis­ tar. Dos puntas de lanza, más al norte del cordón de presidios, Santa Fe, en el Nuevo México y San Antonio, en Texas, servirían de base para emprender nuevas con­ quistas. Había indios que eran susceptibles de ser so­ metidos, otros como los apaches, debían ser exterm ina­ dos, proposición sorprendente, contraria a la política tradicional de indios. Ese cordón de presidios iría desde la misión del Altar, en Sonora hasta el presidio de la Bahía del Espíritu Santo, en Texas. Se colocarían los presidios más o menos a distancia de 60 leguas, uno de otro, en los pasos conoci­ dos por donde se deslizaban los indios de guerra a atacar y robar los pueblos españoles. Desde El Paso hasta al Golfo de México, la línea o cordón seguiría más o menos el curso del río Bravo o Grande del Norte. Cuando volvió a México el marqués de Rubí, en 1768, gobernaba el virrey Croix y éste y Gálvez adoptaron las proposiciones de Rubí para elaborar una Instrucción para form ar la línea o cordón de presidios. En 1772 quedó listo el “ Reglamento e Instrucción para los presidios que se han de form ar en la línea de frontera de la Nueva E spaña”, que substituyó al reglamento de 1729 y que duró vigente hasta la época republicana. Esta Instrucción y reglamento tuvo la novedad de concebir la frontera de Nueva España como una “línea continuada de m ar a m a r” que hiciera posible la “segura comunicación con toda la / línea/ ”. Otra novedad im por­ tante fue que consideró a las fuerzas presidíales, soldados de oficio, con derecho a los ascensos y preeminencias de un ejército regular. En 1776, las provincias internas se convirtieron en una zona militarizada, segregada del resto del virreinato con el establecimiento de la Com andancia General. El primer C om andante fue Teodoro de Croix, sobrino del virrey y amigo de Gálvez. Debía gobernar con los mismos poderes que el virrey de México, en las cuatro causas: guerra, justicia, policía y hacienda; además era vice-patrono como el virrey de México. Cuando Teodoro de Croix llegó por fin a Arizpe la capital de la Com andancia, se dio cuenta de que gobernar Texas desde Sonora era tan difícil como desde México. A pesar de que tuvo el apoyo incondicional de Gálvez, ya ascendido a Ministro de Indias (1776), necesitó recurrir constantemente al virrey de México en dem anda de auxi­ lios de dinero, armas y gente. La Com andancia quedó form ada con las provincias de Sinaloa, Sonora, Californias y Nueva Vizcaya y los gobiernos subalternos de Coahuila, Texas y Nuevo México. Desde luego Croix se rehusó a encargarse del gobierno de las Californias, a las que sólo se podía llegar por m ar desde el em barcadero de San Blas. Croix informó a los virreyes de México y a la corte peninsular de las dificultades que tenía el gobierno de la Com andancia. Ningún dinero alcanzaba para cubrir los gastos de la administración y los militares. En 1783, por ejemplo, el virrey envió a la Com andancia 2,078,398 pesos, de seis millones que era el m onto de lo que se presupuestaba para el sostenimiento del virreinato. En las provincias de la Com andancia no había individuos de quien echar m ano para los empleos administrativos que se necesitaba crear. Las sublevaciones de los indios eran más violentas y frecuentes mientras más se les combatía y, pendiente el C om andante en dirigir la guerra, no podía ocuparse del fomento de las provincias. Teodoro de Croix dejó la C om andancia en 1783, cuando fue nom ­ brado virrey del Perú. Después de él, el gobierno de la Com andancia Ge­ neral sufrió diferentes modificaciones, ninguna satisfac­ toria. Unas veces hubo dos comandantes, uno de Occi­ dente, otro de Oriente; la C om andancia fue independien­ te del gobierno del virrey unos años, otros dependiente. Unas veces se le quitaron provincias, otras se le añadieron regiones pacificadas y productivas. Bernardo de Gálvez, cuando fue virrey de México, dio precisas instrucciones para com batir a los indios, pero tantas modificaciones y cambios no lograron darle a la C om andancia verdadera autonomía. En los últimos años del gobierno virreinal, los presi­ dios de la frontera que trazó el marqués de Rubí pudieron contener las invasiones de enemigos europeos, pero ni soldados ni misioneros consiguieron pacificar las tribus de indios bravos. Al empezar el siglo XIX, parecía que el virreinato perdía dimensión: del otro lado de la línea de frontera, en tierras que, como a puntó el marqués de Rubí “llamamos con harta impropiedad dominios del rey”, luchaban europeos y angloamericanos por apoderarse de tierras nuevas. Por el Golfo de México y las costas del Pacífico la navegación era insegura, por lo que la metrópoli decidió abandonar la ruta de Filipinas por el Pacífico. La com u­ nicación con el Caribe también tom aba nuevas modali­ dades. Santo Domingo era, en parte, posesión francesa; Jamaica inglesa y el comercio ilegal y legal que se efectua­ ba en las Antillas configuraba un m undo especial cuyo principal interés era el negocio. Sin embargo, hasta el momento de la emancipación de los mexicanos, España pudo defender el virreinato mexicano de las invasiones extranjeras. Quizá no hubo un defensor de las Indias, sino muchos, cuyo recuerdo se fue perdiendo con el paso de tantos años.