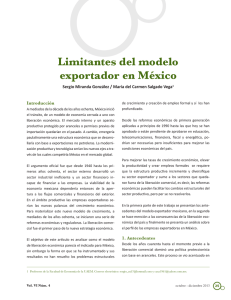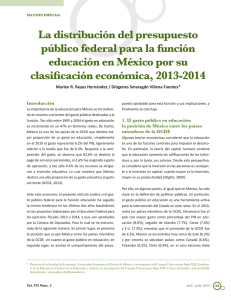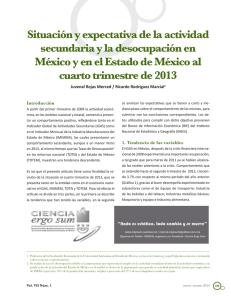Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior en
Anuncio
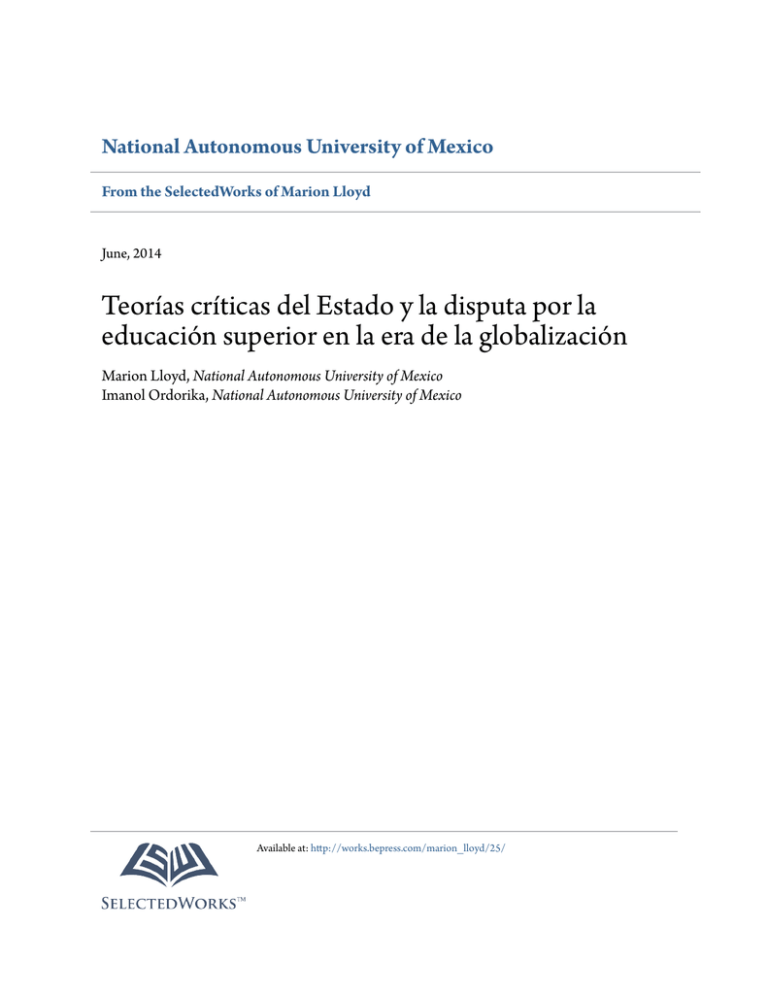
National Autonomous University of Mexico From the SelectedWorks of Marion Lloyd June, 2014 Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior en la era de la globalización Marion Lloyd, National Autonomous University of Mexico Imanol Ordorika, National Autonomous University of Mexico Available at: http://works.bepress.com/marion_lloyd/25/ TERCERA ÉPOCA VOLUMEN XXXVI NÚMERO 145 Ángela Victoria Vera, Jorge Enrique Palacio y Luceli Patiño Población infantil víctima del conflicto armado en Colombia Lara López Hernáez y Antonia Ramírez García Medidas disciplinarias en los centros educativos: ¿suficientes contra el acoso escolar? Ángel Alberto Valdés, Etty Haydeé Estévez y Agustín Manig Creencias de docentes acerca del bullying María Cristina Núñez, Chantal Biencinto, Elvira Carpintero y Mercedes García Enfoques de atención a la diversidad, estrategias de aprendizaje y motivación en educación secundaria Albert Gras, Carlos Becerra, Andrés Fernando Reyes, José Alejandro García y Manu Forero Evidencias para la renovación de la enseñanza universitaria de Física Francisco Javier Perales, Óscar Burgos y José Gutiérrez El programa Ecoescuelas ••• Imanol Ordorika y Marion Lloyd Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior en la era de la globalización María Paula Pierella La autoridad profesoral en la universidad contemporánea Belinda Arteaga y Siddharta Camargo La organización de los archivos históricos de las escuelas Normales de México y el aporte de su contenido a la historia de la educación Santiago Pérez-Aldeguer La música como herramienta para desarrollar la competencia intercultural en el aula ••• Mario Rueda, Sylvia Schmelkes y Ángel Díaz-Barriga La evaluación educativa Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior en la era de la globalización Imanol Ordorika* | Marion Lloyd** Los autores de este trabajo hemos abordado, desde hace tiempo, el estudio del cambio en las instituciones de educación superior (IES) desde la perspectiva de la sociología política, sobre la base de las teorías del Estado y del poder. Es posible identificar una repolitización de las universidades que se debe, en gran medida, a las nuevas demandas contrapuestas que generan tensiones estructurales: producir mano de obra calificada para el mercado global, tomar un papel líder en fomentar la “economía de conocimiento”, y democratizar el acceso para grupos desfavorecidos, entre otras exigencias. En este contexto, argumentamos que es aún más necesario analizar a las IES desde un marco teórico que tome en cuenta las relaciones de poder, dentro y fuera de las instituciones. Finalmente, proponemos una perspectiva analítica enfocada en la hegemonía, que permite una mejor comprensión de los grandes cambios que enfrentan las IES en la era de la globalización. Palabras clave The authors of this work have, for some time, addressed the study of change in higher education institutions from a political sociological perspective, and based on theories on the State and power. A re-politicization of universities can be identified due, in large part, to the new competing demands that generate structural tensions: to produce skilled manpower for the global market, to take a leading role in promoting the “knowledge economy,” and to democratize access for disadvantaged groups, among other requirements. In this context, the authors argue that it is even more necessary to analyze this institutions from a theoretical framework which takes into account the power relations within and without these institutions. Finally, an analytical perspective focused on hegemony is proposed, which permits increased understanding of the major changes facing higher education institutions in the era of globalization. Keywords Teoría crítica Estado Educación superior Globalización Hegemonía Conflicto y poder Critical theory State Higher education Globalization Hegemony Conflict and power Recepción: 15 de enero de 2014 | Aceptación: 10 de marzo de 2014 * Universidad Nacional Autónoma de México-Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor en Ciencias Sociales y Educación, Universidad de Stanford. Líneas de investigación: Estado y políticas educativas en México; poder, política y cambio en la educación superior; teoría social y educación. Publicaciones recientes: (2014), “Governance and Change in Higher Education: the debate between Classical Political Sociology, new institutionalism and critical theories”, Bordon, vol. 66, núm. 1, pp. 107-122; (2013), “Una nueva hegemonía: gestación de la Ley Orgánica de 1944-1945”, en R. Domínguez-Martínez (coord.), Historia general de la Universidad Nacional en el siglo XX. Un nuevo modelo de universidad. La UNAM entre 1945 y 1972, México, UNAM-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), pp. 23-41. CE: [email protected] ** Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinadora de proyectos de investigación en la Dirección General de Evaluación Institucional. Maestra en Estudios Latinoamericanos, UNAM. Líneas de investigación: indicadores sobre educación superior; educación comparada y educación superior. Publicaciones recientes: (2013, en coautoría con I. Ordorika), “A Decade of International University Rankings: A critical perspective from Latin America”, en P.T.M Marope, P.J. Wells y E. Hazelkorn (eds.), Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and misuses, París, UNESCO, pp. 209-231; (2012, en coautoría con J. Martínez Stack e I. Ordorika), Los académicos de tiempo completo en México y Brasil: diferencias y semejanzas, un enfoque comparativo, México, UNAM-Dirección General de Evaluación Institucional (DGEI). CE: [email protected] 122 Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM Introducción1 En el artículo “Aproximaciones teóricas para un análisis del conflicto y el poder en la educación superior” (Ordorika, 2001) se planteó la necesidad de abordar el estudio del gobierno y el cambio en la educación superior desde la perspectiva de la sociología política, a partir de un marco conceptual que tomara en cuenta la naturaleza del Estado y las teorías sobre el poder. Se señalaba entonces que, desde su aparición en Europa en el siglo XII, las universidades han sido escenario de conflicto político y controversia, primero bajo el control de la Iglesia o la Corona, y después como instituciones políticas centrales para el Estado moderno. Como tales, son escenarios en donde se han expresado exigencias sociales en conflicto: por un lado, por acciones favorables a la acumulación de capital y la reproducción de las estructuras de clase existentes; y, por el otro, en demandas para incrementar el acceso y la equidad social (Ordorika, 2003). A más de diez años de distancia, resulta pertinente analizar estas contradicciones en el marco de la lucha por la hegemonía económica, política y cultural que se ha intensificado en las últimas décadas, como resultado de las cambiantes dinámicas del poder en la globalización. Entre las transformaciones fundamentales que han afectado, desde fines del siglo XX, a las instituciones de educación superior (IES), está la mercantilización de la educación y de sus “productos”, así como la reducción generalizada del compromiso social en la esfera de lo público (Boggs, 1997; Pusser, 2011); éste ha sido reemplazado por nociones prioritarias de responsabilidad individual y competitividad en el mercado. También han impactado el énfasis en la rendición de cuentas, la flexibilización y las políticas de calidad; las importantes reducciones al financiamiento público; los intentos de profundizar y dar prioridad a la vinculación con el mundo empresarial; así como la demanda de trabajadores capacitados para la economía global del conocimiento, entre otras políticas. Estos cambios, que han sido impulsados a partir de una lógica hegemónica de gestión orientada hacia el mercado, han provocado resistencias tanto entre los grupos dominantes como en los subalternos (Jessop, 2000). El conflicto resultante puede verse como una señal de la repolitización de la educación superior. Entre las nuevas esferas de confrontación política están las disputas en torno a las medidas de acción afirmativa en Estados Unidos y Brasil; las protestas contra la exorbitante deuda generada por los préstamos estudiantiles en Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile y Colombia; así como las reacciones en contra del paradigma de los rankings internacionales de universidades en América Latina y otras regiones. Los conflictos no se restringen a las instituciones públicas, ya que las universidades privadas también se encuentran bajo la influencia del Estado, dependen en muchos casos del financiamiento gubernamental, y llevan a cabo objetivos estatales más amplios (Pusser, 2008; Pusser y Marginson, 2012). Como instituciones del Estado, las universidades se han visto obligadas a responder tanto a exigencias contradictorias de fuerzas que operan en el mercado como a una amplia gama de demandas sociales. Las configuraciones institucionales difieren dependiendo del contexto regional e histórico, de las tradiciones universitarias y del tipo de instituciones de que se trate, entre otros factores. Sin embargo, las universidades en casi todo el mundo siguen patrones de comportamiento comunes. Estos patrones revelan, entre otras cosas, que las transformaciones de la educación superior son, en gran medida, el resultado de dinámicas de poder internas y externas, con implicaciones que rebasan ampliamente los recintos universitarios. En suma, el cambio en la educación superior es resultado de relaciones de poder y de la política. Según Slaughter: 1 Los autores queremos agradecer a Simon Marginson, Humberto Muñoz, Brian Pusser y Roberto Rodríguez por sus comentarios críticos y sugerencias que nos permitieron enriquecer este trabajo. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 123 Puede resultar necesario concebir al Estado y a la educación superior como participantes de múltiples, y a veces enfrentadas, funciones simultáneamente. Por ejemplo, ambos, Estado y educación superior, son sujeto y objeto de disputa. Son escenarios de conflicto en los que diversos grupos intentan obtener la hegemonía ideológica; pero al mismo tiempo, para los miembros de grupos contrincantes, son también recursos para sus propósitos de movilización política en escenarios externos (1988: 245). De manera similar, Pusser sostiene que la universidad debe ser entendida como “una institución con valor político, tanto simbólico como instrumental, en disputas más amplias por el poder y la autoridad del Estado” (2004: 3). En su análisis de la decisión de la Junta de Patronos (Board of Regents) de la Universidad de California, que canceló el uso del origen étnico como criterio de admisión en 1995, resalta la diversidad de los actores políticos participantes en el debate y las amplias repercusiones de la decisión. Tras décadas en que la universidad fue vista como defensora de las políticas de acción afirmativa, ésta fue incapaz de reconciliar su vocación y objetivos con las presiones políticas externas: Conforme las universidades públicas se convierten cada vez más en escenarios de disputa en torno a la asignación de los escasos fondos gubernamentales, resulta imprescindible entender los usos de la universidad como un instrumento en contiendas políticas más amplias, así como el papel del Estado en el suministro de la educación superior pública (Pusser, 2004: 2). Nosotros sostenemos que las universidades no sólo participan en el conflicto político con el Estado, sino que en sí mismas son instituciones políticas del Estado2 y que, como tales, desempeñan un papel fundamental en la disputa por la hegemonía (Ordorika, 2001; 2003; 2004). “Las organizaciones de educación superior deben ubicarse en un contexto más amplio como instituciones del Estado y, en consecuencia, como escenarios de la lucha de clases” (Ordorika, 2001: 83). Argumentamos además que estos conflictos han adquirido una renovada intensidad en la era de la globalización. Siguiendo líneas de reflexión análogas, en el contexto de los rankings internacionales de universidades, Pusser y Marginson sostienen que “las organizaciones postsecundarias de Estados Unidos [y del resto del mundo] pueden ser convenientemente conceptualizadas como instituciones políticas del Estado” (2012: 91-92). Dicho énfasis en la naturaleza política de la educación superior representa un distanciamiento de las corrientes predominantes en este campo de estudio. A excepción de un breve periodo entre finales de la década de los años sesenta e inicios de los setenta, en el que los movimientos estudiantiles en casi todo el mundo centraron la atención en los conflictos al interior de las universidades, las perspectivas políticas han estado mayoritariamente ausentes en el estudio de la educación superior (Ordorika, 2003; Pusser, 2004).3 En cambio, desde principios de la década de los años setenta los estudios han tendido a utilizar 2 En un sentido general se entiende al Estado como una condensación de relaciones sociales en estructuras, normas, instituciones, culturas, creencias y percepciones en las que los individuos ceden algunas de sus libertades individuales a un ente complejo para que éste organice la convivencia armónica de la sociedad (Hobbes, 1980). Sin embargo, el Estado no es un ente monolítico ni representa el “bien común” o a la pluralidad de la sociedad; a través de éste se ejerce la dominación de clase, al tiempo que en él se expresa la confrontación entre las clases, entre grupos dominantes y subalternos (Poulantzas, 1978). De este modo, tanto la hegemonía de clase como la confrontación entre grupos dominantes y subalternos se expresa en instituciones del Estado, en este caso en las universidades (Gramsci, 1971). 3 Distintos autores a los largo de casi dos siglos han hecho referencia al conflicto o analizado las relaciones de carácter político en las universidades. Entre otros podemos señalar a Kant y Ortega y Gasset; a reformistas latinoamericanos como Deodoro Roca, Mariátegui y Mella; y más recientemente a autores como Portantiero, Guevara y Martínez della Rocca. Ninguno de ellos, sin embargo, se planteó como objetivo desarrollar conceptualizaciones teóricas completas para el análisis de la educación superior desde una perspectiva política. 124 Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… planteamientos estructuralistas que minimizan el papel del Estado y otras fuentes de poder institucional como impulsores del cambio al interior de los centros de educación superior. Las teorías predominantes tienden a ver al Estado como fuente de financiamiento, o como una entidad intrusa que interfiere con el desarrollo de la formación profesional y científica (Slaughter, 1988). Al mismo tiempo, adoptan la noción implícita de que el Estado es una institución pluralista que representa los intereses de la sociedad en general, en vez de los de los grupos dominantes (Rhoades, 1992). Esta perspectiva se sustenta en el poderoso mito de la naturaleza apolítica de la educación (Wirt y Kirst, 1972), que presenta a las IES como organizaciones autónomas, políticamente neutrales, sustentadas en su capacidad profesional y comportamiento racional (Ordorika, 2004; Rhoades, 1992). Por lo tanto, los conflictos políticos universitarios son vistos como anomalías que alteran el statu quo —supuestamente armónico, plural y en el que no se reconocen la existencia de intereses diversos— en vez de una parte fundamental de la vida universitaria (Pusser, 2004). Estas teorías han servido para reproducir las relaciones de poder existentes en la educación superior. “La negación de la política es discurso esencial para el ejercicio del poder y la legitimación de los grupos dominantes, además de elemento basal de la práctica política universitaria” (Ordorika y López, 2007: 478). En situaciones de abierto enfrentamiento, los grupos dominantes, dentro y fuera de la universidad, frecuentemente recurren a esta tradición de apoliticismo para descalificar y denigrar a los actores y movimientos sociales involucrados en los conflictos universitarios. Éste fue el caso de los enfrentamientos entre autoridades y sindicatos en la Universidad Nacional Autónoma de México durante los años setenta, cuando miembros del último grupo fueron acusados de ser “políticos” y “ajenos a la Universidad” (2007: 478). La misma caracterización peyorativa se aplicó a los movimientos estudiantiles de 1986-1987 y de 1999-2000 (Ordorika, 2003). La tendencia generalizada de ignorar al Estado, posiblemente se ha visto fortalecida por las teorías predominantes sobre los efectos de la globalización que postulan su debilitamiento o disolución (Rosecrance, 1999) y la consecuente disminución de su capacidad para formular políticas, incluyendo las referentes al nivel universitario. Las corrientes teóricas predominantes son proclives a ver los cambios estructurales actualmente en curso en la educación superior, como consecuencia inevitable de la globalización, sin tomar en cuenta la naturaleza política de la drástica reducción del financiamiento público o la nueva cultura de la evaluación, entre otros procesos. Asimismo, tampoco reconocen los conflictos generados por dichas políticas, particularmente entre los grupos sociales dominantes y los subalternos (Weisbrod et al., 2008). Sin embargo, nosotros sostenemos que estas perspectivas simplifican excesivamente las cambiantes dinámicas de poder generadas por la globalización, en las que el papel del Estado nacional se ha transformado, pero no necesariamente ha disminuido. En este contexto, consideramos que los enfoques políticos proporcionan un marco esencial para comprender los efectos de la globalización en la educación superior. Hoy más que nunca, las IES desempeñan un papel crítico en los esfuerzos del Estado por competir en la economía mundial del conocimiento, así como en satisfacer la necesidad del sector productivo de contar con una fuerza de trabajo globalizada. Sin embargo, esa relación se complica por la decreciente responsabilidad económica del Estado ante la educación superior y la consecuente presión que enfrentan instituciones y académicos para obtener fuentes alternativas de financiamiento (Ordorika, 2004). Según Slaughter, los conflictos en la educación superior se expresan en torno a los “asuntos políticos fundamentales”: el acceso, los usos sociales del conocimiento (formación, Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 125 investigación y extensión) así como la asignación de recursos (1990: 30); cuestiones, todas ellas, de una naturaleza profundamente política. De manera similar, Pusser (2004) sitúa el origen de las tensiones en las exigencias contrapuestas para que las universidades impulsen el desarrollo económico y la competitividad, y al mismo tiempo amplíen el acceso de grupos sociales históricamente marginados En las últimas décadas algunos académicos han analizado la educación superior a partir del desarrollo de perspectivas políticas. Este enfoque, que intenta llenar un vacío clave en dicho campo de investigación, incorpora las teorías del Estado y la economía política dentro de un análisis más amplio acerca de los efectos combinados que ha tenido en las IES el deterioro del Estado de bienestar y la entronización de la globalización. Esta perspectiva, en particular, cuestiona la noción preponderante de que las universidades son instituciones apolíticas y autónomas, así como que la academia es, de alguna manera, un espacio privilegiado exento de presiones externas (Marginson, 2007; Pusser, 2006). Este artículo pretende contribuir a la profundización de estas perspectivas teóricas, centrándose en el papel que desempeñan las universidades en la lucha por la hegemonía en la era de la globalización. Iniciamos con un breve resumen de la historia de las disputas políticas al interior de las universidades, desde sus orígenes en Italia y Francia en el siglo XII. Posteriormente, examinamos las teorías predominantes sobre las relaciones de autoridad en la educación superior a partir de los años setenta, haciendo hincapié en las limitaciones de esos modelos y perspectivas analíticas —en particular, la ausencia de teorías explícitas sobre el Estado—. A continuación, describimos los principios fundamentales de la globalización y las teorías contradictorias sobre sus repercusiones en los Estados nacionales y en las universidades mismas. Por último, proponemos un modelo hegemónico para el estudio de la política, el gobierno y el 126 cambio en la educación superior, que busca contribuir a las teorías críticas del Estado y el conflicto en la educación superior. Perspectiva histórica de las universidades y sus conflictos Desde sus orígenes en Europa durante el siglo XII, las universidades han ocupado una posición privilegiada en la sociedad. Sin embargo, su potencial para conformar procesos culturales y económicos también las convierte en escenarios de contiendas políticas. El término universitates originalmente hacía referencia a comunidades, asociaciones técnicas o corporaciones públicas que surgieron en Europa (Rashdall, 1936) a través de un proceso que emuló la organización de los gremios (Le Goff, 1980). A fin de aprender un oficio, los estudiantes se relacionaban con profesionistas de renombre, llamados doctores, lo cual condujo a la creación de la nueva relación maestro-aprendiz. La enseñanza gradualmente se convirtió en una forma de vida particular, a través de la cual los estudiantes buscaron acuerdos corporativos especiales frente a la Iglesia, las autoridades seculares y el resto de la sociedad (Le Goff, 1980). Las primeras universidades se fundaron en Italia y Francia en el siglo XII, y a pesar de que muy pronto se volvieron poderosas, no eran completamente independientes de la Iglesia o el Estado. La Universidad de Bolonia, una iniciativa encabezada en gran medida por estudiantes, obtuvo grandes privilegios y potestades como resultado del enfrentamiento entre el Papa y el Emperador (Luna, 1987b). Mientras tanto, en París, la universidad surgió a partir de las escuelas catedralicias de Notre Dame y mantenía fuertes vínculos con la Iglesia, aunque los maestros ejercían un control considerable de la institución (Le Goff, 1993; Wences Reza, 1984). A pesar de sus diferencias, ambas instituciones gozaron de un importante grado de autonomía debido a la ausencia de una fuente única y centralizada de poder en las Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… sociedades medievales (Luna, 1987a). No obstante, las demandas universitarias para obtener libertades académicas y administrativas, así como los esfuerzos de los distintos poderes para ejercer un control externo sobre las instituciones, constantemente provocaron conflictos (Le Goff, 1993; Luna, 1987b). El resultado fue la migración de profesores y estudiantes hacia una segunda ola de universidades europeas (Brunner, 1990). Entre éstas estaban las universidades de Vicenza (1204) y de Padua (1220), ambas fuertemente influidas por el modelo laico y centrado en los estudiantes de la universidad de Bolonia (Perkin, 1984). Con el tiempo, el modelo italiano de universidad sucumbió a los controles externos del Papa y la Comuna, pero dio nacimiento a una fuerte tradición de participación estudiantil (Perkin, 1997). Entretanto, el modelo centrado en la Iglesia de la Universidad de París inspiró la creación de universidades en España y Portugal, entre ellas, las de Salamanca, Alcalá, Barcelona y Lisboa (Brunner, 1990), así como las de Oxford (1167) y Cambridge (1209), en Inglaterra. Finalmente, el modelo de París dio origen a la tradición universitaria que predomina hasta nuestros días, en la que los académicos supervisan a los estudiantes y el proceso de aprendizaje (Perkin, 1984). Como institución, la universidad creció aceleradamente a lo largo del continente europeo, en donde desempeñó un papel clave como impulsora del cambio político y social. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos, que se reflejaron al interior de las universidades durante la Ilustración y la Revolución Industrial. Esto finalmente condujo a que el control sobre la educación superior se desplazara de la Iglesia al Estado (Perkin, 1984; 1997). En América Latina, donde las primeras universidades se establecieron durante el siglo XVI, las instituciones frecuentemente se vieron atrapadas en medio de los enfrentamientos Iglesia-Estado (Brunner, 1989; GonzálezPolo, 1983; Lanning y Valle, 1946), mismos que continuaron a lo largo de los primeros años de independencia. Uno de los conflictos más relevantes fue el movimiento por la autonomía universitaria en Córdoba, Argentina, durante 1918 (Portantiero, 1978), que después tuvo réplicas a lo largo del continente. En parte debido al rápido incremento de la matrícula durante la posguerra, los conflictos políticos volvieron a estallar durante la década de los años sesenta, con el surgimiento de movimientos estudiantiles en muchos países (Ehrenreich y Ehrenreich, 1969; Lipset y Altbach, 1969). Las revueltas estudiantiles ocurridas en Francia, México y Alemania; así como en Berkeley, Columbia y Kent State, en Estados Unidos, hicieron que un buen número de académicos comenzaran a abordar la naturaleza política de la educación superior a lo largo de la siguiente década (Mets y Peterson, 1987). Sin embargo, estos enfoques pronto perdieron influencia y dieron paso a un nuevo énfasis sobre los aspectos gerenciales del gobierno y la administración universitaria, a partir de la década de los setenta. Teorías predominantes sobre el gobierno y el cambio en la educación superior A pesar de la existencia de ocho siglos de conflictos al interior de las universidades, las concepciones contemporáneas sobre el gobierno y la autoridad universitaria tienden a minimizar los factores políticos en favor de enfoques funcionalistas, los cuales, por un lado, se centran exclusivamente en las estructuras de gestión o, por el otro, sólo contemplan los procesos de toma de decisiones. Ambas vertientes, que analizan sus objetos de estudio como relaciones causales deterministas entre sectores sociales, constituyen enfoques que proporcionan análisis útiles, pero incompletos, de las dinámicas de poder y cambio en la educación superior (Ordorika, 2003; Pusser, 2008). Los planteamientos sobre la autoridad más frecuentes se ocupan primordialmente de las funciones gerenciales de la universidad y los Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 127 procesos de toma de decisiones (Ordorika, 2001), y postulan que las universidades cambian mediante respuestas racionales a cuestiones de ineficiencia interna, crecimiento organizacional e incremento de la complejidad (Clark, 1983). Unos cuantos estudios también sugieren que las políticas internas y las dinámicas del interés impulsan el cambio en las IES, donde los líderes administrativos sopesan varios intereses al tomar decisiones (Baldridge, 1971). Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas teorías tienden a exagerar la homogeneidad y la armonía internas, y más notablemente, no dan cuenta de los efectos que los requerimientos externos tienen sobre las universidades, ni de la naturaleza conflictiva de las exigencias internas y externas. En realidad, el desarrollo organizacional de las universidades con frecuencia responde a dinámicas que contradicen la racionalidad interna de los acuerdos burocráticos o colegiados. Otras posiciones contrastan con los enfoques organizacionales al presentar el cambio como una imposición exterior. Éstas perciben la dinámica universitaria como una función de las estrategias internas adoptadas por las instituciones para adaptarse o minimizar la influencia de entornos mayoritariamente hostiles o perjudiciales, como en el caso de las respuestas organizacionales a los comportamientos del mercado (Massy, 1992). Por su parte, las teorías de la dependencia de recursos sostienen que las universidades cambian para incrementar sus probabilidades de supervivencia en contextos de escasez (Pfeffer y Salancik, 1978; Slaughter y Leslie, 1997). Sin lugar a dudas, tanto los mercados como los recursos son elementos extremadamente importantes en la transformación de la educación superior, particularmente en la era de la globalización. Sin embargo, ofrecen muy pocas explicaciones sobre la manera en que las universidades definen aquellos recursos que consideran clave, o las decisiones que toman para intentar obtenerlos. Además, estas teorías muestran limitaciones para explicar por qué muchas 128 universidades han resistido, o permanecen impasibles, ante las exigencias de los mercados laboral y económico; preservan formas de organización y gobierno distintivas; y permanecen altamente subsidiadas (Ordorika, 2003). Otro conjunto de teorías resalta la importancia de la cultura y su influencia en las dinámicas organizacionales. Este enfoque se centra más en los procesos que en las estructuras y enfatiza la relación entre el sujeto y la organización. Por ejemplo, los teóricos institucionalistas explican el cambio en la educación superior como una respuesta a demandas sociales y culturales que exigen conformidad con sistemas establecidos de creencias compartidas (Clark, 1983; Meyer y Rowan, 1978). En conjunto, estas perspectivas han aportado una muy necesaria dimensión cultural al estudio de la educación superior. Sin embargo, al igual que otros enfoques, desatienden áreas de conflicto y disputa, tanto al interior como al exterior de las instituciones; y pasan por alto que los mitos institucionales y las percepciones culturales definen, y a su vez, son moldeadas por conflictos políticos en el ámbito organizacional y en el de la sociedad. Pusser y Marginson (2012: 96) señalan que “existe un conflicto no reconocido entre quienes detentan el poder y los intereses más amplios de la sociedad civil”. Este conflicto se reproduce al interior de las propias instituciones, provocando tensiones que han adquirido una renovada importancia en la era de la globalización. El debate en torno a la globalización Para analizar los efectos de la globalización en las IES, comenzaremos por delinear las principales características que definen a esta última fase del desarrollo capitalista. Tanto en el discurso cotidiano como en el de las ciencias sociales, la globalización se ha convertido en una noción que abarca tanto, que en su búsqueda por ser un concepto inclusivo, oscurece un conjunto de procesos, ideas, Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… políticas y estructuras. Al igual que la noción de industrialización, la globalización describe un periodo caracterizado por dinámicas, ideologías, formas e instituciones singulares. La vaguedad y ambigüedad del concepto mismo explican la multiplicidad de definiciones, perspectivas y discusiones sobre la globalización (Altbach y Balán, 2007; Carnoy y Rhoten, 2002; Castells, 1996; Marginson et al., 2010; Putzel, 2005; Sen, 2002; Stiglitz, 2002). Entre los intercambios más destacables al respecto están: las discusiones en torno al grado en que este fenómeno constituye una novedad, a la luz de otras instancias históricas de internacionalización económica y cultural (Lechner y Boli, 2000); los debates sobre la magnitud en que la acumulación de capital ha trascendido a los Estados nacionales para convertirse esencialmente en un fenómeno supranacional o transnacional (Carnoy, 1993); o la polémica acerca del papel y el poder de los Estados nacionales frente a la globalización (Evans 1997; Jessop, 2000; Marginson et al., 2010; Rosecrance, 1999; Stiglitz, 2002; 2006). En general, un buen número de autores coincide en que la esencia de esta fase del desarrollo capitalista radica en el hecho de que los procesos económicos, las interacciones sociales, la política, la cultura, e inclusive las relaciones individuales, trascienden las fronteras nacionales (Muñoz, 2011). Estos intercambios suceden a un ritmo prácticamente instantáneo, en un mundo que se ha vuelto más pequeño debido a las tecnologías de la información, las comunicaciones digitales y los medios de transporte modernos. El espacio y el tiempo son redefinidos por interacciones que ocurren en tiempo real y a escala planetaria (Castells, 1996). Por otra parte, en la literatura sobre la globalización encontramos pocas explicaciones sobre sus múltiples dimensiones. Manuel Castells (1996; 1997; 1998) identifica cuando menos tres esferas significativas: la económica, la social y la cultural. Para muchos autores la globalización es esencialmente un nuevo orden económico (Castells, 1996), una “fuerza que está reorganizando la economía mundial” (Carnoy y Rhoten, 2002: 1). Por lo tanto, el conocimiento, la información y la comunicación simbólica se han convertido en las principales fuentes de productividad y ganancia económica (Appadurai, 1996). Estos cambios transcurrieron paralelamente a la crisis del petróleo de la década de los años setenta y la formación de coaliciones neoconservadoras en Estados Unidos y Gran Bretaña, mismas que transformaron los fundamentos económicos e ideológicos del Estado de bienestar. Así, surgió una nueva economía que, a su vez, impulsó un nuevo discurso, una nueva filosofía pública (Harvey, 2005; Wolin, 1981). A pesar de las definiciones compartidas de globalización, existe muy poco consenso en torno a sus efectos sobre el Estado y, en particular, acerca de si el Estado nacional está destinado a desaparecer o dar cauce a un Estado global unificado. En opinión de Rosecrance, el Estado nacional tradicional se ha visto remplazado por la “nación virtual”, definida como “basada en la movilidad del capital, la fuerza de trabajo y la información”. Asimismo, señala que “las naciones se están contrayendo, no en tamaño geográfico, sino en lo referente a sus funciones” (1999: 3). Esta idea supone la reducción del Estado en la conducción de la política interna, incluyendo el ámbito de la educación superior, la cual se considera a merced de las exigencias del mercado (Pusser et al., 2012). “A pesar de que inicialmente la educación postsecundaria se mantuvo relativamente autónoma con respecto a los niveles inferiores, subsecuentemente ha perdido el control de su pacto con el diablo, al abrirse a la comercialización en nombre de la responsabilidad pública” (Morrow, 2005: xvii). Sin embargo, tales cambios no son una señal de la ausencia del Estado, sino más bien de su papel cambiante en el orden mundial. Bajo la globalización, el Estado continúa promoviendo los intereses capitalistas, aunque de un modo más multifacético. El Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 129 grupo privilegiado ya no es únicamente la industria nacional; éste se ha ampliado para incluir corporaciones e instituciones multinacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial, bajo el principio rector de la promoción de la competitividad a escala global. Jessop, ampliando el análisis premonitorio de Poulantzas sobre los paradigmas económicos cambiantes de la década de los años setenta, describe la era posfordista como un “régimen postnacional schumpeteriano de workfare” (2000: 10),4 en el que el Estado promueve “la flexibilidad y la innovación permanente en economías abiertas, al intervenir del lado de la oferta e intentar fortalecer lo más posible la competitividad de los espacios económicos relevantes”. En este contexto, la competitividad depende mayormente de “penetrar el ámbito micro social persiguiendo intereses de valorización” (Jessop, 2000: 11). En este proceso, las IES desempeñan una doble función: la creación de conocimiento y la provisión de capacidad técnica para el mercado global. Sin embargo, las decisiones sobre los tipos y usos del conocimiento, así como del perfil ideal del trabajador, en gran medida se determinan en el exterior, y más tarde son internalizadas a través de políticas nacionales e institucionales (Rhoads y Torres, 2006). Si bien es posible que el papel de las universidades para estimular el crecimiento y el desarrollo económico nunca haya sido mayor que en la actualidad, las IES están padeciendo un decreciente apoyo financiero del Estado. Esta aparente contradicción se refuerza en el hegemónico …mensaje central neoliberal: que la educación superior es un mercado competitivo en el sentido económico, que fundamentalmente genera beneficios privados más que comunitarios, y que las organizaciones de educación superior —que deben proveerse sus propios recursos— primordialmente se enfocan al cuidado de sus propios intereses (Pusser y Marginson, 2012: 104). Estas tendencias no significan que el Estado ya no sea necesario, sino más bien que sus prioridades han cambiado en conformidad con el modelo hegemónico. El Estado “no sólo es un actor importante en muchos mecanismos individuales de gobierno, también retiene la responsabilidad de supervisar el balance del conjunto de las fuerzas de clase y la preservación de la cohesión social” (Jessop, 2000: 13). Nosotros coincidimos con Jessop en que más que una reducción del papel del Estado en la era postfordista, se trata de una transformación en su naturaleza y del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, no concebimos al Estado como plural o cohesionador, sino más bien al servicio de los intereses capitalistas frente a los de las clases subalternas, particularmente en contextos como el de América Latina (De Souza Santos, 2006; Ordorika, 2003). También funge como un escenario de lucha entre grupos y agendas confrontadas. En el caso de la educación superior, el Estado desempeña una función clave en la promoción de los valores hegemónicos, así como en la conformación de políticas diseñadas para alinear a las instituciones con los dictados del mercado global, a pesar de que estos procesos no transcurren sin resistencia. Por ejemplo, en años recientes, los estudiantes de Canadá, Chile, Colombia, Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros países, han participado en protestas masivas en oposición a las políticas gubernamentales de financiamiento de la educación superior, mismas que han generado deudas muy elevadas por créditos estudiantiles. De manera implícita, los gobiernos de esos países han intentado orientar, 4 Combinación de los términos work (trabajo) y welfare (asistencia social). Se trata de un sistema asistencial en el 130 que se condiciona la ayuda a los beneficiarios a cambio de que trabajen cierto número de horas o participen en programas de capacitación laboral. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… implícita o explícitamente, a la educación superior como un bien privado en vez de público, trasladando la carga financiera de las colegiaturas, del Estado hacia los estudiantes y sus familias. En este contexto resulta útil recordar cómo Slaughter y Leslie (1997) identifican dos procesos diferenciados mediante los cuales la globalización se hace presente en la educación superior: a través de la reducción del dinero público para las IES, y de la aparición de nuevos mercados para productos e instituciones de este nivel educativo. La adopción de comportamientos orientados hacia el mercado o, inclusive, propios de éste, son rasgos característicos de la educación superior contemporánea (Slaughter y Leslie, 1997). Al mismo tiempo, la competencia internacional obliga a los gobiernos a expandir la producción de conocimiento y la capacitación de una fuerza de trabajo calificada para atraer capital extranjero. “Los gobiernos, asimismo, se han dado cuenta de que la ciencia y la tecnología son las que conducen la competitividad internacional, al mismo tiempo que ha surgido un mercado a escala global para el conocimiento y sus aplicaciones” (Muñoz, 2011: 24). Entre las manifestaciones de la globalización se encuentra el incremento de los proveedores de educación superior con fines de lucro, los cuales normalmente son operados por corporaciones con sede en Estados Unidos. Actualmente, el sector con fines de lucro atiende a la mitad de la matrícula total de educación superior en Brasil (Lloyd, 2013) y está incrementando su participación en otros países, principalmente debido al consentimiento y la patente promoción por parte del Estado, así como al respaldo legal de organizaciones mercantiles internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, la ostensible naturaleza mercantil del modelo con fines de lucro, así como su agresivo modelo de negocios, han desatado una acalorada controversia en muchos países, como Estados Unidos y Chile. Estudios recientes comisionados por el Senado y el Departamento de Educación estadounidenses concluyeron que las universidades con fines de lucro han adoptado tácticas de reclutamiento cuestionables como parte de sus esfuerzos por incrementar su matrícula (Lloyd, 2012). En Chile, entretanto, una investigación gubernamental realizada a principios de 2012, determinó que por lo menos siete IES estaban operando ilegalmente con fines de lucro —una acusación frecuentemente planteada por el movimiento estudiantil— (Gibney, 2012). Otra cuestión generadora de disputas y controversias son los rankings internacionales de universidades, los cuales surgieron en 2003 y se han extendido hasta convertirse en una de las formas de medición del desempeño institucional dominantes a escala global. A pesar de lo cuestionable de sus metodologías (Lloyd et al., 2011; Marginson, 2012), estas clasificaciones jerárquicas han sido ampliamente adoptadas para justificar reformas radicales a los sistemas de educación superior por parte de los gobiernos de Rusia, Francia, Malasia y Dinamarca, entre otros. La popularidad de los rankings refleja la creciente penetración de la cultura de la rendición de cuentas en las agendas políticas, así como la demanda social de acceso a la información, tanto en la esfera pública como en la privada. De acuerdo con la lógica de los rankings, existe la necesidad de restablecer el principio de jerarquía académica, el cual se ha visto debilitado por la masificación y la diseminación indiscriminada del conocimiento a través de la Internet (Ordorika et al., 2008). A su vez, la metodología responde a exigencias, planteadas desde una perspectiva de mercado, para clasificar a las instituciones en beneficio de los consumidores potenciales. Asimismo, los rankings también reflejan la evolución de la disputa global por el control del flujo del conocimiento (Marginson y Ordorika, 2011). Sin embargo, muchas de estas tendencias han provocado posiciones contrarias que Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 131 desafían la hegemonía cultural del modelo globalizado de educación superior. Una señal de ello es la fuerte reacción en contra de los rankings por parte de los académicos de muchos países, quienes ven la imposición de un modelo anglocéntrico único de educación superior, a expensas de las prioridades de desarrollo locales y nacionales (Ordorika et al., 2009). Otros actores advierten que las instituciones están siendo obligadas a participar en una costosa y arriesgada “carrera armamentista académica” (Dill, 2006; Ehrenberg, 2004) en detrimento de prioridades de desarrollo locales o nacionales más urgentes. En América Latina, por ejemplo, los críticos señalan el fracaso de los rankings para valorar las amplias contribuciones de sus instituciones a la sociedad como “instituciones constructoras de Estado” (Ordorika y Pusser, 2007), una tradición regional sin equivalente en el mundo angloparlante (Muñoz, 2009). El debate refleja la creciente resistencia, al interior de las instituciones, a la imposición de modelos globales, lo cual constituye uno de los muchos ámbitos de disputa en torno a las políticas de educación superior. El nuevo énfasis en la competencia también condena a las universidades a entrar en conflicto con las demandas comunitarias de equidad social. Un ejemplo es el debate en torno a las políticas de acción afirmativa en Brasil, ya que, a diferencia de la creciente oposición a este tipo de medidas que existe en Estados Unidos, los gobiernos de Brasil recientemente adoptaron las medidas más radicales de acción afirmativa del hemisferio occidental. Estas políticas, que fueron adoptadas por primera vez en 2003, son parte de los esfuerzos para contrarrestar las desigualdades raciales en Brasil, nación que fue la última del hemisferio en abolir la esclavitud, en 1888. Sin embargo, la acción afirmativa continúa siendo el centro de intensos debates en Brasil y otros países, por lo que también constituye un ámbito de lucha de poder entre sectores enfrentados de la sociedad y el 132 gobierno, con enormes implicaciones para las universidades. Teorías críticas del Estado y el conflicto en la educación superior Ninguno de estos acontecimientos que tienen lugar en el ámbito de la educación superior puede ser explicado sin tomar en cuenta las dinámicas del poder internas y externas, fenómeno al que, en nuestra opinión, las teorías del Estado brindan la mejor explicación. Para desarrollar nuestro marco conceptual para el estudio de la educación superior, nos nutrimos de teorías críticas del papel del Estado y de este nivel educativo en particular. Muchas de estas perspectivas ven al Estado, de una forma u otra, como la representación de los intereses de la clase económica en el poder. Estas posiciones varían esencialmente en dos áreas: la primera es el grado de autonomía o captura del Estado por la clase capitalista, y la segunda es el peso de la estructura económica frente a la superestructura en el proceso de dominación (Ordorika, 2003). En el presente análisis adoptamos los conceptos de hegemonía y del Estado como espacio de disputa, en la forma expresada por Gramsci (1971) y Poulantzas (1978). Estas concepciones permiten la comprensión del Estado capitalista como una institución dinámica, producto de la evolución histórica de las relaciones entre clases confrontadas en la sociedad. Asimismo, resaltan la importancia del desarrollo de las ideologías dominantes (hegemónicas), al tiempo que proporcionan una teoría del cambio social como producto de la confrontación entre sectores dominantes y subalternos de la sociedad. Por último, y de manera crucial, sitúan a las organizaciones de educación superior en un contexto más amplio, como instituciones del Estado. Al igual que en muchas disputas sociales, la naturaleza de la educación superior como espacio de conflicto es, en gran medida, producto Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… de las demandas contrapuestas para incrementar la acumulación de capital, por un lado, y lograr la igualdad social y la democratización, por otro. Sin embargo, los conflictos políticos al interior de las universidades adquieren una forma diferente a los que tienen lugar en otras instituciones del Estado (tales como las legislaturas o los partidos políticos). En la educación superior, los objetos de conflicto incluyen: el acceso al conocimiento y sus usos sociales (de los estudiantes a la universidad y de la sociedad a sus acervos y productos); la asignación de los recursos necesarios para la producción y distribución del conocimiento; así como la participación de los actores universitarios en la toma de decisiones. Además, las universidades sirven como la “conciencia crítica de la nación” y participan en diversos procesos sociales y políticos (Ordorika y López, 2007: 479). Entre los diversos terrenos en disputa en la educación superior, el acceso quizás constituye el punto más conflictivo y politizado, ya que está determinado por los objetivos encontrados de: regular la reproducción de la fuerza de trabajo capacitada, por parte del gobierno y la industria; y las demandas sociales de educación superior como mecanismo de ascenso social (Labaree, 1997). La regulación del acceso tradicionalmente se sustenta en una ideología meritocrática que en ocasiones parece reflejar los argumentos de un cierto darwinismo social. A su vez, el proceso de certificación premia …actitudes y capacidades que son poseídas en abundancia por la clase media —alfabetismo cultural, capacidad de manejo de números, perseverancia, confianza en sí mismos, asertividad adecuada y modales sociales agradables— que no se encuentran tan frecuentemente entre inmigrantes, la clase obrera, o los trabajadores pobres (Slaughter, 1990: 31). Otra área en que la educación superior sirve para reproducir las estructuras de clase existentes es la organización jerárquica entre, y al interior de, las distintas instituciones de ese nivel. Por ejemplo, en Estados Unidos, existe una fuerte correlación entre el tipo y nivel de prestigio de la universidad y la condición socioeconómica y racial de los estudiantes (Carnevale y Strohl, 2013). Tal situación persiste a pesar de varias décadas de políticas de acción afirmativa, que buscan mejorar el acceso para los miembros de grupos desfavorecidos a las universidades de élite, y que han sido blanco de fuertes batallas legales en ese país. La asequibilidad y los patrones relacionados de asignación de recursos —las fuentes de financiamiento y la proporción de los costos que se transfieren a los individuos y sus familias— constituyen otra fuente de conflicto, tanto dentro como fuera de las universidades. Ejemplo de ello son las grandes protestas en Chile y Estados Unidos, entre otros países, en contra del modelo de financiamiento de la educación superior con base en préstamos estudiantiles, que han dejado a millones de personas con deudas masivas (Waissbluth 2011). Así mismo, la cambiante división del trabajo entre las jerarquías académica, administrativa y burocrática genera fuertes tensiones dentro de las instituciones. Los requerimientos administrativos están produciendo cambios en los componentes autónomos y autorregulados del trabajo académico (Rhoades, 1998). La nueva “cultura de la evaluación” (Ordorika, 2001) está reemplazando a la colegialidad por la competencia, al tiempo que permite la aparición de una nueva clase de burócratas de la educación superior altamente influyentes, cuya principal tarea es la obtención de recursos gubernamentales o privados para la investigación y otras actividades prioritarias (Acosta, 2010). Por último, otro ámbito de disputa involucra a los estudiantes. Tradicionalmente, las organizaciones académicas han sido caracterizadas como instituciones para el “procesamiento de personas” o “centradas en los estudiantes”. Individuos —en este caso los Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 133 estudiantes— con necesidades específicas entran a la organización desde su entorno, la organización actúa sobre ellos y éstos son devueltos a la sociedad (Ordorika, 2003: 26). Sin embargo, la naturaleza de la participación estudiantil —anteriormente una parte fundamental de la dinámica del poder en las universidades— ha cambiado dramáticamente en la era de la globalización. En la mayoría de los países se exige que los estudiantes soporten una creciente carga financiera, pero se les excluye mayoritariamente de los procesos de decisión institucional. Esto es particularmente notorio en los programas para la obtención de grados en línea, en los que los estudiantes tienen muy poco contacto con sus profesores y menos aún con los administradores. La consecuente exclusión de los estudiantes de los procesos de reforma universitaria ha generado protestas en Europa, Canadá y América Latina, en las que se exige el regreso de la educación superior pública y gratuita. En la raíz de muchos de los conflictos están las exigencias para cambiar rápidamente el papel y la naturaleza de las IES en la era de la globalización. En el ámbito interno, los académicos y estudiantes reaccionan en contra de las percepciones acerca del papel de la institución, así como sobre los derechos y prácticas establecidas; mientras que en el ámbito externo, el Estado y las organizaciones internacionales presionan para que se realicen cambios acordes con las nuevas prioridades económicas y culturales. Tomados en conjunto, estos ámbitos de conflicto demuestran las complejas dinámicas del poder presentes en la universidad, como escenario y como instrumento de la disputa. Una perspectiva analítica enfocada en la hegemonía Hemos señalado lo que a nuestro juicio son las deficiencias de los marcos conceptuales históricos y contemporáneos para el estudio del cambio y los procesos de gobierno en la educación superior. La más importante es la 134 carencia de una teoría analítica explícita del Estado, a través de la cual puedan observarse las relaciones de poder (Pusser, 2008; Rhoades, 1992). Otra más es la tendencia a dar por sentada la naturaleza pluralista del Estado, inclusive al estudiar la educación superior en contextos como el de América Latina y otras regiones, en los que las democracias son débiles o inexistentes. Una tercera deficiencia es la propensión a distinguir entre gobierno, administración y liderazgo, con lo que implícitamente se restringe el espacio del poder a una limitada noción del gobierno como toma de decisiones (Ordorika, 2003). Dicha distinción se basa en el supuesto de que la universidad es una institución esencialmente técnica. Por último, muy pocas teorías definen a las universidades como instituciones políticas del Estado (Pusser, 2004), en vez de caracterizar la lucha política como una anomalía generalmente contraproducente. La falta de una comprensión del Estado y la posición de las IES dentro de la sociedad, en conjunción con la falta de perspectivas teóricas que expliquen los procesos de cambio, se manifiestan en el limitado éxito que han tenido los académicos de la materia en comprender la compleja relación entre los procesos “internos” y “externos” en la educación superior. Por lo tanto, sostenemos que es necesario incorporar temas más amplios de economía política y las relaciones de fuerza dentro y fuera de las organizaciones de educación superior, a fin de comprender las dinámicas de poder y cambio en este nivel educativo. Para este marco conceptual, la siguiente hipótesis es esencial: como instituciones del Estado, las organizaciones de educación superior son espacios de disputa por la hegemonía cultural y económica. Tradicionalmente, esta disputa se manifiesta a través de proyectos de reforma contrapuestos, particularmente durante periodos en que tienen lugar transformaciones profundas y rápidas, como es el caso de la actual era de la globalización. Sin embargo, del mismo modo en que la educación superior tiene la capacidad de reproducir las Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… desigualdades existentes, también puede ser un espacio de igualación y democratización (Carnoy y Levin, 1985). El desarrollo de una teoría política del conflicto en la educación superior se basa en el análisis de las luchas por el poder, entendido como la capacidad potencial para determinar resultados (Hardy, 1990). En este proceso, resulta esencial el esfuerzo para comprender las fuerzas de las que emana la hegemonía cultural —la conformación e incorporación de percepciones, cogniciones y preferencias en una ideología dominante— (Gramsci, 1971; Lukes, 1974). El resultado depende de la resolución de las demandas generadas tanto interna, como externamente. Este enfoque conceptual incrementa nuestra comprensión de los procesos de cambio en la educación superior y proporciona los fundamentos para una teoría política del gobierno universitario al: •enmarcar las disputas políticas en la educación superior como confrontaciones en torno a concepciones ideológicas y la asignación de recursos; •permitir la comprensión de las estructuras de toma de decisión en la educación como un producto histórico de la relación entre grupos dominantes y subalternos en el espacio educativo y en el Estado en su sentido amplio; •explicar la dinámica de las transformaciones en las IES como resultado de demandas enfrentadas por la producción de la ideología y la capacitación, por un lado, y las luchas por la transformación social y la igualdad, por el otro; •establecer los vínculos entre disputas políticas, internas y externas, como un paso esencial para comprender la constitución de nuevos espacios de contiendas y reformas educativas. En conjunto, estas perspectivas analíticas fortalecen nuestra comprensión de la compleja relación entre fuerzas internas y externas en la educación superior, así como entre el Estado y las propias instituciones. Sin embargo, las dinámicas de poder al interior de las IES también están conformadas por la naturaleza específica del sistema político en cuestión. Así, para ubicar las formas de gobierno y las decisiones de política educativa en su contexto, existen cuatro características centrales que deben ser tomadas en cuenta (Ordorika, 2001): la extensión y límites de la disputa política; la naturaleza de la ideología dominante; los grados de movilización política o participación ciudadana; y las características del liderazgo político (el papel de los partidos y otras instituciones formales del Estado). Estos elementos tienen un impacto significativo al interior de las instituciones del Estado, incluyendo las relativas a la educación superior. El reconocimiento de las complejas interacciones entre el Estado en sentido amplio y sus instituciones, es un proceso clave para comprender las fuerzas tras las transformaciones y el gobierno de la educación superior. Conclusiones En el presente artículo enunciamos las principales limitaciones de las teorías predominantes del gobierno de la educación superior; asimismo, propusimos alternativas críticas para enriquecer nuestra comprensión de las dinámicas internas y externas que afectan a las instituciones en el contexto de la globalización. Argumentamos que el estudio de la educación superior requiere de enfoques teóricos alternativos que se centren en los procesos políticos, desde los orígenes del concepto de universidad, hasta los modelos actuales del siglo XXI. Entre los procesos clave que afectan a las instituciones postsecundarias destacamos el nuevo énfasis en la rendición de cuentas y la eficiencia; la cultura de la evaluación; el decreciente financiamiento público de la educación superior, como parte de una degradación progresiva de la esfera pública; la mercantilización de la educación Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 135 superior; así como la priorización de la capacitación de la fuerza de trabajo para la economía global del conocimiento. Estas tendencias son impulsadas por los modelos hegemónicos de educación superior que dividen a las universidades en dos grupos absolutamente desiguales: “la universidad elitista de investigación, autónoma y enfocada en el conocimiento y el prestigio”, cuyo modelo principal es Harvard, “y el de las instituciones de capacitación masiva, heterónomas y enfocadas en los montos económicos y las ganancias” (Marginson y Ordorika, 2011: 106), ejemplificado por el nuevo modelo de institución de educación superior con fines de lucro. “La lógica binaria bourdiana del sector global... se trata de la brecha entre el poder del conocimiento y la mercantilización de la educación superior, y el gran abismo entre inclusión y exclusión” (Marginson y Ordorika, 2011: 110). Tales extremos son característicos de las crecientes desigualdades socioeconómicas presentes a escala global —el legado de décadas de aplicación de políticas neoliberales y las dinámicas de la globalización—. Las universidades desempeñan un papel central tanto en la propagación de la agenda de las élites económicas, como en la organización de la resistencia ante ella, a través de la oposición de los grupos subalternos. Por lo tanto, existe la necesidad de volver a politizar el estudio de la educación superior reconociendo su función dentro del aparato del Estado. Al definir a las universidades como instituciones políticas del Estado, estamos resaltando su papel en la disputa por la hegemonía cultural en el ámbito global. Esta perspectiva teórica integra distintos niveles de análisis y procesos, desde el estrato más general del Estado hasta los espacios más particulares de las IES. La integración de estos niveles de análisis con perspectivas teóricas críticas constituye una poderosa herramienta para alcanzar una comprensión holística de un amplio esquema de actores, normas, agendas y puntos de vista culturales sobre los que se sustenta la dominación en las IES. Sólo mediante la recuperación de un modelo crítico de la política y el conflicto en el nivel educativo postsecundario, podremos comprender cabalmente el desarrollo de las relaciones de poder que están conformando la educación superior en la época de la globalización. Referencias Acosta Silva, Adrián (2010), Príncipes, burócratas y gerentes: la educación superior en México, México, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Altbach, Philip G. y Jorge Balán (eds.) (2007), World Class Worldwide. Transforming research universities in Asia and Latin America, Baltimore, Johns Hopkins University Press. Appadurai, Arjun (1996), Modernity at Large. Cultural dimensions of globalization, Minneapolis, University of Minnesota Press. Baldridge, J. Victor (1971), Power and Conflict in the University: Research in the Sociology of complex organizations, Nueva York, J. Wiley. Boggs, Carl (1997), “The Great Retreat: Decline of the public sphere in late twentieth-Century America”, Theory and Society, vol. 26, núm. 6, pp. 741-780. 136 Brunner, José Joaquín (1989), Educación superior y cultura en América Latina: función y organización, Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Brunner, José Joaquín (1990), “Gobierno universitario: elementos históricos, mitos distorsionadores y experiencia internacional”, en Cristian Cox (ed.), Formas de gobierno en la educación superior: nuevas perspectivas, Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), pp. 29-50. Carnevale, Anthony y Jeff Strohl (2013), Separate and Unequal. How higher education reinforces the intergenerational reproduction of white racial privilege, Washington, Georgetown University-Georgetown Public Policy Institute, en: http://www 9.georgetown.edu/ grad/gppi/hpi/cew/pdfs/Separate&Unequal. FR .pdf (consulta: 8 de marzo de 2014). Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… Carnoy, Martin (1993), “Multinationals in a Changing World Economy: Whither the NationState?, en Martin Carnoy (ed.), The New Global Economy in the Information Age: Reflections on our changing world, University Park, Pennsylvania State University Press, pp. 45-96. Carnoy, Martin y Henry Levin (1985), Schooling and Work in the Democratic State, Palo Alto, Stanford University Press. Carnoy, Martin y Diana Rhoten (2002), “What does Globalization Mean for Educational Change? A comparative approach”, Comparative Education Review, vol. 46, núm. 1, pp. 1-9. Castells, Manuel (1996), The Rise of the Network Society, Cambridge, Blackwell Publishers. Castells, Manuel (1997), The Power of Identity, Malden, Blackwell Publishers. Castells, Manuel (1998), End of Millennium, Malden, Blackwell Publishers. Clark, Burton R. (1983), The Higher Education System: Academic organization in cross-national perspective, Berkeley, University of California Press. De Sousa Santos, Boaventura (2006), “The University in the 21st Century: Toward a democratic and emancipatory university reform”, en Robert A. Rhoads y Carlos Alberto Torres (eds.), The University, State, and Market: The political economy of globalization in the Americas, Palo Alto, Stanford University Press, pp. 60 -100. Dill, David D. (2006), “Convergence and Diversity: The role and influence of university rankings”, conferencia presentada en el Consortium of Higher Education Researchers (CHER), 19th Annual Research Conference, 9 de septiembre, Universidad de Kassel, Alemania. Ehrenberg, Ronald G. (2004), “Econometric Studies of Higher Education”, Journal of Econometrics, vol. 121, pp. 19-37. Ehrenreich, Barbara y John Ehrenreich (1969), Long March, Short Spring; The student uprising at home and abroad, Nueva York, Monthly Review Press. Evans, Peter B. (1997), “The Eclipse of the State? Reflections on stateness in an era of globalization”, World Politics, vol. 50, núm. 1, pp. 62-87. Gibney, Elizabeth (2012, 30 de agosto), “The Mañana Project”, Times Higher Education, en: http:// www.timeshighereducation.co.uk/features/the-maana-project/420981.article (consulta: 8 de marzo de 2014). González-Polo, Ignacio Francisco (1983), “La Nueva España y sus motines estudiantiles”, en Gilberto Guevara Niebla (comp.), Las luchas estudiantiles en México, México, Editorial Línea/ Universidad Autónoma de Guerrero/Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 65-80. Gramsci, Antonio (1971), Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, Londres, Lawrence & Wishart. Hardy, Cynthia (1990), “Putting Power into University Governance”, en John C. Smart (ed.), Higher Education: Handbook of theory and research, vol. VI, Nueva York, Agathon Press, pp. 393-426. Harvey, David (2005), A Brief History of Neoliberalism, Oxford, Oxford University Press. Hobbes, Thomas (1980), Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, México, Fondo de Cultura Económica. Jessop, Bob (2000), “Globalization and the National State”, Lancaster University-Department of Sociology, en: http://www.lancaster.ac.uk/ sociology/research/publications/papers/ jessop-globalization-and-the-nationalstate.pdf (consulta: 8 de marzo de 2014). Labaree, David F. (1997), “Public Goods, Private Goods: The American struggle over educational goals”, American Educational Research Journal, vol. 34, núm. 1, pp. 39-81. Lanning, John Tate y Rafael Heliodoro Valle (1946), Reales cédulas de la Real y Pontificia Universidad de México de 1551 a 1816, México, Imprenta Universitaria. Le Goff, Jacques (1980), Time, Work & Culture in the Middle Ages, Chicago, University of Chicago Press. Le Goff, Jacques (1993), Intellectuals in the Middle Ages, Cambridge, Blackwell Publishers. Lechner, Frank J. y John Boli (2000), The Globalization Reader, Malden, Blackwell Publishers. Lipset, Seymour Martin y Philip G. Altbach (1969), Students in Revolt, Boston, Houghton Mifflin. Lloyd, Marion W. (2012, 9 de agosto), “El senado de EU arremete contra universidades con fines de lucro”, Campus Milenio, núm. 473, en: http://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&ida rt=1645 (consulta: 8 de marzo de 2014). Lloyd, Marion W. (2013), Las políticas de fomento a la ciencia y tecnología en México y Brasil: un estudio de caso de la Universidad Autónoma Nacional de México y la Universidad de São Paulo, Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, México, UNAM, en: http://132.248.9.195/ptd2013/febrero/ 510451136/Index.html (consulta: 14 de agosto de 2013). Lloyd, Marion W., Imanol Ordorika Sacristán y Roberto Rodríguez-Gómez Guerra (2011), Los rankings internacionales de universidades, su impacto, metodología y evolución, México, UNAM-Dirección General de Evaluación Institucional (DGEI). Lukes, Steven (1974), Power: A radical view, Nueva York, Macmillan. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 137 Luna Díaz, Lorenzo Mario (1987a), “El desarrollo de la conciencia corporativa universitaria y la política eclesiástica en Nueva España”, en Lorenzo Mario Luna Díaz (ed.), Historia de la universidad colonial: avances de investigación (La Real Universidad de México, estudios y textos), México, UNAM-Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), pp. 29-44. Luna Díaz, Lorenzo Mario (1987b), “El surgimiento de la organización corporativa en la universidad medieval”, en Lorenzo Mario Luna Díaz (ed.), Historia de la universidad colonial: (avances de investigación) (La Real Universidad de México, estudios y textos), México, UNAM-Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), pp. 13-28. Marginson, Simon (2007), “The New Higher Education Landscape: Public and private goods, in global/national/local settings”, en Simon Marginson (ed.), Prospects of Higher Education: Globalization, market competition, public goods and the future of the university, Roterdam, Sense Publishers, pp. 29-77. Marginson, Simon (2012, 10 de junio), “Improving Latin American Universities’ Global Ranking”, World University News, núm. 225, en: http://www.universityworldnews.com/ article.php?story=20120606174803978 (consulta: 8 de marzo de 2014). Marginson, Simon, Peter Murphy y Michael A. Peters (2010), Global Creation: Space, mobility and synchrony in the age of the knowledge economy, Nueva York, Peter Lang Publishing. Marginson, Simon e Imanol Ordorika (2011), “‘El central volumen de la fuerza’. Global hegemony in higher education and research”, en Diana Rhoten y Craig Calhoun (eds.), Knowledge Matters: The public mission of the research university, Nueva York, Columbia University Press, pp. 67-129. Massy, William F. (1992), Measuring Performance: How colleges and universities can set meaningful goals and be accountable, Stanford, SIHER . Mets, Lisa A. y Marvin W. Peterson (1987), Key Resources on Higher Education Governance, Management, and Leadership: A guide to the literature, San Francisco, Jossey-Bass Publishers. Meyer, John W. y Brian Rowan (1978), “The Structure of Educational Organizations”, en Marshall W. Meyer (ed.), Environments and Organizations, San Francisco, Jossey-Bass, pp. 78-109. Morrow, Raymond A. (2005), “Foreword-Critical Theory, Globalization and Higher Education: Political economy and the cul-de-sac of the postmodernist cultural turn”, en Robert A. Rhoads y Carlos Alberto Torres (eds.), The University, State, and Market: The political economy of globalization in the Americas, Palo Alto, Stanford University Press, pp. 321-352. 138 Muñoz García, Humberto (2009), “Introducción”, en Humberto Muñoz García (coord.), La universidad pública en México, México, Seminario de Educación Superior/Miguel Ángel Porrúa, pp. 5-22. Muñoz García, Humberto (2011), “La universidad mexicana en el escenario global”, Perfiles Educativos, vol. XXXIII, núm. especial, pp. 21-33. Ordorika Sacristán, Imanol (2001), “Aproximaciones teóricas para un análisis del conflicto y el poder en la educación superior”, Perfiles Educativos, vol. XXIII, núm. 1, pp. 77-96. Ordorika Sacristán, Imanol (2003), Power and Politics in University Governance: Organization and change at the Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva York/Londres, Routledge Falmer. Ordorika Sacristán, Imanol (2004), “Ajedrez político de la academia”, en Imanol Ordorika (coord.), La academia en jaque: perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación superior en México, México, UNAM-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), pp. 9-23. Ordorika Sacristán, Imanol y Rafael López González (2007), Política azul y oro: historias orales, relaciones de poder y disputa universitaria, México, UNAM-Seminario de Educación Superior/Plaza y Valdés. Ordorika Sacristán, Imanol, Francisco Javier Lozano Espinosa, Roberto Rodríguez-Gómez, Alejandro Márquez Jiménez, Jorge Martínez Stack, Pilar López Martínez y Gabriela Olguín Carro (2009), Las revistas de investigación de la UNAM: un panorama general, col. Cuadernos de Trabajo de la Dirección General de Evaluación Institucional, vol. 1, núm. 4. Ordorika Sacristán, Imanol y Brian Pusser (2007), “La máxima casa de estudios: Universidad Nacional Autónoma de México as a statebuilding university”, en Philip G. Altbach y Jorge Balán (eds.), World Class Worldwide: Transforming research universities in Asia and America, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 189-215. Ordorika Sacristán, Imanol, Roberto RodríguezGómez, Armando Alcántara Santuario, Alejandro Canales Sánchez, Pilar López Martínez, Francisco Javier Lozano Espinosa, Jorge Martínez Stack (2008), Comentarios al Academic Ranking of World Universities 2008, col. Cuadernos de Trabajo de la Dirección General de Evaluación Institucional, vol. 1, núm. 1. Perkin, Harold (1984), “The Historical Perspective”, en Burton R. Clark (ed.), Perspectives on Higher Education: Eight disciplinary and comparative views, Berkeley, University of California Press, pp. 17-55. Perkin, Harold (1997), “History of Universities”, en Lester F. Goodchild, Harold S. Wechsler Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… y Linda Eisenmann (eds.), ASHE Reader on the History of Higher Education, Needham Heights, Simon & Schuster Custom Publishing, pp. 3-32. Pfeffer, Jeffrey y Gerald R. Salancik (1978), The External Control of Organizations: A resource dependence perspective, Nueva York, Harper & Row. Portantiero, Juan Carlos (1978), Estudiantes y política en América Latina: el proceso de la reforma universitaria (1918–1938), México, Siglo XXI. Poulantzas, Nicos (1978), State, Power, Socialism, Londres, NLB. Pusser, Brian (2004), Burning Down the House: Politics, governance and affirmative action at the University of California, Albany, State University of New York Press. Pusser, Brian (2006), “Reconsidering Higher Education and the Public Good: The role of public spheres”, en William G. Tierney (ed.), Governance and the Public Good, Albany, State University of New York Press, pp. 11-28. Pusser, Brian (2008), “The State, the Market and the Institutional Estate: Revisiting contemporary authority relations in higher education”, en John C. Smart (ed.), Higher Education: Handbook of theory and research, vol. 23, Nueva York, Agathon Press, pp. 105 -139. Pusser, Brian (2011), “Power and Authority in the Creation of a Public Sphere through Higher Education”, en Brian Pusser, Simon Marginson, Imanol Ordorika y Ken Kempner (eds.), Universities and the Public Sphere: Knowledge creation and state building in the era of globalization, Nueva York, Routledge/Taylor & Francis, pp. 27-46. Pusser, Brian, Ken Kempner, Simon Marginson e Imanol Ordorika (2012), “Introduction and Overview of the Book”, en Brian Pusser, Ken Kempner, Simon Marginson e Imanol Ordorika (eds.), Universities and the Public Sphere: Knowledge creation and state building in the era of globalization, Nueva York, Routledge, pp. 1- 6. Pusser, Brian y Simon Marginson (2012), “The Elephant in the Room: Power, global rankings and the study of higher education organization”, en Michael N. Bastedo (ed.), The Organization of Higher Education: Managing colleges for a new era, Baltimore, Johns Hopkins University Press, pp. 86 -117. Putzel, James (2005), “Globalization, Liberalization and Prospects for the State”, International Political Science Review, vol. 26, núm. 1, pp. 5-16. Rashdall, Hastings (1936), Universities of Europe in the Middle Ages, vol. 1, Oxford/Nueva York, Clarendon Press/Oxford University Press. Rhoades, Gary L. (1992), “Beyond ‘the State’: Interorganizational relations and state apparatus in post-secondary education”, en John C. Smart (ed.), Higher Education: Handbook of theory and research, vol. VIII, Nueva York, Agathon, pp. 84-142. Rhoades, Gary L. (1998), Managed Professionals: Unionized faculty and restructuring academic labor, Albany, State University of New York Press. Rhoads, Robert A. y Carlos Alberto Torres (eds.) (2006), “The Global Economy, the State, Social Movements, and the University: Concluding remarks and an agenda for action”, en Robert A. Rhoads y Carlos Alberto Torres (eds.), The University, State, and Market: The political economy of globalization in the Americas, Palo Alto, Stanford University Press, pp. 321-352. Rosecrance, Richard (1999), The Rise of the Virtual State: Wealth and power in the coming century, Nueva York, Basic Books. Sen, Amartya (1999), Development as Freedom, Oxford, Oxford University Press. Sen, Amartya (2002, 4 de enero), “How to Judge Globalization?”, The American Prospect, en: http://prospect.org/article/how-judgeglobalism (consulta: 8 de marzo de 2014). Slaughter, Sheila (1988), “Academic Freedom and the State: Reflections on the uses of knowledge”, Journal of Higher Education, vol. 59, núm. 3, pp. 241-262. Slaughter, Sheila (1990), The Higher Learning and High Technology: Dynamics of higher education policy formation, Albany, State University of New York Press. Slaughter, Sheila y Larry L. Leslie (1997), Academic Capitalism: Politics, policies, and the entrepreneurial university, Baltimore, Johns Hopkins University Press. Stiglitz, Joseph E. (2002), Globalization and its Discontents, Nueva York, W.W. Norton & Company. Stiglitz, Joseph E. (2006), Making Globalization Work, Nueva York, W.W. Norton & Company. Waissbluth, Mario (2011), “Manifestaciones estudiantiles en Chile”, Foreign Affairs Latinoamérica, vol. 11, núm. 4, pp. 32-39. Weisbrod, Burton A., Jeffrey P. Ballou y Evelyn D. Asch (2008), Mission and Money: Understanding the university, Nueva York, Cambridge University Press. Wences Reza, Rosalío (1984), La universidad en la historia de México, México, Línea/Universidad Autónoma de Guerrero/Universidad Autónoma de Zacatecas. Wirt, Frederick M. y Michael W. Kirst (1972), The Political Web of American Schools, Boston, Little Brown. Wolin, Sheldon S. (1981), “The New Public Philosophy”, Democracy: A Journal of Political Renewal and Radical Change, vol. 1, núm. 4, pp. 23-26. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM I. Ordorika y M. Lloyd | Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación superior… 139 La autoridad profesoral en la universidad contemporánea Aportes para pensar las transformaciones del presente María Paula Pierella* En la actualidad, el tema de la autoridad constituye una zona problemática, cuya indagación permite rastrear y pensar la articulación entre la condición juvenil (como territorio de experiencias en el que se pueden observar tensiones en los procesos de trasmisión y herencia cultural) y la institución universitaria. En este artículo se realiza un desarrollo teórico de dicho concepto, recuperando en primer término los debates que tienen lugar a partir de la modernidad, entendida como una particular condición de la historia en que los modos tradicionales de entender la autoridad están siendo cuestionados. Abordaremos luego las transformaciones en torno a la autoridad observadas en las instituciones educativas del presente. Consideraremos, por último, las visiones de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario sobre la autoridad de los profesores, teniendo en cuenta sus interpretaciones sobre los vínculos, caracterizados por la asimetría en materia de conocimiento. Palabras clave At present, the issue of authority is a problem area whose research allows tracking and thought on the link between juvenile status (as a territory of experiences in which tensions can be observed throughout the processes of transmission and cultural heritage) and the university institution. This paper presents a theoretical development of the concept, firstly recovering discussions which initiated with the start of modernity, understood as a particular condition of history that questions the traditional ways of understanding authority. Then, the transformations regarding the authority observed in present-day educational institutions are covered. Finally, the paper puts forward considerations regarding the vision of the students from the National University of Rosario on the authority of the teaching staff, taking into account their interpretations on the relationship between students and teaching staff, characterized by the asymmetry in the field of knowledge. Keywords Autoridad Educación superior Reconocimiento profesional Relación estudiantesprofesores Autonomía Authority Higher education Professional recognition Student-teacher ratio Autonomy Recepción: 4 de julio de 2012 | Aceptación: 17 de septiembre de 2012 * Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE). Publicaciones recientes: (2014), La autoridad en la universidad. Vínculos y experiencias entre estudiantes, profesores y saberes, Buenos Aires, Paidós; (2014), “La figura del otro. Relatos estudiantiles acerca de la autoridad de los profesores en la Universidad Nacional de Rosario”, en Sandra Carli (comp.), Universidad pública y experiencia estudiantil. Historia, política y vida cotidiana, Buenos Aires, Miño y Dávila, pp. 199-234. CE: pierella@ irice-conicet.gov.ar / [email protected] 140 Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM El vínculo de la autoridad está formado por imágenes de fuerza y debilidad; es la expresión emocional del poder… La palabra “vínculo” tiene un doble sentido. Se trata de una conexión; también constituye, en el sentido “vinculatorio”, una imposición. Ningún niño podría madurar sin el sentimiento de confianza y protección que procede de su fe en la autoridad de sus padres, pero en la vida adulta se suele temer que la búsqueda de los beneficios emocionales de la autoridad convierta a la gente en esclavos dóciles. Richard Sennett, 1982. Introducción1 Estudiar el tema de la autoridad es iniciar un recorrido complejo. Estamos frente a uno de esos conceptos respecto del cual todos tenemos alguna idea pero que no resulta simple definir. Muchas veces se lo asimila a la noción de poder, otras tantas a la de dominación y en ocasiones a la violencia. Se utiliza para hablar tanto de relaciones centradas en el respeto y la admiración, como de situaciones en las que imperan rasgos arbitrarios; se le asocia al temor y a la habilitación, a la autorización y al autoritarismo. Podemos comenzar afirmando que hablar de la autoridad implica, inevitablemente, desde el origen de la constitución del sujeto, hablar de las dependencias necesarias respecto de otros, en la medida en que el ingreso del ser humano a la cultura está siempre mediado por la intervención de otros “reconocidos”. La indefensión primaria y la incapacidad de obtener por sí mismo seguridad, protección y cuidados, coloca en primer plano una necesidad respecto de los otros en los cuales es vital depositar confianza. Sin embargo, también sabemos que el exceso de autoridad tiene consecuencias negativas para la esperada emancipación del ser humano respecto de sus sujeciones primordiales, necesarias, constitutivas, pero deseablemente transitorias. Quizás esto es lo que hace que la autoridad sea en ocasiones autorizadora y otras veces autoritaria; que, tal como se plantea desde el psicoanálisis, sea fundante en el proceso de constitución subjetiva y al mismo tiempo que sea necesario desprenderse de ella para poder instaurar un proyecto propio. Desde la perspectiva de Zizek (2009) esto es lo que ocurre con la ley en sentido amplio, en la medida en que se erige como la posibilidad de constitución de la subjetividad, a la vez que como su principal obstáculo. Si esto lo pensamos desde el punto de vista de las relaciones pedagógicas, encontramos también, como punto de partida, una paradoja: pensar implica dejar de creer ciegamente en lo que dicen las autoridades. El pensamiento puede desplegarse en tanto los “razonamientos de autoridad” declinan. Pero, al mismo tiempo, creer en ciertas figuras y autorizar su palabra, es aquello que posibilita la transmisión de las herencias culturales a partir de las cuales puede tener lugar algo nuevo. Sobre la base de estas consideraciones iniciales, en este artículo nos interesa abordar el problema de la autoridad de los profesores en la universidad contemporánea. En el marco de un trabajo de investigación centrado en las experiencias estudiantiles en torno a la cuestión de la autoridad, nos interesa recuperar las visiones de los jóvenes sobre las relaciones intersubjetivas, caracterizadas por la asimetría en materia de conocimiento. El trabajo se centró principalmente en el análisis de entrevistas individuales y colectivas a estudiantes próximos a graduarse de diferentes facultades de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Pero antes de remitirnos a ellas realizaremos un desarrollo del concepto de autoridad desde el punto de vista teórico. Este 1 La investigación sobre la cual se basa este artículo dio como resultado la tesis doctoral titulada Figuras de la auto- ridad y transmisión del conocimiento universitario. Un estudio centrado en relatos de la experiencia estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario. Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA), 2012, bajo la dirección de la Dra. Sandra Carli. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 141 recorrido nos conduce a la modernidad —entendida como una particular condición de la historia en que se cuestionan los modos tradicionales de entender la autoridad— y que tiene en cuenta, asimismo, las transformaciones y desplazamientos observados en las instituciones educativas del presente. La autoridad Ese problema moderno Intentamos abordar un problema que se encuentra en el corazón de los debates de la modernidad, cuya interpretación es resumida por Nietzsche en la breve frase “Dios ha muerto”. Esta declaración pone en evidencia no la desaparición de la autoridad en sí, sino la apertura de los fundamentos, carentes ya de la solidez que había logrado la figura de un creador divino, en términos de eficacia simbólica (Heidegger, 1996). Teniendo en cuenta que todas las sociedades idearon formas de transmitir la cultura a las nuevas generaciones, y que esto de alguna manera asegura cierta continuidad entre las mismas, podemos decir que durante un largo tiempo la forma privilegiada radicaba en el valor que se le otorgaba a la sabiduría de los antiguos, de los más viejos; y esto no sólo por valorarse la experiencia de los años vividos, sino también porque los ancianos se consideraban como más cercanos a los antepasados, en una concepción del tiempo —y de la vida en general— que atribuía una gran importancia a los mismos en la determinación de la vida presente. El relato y la experiencia vivida representaban, en ese contexto, la forma clave de la transmisión, el grupo de reglas sobre las que se asentaba el lazo social. Hannah Arendt, en un artículo hoy clásico titulado “¿Qué es la autoridad?”, plantea en la década de los cincuenta no la disolución de la autoridad en general, sino de una modalidad histórica que la ligaba a la tradición. La autora hace referencia, así, a una crisis de autoridad no sólo evidente en el plano de lo 142 político, sino incluso en espacios desde su punto de vista pre-políticos, como la familia y las instituciones educativas; y de este modo preconiza en su escrito algunos aspectos de la revolución cultural de los años sesenta. Es a partir de ese momento que la juventud va a plantear una diferenciación radical con el mundo adulto y un corte con la autoridad ligada a la experiencia, al “saber más” como correlato de “haber vivido más”. A partir de la constatación de una serie de transformaciones históricas que se remontan a principios del siglo XX, Arendt recurre a los sentidos etimológicos de la noción de autoridad: “El sustantivo auctoritas deriva del verbo augere: ‘aumentar’, y lo que la autoridad o los que tienen autoridad aumentan justamente es la fundación” (Arendt, 1996: 101). Los romanos significaban la fundación de su ciudad como un acontecimiento único, singular, de instalación de la “piedra angular” que daría inicio, a su vez, a la fuente legítima de la autoridad: el “hacer crecer” la fundación. Las fundaciones subsiguientes debían enlazarse al inicio primordial en un encadenamiento dirigido, lineal, planeado. Y en este sentido los mayores se encontraban autorizados para actualizar la autoridad depositada en la fundación. Aquí, autoridad y tradición se encuentran profundamente entrelazadas, como las dos caras necesarias de un modo histórico privilegiado de gobierno, de conservación y transmisión. En este marco tradicional, signado por la idea de la Historia Magistrae Vita (el pasado enseña), la condición de “sabio” está estrechamente ligada a la idea de haber transitado un recorrido vital más amplio y de haber capitalizado ese recorrido de modo tal de poder transmitirlo a otros. Max Weber teorizó acerca de la tradición y su capacidad para erigirse como autoridad, así como también acerca del proceso de su declive, y para ello construyó categorías clave para la sociología moderna. Este pensador define a la autoridad tradicional como uno Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea de los tipos ideales de dominación legítima. Recordémoslos brevemente: •La legitimidad tradicional, que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos, y en la legitimidad de los señalados por la tradición para ejercer la autoridad. •La legitimidad fundada en el carisma, “que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas...”. •La legitimidad racional, “que descansa en la creencia en la legalidad de las ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad” (Weber, 1992: 172). En un marco de declive de las tradiciones, la forma moderna “típica” de legitimidad sería para Weber la racional-legal. La razón se erigiría, de este modo, como la gran figura de autoridad de la modernidad. El surgimiento y organización de los Estados modernos, las transformaciones en la organización y gobierno de la población, las luchas religiosas, la revolución industrial, la ciencia moderna y el capitalismo incidirían, en términos de Weber, en la progresiva racionalización y burocratización de las sociedades, y en la consolidación de la forma de legitimidad racional-legal como fuente de dominación legítima en las sociedades modernas, cada vez más complejas y conflictivas. Gradualmente, las antiguas distinciones sostenidas en el privilegio heredado comienzan a ser reemplazadas por los procedimientos de ascenso social basados en la carrera abierta al talento, lo cual sería conocido con el término “meritocracia”. El advenimiento de una época racional se hace evidente tanto si consideramos la burocratización de las sociedades, cada vez más complejas y desencantadas, y las transformaciones sociales concomitantes, como si tenemos en cuenta los cambios en el plano del pensamiento político y filosófico. El pensamiento ilustrado del siglo XVIII es una expresión cabal de este proceso que comienza a sistematizarse en el siglo anterior y que albergaría los principios fundamentales de los grandes paradigmas y relatos sobre los que se construyen nuestras instituciones modernas. La Ilustración se configuró exaltando la libertad de pensamiento basada en la razón autónoma, en contraposición de la autoridad como aquello que viene dado por otro, lo indiscutible, lo inapelable. Sin embargo, lejos de lo que podría llegar a pensarse, lejos de producirse la desaparición de la autoridad, lo que surgió fue una suplantación de figuras. Y es a partir de esto último que es posible entender el lugar asumido por el ser humano en su carácter de “creador”, de “autor”, condición que durante siglos, en Occidente, había sido patrimonio del dios bíblico. Este no era un problema que hubiera pasado desapercibido a los primeros intelectuales del siglo XII, el siglo de las universidades, profundamente involucrados en los debates relativos a las fuentes válidas de orientación del pensamiento: la autoridad declarada y asentada en la tradición o la razón del hombre. En esos tiempos precedentes, pero preparatorios de los grandes movimientos corporativos de maestros y estudiantes, puede observarse una reivindicación de la posición de autor, incipiente y convencida por la confesión pública que se hace de ella y por la forma con que se le piden cuentas al dogma, pero vacilante e irónica por la ausencia de expectativas sobre un público preparado para escucharla. A un tradicionalista que le propone una discusión sobre los animales, le responde Abelardo de Bath: Me es difícil discutir sobre animales. En efecto, aprendí de mis maestros árabes a tomar la razón como guía, en tanto tú te Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 143 contentas, como cautivo, con seguir la cadena de una autoridad basada en fábulas. ¿Qué otro nombre darle a la autoridad que el de cadena? Así como los animales estúpidos son conducidos mediante una cadena, y no saben ni a dónde se los conduce, pues se limitan a seguir la cadena que los sujeta, así también la mayoría de vosotros sois prisioneros de una credulidad animal y os dejáis conducir encadenados a creencias peligrosas por la autoridad de lo que está escrito (citado por Legoff, 1986: 63). Aquí observamos uno de los sentidos que asume la noción de autoridad: el de ser cadena que ata, que aprisiona; vínculo de imposición que generaría sujetos dóciles a los mandatos exteriores. Concepción que el movimiento ilustrado cuestionaría,2 y que en Latinoamérica sería particularmente impugnada por los reformistas cordobeses de 1918. En relación con lo anterior, cabe una apreciación histórica sobre la institución en la que se enmarca este trabajo. La Universidad Nacional de Rosario, fundada en 1968, hunde sus raíces en la Universidad Nacional del Litoral que, al crearse en 1919, se consideró como “hija de la Reforma”. En efecto, el primer estatuto de esta última consagró la participación estudiantil. Allí, estudiantes y jóvenes profesores que comenzaban a hacerse cargo de algunas cátedras se embarcaron en la crítica del magister dixit como principio de autoridad propio de otro ciclo. La primera posguerra europea, la desilusión de los jóvenes respecto del carácter iluminador de la cultura europea y las expectativas que generaba la revolución soviética constituyeron el trasfondo de esos ímpetus de renovación que condujeron hacia un giro en la mirada al interior del continente americano (Kandel, 2008). La idea de “juventud americana”, que recoge el legado de Rodó, fue representada en el “Manifiesto liminar”3 como “heroica”, portadora de autoridad cultural para señalarles a los representantes políticos los problemas de la institución universitaria, acosada por la crisis de autoridad y el anacronismo de su régimen (Carli, 2006). Se pretendía eliminar todo asiento de la autoridad sobre las bases del mando, la imposición y la “tiranía”, para hacerla recaer en el amor a la enseñanza y el cuidado, en el marco de un vínculo espiritual entre profesores y estudiantes. La universidad era proclamada por los reformistas como un ámbito de experiencia en sí misma, ya que éstos consideraban que el encuentro con verdaderos “maestros” sería un factor clave para dar contenido a dicha experiencia. La noción de “maestro”, en oposición a la de profesor, se reiteraba en esos tiempos, resaltándose con ella la relación de índole subjetiva y moral entre el discípulo y el docente universitario (Kandel, 2008). Reconocimiento, legitimidad y creencia Partiendo de la idea de que la autoridad no sólo puede pensarse evocando la imagen de una cadena, podemos comenzar a recorrer otros sentidos. Como se expresa en el epígrafe con el que iniciamos este artículo, la autoridad es, ante todo, un vínculo, una relación. Si admitimos entonces que la autoridad es una relación social e intersubjetiva, en la que es preciso que existan por lo menos dos personas, sostendremos seguidamente que ésta no es algo que se localiza en un sujeto en particular, algo que 2 Kant en ¿Qué es la Ilustración?, la define como la salida del hombre de su autoculpa de minoría de edad, presen- tando tres ejemplos de esto que llama “minoridad”: cuando un libro ocupa el lugar del entendimiento, cuando un director espiritual ocupa el lugar de la conciencia y cuando un médico decide por nosotros nuestro régimen. A partir de aquí la Ilustración es definida por la modificación de la relación preexistente entre la voluntad, la autoridad y el uso de la razón (Foucault, 1996a). 3 Sobre el tema se puede consultar: http://www.unc.edu.ar/institucional/historia/reforma/manifiesto (consulta: 6 de febrero de 2012). 144 Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea se tiene o no. En este sentido, la autoridad no implica solamente atributos o principios, sino principios reconocidos. Se necesita, por ende, del reconocimiento, la confianza, la creencia, para que se constituya a alguien como autoridad, para que una persona adquiera esa fuerza que la coloca en un plano superior. Y en este sentido, las interpretaciones de esos otros ocupan un lugar central. Dice Sennett: Cabe decir de la autoridad, del modo más general, que se trata de una tentativa de interpretar las condiciones del poder, de dar un significado a las condiciones de control y de influencia mediante la definición de una imagen de fuerza. Lo que se busca es una fuerza que sea sólida, garantizada, estable (1982: 87). A partir de aquí vemos que la autoridad es una cuestión de vínculos y de formas de interpretación de esos vínculos atravesados por el poder, pero un poder un tanto extraño, podemos añadir, en la medida en que descansa en un derecho, el derecho a la legitimidad, al reconocimiento (Ricoeur, 2008). En la búsqueda de un criterio que relativice la imposición jerárquica siempre presente, según su criterio, en una relación de autoridad, Ricoeur prioriza la siguiente definición del diccionario Le Grand Robert de la langue française: Autoridad, “el derecho a mandar, el poder (reconocido o no) de imponer la obediencia” (Ricoeur, 2008: 87). Aquello que adquiere centralidad en esta definición es la expresión “derecho a…”, de la que se desprende que no existe autoridad si no se le concede a alguien el derecho de ser reconocido; derecho que legitima a la autoridad y reconocimiento que dignifica la experiencia del que autoriza. A su vez, cuando se dice “poder reconocido o no”, por este “o no” se insinúa la duda en el corazón mismo de la definición (Ricoeur, 2008). De este modo, el reconocimiento, basado en la creencia en que otro es superior en algún aspecto, o en que algunas normas, leyes o principios merecen ser respetadas, atemperaría el carácter autoritario que puede desprenderse de toda relación jerárquica o de toda imposición; esto en la medida en que la intervención de la fuerza para influir sobre otros implica la ausencia de autoridad. Como lugar de reconocimiento, la autoridad es limitada, temporal y siempre implica el riesgo de perderse. La autoridad asume la fuerza y la fragilidad de todos los fenómenos asentados en la creencia. En este sentido, autoridad y libertad no son cuestiones antagónicas sino aspectos de un mismo proceso, imbricados en ese haz de relaciones de poder en los que se detiene Foucault, atento a las oposiciones, resistencias e inestabilidades propias de las relaciones intersubjetivas. En relación con el tema que estamos tratando nos interesa rescatar la distinción realizada por dicho autor entre las relaciones de poder y los efectos de dominación. Así se refería: El poder no es el mal. El poder son juegos estratégicos… Fijémonos por ejemplo en la institución pedagógica, que ha sido objeto de críticas, con frecuencia justificadas. No veo en qué consiste el mal en la práctica de alguien que, en un juego de verdad dado y sabiendo más que otro, le dice lo que hay que hacer, le enseña, le transmite un saber y le comunica determinadas técnicas. El problema está más bien en saber cómo se van a evitar en estas prácticas —en las que el poder necesariamente está presente y en las que no es necesariamente malo en sí mismo— los efectos de dominación que pueden llevar a que un niño sea sometido a la autoridad arbitraria e inútil de un maestro, o a que un estudiante esté bajo la férula de un profesor abusivamente autoritario (Foucault, 1996b: 121). Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 145 La autoridad en las instituciones educativas. Transformaciones de las coordenadas modernas Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos que dar cuenta de la autoridad de los profesores? ¿Podemos explicarla recurriendo a argumentos racionales? En parte sí. Se puede decir que la autoridad está en la posesión de un saber especializado, en la forma en que se produce la enseñanza, en rasgos de la personalidad, pero en la medida en que las relaciones pedagógicas están atravesadas por aspectos transferenciales, siempre hay algo irreductible a la explicación racional (Antelo, 2008). Fundar entonces la autoridad solamente en la razón no parece ser el camino más acertado. Pascal (1982) sostenía que los magistrados habían entendido bien esto último. Las togas, los palacios, los ornamentos, todo ese aparato era necesario para darle materialidad a un fundamento de carácter “místico”. Toda la estructura monumental con que fueron pensados los edificios que expresan el poder y la superioridad de unos sobre otros se asienta sobre la necesidad de garantizar una fuerza estable. En las universidades, dispositivos materiales como los estrados cumplían esa función de señalar y reforzar cuál era el lugar donde se localizaba la autoridad, dónde estaba el saber y el poder, quiénes serían los encargados de mediar entre lo universal (ciencia, verdad, valores) y los individuos particulares. Es sabido que una de las primeras decisiones para desestabilizar el orden de las posiciones, en todos los tiempos, es destruir los símbolos que las representan, y por supuesto, generar otros. En la actualidad, cuando los estudiantes sostienen que a algunos de sus profesores “hay que bajarlos del pedestal”, o formulan la pregunta “¿quién se cree que es?”, la autoridad queda desenmascarada. Sin el soporte de la creencia en ella, sin un reconocimiento 146 efectivo, muchas de las prácticas que bajo el imperio del reconocimiento podrían ser consideradas autorizadas, son asociadas a posiciones de arrogancia, maltrato, falta de respeto o abuso de poder. Les falta aquello que las hacía creíbles, carecen de esa fuerza que sea sólida, garantizada, estable. Estas expresiones no pueden pensarse al margen de las transformaciones que han tenido lugar en las últimas décadas, tanto en el discurso social más amplio como en el campo de la educación. En las instituciones educativas modernas la transmisión del conocimiento se ordenó sobre una serie de premisas básicas que pueden sintetizarse en aquello que Dubet (2006) llamó “programa institucional moderno”. Este programa considera que la educación, como trabajo sobre el otro, es una mediación entre los valores universales y los individuos particulares; afirma que el trabajo de socialización es una vocación; cree que la socialización se dirige a inculcar normas que configuran a los individuos y los vuelven autónomos. Hoy en día estos elementos se estarían desintegrando: los valores han perdido su unidad, la vocación choca contra los requerimientos de eficacia profesional, y la creencia en una continuidad entre socialización y subjetivación ya no resulta tan evidente (Dubet, 2006). Ahora bien, el programa institucional moderno también se amparaba en una serie de principios que asumieron el rango de legítimos: •La separación entre las instituciones educativas y el resto de la sociedad: su estructura arquitectónica manifestaba, en su condición de templos del saber, esa posición excepcional y sagrada, y tendía a expresar que lo que se desarrolla allí no pertenece al orden habitual de las relaciones sociales (Dubet, 2006). La herencia monástica de las universidades enfatiza esta idea. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea •Un principio genealógico que indica la tensión entre tradición e innovación pero le da un lugar central a los mayores, a los sabios, en la función de ser mediadores entre los valores universales y los individuos particulares (Antelo, 2005). Frente a esto, Carli (2001) plantea que si bien la relación entre generaciones siempre está atravesada por la discontinuidad, en la educación, la ilusión de un lazo que ligue a sujetos nacidos en distintas épocas connota una ilusión de continuidad. •Una idea de asimetría (temporaria) entre las posiciones: así como el niño devendría un ser maduro y autónomo luego de un proceso de dependencia respecto del adulto, el estudiante, en términos generales, era pensado como aquel que recibía, más o menos pasivamente, el saber por parte de los profesores, para poder liberarse, luego de una etapa de formación, de su condición de estudiante (Bourdieu y Passeron, 2003). Sin embargo, las coordenadas anteriores muestran claros signos de transformación. En primer lugar, dada la separación espacial, la estructura precaria de muchas de las instituciones educativas contemporáneas y su inserción en los espacios urbanos, distan de ser identificadas como “templos del saber”. Las instituciones no están precisamente separadas de la escena social, su espacialidad no puede asimilarse a las ideas de delimitación y protección respecto de un afuera, sino que se encuentran atravesadas por los conflictos y las demandas de las sociedades de las que forman parte. Por otra parte, sobre todo en Latinoamérica, la crisis de las instituciones públicas en las últimas décadas ha dejado huellas visibles en el deterioro de los espacios. En segundo lugar, en relación con el principio genealógico, si bien cuando la discontinuidad propia de la relación entre generaciones se expresa en conflicto, puede resultar productiva en la medida que propicia el cambio cultural; y ese cambio sólo puede ser posible a partir de una trasmisión respecto de la cual se planteen rupturas (Carli, 2001). En las últimas décadas se evidencian procesos de individualización que ponen en tensión a la noción misma de trasmisión cultural tal como aquí la entendemos, asentada en un vínculo entre individuos diversos y entre generaciones sucesivas; en un traspaso de conocimientos, herencias y legados que habilita su transformación por parte de aquellos que lo reciben. Un mundo en el que habitarían sujetos que se hacen a sí mismos pone en cuestión tanto la idea de trasmisión como operación iniciada por otros, como la importancia de estos otros en tanto autorizados para trasmitir. Lejos de lo que podemos llegar a intuir, estas transformaciones no han devenido en una desaparición de la autoridad pedagógica, sino que han dado lugar a cierta resignificación de la misma. Así, tal como plantea Dubet (2006), es posible observar el pasaje de formas de autoridad sostenidas por instancias exteriores autorizadas (instituciones, normas, posiciones consagradas, etc.) a otras en las cuales la personalidad ocupa un lugar privilegiado. Si bien las conclusiones a las que arriba Dubet se desprenden de investigaciones realizadas en instituciones europeas, encontramos que sus planteos pueden ser considerados para pensar algunos aspectos de los escenarios educativos latinoamericanos. Constatamos en este sentido, entre otros fenómenos, una tendencia entre los jóvenes a concebir la autoridad de los profesores en términos individuales, como un atributo que poseen o no determinadas personas, con lo cual se pierde de vista su carácter relacional. La autoridad parece provenir entonces más del profesor en su carácter de ejecutor de una performance determinada, que como actor inmerso en una trama institucional y sostenido por ella. En estrecha relación con las mutaciones en el principio genealógico, la idea de asimetría también es cuestionada. Se desdibuja Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 147 así la relación asimétrica entre adultos y no adultos, que en el terreno psíquico se liga con las diferencias entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta (Galende, 1994), y en el terreno pedagógico con el vínculo entre prestigio y permanencia en el tiempo y con la articulación entre el saber y la experiencia (Antelo, 2005). Las posiciones antiautoritarias y antiinstitucionales, surgidas a mediados del siglo XX, a partir de las cuales se aboga por la destitución de todo tipo de jerarquías, han dado lugar a un ciclo en el que la autoridad tiene que validarse y justificarse constantemente, y en el que experiencia y autoridad quedan dislocadas. Dubet plantea que durante la generación de mayo del 68 la palabra “institución” evocó el asilo de Goffman y el sistema panóptico de la prisión de la Ilustración exhumada por Foucault. “En ambos casos, la institución quedó reducida a sistema de control total de los cuerpos y de las almas, a sistema de puro adiestramiento cuyo objetivo es destruir toda subjetividad autónoma” (Dubet, 2006: 43). Considerando una dimensión cultural, cabe también tener en cuenta el impacto que en el borramiento de la asimetría tuvo el desarrollo creciente de los medios de comunicación en el proceso de socialización de las infancias y adolescencias y la expansión del mercado de productos para niños y adolescentes. En el presente, los adolescentes y jóvenes —“nativos digitales”— reciben de manera directa la influencia de las nuevas tecnologías y aquello que para las generaciones anteriores es novedad, para ellos es un dato más de su existencia cotidiana (Urresti, 2008). Esto supone una alteración fundamental en la consideración del lugar de procedencia de los saberes válidos para orientarse en la vida social. Por otra parte, el discurso mediático, y especialmente el discurso publicitario, produce una construcción de la infancia y la adolescencia desligada de los mandatos de los adultos, pero fuertemente dependiente de las propuestas del mercado. Observamos así una interpelación hacia los niños y adolescentes 148 como consumidores que pueden decidir autónomamente e incluso inducir al consumo de sus propios padres, independientemente del sector social de pertenencia. Complementariamente con lo anterior, pero atendiendo otro registro, debemos tener en cuenta que a partir de los años ochenta tuvo lugar una psicologización de los discursos pedagógicos. Esto ha tenido un mayor desarrollo en los niveles primario y medio del sistema educativo, pero atraviesa en la actualidad los debates sobre pedagogía universitaria. En esa expansión de la cultura psicológica, la consigna será “seducir”, “motivar”; y la autoridad tendrá entonces que ganarse. Puede concluirse que en el presente es evidente la reticencia para reconocerle a alguien esa superioridad que está en la base de la autoridad. Todo parece indicar que, tal como expresa Sennett, “la ratificación de la desigualdad ofende a las sensibilidades modernas” (2003: 216). Si esto lo pensamos desde el punto de vista del conocimiento, podemos decir que la dimensión vertical asociada a la oposición entre expertos y no expertos, o más sabios y menos sabios, parece contrastar con el principio de horizontalidad reivindicado desde aquellos discursos que conciben que toda relación desigual, en la cual el poder está necesariamente presente, es sinónimo de autoritarismo o dominación. Los estudiantes frente a la autoridad profesoral Las transformaciones mencionadas no deben hacernos perder de vista que en la universidad es posible afirmar la presencia de especificidades que dan forma a un tejido complejo en el que se ponen en juego diferentes modos de interpretar la autoridad. En las instituciones universitarias, si bien en general el principio de representación es desigual a favor de los docentes, desde el punto de vista de la ciudadanía universitaria no existe un corte drástico entre profesores y Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea estudiantes (Naishtat, 2004). Esta característica ya estaba presente en la universidad medieval. En la Universidad de Bolonia, la más antigua, apenas anterior a París y Oxford, los primeros estudiantes dedicados a lo que hoy conocemos como educación superior contrataron los servicios del maestro y conformaron un grupo bien identificado y diferenciado de los otros gremios, por lo que muy pronto integraron su propia corporación, su universitas (Naishtat, 2004). A su vez, no nos encontramos frente a posiciones necesariamente diferentes desde una variable generacional. Los estudiantes universitarios, desde una perspectiva cronológica, es decir, considerando etapas evolutivas, son jóvenes y adultos; incluso algunos de ellos pueden ser mayores que sus profesores. Es decir, a diferencia de la institución escuela, en la cual se configura un vínculo asimétrico entre adultos y niños, en la universidad el vínculo entre profesores y estudiantes puede ser pensado como simétrico en tanto iguales en el sentido de que ambos pueden ocupar la posición de adultos. Ahora bien, considerando la relación con el conocimiento y las responsabilidades institucionales diferenciales, ese vínculo no puede ser sino asimétrico. Se trataría de un vínculo entre iguales, pero inscrito en una estructura de diferencias (jerárquicomeritrocráticas) (Carli, 2008). Y es dicha asimetría la que puede sostener a las posiciones en una estructura de lugares diferenciados; estructura que es transitoria y temporal y que se inscribe en un orden de reconocimiento recíproco. Dentro de ese marco, recapitulando el recorrido realizado pudimos arribar a algunas conclusiones sobre las concepciones de autoridad esbozadas por los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario. Éstas, signadas por la ambivalencia entre el reconocimiento de algunos aspectos de las figuras profesorales y su desacralización, serán presentadas en los puntos que siguen. En ellos incluimos ciertos fragmentos de entrevistas que consideramos significativos, y que remiten a las experiencias singulares de algunos sujetos, pero tienen el valor de condensar una serie de sentidos que se presentaron recurrentemente en la investigación. 1) El fenómeno de la autoridad se presenta de modo ambivalente. Es decir, la noción de autoridad es utilizada para hacer referencia a los profesores reconocidos como referentes en el plano de la formación; docentes que habilitaron el aprendizaje y la producción de pensamiento, como de aquellas figuras caracterizadas por imponer temor y producir sentimientos de inhabilitación. En relación con la primera acepción, es significativo el siguiente fragmento de entrevista: Con este tipo vos te encontrabas con algo groso, yo nunca había tenido un docente así. Un tipo que podés respetar más o menos, pero como dijo él en un seminario: hay una precondición para el aprendizaje, que es que vos le reconozcas una autoridad al tipo que te va a enseñar (estudiante de la Facultad de Humanidades y Artes, 1 de septiembre de 2009). Personas “grosas”, “maestros”, “genios”, “capos”; estas palabras ocuparon un lugar central en los relatos para caracterizar a ciertas figuras autorizadas. En contraposición, la noción de autoridad también fue utilizada para hablar de relaciones intersubjetivas signadas por la “violencia” o el “maltrato”: los profesores “mandones” que, desde la perspectiva de los estudiantes, utilizan su posición dentro de la institución para ejercer su poder. En este sentido, muchas de las manifestaciones e intervenciones que los profesores consideran propias de las responsabilidades implicadas en el rol, devienen para los estudiantes en expresiones diversas de maltrato. “Maltrato” que sólo presenta cierta cercanía Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 149 con la autoridad cuando aquellas personas de las que proviene se encuentran previamente reconocidas; es decir, cuando ya ha recaído sobre ellas la eficacia simbólica de la creencia. Asimismo, tal como se pone de manifiesto en la siguiente cita, suele suceder que el concepto de autoridad sea asimilado al de violencia. —Vos me decías la problemática de la violencia cuando hablamos, ¿no?, me parece, o algo así… —De la autoridad… —Sí, de la autoridad. Yo lo relacioné más con lo violento de algunos profesores. En el 1º año común leímos un texto que se llama “La violencia que no se ve”. Bueno, ese texto es muy interesante, habla de la violencia que no se ve. La violencia que se ve es cuando una mujer es golpeada, digamos, la violencia física. Hay otra violencia que no se ve. Por ejemplo, que un profesor te diga que va a venir a una consulta y no viene, eso es violencia. Que una clase tiene que empezar a una hora y no empieza, eso te genera violencia (estudiante de la Facultad de Humanidades y Artes, 20 de octubre de 2009). La autoridad y su articulación con la violencia pueden estar aludiendo a formas del trato, a faltas de responsabilidad, a intervenciones profesorales no legitimadas desde el punto de vista estudiantil. Cabe considerar aquí el modo en que se refería a este tema una profesora de la carrera de Letras; su comentario nos remite al fenómeno señalado en el apartado anterior respecto de las dificultades encontradas en la época para reconocer la superioridad de unos sobre otros, como así también para identificar autoridad y poder con dominación o maltrato: La palabra maltrato me ha perseguido desde que doy clases… Una vez, constatando 150 que nadie leía planteé que un estudiante de Letras al que no le gusta leer es como un estudiante de Medicina al que le da asco la sangre. Después de eso, un grupo que se sintió afectado elevó una nota acusándome de haberlos maltratado. En otra oportunidad, en un examen planteé con todo cuidado: estudiaste, pero no comprendiste bien el tema, y esta alumna elevó una nota a Jurídica aduciendo maltrato (profesora de la Facultad de Humanidades y Artes, 6 de diciembre de 2011). Es así que la ambivalencia permite identificar fenómenos de autorización del otro al mismo tiempo que escenas de desautorización. Estas últimas tienen lugar fundamentalmente cuando los jóvenes se sienten “violentados” (lo cual, en el contexto antijerárquico del presente abarca, como dijimos, cada vez más situaciones), pero también cuando descubren que el profesor no sabe aquello que intenta trasmitir, cuando se encuentran ante la situación de tener que enseñarles algo a sus docentes o cuando sienten que el respeto o el reconocimiento no es algo recíproco. Decía una joven entrevistada: Si no te ganan, vos no los reconocés. Es difícil si no le das autoridad a alguien, sos un poco escéptica… He escuchado decir barbaridades que socavan su autoridad… Yo tendría que poder ponerla por encima de mí y no puedo. No puedo creer que diga lo que diga con esa formación (estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, 16 de octubre de 2009). La ambivalencia también se pone de manifiesto por parte de los estudiantes al expresar satisfacción por haber alcanzado mayores niveles de autonomía, al mismo tiempo que deseos de regulación por parte de las autoridades. Respecto de esto último observamos cierta dificultad entre los jóvenes para hacerse cargo autónomamente de las cuestiones Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea que involucra una trayectoria universitaria. De cualquier modo, creemos que aquí también tiene lugar un reclamo de hospitalidad frente al desconocimiento de las nuevas normatividades establecidas en el nuevo espacio institucional. Frente a la constatación de esta serie de dificultades, las instituciones universitarias participan de diferentes modos en el debate entre afianzar aquellas prácticas impersonales que acrecientan la sensación de incertidumbre pero promueven prácticas más “adultas”, y la incorporación de nuevos actores y espacios institucionales, como tutorías y demás formas de acompañamiento, que procuran acercarse a las identidades juveniles pero corren el riesgo de prolongar rasgos propios de la infancia o la adolescencia. Cuando se radicaliza la primera posición se trata de preservar una idea del estudiante universitario como sujeto maduro y autónomo, pero se suele contribuir a la expulsión de quienes no se adaptan a ella. En el segundo caso, de tanto intentar reconocer las características de los jóvenes contemporáneos a los que se intenta incluir, puede correrse el riesgo de dificultar la potencia de lo inédito para provocar marcas en los sujetos. 2) Los estudiantes interpretan a la autoridad como una relación entre posiciones desiguales. Esta interpretación puede sostenerse como tal en la medida en que esté basada en el reconocimiento recíproco entre las partes, y en tanto opere la creencia en la legitimidad de los fundamentos sobre los que se asienta la distinción. De este principio general se derivan varias cuestiones. Por un lado, la idea de reciprocidad implica la pretensión de recibir algo a cambio de la delegación de autoridad: respeto, atención, reconocimiento. Respeto al profesor si éste me respeta, lo reconozco simbólicamente y en consecuencia le otorgo autoridad si el reconocimiento es recíproco, expresarían estos jóvenes. No se evidencia aquí un deseo de liberarse de las autoridades, sino una demanda de respeto y reconocimiento teñida del reclamo de ser tratados como iguales y de generar vínculos de confianza. Habría de este modo una impugnación de las relaciones jerárquicas, un reconocimiento de aquellos profesores que los tratan en términos de paridad y que se colocan en el lugar de ser “uno más” en el plano vincular, pero una asimetría que sigue siendo necesaria en el plano del conocimiento. Lo anterior en muchas ocasiones viene acompañado de una demanda de borramiento de los signos que indican diferencias jerárquicas y del deseo de ser tratados “de igual a igual”. Así, la aceptación de una diferencia necesaria en el plano del conocimiento y su trasmisión se combina con una resistencia para admitir que dicha diferencia se traduzca bajo el significante de la superioridad. Y en este sentido, se resaltan aquellas figuras que, portando un saber y un saber hacer que los vuelve distinguidos, se las ingenian para ocultar las marcas o signos de su posición en el trato con los demás. Dicha resistencia pone de manifiesto el malestar generado por la idea de superioridad de unos sobre otros y que expresa además la articulación entre autoridad y libertad que puede intuirse de los planteos foucaultianos. Por otro lado, lo anterior nos permite pensar en otra articulación que parece disonante, aquella que liga autoridad e igualdad y sobre la cual el pensamiento de Rancière es esclarecedor. Hace ya unos años, en la década de 1980, este filósofo rescataba del olvido una figura particular, la de Jacotot, pedagogo francés, revolucionario de 1789 y exiliado en los Países Bajos en tiempos de la restauración monárquica, que realiza en la Universidad de Lovaina una suerte de experimento: la de enseñar francés a estudiantes a pesar de no saber holandés, es decir, sin la posesión de una lengua que actuara como mediadora. En esa empresa, un texto clásico de la literatura francesa Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 151 —el Telémaco, que en ese entonces se había publicado en Bruselas en una edición bilingüe— funcionó como el tercero en cuestión. Pero más allá de la experiencia en sí, lo que nos interesa destacar es que con la figura del “maestro ignorante”, que le inspirara el maestro Jacotot, Rancière (2007) trastoca la relación de asimetría, que es algo así como la piedra angular de la autoridad pedagógica tal como la hemos entendido hasta ahora. Sin embargo, esto no lo hace desarmando a la autoridad. Desde su perspectiva, la voluntad del que enseña, como “fuerza de decisión”, ocupa un lugar privilegiado; él parte del reconocimiento de las voluntades razonables. Jacotot había dejado a sus alumnos solos con el texto; únicamente les había dado la orden de transitar un camino que él mismo ignoraba. El resultado es que habían aprendido sin maestro explicador. ¿Qué es lo que ignora este maestro? El principio de desigualdad de las inteligencias. Había demostrado algo inquietante: que el saber del maestro no era lo que instruía al alumno y que nada impedía que enseñara una cosa diferente de su saber. Es así que comenzó a enseñar piano y pintura —materias que desconocía— portando el método de la igualdad, que no era sino el de la voluntad. Se podía enseñar, entonces, sin maestro explicador, mediante la tensión del propio deseo o la exigencia de una situación (Rancière, 2007). ¿Cómo opera, desde esta perspectiva, una autoridad sobre la base de la igualdad? Interrumpiendo la continuidad de un orden que impone un posicionamiento estático prefijado de lugares. Instruir, dice Rancière, puede significar dos cosas exactamente opuestas: Confirmar una desigualdad en el acto mismo que pretende reducirla o, a la inversa, forzar una capacidad, que se ignora o se niega, a reconocerse y desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento. El primer acto se llama embrutecimiento, el segundo emancipación (2007: 9-10). 3) Modelos de autoridad centrados en la expe- riencia. Estos modelos tienen lugar al mismo tiempo que la impugnación de la antigüedad como marco regulatorio que garantiza la permanencia en el sistema. Es decir, si bien se observa una valoración del saber obtenido a través del paso del tiempo, se detectan también críticas relativas a la falta de adecuación de los docentes a los cambios tecnológicos o al cansancio percibido en algunos profesores. No hay planteos esencialistas sino juicios críticos, situados, en los que obtiene reconocimiento tanto aquel profesor “viejo” que “forma escuela”, que deja un legado, como aquellos jóvenes entusiastas que pese a tener cargos simples u honorarios se comprometen con la tarea. Desde la perspectiva de los estudiantes no siempre las posiciones de poder ocupadas por sus docentes (manifestadas principalmente en los cargos y dedicaciones) tienen un correlato en el mérito de éstos. La impugnación de los profesores como no merecedores de ocupar dichos lugares se asienta en general sobre la base de nociones meritocráticas, que son las que priman en los concursos docentes. Cabe tener en cuenta que en la Universidad en la que se centró nuestro trabajo el porcentaje de docentes que obtuvieron su plaza mediante concurso es bajo.4 Frente a esto, podemos pensar que si el concurso abre un espacio de legitimación de la autoridad profesoral basado en el funcionamiento de un conjunto de reglas instituidas y en actores que ocupan sus cargos por estar más calificados que otros, su escasa presencia plantea un serio desfasaje entre la autoridad institucional (como fuente de legitimidad para los que ejercen autoridad en su ámbito) y la autoridad simbólica (el poder 4 Según el último dato obtenido, correspondiente al año 2009, en la Universidad Nacional de Rosario sólo 39.2 por 152 ciento de los docentes ingresó por concurso. Si este dato se desagrega entre profesores (titulares, asociados y adjuntos) y auxiliares de docencia (jefes de trabajos prácticos), se desprende 43.7 por ciento en el primer caso y 35.9 por ciento en el segundo. Fuente: Informe de evaluación externa del Comité de Pares de la CONEAU, febrero de 2009, en: http://www.coneau.edu.ar/archivos/evaluacion/UNR .pdf (consulta: 14 de octubre de 2011). Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea de un enunciador para producir creencia); y ello, a su vez, condiciona tanto la exaltación del componente personal de las figuras autorizadas, como la puesta en duda por parte de los estudiantes de la legitimidad del cuerpo docente.5 El relato que sigue pone de manifiesto estas cuestiones, es decir, tanto el descrédito estudiantil respecto de ciertas personas en particular, como su escepticismo sobre la legitimidad de los mecanismos institucionales que regulan las formas de acceso a la carrera docente: Tendrían que ponerse las pilas con los profesores que ponen. Yo no sé si es todo por concurso, pero hay muchos profesores que dejan mucho que desear y hay muchos profesores importantes que están ahí abajo que podrían ser jefes de cátedra. (estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 12 de noviembre de 2009). 4) La personalidad de los profesores es un aspecto de peso en el proceso de delegación de su autoridad. En esta clave, la autoridad no es definida en términos de imposición, sino, como ya se dijo, de seducción. Esto se expresa en los relatos de los estudiantes a través de términos como “motivación”, “enganche”, docentes “copados” y “piolas”. También se pone de manifiesto en los modos en que se habla acerca del “saber enseñar”, como si éste fuera algo individual, una especie de “don” o talento que sólo algunos profesores poseyeran. Es común, en este sentido, que se piense a la autoridad en términos individuales, como si fuera un atributo que poseen o del cual carecen algunas personas en particular, sin considerar que, en general, los individuos actúan como soportes de determinadas instituciones. Nos interesa señalar que en la medida en que la actividad de los profesores está basada en gran parte en una cuestión enunciativa o discursiva, la personalidad y el carisma siempre han sido componentes a tener en cuenta a la hora de hacer referencia a su autoridad, más allá de la legitimidad que puede dar el rol que ocupen. Ahora bien, creemos que también debe considerarse la tesis de Dubet (2006) —que esbozáramos en el apartado anterior— según la cual la fuerza del carisma tiende a aumentar como fundamento de la autoridad, cuando las instancias exteriores muestran signos de debilidad. Esto implica formas de legitimidad más inciertas, desprovistas del apuntalamiento de la autoridad institucional y, por ende, más sujetas a la negociación entre las partes involucradas. Así, dicho autor advierte que cuando la autoridad ya no apuntala el poder, este último no desaparece, sino que tiende a ser reducido a un carisma personal que es al mismo tiempo agotador y aleatorio. En relación con lo anterior, la autoridad es interpretada por los estudiantes no como algo que los profesores poseen, producto de su investidura, sino como aquello que adviene tras un proceso de lucha por ella. La noción de “ganancia” —propia de un juego, de una batalla o de una inversión económica— nos recuerda la fecundidad de la noción bourdiana de “campo”. Como en todo campo, en la universidad se ponen en juego diferentes intereses, y aquel que sale a jugar invierte las “fichas” para poder conservar o transformar su posición en una red de relaciones. La disputa en torno al capital simbólico en cuestión (y en ocasiones también respecto del capital económico) coloca a los miembros de cada campo en posiciones diferenciadas según el prestigio y reconocimiento alcanzados (Bourdieu, 2006). Por parte de los estudiantes, la posición de los profesores dentro del campo es interpretada, en ocasiones, como una cuestión de peso. En este sentido, aquellos profesores que ya cuentan con cierto reconocimiento entre los pares entran a las aulas con un cierto “plus” de autoridad ya adquirida, o más precisamente, 5 Para profundizar en las categorías de autoridad institucional y autoridad simbólica remitimos al trabajo de Ricoeur, 2008. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 153 “ya ganada”. Pero en la mayoría de los casos, los estudiantes pondrán más énfasis en las disposiciones de los sujetos para lograr la autoridad que en la propia posición de éstos en el campo. No obstante esto, no sólo el carisma y la personalidad son atributos destacados. Así, tendrán muchas oportunidades de ganar la autoridad quienes expresan un conocimiento cabal de los temas a tratar y un saber acerca de su transmisión. Del mismo modo que la autoridad, el saber no se entiende aquí como algo que se lleva a cuestas, sino que en cada actualización que se hace de él, el profesor tiene la posibilidad de salir a conquistar o a seducir nuevas audiencias. Los estudiantes interpretan el saber sobre la enseñanza, el sentido práctico de las estrategias puestas en juego en la transmisión, y la relación establecida con ellos como sujetos en ese intercambio pedagógico, como aspectos clave de las figuras autorizadas. Aquí se pone en juego entonces, además de un saber conceptual, una experticia docente, un “saber enseñar” que va a estar en el centro de las críticas hacia aquellos profesores que no tienen en cuenta este aspecto como importante en la enseñanza en la universidad. A modo de cierre En este artículo planteamos el carácter paradójico y ambivalente de la autoridad, siempre tensionada entre estar ausente o resultar excesiva. Y es que el establecimiento del lazo social es al mismo tiempo posibilidad de desenlace. Concebir que alienación primaria a la autoridad y posibilidad de separación respecto de ésta constituyen dos caras inseparables del proceso de subjetivación, implica entonces negar la posibilidad de acceder a un contacto directo con uno mismo, sin ese otro que es constitutivo de toda identidad. Vimos que esta supuesta oposición entre autonomía y autoridad fue una de las tensiones con base en la cual se construyó el pensamiento político y filosófico moderno. Si 154 hay un fenómeno que puede caracterizar a la modernidad es la multiplicación o apertura de los fundamentos posibles de ser erigidos como autoridades, a partir de la desarticulación entre autoridad, religión y tradición. Apertura que si bien tras la “muerte de Dios” pudo permitir la existencia de autoridades en plural, plantea la paradoja de vivir, pensar, actuar, decir, sin los reaseguros que aportaban las tradiciones. En ese marco inscribimos la problemática de la transmisión de los saberes; desde las tensiones presentadas a los primeros pensadores surgidos a la luz del “siglo de las universidades”, cuando la autoridad de la verdad revelada, trasmitida a partir de las claves de la autoridad del pasado y de la tradición, comenzó a verse cuestionada por la razón humana. Lo anterior no fue un obstáculo para la construcción de nuevas verdades, ni impidió la construcción de nuevos sistemas de creencia y nuevas figuras de la autoridad que se harían cargo de la trasmisión del legado cultural. Reconocimos de este modo que somos herederos de un modo de pensar la autoridad que está atravesado por las coordenadas propias de la modernidad, al mismo tiempo que por las transformaciones que en torno a éstas tuvieron lugar a lo largo del siglo XX. Fundamentalmente desde la segunda mitad de dicho siglo en adelante, la autonomía como ideal trascendió las fronteras del debate público para extenderse hacia otros ámbitos más sujetos a la dependencia normativa, como las relaciones en la familia, en el trabajo y en las instituciones educativas. Una serie de transformaciones socio-culturales tuvieron lugar en las sociedades occidentales e impactaron sobre los principios básicos que estructuraron el programa institucional moderno. El principio genealógico, la asimetría entre las posiciones de la cadena generacional y entre las partes de la relación pedagógica, así como la direccionalidad de la transmisión cultural, presentan mutaciones significativas que no implican la desaparición de la Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea autoridad, sino su resignificación en el tiempo presente. Varios autores, algunos de los cuales orientaron gran parte de nuestro recorrido, como Zizek o Sennett, señalan las consecuencias de vivir en un mundo en el que las posiciones entre los sujetos se han visto dislocadas, lo cual conduce a admitir profundas diferencias entre los distintos ciclos históricos en el plano de la formación y la trasmisión del conocimiento. Las experiencias culturales y educativas de sucesivas generaciones hasta bien entrado el siglo XX estaban centradas en una jerarquía de posiciones en la cadena generacional, en el claro establecimiento de los lugares de lo prohibido y lo permitido, el saber y la ignorancia, la experiencia y la impericia. Y el reconocimiento de esa diferencia de lugares era lo que llevaba a imaginar o a organizar su trasgresión. Contrariamente, los procesos de desinstitucionalización e individualización propios de las últimas décadas del siglo XX, nombraron una serie de mutaciones estructurales que impactaron profundamente sobre la configuración subjetiva, el vínculo con la autoridad y los sentidos asignados a la producción del conocimiento y su trasmisión. En el recorrido planteado señalamos los diferentes sentidos que pueden desplegarse a partir de esta noción compleja y polisémica: la autoridad ligada a la idea de mandar o imponer; la autoridad basada en el reconocimiento y la creencia en otro que opera como sostén; la autoridad en condiciones de igualdad y reconocimiento recíproco de las voluntades razonables. Lejos de pensar el devenir histórico de estas formas de autoridad como una sucesión de modelos que fueron desplazándose, nos interesa plantear la superposición y convivencia compleja de estas figuras y sentidos entre los estudiantes universitarios del presente. La consideración de esa perspectiva nos presenta algunas de las aristas del problema de la autoridad en la universidad, entre ellas, la necesidad de reconocimiento y cuidados en una institución que en ocasiones se presenta como excesivamente hostil y que puede conducir a la búsqueda de seguridad bajo la forma de una actitud dependiente (infantil) respecto de algunas figuras. Y “el creer que esa búsqueda se puede consumar es verdaderamente una ilusión, una ilusión peligrosa. Con un tirano basta”, dice Sennett (1982: 186). Pero creer que no debiera procederse a ninguna búsqueda de la autoridad, bajo el ideal de la autonomía absoluta, también es peligroso. Porque desconoce el valor de admirar a otro, de reconocerlo en el proceso de formación de las identidades, tanto desde el punto de vista subjetivo como académico y profesional. Referencias Antelo, Estanislao (2005), “La pedagogía y la época”, en Silvia Serra (coord.), Autoridad, violencia, tradición y alteridad. La pedagogía y los imperativos de la época, Buenos Aires, Noveduc, pp. 9-19. Antelo, Estanislao (2008), “Variaciones sobre autoridad y pedagogía”, en: http://www.estanislaoantelo.com.ar/files/autoridad (consulta: 7 de mayo de 2010). Arendt, Hannah (1996), Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Barcelona, Península. Bourdieu, Pierre (2006), Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba. Bourdieu, Pierre y Jean-Claude Passeron (2003), Los herederos. Los estudiantes y la cultura, Buenos Aires, Siglo XXI. Carli, Sandra (2001), “Discontinuidad e historización. Una mirada sobre la relación entre adultos y jóvenes en la Argentina contemporánea”, Ensayos y Experiencias, año 8, núm. 40, Buenos Aires, pp. 20 -27. Carli, Sandra (2006), “La experiencia universitaria y las narrativas estudiantiles. Una investigación sobre el tiempo presente”, Revista Sociedad, núm. 25, pp. 29-46. Carli, Sandra (2008), “Visiones sobre la universidad pública en las narrativas estudiantiles. La Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea 155 experiencia universitaria entre la desacralización y la sensibilidad”, Revista IICE , núm. 26, pp. 107-129. Dubet, François (2006), El declive de la institución. Profesiones, sujetos e individuos en la Modernidad, Barcelona, Gedisa. Foucault, Michel (1996a), ¿Qué es la Ilustración?, Madrid, La Piqueta. Foucault, Michel (1996b), Hermenéutica del sujeto, Buenos Aires, Altamira. Galende, Emiliano (1994), “El niño y la historia”, Diarios Clínicos, núm. 7, Buenos Aires, Lugar. Heidegger, Martin (1996), Caminos del bosque, Madrid, Alianza. Kandel, Victoria (2008), “La idea de formación en el movimiento reformista de 1918”, en Francisco Naishtat y Perla Aronson (eds.), Martín Unzué (coord.), Genealogías de la universidad contemporánea. Sobre la ilustración, o pequeñas historias de grandes relatos, Buenos Aires, Biblos, pp. 131-145. Legoff, Jacques (1986), Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona, Gedisa. Naishtat, Francisco (2004), “Las dimensiones democráticas de la universidad y sus razones”, 156 en Gabriela Delamata (ed.), La universidad argentina en el cambio de siglo, Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Pascal, Blaise (1982), Pensamientos, Buenos Aires, Hyspamérica. Rancière, Jacques (2007), El maestro ignorante, Buenos Aires, Libros del Zorzal. Ricoeur, Paul (2008), Lo justo, vol. 2, Madrid, Trotta. Sennett, Richard (1982), La autoridad, Madrid, Alianza. Sennett, Richard (2003), El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad, Barcelona, Anagrama. Urresti, Marcelo (2008), “Ciberculturas juveniles: vida cotidiana, subjetividad y pertenencia entre los jóvenes ante el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información”, en Marcelo Urresti (ed.), Ciberculturas juveniles, Buenos Aires, La Crujía, pp. 13-66. Weber, Max (1992), Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica. Zizek, Slavoj (2009), El frágil absoluto o ¿por qué merece la pena luchar por el legado cristiano?, Valencia, Pre-textos. Perfiles Educativos | vol. XXXVI, núm. 145, 2014 | IISUE-UNAM María Paula Pierella | La autoridad profesoral en la universidad contemporánea