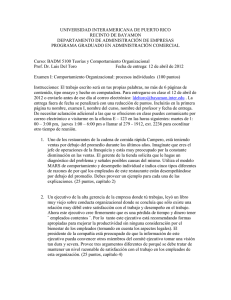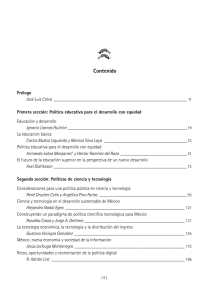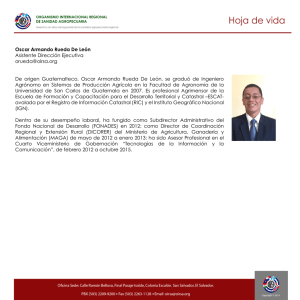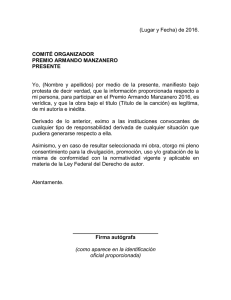Idilio - Biblioteca Virtual Universal
Anuncio

Emilia Pardo Bazán Idilio 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Emilia Pardo Bazán Idilio Desde la aldeíta de Saint-Didier la Sauve, el soñador y dulce Armando se vino derecho a París. Había estudiado para cura antes de que estallara la revolución, interrumpiendo de golpe su carrera y dejándole sin saber a qué dedicarse. El hábito de la lectura y la timidez del carácter, sus manos blancas y la delicadeza de sus gustos, le alejaban del ejército y de la ardiente y furiosa lucha social de aquel período histórico, lo mismo que de los oficios manuales y mecánicos. De buena gana sería preceptor, ayo de unos adolescentes nobles y elegantemente vestidos de terciopelo y encajes... Pero ahora esos adolescentes, con ropa de luto, lloraban en el extranjero a sus familias degolladas, o ni a llorarlas se atrevían, porque no habían podido emigrar a un país donde no fuese peligroso derramar llanto... Y el caso es que urgía decidirse a emprender un camino, porque los padres de Armando, aldeanos menesterosos, no estaban dispuestos a mantenerle a sus expensas, y el mozo, en su afinación, no acertaba ya a coger la azada ni a guiar el arado. Bocas inútiles no se comprenden entre los labriegos. El que come, que se lo gane. A París con su hatillo al hombro. Una vez allí, ya le acomodaría de escribiente, o de lo que saltase, el ebanista Mauricio Duplay, nacido en aquel rincón y grande amigo del alcalde de Saint-Didier. En la aldehuela se contaba que Mauricio Dupley, no contento con labrarse una fortuna por medio de su trabajo, actualmente era poderoso; mandaba en la capital. ¿Cómo y por qué mandaría? No le importaba eso a Armando. Se sentía indiferente a la política, que tanto agitaba entonces los espíritus. Los que leen la historia conceden tal vez exclusiva importancia a los hechos de mayor relieve; los que viven esa misma historia, se preocupan más de lo pequeño y cotidiano, la subsistencia, el empleo de las horas del día. Cuando Armando llegó a París, se arrastraba de cansancio y se moría de calor. Preguntando, se dirigió al domicilio de Duplay. Cruzó la puerta cochera, entró en el vasto patio, cuyo fondo ocupaban los talleres de ebanistería, y se detuvo ante el edificio que sobre el patio avanzaba. Allí residía la familia, ocupando un piso bajo y un entresuelo. A derecha e izquierda del pabellón abríanse dos tiendecillas, una de restaurador, otra de joyero, y dos pacíficos viejos, uno calvo, el otro de nevado cabello, se dedicaban a la menuda y afiligranada labor de su oficio. En el fondo del patio se divisaban un diminuto jardín, cuyas matas de rosales, geranios y mosquetas se metían por las ventanas del piso bajo. Una impresión de calma y bienestar se apoderó de Armando, embargándole. Una mujer de edad madura le abrió la puerta, y al oír que preguntaba por el dueño de la casa, le guió a un salón. Armando no se atrevió a entrar; puso un dedo sobre los labios y escuchó atentamente. La familia Duplay se encontraba reunida allí, y alguien leía en voz alta, con admirable entonación, versos magníficos. El joven estudiante había reconocido el texto: era el tierno pasaje de la despedida, en la Berenice, de Racine: Pour jamais! Ah seigneur! Songez vous, en vous même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime? con todas las enamoradas y sentidas razones que la princesa dice al emperador Tito. Un aire dulce balanceaba las ramas de los rosales, todavía en flor: su perfume entraba por la ventana abierta. El hombre que leía representaba unos treinta y cinco años, y era mediano de estatura, de bien delineadas facciones, de frente espaciosa, guarnecida de cabellos castaños, de profundo mirar; pulcramente vestido de chupa y casaca, con manguitos y corbata de fina muselina orlada de encaje. Al leer, sus ojos se fijaban en una de las muchachas encantadoras que, agrupadas formando círculo alrededor de su padre, la esposa de Duplay, acababan de soltar la aguja de hacer tapicería, y con las pupilas nubladas de lágrimas escuchaban los divinos alejandrinos del poeta. Armando, permanecía en el umbral, extasiado, sin respirar siquiera, por no hacer el menor ruido, esperando a que el lector terminase la escena con aquella invectiva tan propia de mujer apasionada: «¡Ingrato, si antes de morir por tu culpa quiero buscar y dejar un vengador detrás de mí, en tu corazón mismo he de encontrarlo!» El llanto de las lindas niñas, al llegar a este pasaje, corrió ya suelto por las mejillas frescas, mezclado con la sonrisa de felicitación al que declamaba con tanta alma y tanta maestría. Sólo entonces se resolvió Armando a avanzar, arrebatado de entusiasmo poético: él también llevaba en los párpados la humedad de las emociones bellas, ese efusivo enternecimiento que produce el arte. Sin explicación alguna se acercó al lector y le elogió calurosamente, estrechándole la mano. Nadie mostró extrañeza al verle. Le señalaron un sillón de caoba tallada y rojo terciopelo de Utrecht, y al explicar que era el recomendado del alcalde de Saint-Didier la Sauve, la mujer de Duplay le alargó la mano. -Mi marido no está en casa en este momento, ni quizá vuelva hoy, pero conozco su manera de pensar. ¡Nos hallamos tan identificados! Sé bien venido, ciudadano, estás entre amigos. Isabel, mi hija menor, te preparará una habitación arriba, y mientras no encuentres modo de ganar tu pan, te sentarás a nuestra mesa. ¿No te parece, Maximiliano? -añadió la excelente señora, volviéndose hacia el lector. Este aprobó, inclinando la cabeza con un gesto serio y cortés, lleno de buena voluntad. Armando sintió que el corazón se le dilataba de alegría. Un calor simpático, la hospitalidad, la bondad, le salían al encuentro. -Gracias, señorita -murmuró dirigiéndose a Isabel, que, al salir para alojarle, le sonreía de una manera afable y picaresca. Corrigiéndose al punto, añadió: -Gracias, ciudadana... Los presentes rieron la rectificación. Otra de las muchachas encendió las bujías de los candelabros; la estancia aparecía como en fiesta, saludando al nuevo huésped. -¡A cenar! -ordenó luego el ama de casa. Se dirigieron al comedor. Armando, extenuado por la caminata a pie y en diligencia, hambriento con el hambre sana de los veintidós años, encontró deliciosa la colación, sazonada por la franqueza y sencillez de los comensales. La inflada tortilla, el pastel, las frutas, supiéronle a gloria. Habló poco, pero discretamente, y el lector, sentado a la derecha de la esposa de Duplay, sostuvo la conversación interrogándole sobre arte y literatura. -Pronto -dijo con benignidad- te mostraré las pinturas de Gerard y de Prudhon. Verás cómo el pincel eclipsa a la naturaleza... Acostóse Armando tan contento, tan embriagado de ventura, que ni dormir conseguía. Aquella familia ideal, aquel interior afectuoso, cordial, artístico, en que se rendía culto a la amistad y a la belleza; aquellas criaturas gentiles que le acogían como hermano... Todo ello sobrepujaba a lo que pudo haber soñado nunca. Cuando concilió el sueño, fue un dormir el suyo a la vez ligero y febril, en que el cerebro repasaba las escenas de la víspera, mejorándolas aún. Se veía a sí mismo en un valle florido de rosas, cogiendo de la mano a Isabel, guiado por ella y por el lector hacia un templete de mármol, donde un ara revestida de hiedra sostenía a un cupido riente, que aproximaba dos antorchas para confundir su llama... Un estrépito en la calle le despertó con sobresalto. Era día claro. Saltó del lecho, abrió la ventana y se puso de bruces en ella. Le inmovilizó el horror. La faz de una cabeza cortada, lívida, que llevaban en el hierro de una pica, había venido casi a tropezar con la cara de Armando. Negra sangre destilaba el cuello; algunas moscas revoloteaban, porfiadas, alrededor del despojo. Y el grupo, deteniéndose bajo la ventana, rompió en vítores. -¡Viva Robespierre! ¡Viva Maximiliano, viva! Armando retrocedió, casi tan pálido como la faz de la cabeza cortada... ¡Acababa de comprender quién era el lector de Racine, el hombre sensible... el amigo, el inteligente comensal!... Tambaleándose, retrocedió y se dejó caer, medio desmayado, sobre la cama, caliente aún. A la media hora, recobrando alguna fuerza, capaz de pensar, recogió su hatillo pobre y salió huyendo de aquella casa maldita. Fue suerte para él; de otra manera, le hubiesen descabezado también en Termidor. ________________________________________ Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal. Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace.