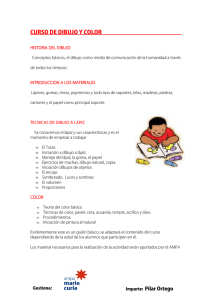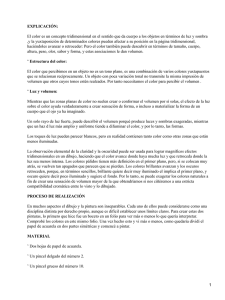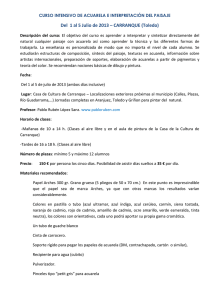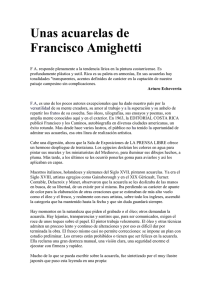Menos es más. - Alojamientos Universidad de Valladolid
Anuncio

Menos es más. En la tradición de los grandes arquitectos artistas. En el intervalo de pocos meses me he encontrado con varias publicaciones en las que se incluyen dibujos y acuarelas de Francisco Roldán. El más reciente, dedicado a las ruinas de iglesias y monasterios de la provincia de Valladolid, se enriquece con unos magníficos apuntes a lápiz y unas vistosas acuarelas de iglesias abandonadas. Siempre es de admirar, ante la obra de un buen dibujante, y más cuando se trata de apuntes de un arquitecto, la soltura y la facilidad con la que sabe crear con unos pocos trazos la ilusión de realidad, haciéndonos ver sobre el papel el edificio o el lugar que en su día fue objeto de su mirada y de la precisión de su dibujo. Francisco Roldán, con su preciso modo de dibujar y pintar, se sitúa en la estela de la gran tradición de arquitectos artistas. Una tradición que se afianza en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde comienzos del siglo XX , siguiendo el modelo de la formación artística de los arquitectos franceses y europeos del novecientos, a los que se les exigía una alta calidad artística en la representación del paisaje, la naturaleza, y la arquitectura, por medio del lápiz y de la acuarela. Esta tradición del apunte “à plein air”, al modo de los impresionistas, unida a los viajes de estudios para conocer lo mejor de nuestra geografía y arquitectura –según las pautas regeneracionistas de la Institución Libre de Enseñanza–, fue defendida con tesón por varios profesores de la Escuela de Madrid. Arquitectos artistas, como Teodoro Anasagasti (1880-1938) y Antonio Florez (1877-1941), dejarían una impronta imborrable en sus discípulos, junto a un modo de dibujar y utilizar la acuarela que distinguiría a la que podríamos denominar como la “Escuela de Madrid”, en la que encontramos a dibujantes tan diestros como Modesto López Otero, Pedro Muguruza, Francisco Íñiguez Almech, Luis Moya Blanco, Joaquín Vaquero Palacios y tantos otros licenciados en la década de los veinte. Y hago esta referencia al arquitecto dibujante porque éste suele tener el ojo educado en una peculiar manera de ver, que le permite captar –especialmente cuando se trata de dibujar arquitectura– lo más esencial de las formas: los contornos imprescindibles que marcan las distintos elementos, las sombras pronunciadas que matizan los volúmenes y que permiten simplificar los detalles menores, los rasgos que dan fuerza y expresividad al objeto contemplado, el contexto paisajístico que enmarca y da vida al motivo central. En este sentido, creo que los buenos dibujantes de arquitectura son los que “con menos nos hacen ver más”. Es decir, los que saben recrear una realidad ausente con los mínimos rasgos de lápiz. Esta cualidad es la que les distingue de los dibujantes aficionados o poco diestros, que se esfuerzan y afanan en trazar cada contorno, cada detalle, las distintas textura y el despiece minucioso de cada material, con el fin de lograr una copia casi fotográfica del conjunto arquitectónico. Lo mismo podríamos decir de la acuarela, aunque en este caso la maestría técnica que se precisa es mucho más exigente, ya que las cualidades de una buena acuarela –esa sensación de aparente naturalidad, frescura y facilidad, de algo ejecutado como sin esfuerzo– se hacen evidentes en cada aguada, en el blanco del papel, y en el toque del pincel. Como todos sabemos, entre las distintas modalidades artísticas, la acuarela es el arte supremo de la evocación, de la sugerencia y de la verdad, ya que no admite el engaño ni la rectificación, a la vez que deja visible el proceso de pintura, permitiendo al entendido valorar su calidad artística con bastante precisión. Me he referido al arte de la evocación y de la sugerencia, y a la habilidad del artista que nos hace ver en unas aguadas de color sobre un papel objetos y realidades ausentes a nuestra mirada. Evidentemente no todo se debe al artista, pues para interpretar en unas manchas o unos trazos una realidad ausente se necesita siempre la complicidad del observador. Como decía el profesor Ernst H. Gombrich, en el arte de la pintura no solo se precisa la habilidad del artista para manejar el pincel, sino también ese otro “pincel mágico” que es la facultad del hombre para ver –reconocer y recordar– objetos y realidades en lo que no son más que simples evocaciones o sugerencias. Cabría afirmar, en consecuencia, que el artista no solo debe dominar su medio gráfico, sino que debe tener también algo de ilusionista, para lograr activar las potencialidades de nuestra percepción –la imaginación y la memoria– y hacernos ver el paisaje, la tierra, el agua, los árboles o la arquitectura en sus dibujos. A este respecto, y al contemplar las acuarelas de Francisco Roldán, no está de más traer a colación a ese gran dibujante y acuarelista inglés que fue John Constable, el cual solía decir que el arte de la pintura nos deleita más por medio del recuerdo que por el engaño (The art pleases by reminding, not by deceiving). Pero el primero que se refirió al dibujo y a la pintura, en cuanto arte de la memoria y de la evocación, no fue Constable, sino Leonardo da Vinci, al definir al artista como dios y señor de todas las cosas, por su capacidad de conjurar realidades a partir de casi la nada. En su incesante experimentación científica sobre el modo de representar la realidad –el paisaje, los árboles, las hojas, el agua en movimiento, el cabello, las expresiones faciales, el modelado o la luz–, Leonardo llegó a descubrir que, más que afanarse en reproducir múltiples detalles –tal como hasta entonces practicaban artistas como Jan van Eyck, Botticelli o Durero–, se podía evocar una realidad compleja mediante la simulación y el engaño perceptivo. Para ello debía aprovechar la capacidad del hombre para inferir un significado plausible ante cualquier pintura o dibujo, independientemente del grado de parecido, de perfección o de acabado. En este sentido, es sumamente ilustrador leer en sus precetti cómo solía inspirarse en los desconchones y en las manchas de las paredes, en los líquenes o en las brasas del fuego, pues ante esas formas confusas su imaginación se avivaba en toda clase de fantasías. Es decir, Leonardo descubrió el poder altamente expresivo de las manchas, de las sombras y de las formas ambiguas para evocar con mayor expresividad y eficacia lo que intentaba representar. A modo de ejemplo, nos basta con recordar esa fisonomía intrigante de la Gioconda, lograda por el artista al dejar en una penumbra imprecisa –sfumata– las comisuras de los labios y de los ojos; es decir, aquellos lugares en los que se concentra la mayor parte de la expresividad del rostro. En definitiva, Leonardo abrió así para los artistas una vía de experimentación que sería recorrida por Tiziano, Velázquez, Rembrandt, Goya y los pintores impresionistas del XIX, en la que el pintor se fue convirtiendo cada vez más en un creador de efectos visuales, que operaban mediante la sugerencia y la evocación en la mente de los observadores de sus cuadros. Se trataría, en definitiva, del mismo camino que recorrió primero el arte del dibujo a lápiz y posteriormente el arte de la acuarela. Y creo necesario insistir en esta idea, en la presentación de este catálogo de acuarelas de Francisco Roldán, pues la aparición de la fotografía en color, del cine, la televisión y las nuevas tecnologías de la reproducción verosímil y automática de la imagen, nos puede llevar a minusvalorar lo que me atrevería a denominar –amparándome en la autoridad de Leonardo da Vinci– como la magia del dibujo y de la acuarela, cuya función es precisamente la contraria: se trata de hacernos ver más con los menos trazos y manchas posibles. Y para ilustrar esta idea, acudiré a un relato del famoso profesor de la Universidad de Oxford y escritor inglés C. S. Lewis –íntimo amigo del célebre Tolkien–, del que me he servido en alguna otra ocasión. La fábula trata de una desgraciada mujer que fue encerrada en una mazmorra. Allí dio a luz a un hijo que fue creciendo en aquel triste lugar, sin otro contacto exterior que las paredes y el suelo de la celda, ya que la ventana que iluminaba el lugar se encontraba inaccesible en lo alto, por lo que no podía ver paisaje alguno. Aquella mujer era artista, y se le permitió llevar consigo unos cuadernos de dibujo y unos lápices. A medida que el niño crecía, la madre procuraba explicarle cómo era la realidad exterior –los campos, las ciudades, las casas, los ríos, las montañas– por medio de sus cuidados dibujos. El hijo, atento, procuraba hacerse una idea de cuanto le decía y dibujaba su madre. Pero un día, el niño le expuso algo que la hizo vacilar y pensar que su hijo podía haber ido creciendo con una concepción bastante errónea de todo lo que ella le explicaba. “¿No creerás –le preguntó la madre entrecortadamente–, que el mundo real está formado por líneas y manchas dibujadas a lápiz?”, a lo que contestó su hijo con sorpresa, “¡Cómo!, ¿Es que no hay trazos de lápiz?”, mientras que su entera noción del mundo exterior, hasta entonces débilmente imaginada, se tornaba en un inmenso vacío, ya que las líneas y trazos del lápiz, único medio que le permitían imaginarlo, habían sido suprimidas de él. Confío en que el relato de Lewis nos ayude a comprender lo que vengo afirmando; que todo dibujo o pintura está formada por un conjunto de simulacros –líneas, trazos, manchas– que nos permiten interpretar en el papel o en el lienzo la realidad que allí se representa. Ahora bien, la evocación no equivale al parecido, ya que el mundo real –como nos recuerda Lewis– en nada se parece a un conjunto de líneas y manchas, por mucho que éstas simulen la sensación de espacio y profundidad, el escorzo, las texturas, la luminosidad o el color. No existen, hablando con precisión, parecidos entre una realidad tridimensional y una imagen de dos dimensiones. De ahí, nos sea lícito afirmar la siguiente paradoja: “un buen dibujo o una acuarela se parece a la realidad, aunque la realidad no se parezca en nada a un dibujo o una acuarela”. Ha sido el artista, a través de procesos de experimentación, tanteando con su medio gráfico y ayudado por los logros alcanzados por generaciones de artistas anteriores a él, quien ha ido descubriendo los mecanismos adecuados para suscitar sobre el papel o el lienzo una imagen que simule o evoque adecuadamente la realidad. Los dibujos y acuarelas de Francisco Roldán que se reproducen en este catálogo, nos confirman este juego de paradojas que hemos comentado, y nos dan muestra de un arte altamente evolucionado a partir de ese intento de dibujar más con menos. Carlos Montes Serrano Catedrático de la Universidad de Valladolid.