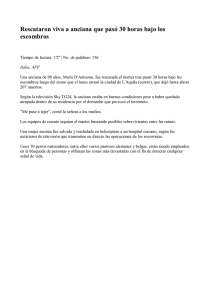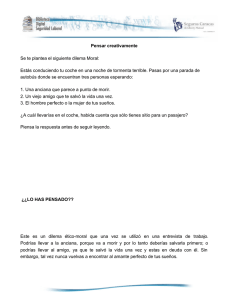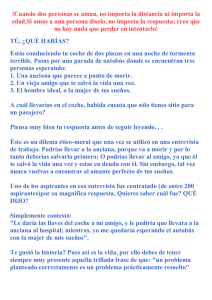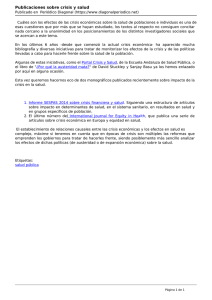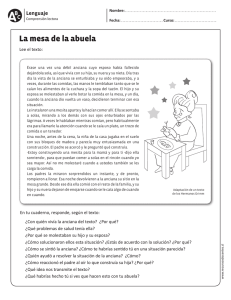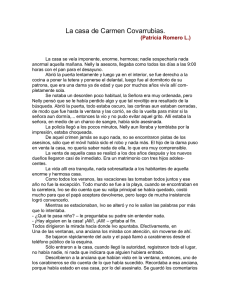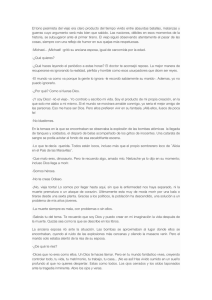Volver a verlo después de tanto tiempo tuvo en mí
Anuncio

Volver a verlo después de tanto tiempo tuvo en mí el efecto de un mazazo en la cabeza. Había oído esa expresión miles de veces, pero nunca hasta entonces comprendí su verdadero sentido: hubo un instante de desfase en el que mi memoria se tomó tiempo para conectar con lo que veían mis ojos, y luego una conmoción física que me atravesó como si hubiese recibido un gran golpe. No soy una persona imaginativa. No suelo adornar mis frases. Pero puedo decir sinceramente que me quedé como quien ve visiones. No esperaba volver a verlo. No en un lugar como aquel. Hacía mucho que lo había enterrado en algún cajón, al fondo de mi mente. No solo a él físicamente, sino a todo lo que había significado para mí. A todo lo que me había hecho pasar. Porque no entendí lo que me había hecho hasta que pasó el tiempo, mucho tiempo. Que, desde muchos puntos de vista, era lo mejor y lo peor que me había ocurrido en la vida. Pero no solo sentí la conmoción de su presencia física. También sentí pesar. Supongo que en mi memoria existía solo como había sido antes, todos aquellos años atrás. Viéndolo como era ahora, rodeado de toda aquella gente, con un aspecto tan viejo y menguado… solo pude pensar que aquel no era su sitio. Me apenó ver algo que fue tan hermoso, magnífico y sereno reducido a… No sé. Eso tal vez no es exacto. Nadie permanece para siempre, ¿verdad que no? Si soy sincera, verlo así me recordó de forma desagradable mi calidad de mortal. Lo que yo misma fui. Lo que será de todos nosotros. Sea como fuere, allí, en un lugar donde nunca había estado y no tenía motivo alguno para estar, había vuelto a encontrarlo. O tal vez él me hubiese encontrado a mí. Supongo que jamás creí en el destino hasta ese punto. Pero resulta difícil no hacerlo si uno piensa en lo lejos que habíamos llegado ambos. Si uno piensa que no cabía esperar en modo alguno que volviésemos a vernos a través de millas, continentes y vastos océanos. India, 2002 La despertó una discusión. Protestas, sonidos irregulares y explosivos, como los que hace un perrito cuando aún no ha descubierto dónde está el problema. La anciana separó la cabeza de la ventana mientras se frotaba la nuca, donde el aire acondicionado le había clavado el frío en los huesos, y trató de incorporarse. En aquellos primeros momentos confusos de vigilia no supo con certeza dónde estaba ni quién era. Distinguió una melodiosa armonía de voces y luego, poco a poco, las palabras ganaron claridad y la arrastraron de forma progresiva desde el sueño hasta el presente. —No digo que no me hayan gustado los palacios o los templos. Solo digo que he pasado aquí dos semanas y no tengo la sensación de haberme acercado a la India real. —¿Qué crees que soy yo? ¿Un Sanjay virtual? —preguntó el joven desde el asiento delantero con expresión bromista. —Ya sabes a qué me refiero. —Yo soy indio. Ram es indio. Que me pase la mitad de la vida en Inglaterra no me hace menos indio. —Vamos, Jay, tú no eres nada típico. —¿Típico de qué? —No sé. Como la mayoría de la gente que vive aquí. El joven sacudió la cabeza. —Quieres ser una turista de la pobreza. —No es eso. —Quieres poder volver a casa y hablarles a tus amigos de las cosas terribles que has visto, decirles que no tienen ni idea del sufrimiento que existe. Y todo lo que te hemos dado es CocaCola y aire acondicionado. Se oyó una carcajada. La anciana miró su reloj. Eran casi las once y media: había dormido una hora más o menos. Su nieta, sentada a su lado, estaba inclinada entre los dos asientos delanteros. —Mira, solo quiero ver algo que me indique cómo vive la gente en realidad. Los guías turísticos solo quieren enseñarte residencias principescas o centros comerciales. —Así que quieres tugurios. Desde el asiento del conductor llegó la voz del señor Vaghela. —Puedo llevarla a mi casa, señorita Jennifer. Eso es un tugurio. Cuando vio que ninguno de los dos jóvenes le hacía caso, levantó la voz. —Si miran bien al señor Ram B. Vaghela, verán también a los pobres, los oprimidos y los desposeídos —dijo encogiéndose de hombros—. ¿Saben? No sé cómo he sobrevivido durante todos estos años. —Nosotros también nos lo preguntamos casi a diario —dijo Sanjay. La anciana se incorporó del todo y se miró en el espejo retrovisor. Tenía el pelo aplastado en un lado de la cabeza y el cuello de la blusa le había dejado una profunda marca roja en la piel clara. Jennifer miró hacia atrás. —¿Te encuentras bien, abuela? Los vaqueros se le habían bajado un poco y descubrían un pequeño tatuaje. —Muy bien, cariño —¿Le había dicho Jennifer que se había hecho un tatuaje? Se alisó el pelo, incapaz de recordarlo—. Debo de haberme dormido. Lo siento mucho. —No se disculpe —dijo el señor Vaghela—. A los ciudadanos maduros deberían dejarnos descansar cuando nos hace falta. —¿Es que quieres que conduzca yo, Ram? —preguntó Sanjay. —No, no, señor Sanjay. No me gustaría interrumpir su brillante discurso. Los ojos del anciano se encontraron con los de ella en el retrovisor. Aún confusa y vulnerable tras el sueño, la anciana se obligó a sonreír en respuesta a lo que le pareció un guiño deliberado. Calculó que llevaban casi tres horas en la carretera. Su viaje a Gujarat, el cambio de última hora que Jennifer y ella habían introducido en unas vacaciones herméticamente programadas, empezó como una aventura («Los padres de mi amigo de la universidad, Sanjay, nos han ofrecido su casa durante un par de noches, abuela. ¡Tienen una casa alucinante, como un palacio! Está a pocas horas de aquí») y casi acabó en un desastre cuando su avión se retrasó y les dejó un solo día para volver a Bombay y tomar el vuelo hasta casa. Agotada por el viaje, se desesperó en privado. La India le había resultado un tormento, un bombardeo abrumador de sus sentidos incluso a través del filtro que suponían los autobuses con aire acondicionado y los hoteles de cuatro estrellas, y le horrorizaba la idea de quedarse atrapada en Gujarat, aunque fuese dentro de los palaciegos confines del hogar de los Singh. Pero entonces la señora Singh les ofreció el uso de su coche y su chófer para asegurarse de que «las señoras» llegaban a tiempo para tomar el avión hasta su país, pese a que su despegue estaba previsto en un aeropuerto situado a unos seiscientos kilómetros de allí. —No querrán ustedes andar rondando por estaciones de tren —dijo la señora Singh con un delicado gesto hacia los rubios y brillantes cabellos de Jennifer—. No sin compañía. —Puedo llevarlas yo —protestó Sanjay. Pero su madre murmuró algo sobre una demanda del seguro y una retirada del permiso de conducir, y el joven accedió a acompañar al señor Vaghela para cerciorarse de que nadie les molestase cuando parasen. Ese tipo de cosas. Antes, a la anciana le irritaba que alguien diese por supuesto que las mujeres que viajaban juntas no eran capaces de cuidar de sí mismas. Ahora agradecía esa cortesía pasada de moda. No se sentía capaz de franquear sola aquellos paisajes extraños y le causaba ansiedad su arriesgada nieta, que no parecía asustarse por nada. En varias ocasiones había estado a punto de avisarla, pero se había reprimido, consciente de que parecía débil y temblorosa. «Los jóvenes hacen bien en no tener miedo —se recordaba—. Acuérdate de cómo eras tú a su edad.» —¿Está cómoda ahí atrás, señora? —Estoy bien. Gracias, Sanjay. —Siento decirle que aún queda un buen trecho. No es un viaje fácil. —Debe de ser muy pesado para los que se limitan a estar sentados —dijo entre dientes el señor Vaghela. —Es usted muy amable al llevarnos. —¡Jay! ¡Mira eso! La anciana vio que habían salido de la autovía y atravesaban una ciudad de chabolas, salpicada de almacenes llenos de madera y vigas de acero. La carretera, flanqueada por un largo muro de planchas metálicas que componían un mosaico desordenado, se había llenado de baches, de forma que los escúteres trazaban en el polvo rastros en sánscrito y hasta un vehículo diseñado para velocidades de vértigo era incapaz de circular a más de veinticinco kilómetros por hora. El motor del Lexus negro emitía un débil gruñido de impaciencia cada vez que el conductor daba un volantazo para evitar los baches o sortear a alguna vaca que caminaba en una dirección determinada, como si obedeciese a la llamada de una sirena. La causa de la exclamación de Jennifer no había sido la vaca (ya habían visto muchas), sino una montaña de lavabos de cerámica blanca cuyos tubos de desagüe emergían como cordones umbilicales cortados. A poca distancia descansaba una pila de colchones y otra de lo que parecían mesas de quirófano. —De los barcos —dijo el señor Vaghela, en apariencia a propósito de nada en particular. —¿Cree usted que podremos parar pronto? —preguntó—. ¿Dónde estamos? El chófer situó un dedo nudoso en el mapa que tenía a su lado. —Alang. —Aquí no —dijo Sanjay frunciendo el ceño—. No creo que este sea un buen sitio para parar. —Déjame ver el mapa —pidió Jennifer situándose entre los dos hombres—. Podría haber algo fuera de los caminos trillados. Algo un poco más… emocionante. —Sin duda estamos fuera de los caminos trillados —dijo su abuela mientras observaba la calle polvorienta y los hombres en cuclillas al borde de la carretera, aunque nadie pareció oírla. —Bueno… —comentó Sanjay mientras miraba a su alrededor—. No creo que sea la clase de sitio… La anciana se movió en el asiento. Necesitaba desesperadamente beber y estirar las piernas. También habría agradecido una visita al servicio, pero el poco tiempo que habían pasado en la India le había enseñado que, fuera de los grandes hoteles, ir al servicio era tanto una proeza como un alivio. —Te diré una cosa —dijo Sanjay—. Vamos a comprar un par de botellas de cola y pararemos fuera de la ciudad para estirar las piernas. —¿Esta ciudad es una especie de depósito de chatarra? —preguntó Jennifer echando un vistazo a un montón de neveras. —Para en esa tienda, Ram, la que está al lado del templo —pidió Sanjay—. Compraré unos refrescos. —Compraremos unos refrescos —dijo Jennifer mientras se detenía el coche—. ¿Estás bien en el coche, abuela? No esperó la respuesta. Los dos salieron de un salto mientras una ráfaga de aire caliente invadía el frescor artificial del coche y entraron entre risas en la tienda abrasada por el sol. Algo más adelante otro grupo de hombres permanecía en cuclillas bebiendo en jarras de estaño y despejándose la garganta de vez en cuando con tranquilo deleite. Miraban el automóvil con poca curiosidad. De pronto, sentada en el coche, mientras escuchaba el sonido del motor, la anciana se sintió observada. Fuera, la tierra rezumaba calor. El señor Vaghela se volvió. —Señora, ¿puedo preguntarle cuánto le paga a su chófer? Era la tercera pregunta de ese tipo que le hacía aprovechando que Sanjay no estaba en el coche. —No tengo. —¿Cómo? ¿No tiene ayuda? —Bueno, viene una chica —dijo balbuceando—. Annette. —¿Tiene su propio alojamiento? Ella pensó en la pulcra casita de Annette, con sus geranios en el alféizar de la ventana. —Sí, en cierto modo. —¿Vacaciones pagadas? —Lo siento, pero no estoy segura. Se disponía a tratar de explicar con mayor detalle la relación laboral entre Annette y ella cuando el señor Vaghela la interrumpió. —Llevo cuarenta años trabajando para esta familia y solo me pagan una semana de vacaciones al año. Estoy pensando en organizar un sindicato, yaar. Mi primo tiene internet en su casa. Hemos estado mirando cómo funciona. Dinamarca. Ese es un buen país para los derechos de los trabajadores. —Se volvió otra vez hacia delante y asintió—. Pensiones, hospitales… educación… Todos deberíamos trabajar en Dinamarca. Ella permaneció callada unos momentos. —Nunca he estado allí —dijo al final. Observó a los dos jóvenes, la cabeza rubia y la morena, mientras se movían por la tienda. Jennifer había dicho que solo eran amigos, pero dos noches atrás oyó cómo su nieta cruzaba el corredor embaldosado y se introducía a hurtadillas en lo que ella supuso que era la habitación de Sanjay. Al día siguiente se habían mostrado el uno con el otro tan naturales como niños. —¿Enamorada de él? —Jennifer había parecido asombrada ante su pregunta—. Por Dios, no, abuela. Jay y yo… oh, no… No quiero una relación seria, y él lo sabe. De nuevo se recordó a sí misma a esa edad. Recordó su aversión a quedarse sola en compañía masculina y su determinación de no casarse, por razones muy distintas. Luego miró a Sanjay, quien en su opinión, tal vez no entendiese la situación tanto como su nieta creía. —¿Conoce este lugar? El señor Vaghela había empezado a masticar otro trozo de betel. Tenía los dientes manchados de rojo. Ella sacudió la cabeza. Con el aire acondicionado desconectado empezaba a sentir las altas temperaturas. Tenía la boca seca y le costó tragar saliva. Le había dicho a Jennifer varias veces que la cola no le gustaba. —Alang. El mayor cementerio de barcos del mundo. —Oh. Aunque la anciana trataba de aparentar interés, se sentía cada vez más cansada y deseosa de continuar el viaje. El hotel de Bombay que les esperaba a una distancia desconocida le parecía un oasis. Miró su reloj. ¿Cómo era posible pasarse casi veinte minutos comprando dos botellas de refresco? —Aquí hay cuatrocientos astilleros, y hombres capaces de convertir un petrolero en un montón de tuercas y tornillos en cuestión de meses. —Vaya. —Aquí los trabajadores no tienen derechos, ¿sabe? Les pagan un dólar al día por jugarse la vida y las extremidades. —¿De verdad? —Algunos de los barcos más grandes del mundo han acabado aquí. No sabe usted las cosas que se abandonan en los barcos de cruceros: vajillas, mantelerías irlandesas, todos los instrumentos musicales de la orquesta… —El hombre suspiró—. A veces te pone bastante triste, yaar. Unos barcos tan bonitos convertidos en chatarra. La anciana apartó la vista de la puerta de la tienda, tratando de mantener una apariencia de interés. Qué desconsiderados podían ser los jóvenes. Cerró los ojos, consciente de que el agotamiento y la sed estaban envenenando su humor normalmente ecuánime. —Dicen que en la carretera de Bhavnagar se puede comprar de todo, sillas, teléfonos, instrumentos musicales… Venden todo lo que puede sacarse del barco. Mi cuñado trabaja en un cementerio de barcos de Bhavnagar, yaar. Ha amueblado toda su casa con cosas procedentes de los barcos. Parece un palacio, ¿sabe? —Se hurgó los dientes—. Todo lo que pueden sacar. Uf. No me extrañaría que también vendiesen a la tripulación. —Señor Vaghela. —¿Sí, señora? —¿Eso es un salón de té? El señor Vaghela, distraído de su monólogo, siguió el índice de ella hasta un discreto escaparate donde había varias sillas y mesas puestas al azar al borde de la polvorienta carretera. —Sí. —Entonces, ¿sería usted tan amable de acompañarme y pedirme una taza de té? No creo que pueda pasar ni un momento más esperando a mi nieta. —Estaría encantado, señora. —Salió del coche y le mantuvo la puerta abierta—. Estos jóvenes, yaar, no saben lo que es el respeto. —El hombre ofreció su brazo y la anciana se apoyó en él mientras emergía parpadeando al sol de mediodía—. He oído que en Dinamarca es muy diferente. Los jóvenes salieron cuando la anciana estaba tomando su taza de té. La taza estaba rayada por muchos años de uso, pero parecía limpia, y el hombre que les atendió ofreció un prodigioso espectáculo al servirla. La anciana había respondido a través del señor Vaghela a las preguntas obligatorias sobre sus viajes, había confirmado que no conocía al primo del propietario en Milton Keynes y luego, tras pagarle el vaso de chai al señor Vaghela (y un pegajoso caramelo de pistacho, «para conservar las fuerzas, ya me entiende»), se había sentado bajo el toldo y miraba hacia lo que ahora, desde su posición ligeramente elevada, sabía que había detrás del muro de acero: el infinito y brillante mar azul. A poca distancia de allí había un pequeño templo hindú a la sombra de una margosa. Estaba flanqueado por una serie de chabolas que al parecer habían evolucionado para satisfacer las necesidades de los trabajadores: el puesto de un barbero, un vendedor de tabaco, un hombre que vendía fruta y huevos y otro que comerciaba con piezas de bicicleta. Tardó varios minutos en darse cuenta de que era la única mujer a la vista. —No sabíamos dónde estabais. —Supongo que no habréis pasado mucho rato buscándonos. El señor Vaghela y yo solo estábamos a pocos metros de distancia —dijo la anciana con un tono más áspero de lo que pretendía. —He dicho que creía que no debíamos parar aquí —comentó Sanjay antes de observar al cercano grupo de hombres y luego al coche con irritación mal disimulada. —Tenía que salir —declaró ella con firmeza—. El señor Vaghela ha tenido la amabilidad de acompañarme. Necesitaba un descanso. Tomó un sorbo de té, que era sorprendentemente bueno. —Por supuesto. Solo quería decir… Me habría gustado encontrar algún sitio más pintoresco para ustedes siendo el último día de sus vacaciones. —Esto me irá muy bien. Ya se sentía un poco mejor, pues una ligera brisa marina suavizaba el calor. La visión del agua azul resultaba tranquilizadora después de los confusos e inacabables kilómetros de carretera. A lo lejos oía el ruido amortiguado del metal contra el metal y el quejido de un instrumento cortante. —¡Ostras! ¡Mira esos barcos! Jennifer gesticulaba hacia la playa, donde su abuela solo distinguía los cascos de enormes naves varadas como ballenas en la arena. Entornó los ojos, deseando haber sacado las gafas del coche. —¿Es el cementerio de barcos del que me ha hablado? —preguntó al señor Vaghela. —Hay cuatrocientos, señora. A lo largo de diez kilómetros de playa. —Parece un cementerio de elefantes donde los barcos acuden para morir —dijo Jennifer con un esfuerzo de imaginación—. ¿Quieres que vaya a buscarte las gafas, abuela? Se mostraba servicial y conciliadora, como para compensar su prolongada estancia en la tienda. —Te lo agradecería mucho. En otras circunstancias, pensó después la anciana, la playa arenosa e infinita podría haber adornado un folleto de viajes, con su cielo azul que se unía con el horizonte en un arco plateado y la hilera de montañas azules y distantes detrás de ella. Sin embargo, con ayuda de sus gafas vio que la arena era gris por la presencia de óxido y aceite durante años y que los acres de playa eran interrumpidos por los grandes barcos situados a intervalos de unos ciento cincuenta metros y por enormes piezas metálicas imposibles de identificar, las entrañas desmontadas de las difuntas naves. A la orilla del mar, a pocos cientos de metros de allí, había una fila de hombres en cuclillas, vestidos con monos desteñidos de azul, gris y blanco, que observaban cómo la carroza del timonel de un barco colgaba de un casco todavía blanco anclado bastante lejos de la orilla y caía pesadamente al mar. —No es una atracción turística habitual —comentó Sanjay. Jennifer miraba algo fijamente mientras se protegía los ojos del sol con la mano. Su abuela contemplaba los hombros desnudos de la muchacha y se preguntaba si debía sugerirle que se tapase. —A eso me refería. Jay, vamos a echar un vistazo. —No, no, señorita. No creo que sea buena idea —dijo el señor Vaghela cuando terminó su chai—. Los astilleros no son lugar para una dama. Además, tendría que pedir autorización en la oficina portuaria. —Solo quiero echar un vistazo, Ram. No me pondré a manejar un soplete. —Creo que deberías escuchar al señor Vaghela, cariño —aconsejó la anciana mientras bajaba su taza, consciente de que su simple presencia en el salón de té ya llamaba la atención—. Es una zona de trabajo. —Es fin de semana. Casi no trabajan. Vamos, Jay. A nadie le importará que entremos cinco minutos. —Hay un vigilante en la puerta —dijo Sanjay. La anciana se daba cuenta de que la aversión natural de Sanjay a ir más lejos era suavizada por su necesidad de ser considerado un compañero de aventuras, un protector incluso. —Jennifer, nena —dijo ella con la intención de evitarle aquella situación incómoda. —¡Cinco minutos! —exclamó Jennifer, casi saltando de impaciencia. Enseguida estuvo a mitad de camino. —Más vale que la acompañe —dijo Sanjay, con un matiz de resignación en la voz—. Haré que permanezca donde usted pueda verla. —¡Ay, los jóvenes! —dijo el señor Vaghela, masticando meditabundo—. No hacen caso. Pasó un camión enorme con la parte posterior llena de trozos de metal retorcidos a los que se sujetaban de forma precaria seis o siete hombres. Tras el paso del camión, la anciana solamente pudo distinguir a Jennifer que conversaba con el hombre de la puerta. La muchacha sonreía y se pasaba la mano por el cabello rubio. A continuación metió la mano en el bolso y le dio una botella de cola. Cuando Sanjay llegaba, se abrió la puerta. Luego desaparecieron y no les volvió a ver hasta varios segundos después, como figuras diminutas en la playa. Pasaron casi veinte minutos antes de que ella o el señor Vaghela se atreviesen a decir lo que ambos pensaban: que los jóvenes no solo no estaban ya a la vista sino que además se retrasaban, y que tendrían que ir a buscarlos. Reanimada por el té, la anciana luchó por contener su irritación ante el reiterado comportamiento egoísta e imprudente de su nieta. Sin embargo, sabía que su reacción se debía en parte al miedo de que le ocurriese algo malo a la muchacha mientras estaba a su cargo, de que ella, desvalida y vieja, en aquel lugar extraño y alejado del mundo, fuese responsable de ella en unas circunstancias que no podía controlar. —Mi nieta no quiere llevar reloj, ¿sabe usted? —Creo que debemos ir a buscarles —dijo el señor Vaghela—. Seguro que se han olvidado de la hora. La mujer dejó que le apartase la silla y tomó su brazo agradecida. La camisa del hombre tenía el tacto suave y parecido al papel de la ropa lavada muchísimas veces. Él sacó el paraguas negro que había utilizado en varias ocasiones, lo abrió y lo sostuvo de manera que ella pudiese caminar a la sombra. La anciana permanecía cerca de él, consciente de las miradas de los hombres delgados que dejaban atrás y de los que pasaban en autobuses rechinantes. Se pararon en la puerta y el señor Vaghela le dijo algo al guardia de seguridad mientras señalaba hacia los astilleros. Su tono era agresivo y beligerante, como si el hombre hubiese cometido algún delito al permitir el paso de los jóvenes. El guardia dijo algo aparentemente conciliatorio en respuesta y luego les dejó pasar. Los barcos no estaban intactos como ella había creído al principio; eran carracas prehistóricas y oxidadas. Hombres diminutos pululaban sobre ellos como hormigas, en apariencia inconscientes del chillido del metal dividido, de la aguda queja de las cizallas de acero. Sostenían sopletes, martillos y llaves inglesas, mientras las campanas de su destrucción doblaban con desconsuelo. [...] (c) 2005, Jojo Moyes (c) 2006, Nieves Nueno, por la traducción (c) 2006, Random House Mondadori, S.A.