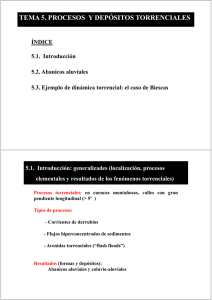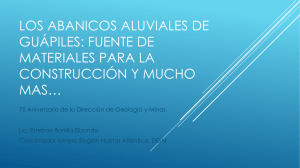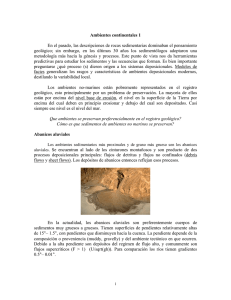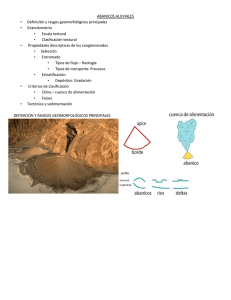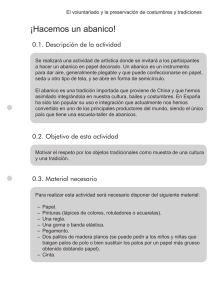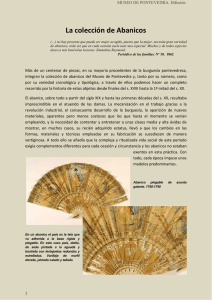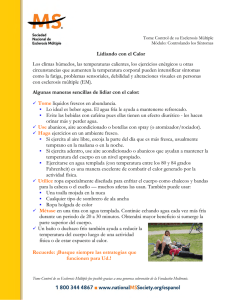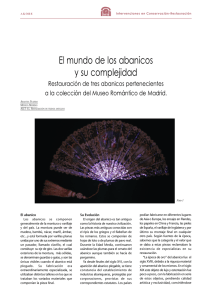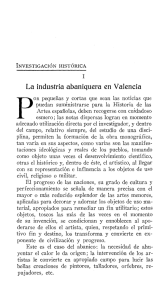LOS ABANICOS EN LA EXHIBICIÓN BARTHOLDI
La cosa más pequeña, insignificante en sí, adquiere valor
sumo, como símbolo de tiempo. El espíritu de los hombres, afectado
de uno o de otro modo según las influencias que en él actúan, se
refleja
con todos sus accidentes en cada uno de los objetos que
imagina para el adorno o para el uso. El pueblo chino, replegado en
sí, libre de las grandes y borrascosas ocupaciones que traen el
comercio íntimo y la marcha acorde con los demás pueblos de la
tierra, con tiempo sobrado, y sin fecundos fines públicos a que
consagrar su actividad—hará encaje sutil del marfil duro, y lo calará y
lo bordeará con arte tanta, que no habrá hoja de árbol más flexible
que un abanico chino.—En los tiempos de Luis XIV y de Luis XV, en
que la virtud llegó a parecer imbécil, y el crimen solo empleo digno de
las gentes de buen tono; en aquellos tiempos abominables y
seductores, en que una mujer, acabada de vivir, era como esos
duraznos apetitosos que caen en manos de una clase en la escuela, y
muestran en su piel mustia dentelladas de todos los hambrientos
escolares; en aquellos tiempos de perfume y olvido, de hermosura y
embriaguez, de infamia y gracia, no hay abanico que ya en seda, ya
en papel no muestre travesuras risueñas o mitológicos deleites de
amores.
Y en nuestros tiempos,—en que el abanico es acaso más bello
y elegante, ya que no más rico y laboreado que en época alguna,—la
vida de arrebato y de colores, la vida de teatros y de circos, la vida
de zozobras y novedades, que hace, en las cosas bellas, volver los
ojos con frecuencia a lo pasado,—palpita, envuelta en luz y pintada a
ráfagas, en los paisajes amplios y lujosos de los abanicos que la
incitan y ocultan.
En la Exhibición preparada para auxiliar a la colecta de los
costos del pedestal de la estatua de Bartholdi, aunque sin concierto
ni interdependencia de épocas, veíanse de una vez, en los abanicos
que las retratan, las recámaras doradas de los delfines y las
modernas fiestas circenses, de toros y caballos; cruzábanse, en
abanicos del siglo
XV,
miradas de abades petimetres y sacerdotisas de
la Fronda, y en seda de nuestros días,—con ocasión de un bautizo en
pueblo español,—reticencias del secretario de un ayuntamiento de
lugar y serpeantes miradas de joven madre andaluza, a quien con los
ojos tacha el secretario de callar verdades cuando dice que el pecador
de aquel lindo pecado no es el meloso Don Lucas que cree ver en el
rechoncho bautizante renovados sus verdes inviernos.—Este paisaje
que describimos era del pintor Borrás.
Había abanicos de varillaje de carey; por lo que, con
ignorancia graciosa, como si el carey fuera solo producto de mares de
Cuba,
los llamaban “cubanos”: y uno de palma fina y muy
entretejida, que los visitantes buscaban mucho, porque rezaba el
catálogo que era abanico “de los trópicos”; y otro del humilde
camalote, que con tanta gracia tejen y con tan mal consejo descuidan
las guajiras cubanas, que de esta sencilla industria pudieran sacar
fruto.
Conocíanse de lejos los abanicos españoles por lo amplio del
paisaje, sólido y limpio de las varillas, y alegre y convidador de los
colores. Y notábase, por esa ley de analogía que en lo mínimo como
en lo máximo rige a la tierra, que eran los abanicos franceses, en los
tiempos galantísimos de Francia, todos de paisaje estrecho y varilla
alta y ornada con floreos de plata y oro sobre marfil o nácar, como en
correspondencia de los talles altos y pomposas sayas que eran de uso
entre aquellas fugaces marquesas. Y cuando bajaron los talles,
bajaron los paisajes de los abanicos. Y cuando Fénelon escribía el
Telémaco, que con grande y cuasi insolente lujo se imprimía “para
uso del Delfín”,
todo era pintar sobre pergamino a Mentor y a
Telémaco, o llenar de rosas, sobre blanca seda la gruta amable de
Calipso.
Entre los abanicos más curiosos, los que llaman de “Vernis de
Martin” sacaban palmas, con sus escenas virgilianas o bíblicas, y sus
desbordes extraños de colores, que se saltan del paisaje como si no
cupieran en él—así como el pensamiento errante se salta gozoso a
cada momento de la vida,—y se tienden en guirnaldas de rosas, en
olas de mar, en celajes espesos azules por sobre las varillas, por
sobre las junturas, por cuanto espacio blanco ofrecen el pergamino o
el hueso:—así sobre sus marcos admirables concluye ahora sus
cuadros impacientes el festoso Michetti, que no ve el aire italiano, tal
cual lo ven los comunes, a modo de hervoroso vapor de amantes
estrellas, sino como poblado de diminutos geniecillos de colores
resplandecientes y varios, encapuchonados de rojo, vestidos de
verde, alados de azul, tocados de amarillo: y los toma a manadas, y
los aprisiona en sus lienzos.—Así los viejos abanicos de “Vernis de
Martin”.
Y había un abanico elegantísimo. Por de contado, era sencillo:
sobre delgadas varillas de marfil, salpicadas de ligerísimos puntos de
color, tendíase sin un relieve duro, sin una ramazón vistosa, un
admirable encaje fino, sereno, exquisito, no interrumpido, candoroso,
como esos velos primeros en que aparece envuelto el amor a los ojos
de las niñas.
Excitaba mucho la curiosidad un ejemplar feo y notable. El
paisaje es una copia dura del Vesubio en lava: todo él es sombrío.
Napoleón lo llevó de Italia a Francia, para que en sus fiestas de
coronación lo ostentase aquella, más que reina suya, reina y triunfo
en su colosal juego de barajas,—Josefina.
Pero no se detenían mucho los visitantes ante el armario
donde se enseñaban abiertas esas reliquias de arte antiguo, aquí muy
celebradas, e inferiores sin embargo, a los suntuosos abanicos de
nácar, recamado de metales preciosos que con poética piedad
guardan aún, junto a escarpines diminutos y floreados mitones,
nuestras fieles y abuelas.
Los abanicos estaban siempre llenos de miradas. Valla viva
oponían al observador indiferente las visitantes ansiosas. Cuál
prefería un Luis Leloir; cuál un torero, de garboso vestido verde y
plata, matizado de sangre; cuál unas grandes rosas, de una francesa
que las pinta bien; cuál encomiaba un fogosísimo Detaille,
de tal
modo perfecto, que pintando una carrera de caballos, no parece
paisaje de abanico, sino extenso campo: por cierto que esta joya
valiosa pertenece a una dama de nuestra raza, la Sra. Delmonte. Se
ve en él la distancia entre los postes; se toma parte en la pasión que
anima a los rostros de los competidores; podía ponerse en cifra la
distancia que cada un caballo saca al otro. Los caballos se ven de
frente, lo que aumenta la dificultad, y el triunfo; pero por arte magno
del pintor, que sabe que cada ápice de una obra artística debe estar
hecho en atención a su tendencia y conjunto, los caballos, que parece
que arrancan de un centro común, se esparcen y abren al saltar la
cerca, como se extiende al abrirse el abanico.—El genio es lo
completo: está a lo sumo y a lo ínfimo, y saca grandeza de la
armonía y perfección de lo pequeño. La fantasía, que tiene sus
monstruos, los hermosea cuando los encadena. La buena fantasía es
la que, cuando se sale del orden lógico visible a los ojos vulgares, se
conserva dentro del orden lógico de más alto grado que rige al
Universo en junto, y es perceptible solo a las almas máximas.—La
armonía de lo perfecto, conseguida contra la misma armonía
aparente, por los hijos mejores de la naturaleza,—hiere de un modo
grato y satisfactorio la mente común, que por el hecho de ser natural
no puede resistirse a reconocer lo que lo es.—Este es el secreto de la
popularidad de los genios sutiles y complicados como Dante a través
de los tiempos diversos, poblados de masas vulgares. La fantasía
desbordada es un caballo loco,—se puede echar a volar un león; pero
se ha de ir cabalgando sobre él, y se le ha de tener perennemente de
la rienda.
Este y un Leloir, en que unos pintores, de joyantes y
pomposos vestidos, retratan a una dama francesa en los tiempos en
que no era pecado el amor—fueron las dos bellas prendas que a
aquellos armarios concurridos llevó el arte moderno.
La América. Nueva York, enero de 1884.