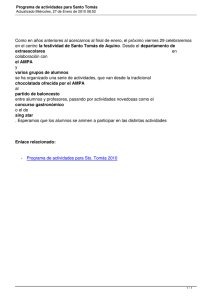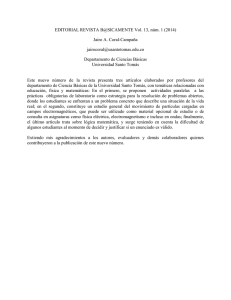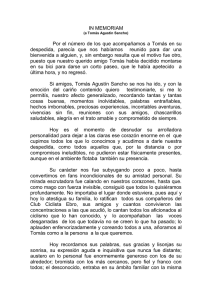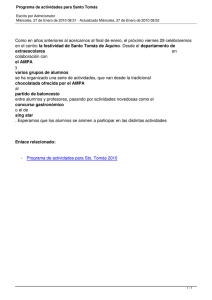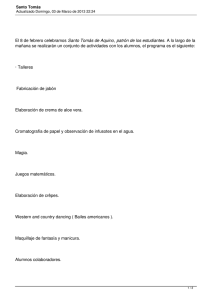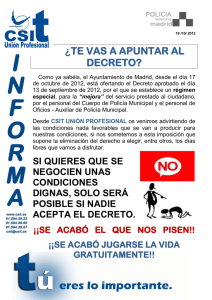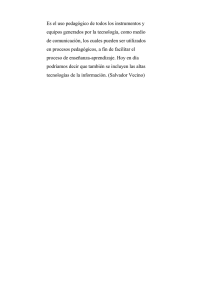Quien la lleva la entiende En un barrio de las afueras de Barcelona
Anuncio

Quien la lleva la entiende En un barrio de las afueras de Barcelona vivían cientos de personas en bloques de edificios ya desfasados que, como había sucedido en muchas ciudades del mundo, se habían construido en masa y desconcierto haciendo la función de gigantes hormigueros desavenidos. En los primeros años las conversaciones se desparramaban en los patios vecinales y en las escaleras que conducían a los pisos. Tomás, el vecino del Primero B bloque 3, conocía al resto de la tropa de su mismo bloque e incluso a varios de los que habitaban los pisos de enfrente. Si se levantaba temprano a primeras horas de la mañana podía conseguir ver a qué hora marchaban al trabajo, se escondían en el bar o sacaban a pasear al perro, e incluso llegaba a hablar con la vecina del Segundo A bloque 2 que salía al balcón a ventilar la ropa de la cama. Por la noche miraba lo que ponían en la tele y oía el ruido de las fiestas tumultuosas del vecino del quinto C que llegaba hasta su salita de estar. Al principio Tomás intentó convencerle para que no armasen tanto jaleo, e incluso se lo pidió de forma reiterada en beneficio de las normas de convivencia y de buena vecindad, pero su convecino hizo caso omiso. Ya desesperado, una noche en la que debía levantarse a las cinco de la mañana para ir a trabajar en el área de limpieza del ayuntamiento llegó a llamar a la policía confiando en que enviarían algún coche patrulla y hablarían con él, pero allí se negaron a mover un solo dedo y le aconsejaron que hablase con su vecino él mismo. Sus réplicas argumentando que eso era algo que había hecho cientos de veces no sirvieron para nada, así es que se resignó tan bien como pudo. ¿Y el trabajo? Bien, aquel día el sueño le martirizó durante toda la mañana hasta que regresó de nuevo a casa a las tres de la tarde y se tumbó en la cama para dormir su resaca. Resaca sí, porque aunque no bebió nada, no pegó ojo en toda la noche y se pasó las horas tomando tranquilizantes que sólo empeoraron su estado de vigilia. Como era de naturaleza pacífica apartó todo tipo de pensamientos negativos y violentos que empezaban a tentar sus momentos de tranquilidad y acabó optando por comprarse unos tapones para los oídos y un antifaz. Se dijo a si mismo que todo aquello era la consecuencia natural de vivir en comunidad. Sin embargo, aquello tampoco solucionó su insomnio forzado y a la larga le pasó factura en el trabajo, pues una mañana se quedó totalmente dormido. Cuando despertó, el jefe estaba delante de él con el finiquito preparado en su mano derecha y el bolígrafo para que firmase en su mano izquierda. ©Sara Baró Vivancos 1 Ni siquiera pudo defenderse, pues no encontró palabras tan abochornado como se sentía. Así es que con la humillación y la rabia a sus espaldas se fue hasta su apartamento y allí lloró su desdicha. ¿Qué opción le quedaba? Dar una paliza a su vecino del quinto no estaba en sus planes, aunque empezaba a sentir fuertes deseos de venganza; cambiar de piso tampoco le era posible, pues suficiente le había costado poder acceder a aquel en el que vivía; acogerse al paro y esperar era otra posibilidad, quizás la más sensata. Así es que se fue al INEM y se apuntó a las listas de espera. Se dijo a sí mismo que al menos ahora podría dormir cuando quisiera. Los primeros días se sentía exultante e incluso rejuvenecido. Las marcas que los años habían poblado su rostro de sesenta otoños se habían suavizado y la sonrisa volvía a dibujarse en sus labios de manera espontánea. Sin embargo, a los pocos días empezó a sentirse triste cuando sus vecinos le daban palmaditas en la espalda y le miraban por encima del hombro como si fuese un fracasado y un cobarde por no denunciar a su vecino o enfrentarse a él físicamente. Más de uno se rio de él en frente suyo sin disimulo alguno. Aun así Tomás aguantó el aluvión de ofensas mordiéndose la lengua y cerrando los puños con fuerza hasta marcar las palmas de sus manos. Al fin y al cabo ¿qué sabían ellos de su vida? Estaba seguro de que todas aquellas personas serían incapaces de enfrentarse al vecino fiestero, un musculitos de gimnasio exboxeador y cinturón negro de judo. Claro que habían pasado cientos de imágenes por su mente, pero él conocía su propia historia mejor que nadie y no aceptó las provocaciones. El, que había vivido la guerra civil y había visto morir a amigos suyos y a sus padres, que estuvo a punto de morir más de una vez por haber resultado herido al querer ayudar a sus compañeros de batalla, sólo quería paz en su vida. Un mes después su paciencia dio frutos y encontró un trabajo como vigilante nocturno en un hotel. Se dijo que era el trabajo perfecto pues podría estar despierto cuando se celebrasen fiestas en su edificio y dormir durante el día. Al principio encontró difícil adaptarse al nuevo horario pero acabó amoldándose y aprendió a romper la barrera del sueño y a moverse entre los momentos de sopor como si guiara una pequeña barca entre las olas de un mar en calma. Durante el día dormía a intervalos dejándose llevar por un sueño profundo después de que sus vecinos acudiesen presurosos a sus obligaciones y dejasen un rastro de silencio acogedor que quedaba interrumpido cuando regresaban a sus casas al mediodía. ©Sara Baró Vivancos 2 Entonces Tomás se levantaba, comía y volvía a dormirse un rato. Los meses se fueron sucediendo unos a otros y la calma parecía reinar en su vida. Se sentía tranquilo, pues parecía que ya había encontrado ese término medio en el que todo se armoniza de un modo perfecto. Pero fue justo en ese momento cuando el ruido volvió a tensar las cuerdas de su equilibrio y acabó por romperlas. Durante el mes de mayo martillos, taladros y picos invadieron el edificio de Tomás con la intención de remodelar los bajos. Las mañanas empezaron a ser un infierno y tan solo rascaba unas tres o cuatro horas durante la siesta. Los primeros días fue aguantando tan bien como pudo, pero tras varias semanas empezó a flaquear y cuando ya empezaba a perder peso y a sentirse desesperado las obras pararon. Era un viernes por la tarde cuando se dio por finalizada la remodelación del local y aprovechó el fin de semana para dormir a sus anchas y disfrutar de su renovada tranquilidad. Sin embargo, poco había de durar esa dicha pues el lunes siguiente se inauguró la nueva atracción del barrio: un bar abierto a todo el mundo desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, justo el tiempo de descanso del que podía disfrutar Tomás. De nuevo hizo de tripas corazón y buscó la manera de adaptarse a la nueva situación, pero ahora el ruido era constante y sólo dormía a pequeños intervalos que cazaba al vuelo entre salidas y venidas de los clientes del bar, platos, cazuelas, griterío y música máquina. De nuevo entró en una rueda sin fin intentando vencer al sueño y seguir despierto buscando unas horas de descanso que le ayudaran a aguantar, pero su esfuerzo fue en vano, pues el cansancio físico acabó cediendo y el sueño acabó ganando cuando menos lo esperaba: durante una noche de guardia se quedó dormido y entraron a robar en el hotel. Nada pudo hacerse y aunque él aseguró haber dado una sola cabezadita argumentando su extremo cansancio y las circunstancias adversas en las que se encontraba acabó siendo despedido y de allí volvió al paro. Se dijo a si mismo que como había sucedido antes volvería a encontrar trabajo tarde o temprano y se resignó a flotar entre los vaivenes de la vida y a esperar un cambio favorable. Pero esta vez no llegó ninguna oferta de empleo y acabó deprimido y desengañado del mundo y de la vida en comunidad. Ya no salía a hablar con sus vecinos que vivían su vida alejados de la suya, pues sus horarios habían cambiado tanto que ya no coincidía con ellos y si se los encontraba en algún momento su tristeza le impedía mantener una conversación que no fuera más allá de un cordial saludo y de cuatro frases sobre el tiempo que hacía. Se encerró en sí mismo entonces y cayó en una profunda depresión. ©Sara Baró Vivancos 3 Hubiera querido quitarse la vida cuando las facturas empezaron a apilarse en su buzón y se dio cuenta de que no podría afrontarlas, pero en un momento de iluminación, de los que se disfruta a veces cuando ya se ha tocado fondo, decidió cambiar su vida. Lo había hecho tantas veces que no tendría dificultad alguna en volver a hacerlo. Decidió irse de viaje y cambiar de vida con los pocos ahorros que le quedaban. Siempre había querido ir a Finisterre para contemplar lo que se conoció en otro tiempo como el lugar en el que se encontraba el final de la tierra, al menos de la tierra conocida. Se lo tomaría con tranquilidad y disfrutaría del silencio y de su ansiada libertad. Este nuevo plan le infundió ánimos y una nueva esperanza de vida y sin pensárselo dos veces lo empaquetó todo, regaló a sus vecinos lo que ya no necesitaba y se fue ilusionado en busca de su aventura. Durante su viaje, que duró varios meses, disfrutó de cada paso que daba como si fuera el primero y el último. Logró llegar a Santiago de Compostela con los últimos euros que le quedaban y se dijo a sí mismo que quizás allí encontraría algún trabajo que le permitiera sobrevivir, pero se le cerraron todas las puertas y tras la última negativa se resignó a vivir en la calle y a pedir limosna. De vez en cuando alguien le daba algún euro, o algunos céntimos sueltos, o le invitaban a comer. Dormía en portales o sobre el banco de algún parque, pero cuando el frío empezó a hacer acto de presencia se dio cuenta de que la vida en la calle de una ciudad sería su final y decidió marcharse a la costa a ver el mar y tocar el infinito antes de que este se lo llevase a él para siempre. Cuando llegó hasta los acantilados se sentó y sonrió al ver como el cielo rozaba el horizonte y la línea del mar, un mar lleno de vida, y se dijo a sí mismo que allí es donde le gustaría quedarse, en el final de la tierra para vivir el final de su vida. Cuando anochecía vio una luz brillar a su izquierda proveniente de un faro achatado y la interpretó como una señal, como una luz en su camino, y se dirigió hasta allí. El farero y su mujer le dieron cobijo y él les ofreció su ayuda para vigilar el faro y sustituir a su vigilante cuando éste ya estaba cansado. El accedió y Tomás encontró al fin su lugar en el mundo. Diez años después su amigo lo encontró una mañana mirando el mar con una sonrisa en el rostro y una carta en su mano. La justicia había fallado sentencia y se le devolvían todos los bienes que parientes ambiciosos le habían arrebatado treinta años antes. Tomás había sido un hombre rico, pero ahora ya no deseaba nada más que contemplar el mar y envolverse en su silencio. Así es que cedió su riqueza a la familia del farero, que le habían demostrado amistad y apoyo, ©Sara Baró Vivancos 4 y se dejó llevar por el horizonte cuando el corazón se paró, mientras, completamente embelesado, contemplaba el mar y se dejaba envolver por una puesta de sol dorada que le elevaba hacia las nubes. Deseaba unirse a esa infinitud, a esa calma eterna y se dejó llevar. Al fin el silencio y la paz robada volvían a encontrarle para esta vez no volver a abandonarle nunca más. ©Sara Baró Vivancos 5