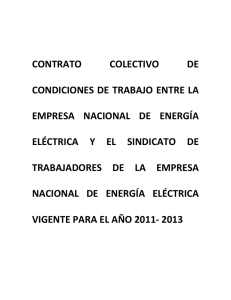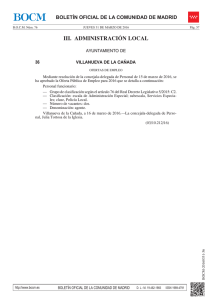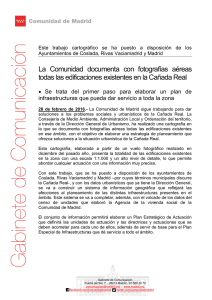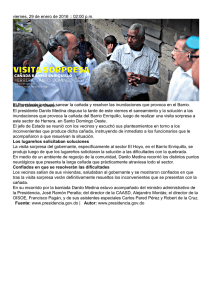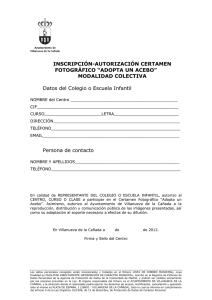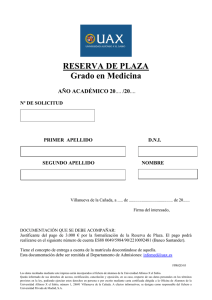Alejandro Cañada. Jorge Gay.
Anuncio
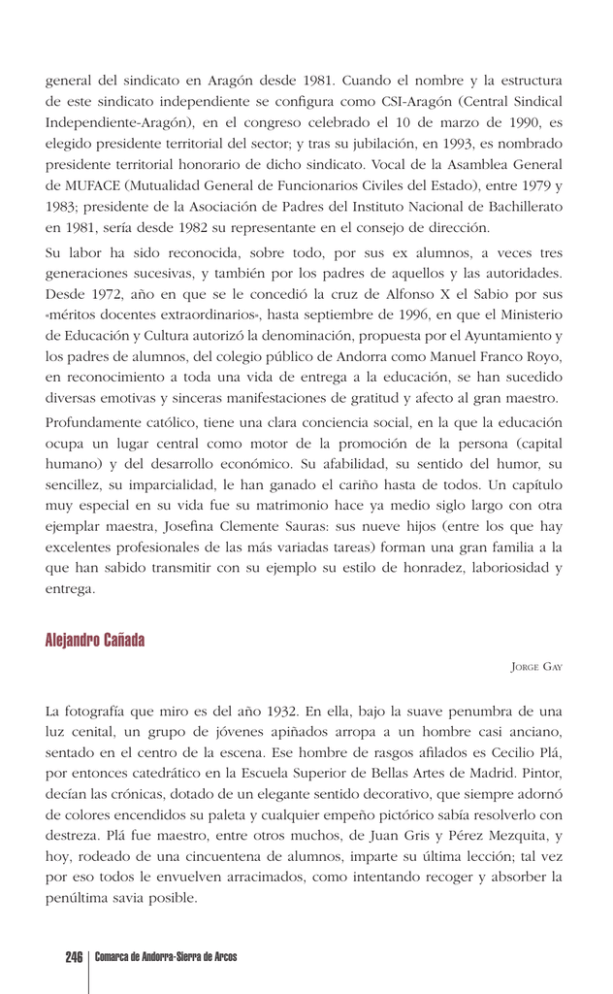
general del sindicato en Aragón desde 1981. Cuando el nombre y la estructura de este sindicato independiente se configura como CSI-Aragón (Central Sindical Independiente-Aragón), en el congreso celebrado el 10 de marzo de 1990, es elegido presidente territorial del sector; y tras su jubilación, en 1993, es nombrado presidente territorial honorario de dicho sindicato. Vocal de la Asamblea General de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), entre 1979 y 1983; presidente de la Asociación de Padres del Instituto Nacional de Bachillerato en 1981, sería desde 1982 su representante en el consejo de dirección. Su labor ha sido reconocida, sobre todo, por sus ex alumnos, a veces tres generaciones sucesivas, y también por los padres de aquellos y las autoridades. Desde 1972, año en que se le concedió la cruz de Alfonso X el Sabio por sus «méritos docentes extraordinarios», hasta septiembre de 1996, en que el Ministerio de Educación y Cultura autorizó la denominación, propuesta por el Ayuntamiento y los padres de alumnos, del colegio público de Andorra como Manuel Franco Royo, en reconocimiento a toda una vida de entrega a la educación, se han sucedido diversas emotivas y sinceras manifestaciones de gratitud y afecto al gran maestro. Profundamente católico, tiene una clara conciencia social, en la que la educación ocupa un lugar central como motor de la promoción de la persona (capital humano) y del desarrollo económico. Su afabilidad, su sentido del humor, su sencillez, su imparcialidad, le han ganado el cariño hasta de todos. Un capítulo muy especial en su vida fue su matrimonio hace ya medio siglo largo con otra ejemplar maestra, Josefina Clemente Sauras: sus nueve hijos (entre los que hay excelentes profesionales de las más variadas tareas) forman una gran familia a la que han sabido transmitir con su ejemplo su estilo de honradez, laboriosidad y entrega. Alejandro Cañada JORGE GAY La fotografía que miro es del año 1932. En ella, bajo la suave penumbra de una luz cenital, un grupo de jóvenes apiñados arropa a un hombre casi anciano, sentado en el centro de la escena. Ese hombre de rasgos afilados es Cecilio Plá, por entonces catedrático en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Pintor, decían las crónicas, dotado de un elegante sentido decorativo, que siempre adornó de colores encendidos su paleta y cualquier empeño pictórico sabía resolverlo con destreza. Plá fue maestro, entre otros muchos, de Juan Gris y Pérez Mezquita, y hoy, rodeado de una cincuentena de alumnos, imparte su última lección; tal vez por eso todos le envuelven arracimados, como intentando recoger y absorber la penúltima savia posible. 246 Comarca de Andorra-Sierra de Arcos A su espalda, con rasgos muy definidos remarcados por el negro dibujo de sus gafas, está Alejandro Cañada, pintor turolense vigoroso, sabio y disciplinado que entonces cursaba sus estudios becado por la Diputación. Allí aprendió el oficio a conciencia, transmitido por aquellos a los que todavía el oficio importaba y sabían el modo de hacerlo; ese que proporcionaba la versatilidad necesaria para poderte explicar y expresarte, el que daba los medios para poder hacerlo. Esta conciencia la adquirió Alejandro Cañada en aquel centro, deudora de quienes le enseñaron: tantos, desde Vázquez Díaz a Benedito, de Chicharro a Cecilio Plá, el anciano al que hoy arropan los alumnos en su despedida. Casi todos han caído en el olvido, cuando no en la más ingrata amnesia historiográfica. Pintores que fueron importantes y la historia engulló hasta con voracidad y a alguno de ellos empujó a las tinieblas. Nunca he pensado que el arte fuera una flecha necesitada de diana o meta; algo que avanza progresiva e inexorablemente hacia delante. Siempre creí, por contra, que actúa más como círculo o espiral que se expande; que tiene que ver más con el centelleo y el alumbramiento que con la conquista y por supuesto la competencia. Es lo que brilla en lo oscuro y a ello acudimos, no para poseerlo como botín sino para avivarlo, alimentarlo y poder seguir así iluminando el camino de las nuevas preguntas y las balbuceantes respuestas de nuestra búsqueda, esa que desea siempre ensanchar el umbral del conocimiento e irradiarse sobre las emociones. De ahí que Altamira, Agrigento o Paestum, Piero de Cósimo, Lotto, Reni, Zurbarán o Goya, los sintamos vivos, pertenecientes a esa espiral de misterio irresoluto que en su vaivén inestable tiene contenida nuestra memoria y que existe en un tiempo irreal que no podemos medir. Ese es el enigma desbordante. Esa la linterna eterna. El arcano cuya intriga no sabemos resolver pero que nos impele todavía a seguir preguntándonos y no quedar anclados en la complacencia pringosa de la comodidad, la abundancia o el glamour. Muchas veces la historia se precipita al futuro como un dardo sin freno y entonces todo lo que no iluminó su estela queda oscurecido e ignoto. Así les ocurrió a todos aquellos cuyos gestos empezaban a no ser capaces de dar respuestas válidas a la historia que se les encaramaba, a todos cuantos no lucharon contra sí mismos para rehacerse de nuevo. En ese fárrago conceptual y espiritual se dirimía Alejandro Cañada, cuando tras la contienda nefanda de 1936, donde por perder, perdió su eventual puesto de profesor de Geometría descriptiva en la Escuela o la cátedra ganada en La huella de sus gentes 247 las últimas oposiciones realizadas por el Gobierno de la República, volvió a Oliete, pequeño pueblo de la comarca de Sierra de Arcos en Teruel, donde había nacido un 9 de septiembre de 1908. Durante un tiempo allí se quedó e impartió clases como maestro en la escuela, también fue organista ocasional en la iglesia y al tiempo casó con la dulce y espigada M.ª Ángeles Peña. Una vez reordenadas sus vidas, tras los hirientes quebrantos de la guerra, el matrimonio decidió trasladarse a Zaragoza. Tuvieron cinco hijos y con grandísimo esfuerzo y la tenacidad que siempre caracterizó a Alejandro, abrió una academia donde impartir clases de Bellas Artes en cualesquiera de las especialidades posibles, pues su muy fértil y abundante formación así se lo permitía. Comenzó a tener alumnos, muchos alumnos y todos quedaban asombrados de sus tantos saberes pluridisciplinares. Yo fui uno más de esos alumnos boquiabiertos, uno de tantos cuantos quedaron admirados de su oficio y vocación, de la aguda dirección de sus opiniones y la sabia fortaleza de su criterio. También de su capacidad en la investigación artística, que fue constante en su pintura y que día a día, en un alarde de esfuerzo y generosidad, supo compartir con la docencia. A su academia acudí a finales de los años sesenta. Estaba situada en el último piso de un bloque de viviendas de ladrillo rojo y perfiles de hormigón blanco próximo al río Huerva. Para ir a ella, todos los días debía cruzar ese río por un puente. Al cruzarlo, antes de encarar la suave curva de Miguel Servet y comenzar la recta por donde poco a poco la ciudad desvanecía, una suerte de circunstancias y lugares se unían en el paisaje para resumir de una mirada el gajo de historia que nos tocaba vivir. Los flancos derecho e izquierdo de aquel puente y el lecho por donde el río corría tumefacto y sucio eran un retrato sepia de nuestra vida. La vida gris de una ciudad incapaz, tantas veces, de soltarse de la fauces trentinas de sus instituciones y de estamentos perezosos que de no significar lo que significaron se dirían propios de ópera bufa. Las riberas enmohecidas de aquel río por donde se deslizaban, como metáforas fugaces, unas manchas peludas y grises que algunos damos en llamar ratas, eran un resumen vívido de nuestro día a día. Eran los lados de una ciudad unidos por la llaga del agua en donde mansamente navegaban los sueños inalcanzables de sus habitantes, hasta ir a morir exhaustos, a la deriva, en el cercano Ebro. Sin embargo, el gesto decidido de cruzar aquel puente, también se convertía en metáfora mágica que sabía llevarte al lugar donde poder olvidar el pringue, la caspa y la desidia intelectual. En aquella Zaragoza de los 60, la academia de Alejandro Cañada fue el lugar donde los sueños y los anhelos podían empezar a hacerse verdad y carne y no desvanecer entre las nieblas del alma. Comenzar a crecer, creer en ellos y darles luz; todo eso de la mano de alguien que supo unir sabiduría y bondad en su docencia, compromiso y genio en su pintura. Gracias maestro, porque tu corazón y tu inteligencia supieron guiar los gestos párvulos de nuestra ansiedad. Octubre 2006 248 Comarca de Andorra-Sierra de Arcos