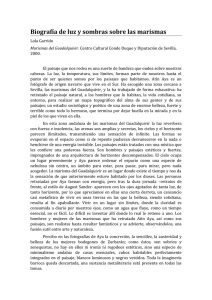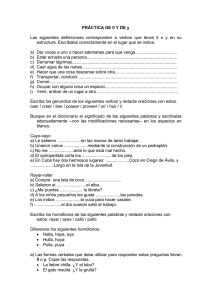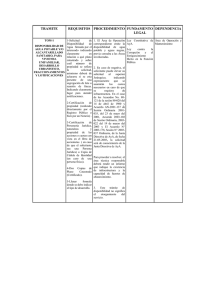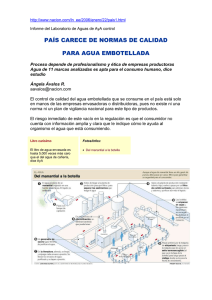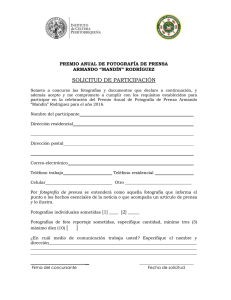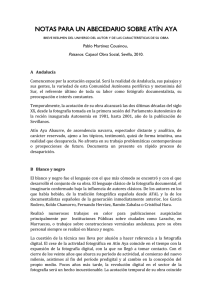- Ninguna Categoria
retrato de un pueblo - marie loup sougez
Anuncio
Retrato de un pueblo Marie-Loup Sougez Sevillanos.Fundación Focus Abengoa, Sevilla, 2001 SEVILLANOS es un libro de Atín Aya. Esto significa que no es sólo un libro «ilustrado» con fotografías de Atín Aya, sino que el fotógrafo es el «autor» de esta obra. Este volumen, que contiene una selección rigurosa de imágenes realizadas a lo largo de veinte años, viene a añadirse a una nómina de títulos peculiares que pertenecen al desarrollo histórico de la fotografía. […] EL RETRATO DE UN PUEBLO, DOCUMENTO SOCIAL DE MÚLTIPLES LECTURAS Lo que diferencia una ciudad de otra, aparte del marco geográfico donde se asienta, son, por supuesto, sus monumentos y el trazado de sus calles y plazas, pero también en buena parte son sus habitantes. El entorno urbano expresa y modela el carácter de sus moradores tanto como éstos conforman la propia ciudad. Las imágenes que componen este libro otorgan pleno protagonismo a los habitantes de Sevilla, con todo lo que esto entraña, tanto en sus vidas cotidianas como en los rasgos típicos que expresan inequívocamente lo esencial de esta emblemática ciudad. Conviene insistir en que los protagonistas son los habitantes, y señalar que ni siguiera trata de plasmar lugares recónditos y poco conocidos, ajenos a los monumentos más representativos. Siempre son fotografías con presencia humana. En una sola ocasión se recoge un insólito paisaje suburbial donde la huella vecinal queda patente en las fachadas erizadas de antenas de televisión que se confunden con los balconcillos y las ralas verjas de las ventanas rematadas por guardapolvos, en un entorno aún rural donde el burro del lechero todavía encuentra pasto, y todo ello con un telón de fondo compuesto por hileras de olivos. Atín Aya se ha limitado a retratar a los vecinos de la Sevilla popular, desde los que habitan el céntrico casco antiguo hasta los de los arrabales periféricos, en varios casos hoy desaparecidos o muy transformados. Hay otros ejemplos más definidos de fotógrafos que se centran, como en el caso de Atín, en una ciudad determinada y se ciñen a retratar las señas de identidad de una población (entiéndase la palabra en su doble significado de lugar y de conjunto de sus habitantes). La visión de la población sevillana que presenta aquí Atín Aya consiste en una selección rigurosa de obras realizadas a lo largo de unos veinte años. Por eso aparecen en ellas algunos aspectos de una vida urbana hoy ya perdida. El fotógrafo captó estas imágenes con el mismo espíritu que le sigue animando en el ejercicio de su profesión. La aproximación de Atín Aya a su gente está hecha de compresión y respeto. Dice mucho a su favor el hecho de que, tras haber estudiado Psicología en la Universidad de Granada, y al no encontrarse en condiciones para inmiscuirse en los meandros de la psique ajena, por su responsabilidad, optara por la fotografía. Si distinguimos en el carácter de los andaluces entre los dicharacheros y los parcos, Aya pertenece a los últimos, lo que le confiere una mirada atenta, contenida, aunque no exenta a veces de humor ante la visión que le ofrecen sus conciudadanos. Su fotografía pertenece a la mejor línea documental que aúna el aspecto antropológico con el sociológico y el psicológico. Entre los fotógrafos que más le llaman la atención, y que le impulsaron a elegir su profesión, se encuentra Henri Cartier-Bresson (1908) que en su juventud, cuando empezaba su trayectoria profesional, tras haber abandonado el dibujo, y antes de la Guerra Civil, estuvo en España. De ese viaje se conservan fotografías sacadas en Sevilla de vistas arrabaleras con niños jugando en la calle y escenas en el entorno de la Alameda de Hércules. Este maestro de la instantánea fue quien impuso la tan utilizada expresión del «instante decisivo» 13. Según Cartier-Bresson «una fotografía es […] el reconocimiento simultáneo, en una fracción de segundo, por una parte, del significado de un hecho y, por otra, de una organización rigurosa de las formas percibidas visualmente que expresan ese hecho». En el aspecto formal, muchas de las fotografías de Sevillanos se pueden reclamar herederas de ese axioma. Como botón de muestra podemos señalar la preciosa instantánea tomada en la antigua estación de la Plaza de Armas en la que se ponen en relación tres planos: un niño plantado con las piernas abiertas, la insólita intromisión de la pata de palo y los pies de otro personaje que se aleja, todo ello puntuado por las siluetas movidas de otros pasos. Pero hay otras muchas fotografías marcadas por la feliz captación del instante, como, por ejemplo, la de los cuatro costalero que aparentemente marchan en sentido contrario al del maniquí de un escaparate de una tienda de modas. La trayectoria profesional de Aya refleja el interés que presta a la más honda expresión del pueblo andaluz. Mira y entiende lo que ve. Esta visión introspectiva le ha permitido cosechar un hermoso conjunto de imágenes sobre las marismas del Guadalquivir14. En esa serie, realizada muchas veces en circunstancias meteorológicas adversas, adquiere tanta importancia el paisaje como los marismeños. Aunque en ella dominen en número los retratos de gente, hay vistas del entorno geográfico e incluso retratos de algunos animales que comparten la vida de esos habitantes, conformando un todo impresionante que expresa la implacable dureza de la vida cotidiana en un «Sur» que rezuma frío y viento. Este imponente fresco sobre la realidad de las marismas lo elaboró a lo largo de unos cinco años y se vio bruscamente interrumpido por el hundimiento de su coche en una torrentera con gran parte del material. Él mismo se salvó de milagro, pero sólo dio por terminado su trabajo —que a causa de una prolongada seguía únicamente refleja la marisma seca aun cuando él se proponía prolongarlo con el aspecto húmedo de la zona— cuando las primeras lluvias torrenciales de 1996 pusieron fin al proyecto. Este trabajo sobre la marisma refleja la lucha cotidiana de los pobladores de una región apartada que viven en soledad frente a una naturaleza adusta. Con todas las salvedades que suponen diferencias históricas y geográficas, se impone una comparación con la campaña fotográfica organizada en los Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, conocida como la Farm Security Administration, realizada para aportar documentos sobre el nivel de vida de los granjeros del Sur. Dentro de esa campaña, que contó con nombres de prestigiosos fotógrafos, conviene destacar el seguimiento que llevó a cabo Walker Evans (1903-1975) en 1936, conviviendo con tres familias de aparceros del algodón en Alabama. Allí coincidió con el periodista James Agee (1909-1955), encargado de informar a los lectores de el Fortune sobre la vida campesina en esa región. El artículo que Agee escribió fue rechazado por esa revista, lo que le llevó a reescribirlo y a publicarlo finalmente en forma de libro bajo el título Let Us Now Praise Famous Men (1941) con las fotografías de Walker Evans 15. Si me extiendo tanto sobre este caso es porque en ese libro las imágenes no son meras ilustraciones del texto sino que encabezan la obra, sin comentario alguno, siendo en sí mismas testimonio visual y parte integrante del volumen. La actitud de Atín Aya con los marismeños o con los sevillanos me parece comparable a la de estos dos norteamericanos con los campesinos de Alabama con los que convivieron. En ambos casos, actúan respetuosamente y no se inmiscuyen en la intimidad de la gente sin su consentimiento. En la fotografía-reportaje, esta manera de actuar —que se opone diametralmente a la «toma caliente», que roba la imagen ajena— puede quizás restar espontaneidad pero no profundidad. Las tomas frontales que Aya realiza de la gente de la marisma en su entorno, de las mujeres en sus casas, como las de Walker Evans en las cabañas de madera de los algodoneros, constituyen documentos valiosísimos en su simplicidad y desnudez. Tanto en ambientes campesinos como en las tiendas o en los talleres de Sevilla, las fotografías de Aya no se limitan a retratar a sus dueños sino que reflejan atinadamente los pormenores de sus oficios y de su vida diaria. Es el caso del zapatero que trabaja en su casa, a la luz de una bombilla huérfana de pantalla y bajo protección de la imagen de San Pancracio (al que le faltan la rama de perejil y la moneda que aseguran trabajo); la pared agrietada se adorna también con varias láminas entre las que no falta una imagen torera. Otro zapatero realiza su tarea en un diminuto puesto callejero entre racimos de zapatos colgados. La exigüidad de su puesto es comparable con la del quiosco de periódicos donde la cabeza de una vendedora asoma por encima de los diarios. En esa imagen podemos reparar en los titulares de los periódicos y, en el fondo del quiosco, salpicado de objetos diminutos, golosinas y chucherías que entran también en el negocio y, junto a un búcaro de flores secas, estampas mucho más remotas, imágenes protectoras entre las que, quizás, también se encuentre una de San Pancracio. La vida urbana ofrece mucha más variedad de pequeños oficios que la rural, por eso las fotografías de este libro nos traen una rica cosecha de tiendas, talleres y puestos callejeros o de mercado: desde el atildado barbero que se echa un pitillo entre dos clientes —repleta su estantería de frascos, cepillos y toallitas así como de calendarios murales que acampan en la pared con el perchero, la imagen de un ciclista y un moderno termo eléctrico—, hasta el puesto de caracoles donde la vendedora, envuelta en bufandas, se sienta en un cajón de verduras para calentarse los pies en un improvisado brasero. Más modernos, son los puestos del mercado: en uno, la pescadera coloca la mercancía en la balanza mientras su vecino de banca lee atentamente un escrito, tal vez un albarán; en otro vemos el movimiento de una pareja de churreros en el momento de sacar la fritura caliente sobre un fondo blanco de azulejos, mientras en otro, en contraposición, nos encontramos con la tranquilidad y la penumbra de un artesano que trabaja en su taller de cordelería. Otros dueños de negocios tienen un a actitud casi retadora, como la droguera que habla por teléfono, rodeada de brochas, botes de pintura, jabón Lagarto y rollitos de estropajo —el letrero «Ventas al contado» queda enmarcado en la estructura de la tienda, donde se adivinan columnas de madera torneadas, molduras en vitrinas y cajones que denotan un antiguo comercio de abolengo—; y también, muy seguro de sí mismo, un hojalatero, lima en mano y purito en la boca, mira de frente a la cámara entre sus primorosos faroles de todos los tamaños y formas. Hace años ya que Atín Aya decidió limitar su radio de acción al ámbito andaluz. Considera que Andalucía contiene tanta variedad, tantas vertientes distintas que no se cansa de conocerla y disfrutarla en soledad. Ahora habla con entusiasmo de la recolección del corcho en la serranía gaditana, hacia donde dirige su interés y el objetivo de su cámara. Esa mirada atenta de un andaluz hacia su tierra y su gente ha captado al pueblo sevillano en los aspectos más auténticos de su identidad. No rehuye de lo que podría considerarse como tópico. En esta recopilación no faltan nazarenos, entorno taurino ni mantillas, porque pertenecen a la realidad sevillana. Pero el conocimiento profundo de la ciudad, de sus costumbres y festejos guía la cámara en la elección de cada encuadre. Los acontecimientos que jalonan el calendario festivo sevillano están representados en unas cuantas tomas callejeras que recogen mucho más el rasgo humano que el espectáculo de atractivo turístico. Así lo vemos en ese costalero — todavía de los antiguos, que percibían un jornal— que se guarda la cajetilla de tabaco y las cerillas en el calcetín para echarse un pitillo durante las paradas del paso marcadas por el capataz; o en la bulla de la gente que va y que viene, captada durante alguna procesión; en los niños endomingados —uno agachado en la calzada, mirando no se sabe si a otro pequeño que tiende la mano a su madre o al nazareno que campa tan chulamente entre el gentío con la cruz al hombro cual escopeta de caza y el puño en la cadera—. La Semana Santa le surte de muchas imágenes variopintas, unas insólitas, otras imponentes, otras entrañables; trátese ya de la calle estrecha —al fondo asoma un contenedor de basura— donde una monjita, resguardada en la barrera protectora de un portalón que luce las siglas de la Federación Anarquista Internacional, mira pasar a dos nazarenos descalzos; o de las madre que arregla el hábito de nazareno de su niño ante la pared de la sede de una hermandad surcada por un cable eléctrico; o de los jovenzuelos repeinados asomados a un balcón; del escorzo del cantaor de saetas; de la cara imbuida de autoridad del capataz ante un paso procesional o del anciano de cara «solanesca» que se ríe a mandíbula batiente ante un fondo de boato litúrgico. En contrapunto, la geométrica toma de un nazareno que queda inscrito entre los palos de varias cruces, o las muchachas que se arreglan mutuamente las mantillas. Otros muchos de los festejos sevillanos están presentados en su expresión popular, desde la gente: manos tendidas para recoger los caramelos repartidos en el transcurso de la cabalgata de Reyes; o, sencillamente, la sorpresa de una boca de riego que dispensa la bendición del agua en el abrasador verano. Las vistas de talleres artesanos o de pequeñas industrias ofrecen un surtido de imágenes que me recuerdan a las que realizó Marta Povo (1951) sobre los artesanos de Barcelona para el libro Oficis artesans de la ciutat 16, aunque éste tenía una finalidad básicamente documental. Es en la comparación donde percibimos la impronta de Atín Aya, quien, aunque nos deja extraer una lectura documental de sus imágenes, las insufla de un aura especial que crea al tiempo decorado, acción, documento, y que, sobre todo, nos introduce en el mundo propio de cada taller, como, por ejemplo, la del decorador de azulejos —un oficio con un entorno inconfundible—; o las sugerentes imágenes del taller de sombrerería que ilustran las participación femenina en la vida fabril en estampas de talleres de obsoletos — aunque no sean tan espectaculares como las que ofrecía la visita a la Fábrica de Tabacos tal como relató Pierre Louÿs—17. Al comparar la visión del sevillano con la de fotógrafos extranjeros, ocurre con las fotografías de Atín Aya lo que pasa con los documentos de la Guerra Civil española. Si confronto las fotografías de Robert Capa (Endre Ernö Friedmann, 1913-1954) con las del valenciano Agustí Centelles (1909-1985), creo que la visión de Centelles, pese al reconocimiento internacional de Capa, es más testimonio de lo que fue una guerra sufrida en las propias carnes. De esta misma manera la visión de este fotógrafo sevillano está interiorizada y animada por el conocimiento profundo de su gente. El testimonio de Atín Aya sobre sus convecinos sevillanos es más hondo que el de otras obras aparentemente semejantes, tanto por lo que expresa como por la manera de hacerlo: el bullicio callejero y los tipos que lo animan; la anciana deambulando con su carrito por la calle Feria en medio del ajetreo del Jueves; el variopinto gentío a la espera del paso de una procesión; la carbonería con su lista de precios (cisco y carbón); la preciosa estampa de la vendedora de verduras amamantando a su churumbel en el mercadillo de la Alameda; o tipos populares tan dispares como el fotógrafo ambulante del Parque de María Luisa, el vendedor de pipas y cacahuetes cargado con su mercancía, o el ciclista asomándose al contenido de una papelera para ver si puede «pillar algo»… Tendríamos que detenernos en cada fotografía. La propia ciudad se impone en algunas ilustraciones, como en la vista invernal de la desembocadura de la calle de Las Sierpes con la plaza de San Francisco; en el antiguo mercado de Triana al que se bajaba desde el Altozano; en los puentes donde asoma la presencia de la transformada isla de la Cartuja; y en la preciosa visión otoñal de la plaza de San Lorenzo con las hojas caídas y el transeúnte cobijado bajo su paraguas. No falta en esta selección la fotografía de ambiente taurino representado por el aficionado solitario que se aleja de espaldas por la columnata blanqueada de la Maestranza o el sereno retrato del alguacilillo. Junto a esta última imagen, que es en puridad un retrato, retengo la mirada atenta y llena de simpatía del paciente del psiquiátrico que aparece echado boca abajo en la hierba. Nada tiene que ver con las imágenes esperpénticas recogidas por Raymond Depardon (1942) en el asilo italiano de San Clemente o con los personajes inquietantes captados por la americana Diane Arbus (1923-1971). El propósito de Atín Aya se diferencia del de otros fotógrafos que trabajan en terrenos similares. Como referentes, además de Henri Cartier-Bresson, Aya cita los nombres del italiano Ferdinando Scianna (1943) y de Robert Doisneau (19121994). El primero empezó recopilando aspectos de la vida rural italiana y de los festejos populares, un poco en la mismas línea desarrollada en España por Cristina García Rodero (1949) y, antes de pasarse a la fotografía de moda, viajó por España e ilustró un libro de Leonardo Sciascia, Horas de España18, que Atín me ha señalado pero que, a mi juicio, sólo tiene en común con su obra el interés por el aspecto antropológico. Resulta más fácil establecer un paralelo con la obra de Doisneau, el ilustrador por excelencia del París de la postguerra. Tuve el privilegio de conocer al fotógrafo francés y de oírle contar un sinfín de pequeños acontecimientos que iba recogiendo por la calle y que luego traducía, con igual fortuna, tanto en palabras como en imágenes. Pero me parece que ahí está la cuestión: Doisneau poseía el don de recrear las circunstancias vividas. Y tanto es así que, en la mayoría de los casos, sus fotografías más conocidas son puras escenificaciones, como es el caso del Baiser de l’Hôtel de Ville (El beso en la plaza del Ayuntamiento). Nada resta al humor y a la ternura con la que miraba a la gente, pero su obra parte casi siempre de una experiencia que luego persigue o recrea. Otro aspecto es que los numerosos libros ilustrados con fotografías de Doisneau fueron encargos editoriales y que arrancó gracias a la iniciativa del escritor Blaise Cendrars que le propuso preparar con él La Banlieue de Paris (La afueras de París, 1946). En el caso de Atín Aya, Sevillanos es el resultado de un empeño independiente de largo recorrido, y en la manera de captar la realidad de su entorno se puede considerar mucho más deudor de la trayectoria del maestro Cartier-Bresson en su búsqueda del «instante decisivo». Sus fotografías, además de fondo, tienen forma. En muchos casos responden a una composición rigurosa captada en el momento preciso (ya cité la imagen de los pasos en la estación de Plaza de Armas y la de las cruces del nazareno y su juego de siluetas. Quizás se trate de una fotografía que no está en consonancia con las últimas tendencias importadas de los Estados Unidos. La fotografía norteamericana cuenta con una pujante corriente de fotografía callejera que se ha ido imponiendo como modelo en los últimos años. No soy muy dada a encasillar a los fotógrafos dentro de tendencias o etiquetas, pero es indiscutible que, desde la publicación de Les Américains de Robert Frank, ha cambiado la manera de atrapar el instante, que puede ser cualquiera porque, según el mismo Frank, «todos valen». Tal vez esta postura encaje con las ciudades americanas, con las construcciones lineales a lo largo de carreteras pobladas de gasolineras y moteles, o con los rascacielos de Manhattan, pero, en el caso de Sevilla, o de otras ciudades europeas, cargadas de siglos tanto en su diseño como en sus pobladores, para estar en consonancia con su esencia, se impone otro tipo de imagen, más estructurada y animada por una mirada solícita hacia lo que capta. Otra cosa muy distinta puede ser un ojo ajeno frente a las ciudades antiguas, justo el caso que se da precisamente en el libro Sevilla vista por… ya citado. Este libro, Sevillanos, es una suma de imágenes que nos adentra en la ciudad a través de sus habitantes. Abarca las fiestas, el bullicio callejero, a veces las infraviviendas (en muchos casos hoy desaparecidas), los apuestos señoritos de Las Sierpes y los mendigos, las caras angustiadas de los temporeros en el tren que les lleva a la vendimia francesa o la soledad del mozo de equipaje sentado en su carretilla en la estación. No sé si Atín Aya actuó con fines reivindicativos o de denuncia social o si, simplemente, ha reflejado el mundo que lo rodea con todo el respeto que le merece. Algunos lo tacharán, tal vez, de nostálgico de una sociedad de artesanos y de pequeños oficios llamados a extinguirse. De todas formas, sus fotografías están ahí, hermosas, conmovedoras y dando fe de la pujanza del pueblo sevillano. NOTAS 13 El libro de Cartier-Bresson titulado en su original francés Images à la sauvette (1952) se publicó el mismo año en los Estados Unidos bajo el título de The Decisive Moment, tomado del prefacio de la obra «L’Instant décisif». 14 Atín Aya, Marismas del Guadalquivir, con textos de Diego Carrasco, Lola Garrido y Joaquín Araujo, Madrid, Mauricio d’Ors Editor, 2000. 15 La edición española, Elogiemos ahora a hombres famosos (Barcelona, Seix Barral, 1993) no es sino una aproximación al original, por la falta de calidad de las reproducciones y de la traducción. 16 Marta Povo, Oficis artesans de la ciutat, Barcelona, Juventud, 1984. 17 Pierre Louÿs, La Femme et Pantin, París, 1898. Edición en español con traducción de Juan B. Bergua en Las canciones de Bilitis, seguido de La mujer y el pelele, Madrid, Imprenta Sáez, 1963. La obra contiene, en unas magníficas páginas, la descripción de la Fábrica de Tabacos. Años más tarde, Francis Carco no encontró más que el pálido reflejo de «ese harén inmenso de 4.800 mujeres»; véase Francis Carco, Huit jours à Séville, París, 1929 (extracto de su obra Printemps d’Espagne. Ed. en español, Primavera de España, Madrid, Talleres Poligráficos, 1931). 18 Leonardo Sciascia, Horas de España con fotografías de Ferdinando Scianna, Barcelona, Tusquets, 1990.
Anuncio
Documentos relacionados
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados