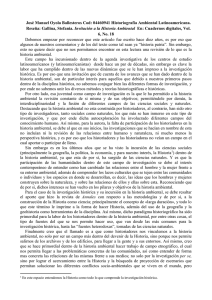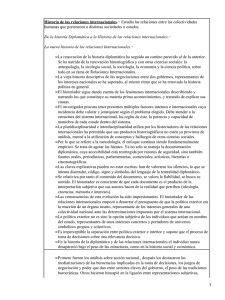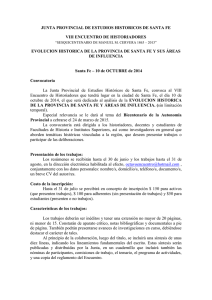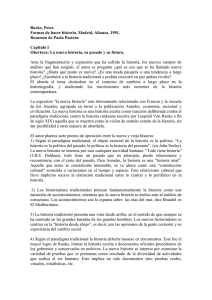Estado y nación en el surgimiento de la historiografía profesional
Anuncio

Estado y nación en el surgimiento de la historiografía profesional A lo largo del siglo XIX, pero sobre todo a partir de la segunda mitad de esa centuria, coincidieron una serie de procesos que, relacionados entre sí, contribuyeron a definir las características dominantes de la historiografía académica hasta, al menos, mediados del siglo XX. Tales procesos, que con algunas diferencias temporales y especificidades nacionales se desarrollaron tanto en Europa como en América, estuvieron vinculados a la conformación del Estado-nación, la construcción de identidades nacionales y la profesionalización de la disciplina histórica. La conformación de Estados nacionales que sustituyeron a las comunidades políticas articuladas en torno a un principio de legitimidad real, interpelaba a grupos sociales diversos en su nueva condición de ciudadanos, esto es, miembros de una misma comunidad política integrada por el concepto de nación. Así, se podía invocar a una nación alemana, francesa, italiana o argentina, que sustituía identidades previas agrupadas en torno a principios territoriales (lo local, regional o provincial), sociales, religiosos o étnicos, entre otros. Sin embargo, tal invocación no supone pensar que los habitantes de esos nuevos Estados se transformaron inmediatamente en franceses, alemanes, italianos o argentinos. Dichas identidades serían resultado de otros procesos, más lentos y complejos, destinados a la construcción de lo que Benedict Anderson denominó “comunidades imaginadas”. Las naciones incluyen a individuos que difícilmente conocerán a quienes consideran sus compatriotas y menos aún a aquellos compatriotas que murieron mucho antes de que ellos nacieran. Sin embargo, dice Anderson: “en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”. Responder a la pregunta sobre cómo se elaboró esa idea de comunión, es uno de los temas que interesaron a los historiadores en los últimos años. Uno de los esfuerzos más notables en esta dirección lo representa la fórmula que eligió Eugène Weber para describir la transición de los sectores populares en Francia de “campesinos a franceses”. Los distintos Estados operaron de diversas formas sobre la sociedad para construir identidades nacionales, incluyendo la “invención de tradiciones” que dieran cuenta de la existencia de las mismas tanto en el presente como en el pasado Al mismo tiempo que se constituía en una cuestión central la difusión social de dichas tradiciones cuyo objetivo era promover un sentimiento de nacionalidad que reemplazara o desplazara identidades previamente constituidas, a través de la escuela, la prensa y la incorporación al ejército, que interpelaba a los ciudadanos como patriotas. Por su parte, los historiadores cumplieron un rol central tanto en lo que se refiere a la elaboración de relatos que dieran cuenta de la preexistencia de los Estados nacionales en el pasado como en lo relativo a la difusión de la historia entre los ciudadanos. Por lo tanto, contribuyeron a la gobernabilidad integrando a los individuos sobre la base de un sentimiento de pertenencia y legitimando el orden político vigente y la supremacía del Estado. Para que los historiadores pudiesen realizar esta tarea en calidad de expertos, fue preciso diferenciar la historia de otros relatos sobre el pasado, especialmente de la literatura y la filosofía. Es decir, de relatos que por apelar a la ficcionalización del pasado o por su trascendencia respecto de los hechos no contribuyeran a organizar el pasado en torno a un principio de verdad o no dieran cuenta de la especificidad nacional. Así se inició un proceso de profesionalización de la disciplina histórica que implicó su institucionalización y la atribución de un status científico a través de un método que se correspondía con los cánones de cientificidad propios de las ciencias fisiconaturales, para entonces consideradas las ciencias por excelencia, según las convicciones difundidas por el positivismo. El rol del Estado fue central en tanto proveyó los recursos materiales y simbólicos para que la tarea de los historiadores fuera llevada a cabo. En primer lugar, la organización de los archivos y bibliotecas permitió a los historiadores acceder a una documentación que se constituía en fuente indispensable para la investigación. De ese modo, los papeles en manos privadas pasaron al ámbito público y pudieron ser consultados en salas de lectura habilitadas para ese fin. En segundo lugar, las universidades sirvieron de base institucional y fuente de legitimidad a los historiadores, además de un medio para vivir del ejercicio de la profesión. Por otra parte, en ellas se formó el personal que se dedicaría tanto a la investigación como a la difusión de la historia en los diversos niveles de enseñanza y entre públicos más amplios a través de la publicación de libros y manuales. En tercer lugar, el Estado procuró los recursos para la edición de fuentes que recogían la documentación disponible para diversos períodos históricos, realizando previamente un análisis crítico de las fuentes y su catalogación. El modelo de estas publicaciones fue la Monumentae Germaniae historicae. En esa misma línea, Boeckh realizó para la Academia de Berlín la publicación de las inscripciones de la Grecia antigua; Mommsen el Corpus Inscriptionum Latinarum; la Academia de Ciencias de Viena el Corpus de los escritores eclesiásticos; en España la Academia de la Historia de Madrid editó el Memorial histórico español y la Colección de documentos inéditos; en Inglaterra se publicaron los Calendars of state papers y, en Francia, el Comité de Trabajos Históricos(1834) inició la publicación de los Documentos Inéditos de la Historia de Francia. En este medio, comenzó a desmontarse un terreno y a trazarse una frontera frente a otros discursos sobre el pasado, en la que el manejo del método, la objetividad y un estilo de escritura se transformaron en criterios de autoridad para comenzar a definir las líneas de un espacio propio: el de los historiadores profesionales. El recurso del método A comienzos del siglo XIX, Alemania ofrecía a Europa el modelo de una organización institucional de la historia erudita que comprometía al Estado y a los historiadores en una unión que tenía su centro en los prestigiosos centros intelectuales de Munich, Berlín, Gotinga, Bonn y Heidelberg. Entre los historiadores universitarios de aquella generación: Mommsem, Curtius, Droysen, Gervinus y Nieburh, se destaca Leopold Von Ranke, por su imagen de historiador erudito e infatigable investigador de archivos europeos y por ser quien tendría mayor influencia en el desarrollo de la historiografía positivista en Occidente. El autor de la Historia de Alemania en la época de la reforma, de 1839, fue el responsable del sistema de seminarios como instancia de formación en la investigación para los estudiantes; fue también quien transformó la nota a pie de página en un medio que reflejaba erudición, crítica de fuentes y prueba de aquello que se afirmaba en el texto. Al mismo tiempo, afirmaba una historia centrada no ya en el establecimiento de leyes o causas generales que explicaran los acontecimientos y le otorgaran sentido a la historia universal –a la manera de Hegel, Bossuet o Comte–, sino que pretendía establecer cómo se produjeron los hechos, fundamentalmente aquellos relativos a la historia política, diplomática y administrativa. Una historia desde y del Estado o, más ampliamente, del poder y de los hombres involucrados en él. Para ello era preciso establecer un método científico para el tratamiento de los documentos, detrás de los cuales el historiador se constituiría en un sujeto oculto y complaciente a sus designios. Ello era así porque los documentos eran vistos como fuentes transparentes de la realidad que reflejaban y a la que, por su intermedio, era posible acceder de manera directa. Disciplinas como la filología y la paleografía ofrecían técnicas rigurosas para el análisis crítico de las fuentes y dotaban a la historia de un modelo de objetividad científica que remedaba el utilizado por las ciencias físiconaturales. Contribuía a ese fin el privilegio otorgado a los documentos públicos por sobre los escritos privados, como las cartas personales. Mientras que se excluían otras fuentes, no escritas, como los restos arqueológicos o las imágenes. El primer paso a recorrer por el historiador era la crítica interna de los documentos para establecer su originalidad, autenticidad, la autoridad de los firmantes, el lugar y la fecha precisa en que fueron confeccionados. Posteriormente, se realizaba la crítica interna, que consistía en el análisis del contenido y de la correcta interpretación de lo que quiso decir el autor, incluyendo una reflexión sobre sus intenciones. Para, finalmente, pasar a la etapa de síntesis o de construcción histórica que consistía en aislar y jerarquizar los hechos particulares para luego establecer las conexiones causales entre ellos. Ese ideal de investigación científica basada en una investigación exhaustiva de fuentes documentales sería posible de realizar una vez que se hubieran recopilado todos los documentos existentes sobre un tema o un acontecimiento particular, ese era el cimiento sobre el que se elevaría el edificio de la historia. Lo que significaba que la verdad histórica, una vez establecida, no dependía de las diversas interpretaciones que los historiadores podían formular sobre un mismo documento, sino que sólo podría ser reformulada una vez que se hallara un documento hasta ese momento no considerado o que se demostraran errores cometidos en la etapa del análisis crítico de las fuentes. Así formulaba Fustel de Coulange ese ideal científico que eliminaba los preconceptos, en la Monarquía Franca, de 1888: “Introducir las propias ideas personales en el estudio de los textos, es el método subjetivo[...]. Pensar así es equivocarse mucho en cuanto a la naturaleza de la historia. La historia no es un arte, es ciencia pura. No consiste en contar de manera agradable o en disertar con profundidad. Consiste como todas las ciencias en comprobar los hechos, en analizarlos, en compararlos, en señalar entre ellos un lazo.” Ese modelo de historia científica, tan equidistante de la filosofía como de la literatura como homologable a la entomología como lo quería Taine, fue estabilizado por Langlois y Siegnobos en su manual sobre las reglas del método Introduction aux études historiques, de 1898, de notable difusión en Occidente y sobre todo en América latina en el siglo XX. Una historia para la nación Aquellos documentos recopilados y el método estabilizado conformarían un consenso sobre la base del cual sería posible elaborar las historias nacionales, pretendidamente objetivas, científicas y patrióticas, que legitimarían a los Estados nacionales en un pasado colectivo, a pesar de la crítica que en su momento formuló John Acton contra la expectativa de acceder a una versión incontrovertible del pasado, como sostenía Leopold Von Ranke. La Francia del último cuarto del siglo XIX fue afectada por el prestigio intelectual alemán y por la derrota y ocupación que sufre por parte del ejército prusiano. De ese modo, la influencia alemana fue decisiva en el modelo más acabado de una historiografía que se propusiera desarrollar esos objetivos. No sólo en lo que se refiere a la erudición histórica sino también en el aspecto político. Los historiadores franceses de la Tercera República tomaron a Alemania como modelo, pero a la vez era contra ella que estaba dirigido el patriotismo que se proponían impulsar entre los ciudadanos, como prolegómeno de un eventual nuevo enfrentamiento que, además de la recuperación de Alsacia y Lorena, permitiera restaurar el honor de la nación que había sido derrotada en la guerra francoprusiana (1870). En ese sentido, los historiadores que se nuclearon en la Révue Historique (1876), impulsada por Gabriel Monod, asumieron un compromiso científico y patriótico que se identificaba con los ideales liberales de la Tercera República Francesa, cuyos orígenes se remontaban a la Revolución de 1789. En esa publicación, dedicada a difundir investigaciones eruditas y originales, confluyeron Taine, Fustel de Coulange y Renan, junto a los más jóvenes historiadores: Seignobos, Lavisse, Sarnac y Langlois, entre otros. Todos ellos instalados en los principales centros de enseñanza de Francia: la Sorbonne, la Escuela Práctica de Altos Estudios y la Escuela de Chartres. Figuras e instituciones historiográficas dominantes en Francia hasta, por los menos, la Segunda Guerra Mundial. Fue Lavisse el que más fielmente expresó el nuevo rumbo, tanto por su disposición a utilizar la historia en beneficio de una pedagogía nacional como por ser el responsable de la ejecución de la Historia de Francia, una monumental historia colectiva cuya primera parte se publicó, en 9 tomos, entre 1903 y 1911. Si la Revolución era el origen mítico de la República, los orígenes de Francia se remontaban en la historia de dirigida por Lavisse a un pasado aún más lejano que transformaba al jefe galo derrotado por Julio César, Vercengitorix, en un héroe nacional, y encontraba en el rey franco Clodoveo los inicios remotos del Estado. A partir de allí, la historia avanzaba linealmente a través de reinados, traiciones y guerras, hasta la Revolución. Origen mítico de una nación que era anterior no sólo al Estado sino a la propia Francia y a los franceses como comunidad política y lingüística. En el caso de la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, no existían las mismas condiciones institucionales que las gozadas por los historiadores europeos, pero sí un criterio histórico en gran parte heredado de Francia y necesidades más o menos similares. A partir de Caseros, pero sobre todo después de Pavón, el poder que surgía de los restos de la Confederación Argentina liderada por Justo José de Urquiza retornaba una vez más a Buenos Aires. Pero los problemas que habían provocado medio siglo de conflictos seguían vigentes, aunque en nuevas condiciones favorecidas por la inserción del litoral y la campaña pampeana en el mercado mundial. En este contexto, el proceso de construcción del Estado nacional, junto a los aspectos políticos e institucionales que involucraba, requería de un pasado que legitimara la supremacía de la nación sobre las provincias. Fue Bartolomé Mitre, que concilió sus condiciones de hombre de estado e historiador, el responsable de elaborar una historia en la que se daba cuenta de los orígenes de la nación argentina, que a su vez se identificaba con la propia Buenos Aires. En aquella historia, que se concretaba en su forma definitiva en la Historia de Belgrano y de la independencia argentina (1876-77), los orígenes de la nación se remontaban al proceso de conquista y colonización del Río de la Plata. La escasa mano de obra, la ausencia de riquezas naturales y el poblamiento por parte de españoles que carecían de títulos de nobleza fueron factores que, combinados, promovieron un tipo de sociabilidad naturalmente igualitaria y democrática que sería el rasgo distintivo de una nacionalidad de cuya existencia se tomaría plena conciencia durante las invasiones inglesas de 1806-1807 y la Revolución de Mayo. A partir de allí, las guerras civiles serían el costo necesario que la nación debía pagar en su evolución para conciliar la democracia orgánica, expresada por Buenos Aires, y el sentimiento propio de una democracia inorgánica que impulsaba a las masas del interior liderada por los caudillos. La imposición de esa historia supuso el desplazamiento de las historias provinciales a un lugar subordinado respecto de aquella trama centrada en la experiencia de Buenos Aires. Esta historia consensuada predominó en las instituciones académicas hasta por lo menos los años 60 del siglo XX, y en los manuales escolares hasta fines de la década de 1980. Ni siquiera la famosa polémica que Bartolomé Mitre entabló con Vicente Fidel López entre 1881 y 1882 alteró ese acuerdo interpretativo. Dicho debate se centró más en la valoración de los documentos y, fundamentalmente, en el uso por parte de López de recuerdos y confidencias familiares que contrastaba con el uso de fuentes con métodos más acordes a los criterios metodológicos europeos que propiciaba Mitre. Para el momento en que este debate se produce, los problemas de los que debía dar cuenta la historia eran diversos. Ya no se trataba de la amenaza que significaban las autonomías provinciales y los caudillos, sino la que despertaba en las elites porteñas el proceso de la inmigración masiva. Tal amenaza va a alentar una interpretación biologicista de la nacionalidad, presente en José María Ramos Mejía, que encuentra su máxima expresión en Nuestra América (1903), de Carlos O. Bunge. En ese momento, la historia comenzará a ser fruto de un uso destinado a transformar esa sociedad cosmopolita en una comunidad homogeneizada por el sentimiento de pertenencia a una nación. Para esa tarea, la escuela, las fiestas patrias y los monumentos serán los lugares para el despliegue por parte del Estado de una memoria colectiva que se tornará aún más necesaria cuando, a comienzos del siglo XX, ya no sólo el sentimiento nacional sino también la integridad del Estado y el orden social se percibían amenazados por la conflictividad social 5. En esta primera década del siglo XX, mientras libros como La Restauración Nacionalista (1909), de Ricardo Rojas, recomendaban la enseñanza de la historia y la lengua para resolver dicho problema y comenzaba a diseñarse la pedagogía patria desde el Departamento Nacional de Educación, un grupo de jóvenes historiadores reunidos en la Sección de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires daban origen a la autodenominada “nueva escuela histórica”. Ellos fueron quienes impulsaron un modelo de profesionalización asentado en instituciones académicas. También quienes iniciaron una etapa sistemática de recolección y edición de fuentes documentales y quienes, a partir de la década de 1920, ocuparon los puestos más relevantes en universidades, el Instituto del Profesorado, archivos y bibliotecas, además de ser fuentes de consulta permanente para el Estado que, a su vez, les proporcionaba los recursos materiales para desarrollar su trabajo . Sin embargo, su tarea respecto de la renovación de la historiografía argentina fue, en el aspecto interpretativo y metodológico, menos relevante que lo anunciado. En cambio, puede señalarse que, en su caso, el fortalecimiento de los lazos con el Estado y el poder político fue paralelo a un distanciamiento con respecto a las necesidades, intereses y expectativas de una sociedad que comenzaría a buscar respuestas a sus problemas en el pasado por medio de otros historiadores, tal como se revela a partir de la década de 1930 con el revisionismo histórico. La Escuela de Annales La renovación estuvo encabezada por la revista que fundaron en 1929 Lucien Febvre y Marc Bloch en Francia, mucho más receptiva de los cambios que se ponen de manifiesto durante la posguerra europea. La Primera Guerra Mundial impactó en la autoimagen de una Europa que se había concebido como un modelo de civilización sustentada en la gradual evolución de las instituciones políticas liberales y en un liberalismo económico que colapsó en la crisis económica de 1929. Comenzaba allí ese corto siglo XX, como lo denominó Eric Hobsbawm, que se extendió entre la primera guerra y la disolución de la URSS en 1989. El surgimiento de regímenes nacionalistas y autoritarios en Italia y Alemania, la revolución socialista en Rusia y la crisis mundial que alteró definitivamente el funcionamiento del mercado mundial tal como se había estructurado en el siglo XIX, impactaron sobre el presente y, al mismo tiempo, sembraron de incertidumbres el futuro. Esto llevó a algunos historiadores a replantear los interrogantes formulados a un pasado que difícilmente podía ser ya visto como resultado de un proceso evolutivo sostenido en la idea de un progreso indefinido. Por otro lado, nuevas disciplinas y teorías en el campo de las ciencias sociales y fisiconaturales contribuían a modificar los presupuestos admitidos por los historiadores. Entre otros, tuvieron un gran impacto la teoría de la relatividad, que modificó las concepciones del tiempo y del espacio; la psicología freudiana, que introdujo la noción de un sujeto complejo que posee una vinculación compleja, múltiple y contradictoria con su propio pasado; la lingüística estructural, que estudió las invariantes del lenguaje desplazando a la lingüística filolológica; la economía, que reformuló sus métodos y presupuestos acorde con las necesidades provocadas por la crisis mundial. Probablemente El otoño de la Edad Media (1923), de Huizinga, posteriormente reivindicado como un temprano antecedente de la historia de las mentalidades, fue el libro que mejor reflejó una nueva sensibilidad historiográfica. Del mismo modo que Las ciudades de la Edad Media, de Henri Pirenne, introdujo la historia comparativa como método para transformar la historia en ciencia. En este contexto, tres polos confluyeron para explicar la fundación de la mítica revista Annales. En primer lugar, la geografía humana de Vidal de la Blanche, que privilegió el análisis de la interacción entre el espacio social y el medio natural, desestructurando una geografía física que se percibía como inmutable respecto de la acción del hombre. En segundo lugar, la sociología de Émile Durkheim que, en 1895, poco antes que Langlois y Seignobos publicaran su notablemente más modesto manual para historiadores, publicaba Las reglas del método sociológico. Más influyente aún fue la crítica que su discípulo Simiand realizó en el artículo “Méthode historique et science sociale” (1903), polemizando con Seignobos contra la historiografía erudita a la que acusaba por su historicismo, por el apego al método filológico y por promover un empirismo sin sujeto. Para Simiand, la historia debía convertirse en una ciencia abocándose a la tarea de descubrir regularidades en el pasado y formular leyes. Sin embargo, la afirmación de que la historia debía asociarse con el método sociológico concebido como el método científico por excelencia para el conjunto de las ciencias sociales tendría poca aceptación entre los historiadores de Annales. Por el contrario, estos entendían que la unidad de las ciencias sociales se revelaba en la historia y no en la sociología, porque era en la historia que se manifestaba la unidad de lo social. Finalmente, encontraron una base de legitimidad para su acercamiento a las ciencias sociales y para su combate contra la historia “tradicional”, “événementiel” o “historizante” –como gustaban llamar a aquella historia contra la cual se levantaban– en el proyecto que llevó a cabo Henri Berr a través de la Revista de Síntesis histórica, en la que se publicó originalmente el artículo de Simiand; con la creación del Centro Internacional de Síntesis, del que también participó Pirenne y en el que tuvo cabida Lucien Febvre; y con la colección La evolución de la humanidad, para la que Marc Bloch escribió La sociedad feudal (1939-1940). Pero a diferencia de Henri Berr, que se encontraba por fuera de los ámbitos académicos, Bloch y Febvre, junto a la mayoría de los colaboradores de Annales, se hallaban fuertemente instalados en ellos, pasando de la prestigiosa pero periférica Universidad de Estrasburgo (hoy llamada Universidad Marc Bloch) a las instituciones que se hallaban en el centro del poder de la historiografía erudita. Febvre ingresó al Collège de France en 1932, y M. Bloch obtuvo su cátedra en la Sorbona en 1936. Desde este asentamiento institucional y con un prestigio como historiadores que precedía a la revista, propusieron una renovación de la historiografía que superara los límites de una historia política y diplomática, que se mantenía en el nivel de los acontecimientos y se identificaba plenamente con la nación y el Estado francés. Opusieron a esa historia relato una historia problema, una historia que construía su objeto a partir de interrogantes que surgían del presente, reformulando la relación del historiador con el pasado. Formulaban con el presente un compromiso que, en el caso de Bloch, miembro de la Resistencia durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra, puso de manifiesto, como señaló Geremek, la unidad de la vida y la obra de un gran historiador2. Para responder a estas preguntas la historiografía tradicional no ofrecía un método ni perspectivas de análisis adecuadas que, en cambio, debieron buscar en las ciencias sociales. Se abrió así un diálogo fecundo con la geografía, la sociología y en menor medida con la economía, que se profundizó en la segunda posguerra con otras disciplinas. Ese diálogo se hallaba justificado, en primer lugar, porque como señalaba Febvre, la historia es social por definición y, en segundo lugar, porque según Bloch, una ciencia no representa más que un fragmento del movimiento social hacia el conocimiento. Por lo tanto, la unidad de las ciencias sociales no era más que un resultado de la unidad misma de lo social en la historia. Lo social era así entendido en términos sociológicos como un sistema de relaciones interdependientes en el que intervienen diversos factores: geográficos, económicos, demográficos, culturales, sociales, etc., y una vía de entrada a una historia total de las sociedades en el tiempo. Pero a diferencia de la sociología, no se percibían dichas relaciones en el marco de una sociedad estática, sino que se privilegiaban los cambios que sucedían en una temporalidad propiamente histórica. Al mismo tiempo, oponían a las abstracciones sociológicas una historia empírica, concreta y cuya reconstrucción está basada en documentos. De todos modos, a diferencia de la historiografía erudita, las fuentes documentales se ampliaron al no quedar ya sujetas exclusivamente a los escritos públicos que, por otro lado, no eran analizados como reflejos inertes del pasado ya que consideraban que era el historiador quien, a través de prácticas interpretativas, le otorga sentido a la fuente, recuperando así protagonismo en la construcción de su objeto. revista Annales, que ha ingresado ya al siglo XXI, tuvo una repercusión modesta en Francia hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que inició su gran expansión, sostenida en una firme inserción institucional y prestigio internacional. En esos años, aparecería como un sinónimo de renovación, producto de su capacidad para reinventarse incluyendo permanentemente nuevos temas, problemas y perspectivas de análisis. Sin embargo, se ha criticado su escaso interés por la historia contemporánea, ya que se concentró básicamente en la historia medieval y moderna cubriendo una periodización similar a la propuesta por Lavisse en la Historia de Francia. También se ha cuestionado su escaso interés por la teoría, que se reduce, como señaló Paul Ricoeur, a reflexiones sobre la práctica de su oficio. Annales: de la historia económico-social a la historia cultural Los saberes disciplinares tal como se habían organizado a fines del siglo XIX aparecían como ineficaces para pensar lo social; era necesaria una firme integración de la historia a las ciencias sociales como lo habían proclamado en su momento Bloch y Febvre. Ya en esos años, sobre todo a partir de la crisis del 29, la economía había ganado peso en el campo de las ciencias sociales y el título de los Annales. Economía y sociedad así lo reflejaba. Pero sobre todo fueron los historiadores económicos de la New Economic History –Meyer, Fogel, Davis y North–, junto a los analistas de los ciclos económicos –Leontief, Rostow, Marczewski–, quienes tuvieron mayor influencia en la historia cuantitativa que permitía construir modelos cuantificables en la larga duración. Mediante el uso de técnicas econométricas, estadísticas y la moderna demografía histórica era posible reconstruir series de precios, movimientos de población, producción, circulación de mercancías, etcétera. También mediante el uso de hipótesis contrafácticas, que en su momento los historiadores habían cuestionado, como las formula Robert W. Fogel en Los ferrocarriles y el crecimiento económico de los Estados Unidos (1964), obra en la que trata de demostrar que aunque los ferrocarriles no se hubieran inventado, igualmente el Estado del norte se hubiese desarrollado gracias a la existencia de otras vías de comunicación, como las fluviales. La importancia de las variables económicas apareció reflejada en la obra maestra de la segunda generación de los Annales, escrita por su figura rectora: Fernand Braudel. En El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II (1947) refleja tres momentos de la historiografía francesa en el largo proceso en que fue escrito, entre 1923-1947. Al mismo tiempo, dichos momentos refieren a las tres imágenes sobre el mundo mediterráneo que componen la obra: la de sus constantes, la de sus tardos movimientos y la de su historia tradicional atenta a los acontecimientos y a los hombres. Descomponiendo así, sin integrar plenamente, el tiempo histórico en fenómenos de corta duración (historia política y diplomática), de mediana duración (que se corresponde con los procesos económicos y sociales) y de larga duración (que hace referencia a las relaciones del hombre con el medio geográfico). El prestigio de Braudel creció en estos años junto con el de Annales: su obra fue recibida con entusiasmo en Polonia, Italia, España, América Latina y, en menor medida, en el mundo anglosajón. Discípulo de Febvre, lo sucedió tras su muerte en 1956 en la dirección de la revista, que pasó a denominarse Annales. Économies, sociétés, civilisations. Mientras los historiadores identificados con ella pasaban a ocupar el centro del campo historiográfico francés, con cátedras en la Sorbona (Université Paris 1) (Université Paris 4) y el Collège de France, a las que se sumó la fundación de la VI sección de la École Practique de Hautes Études, convertida luego en École de Hautes Études en Sciences Sociales. En este contexto institucional, fue Ernest Labrousse, discípulo de Simiand, el que orientó los estudios en historia económica y social en una matriz cercana a la que había recomendado su maestro, y que tanto Bloch como Febvre se habían resistido a adoptar. Ello implicaba privilegiar la historia regional sobre la dimensión nacional, y la búsqueda de nuevas fuentes de las cuales extraer datos cuantificables que pudieran ordenarse en series. A partir de ellas se podría atender a variables tales como: salarios, precios, flujos comerciales, etc., observadas en la larga duración y analizadas con relación a una estructura invariable respecto de la cual las crisis coyunturales son una referencia. La críes de l’économie française (1966), escrita por Labrousse durante la ocupación alemana, la monumental obra de P. Chaunu, Séville et l’atlantique (1955-60) en 12 volúmenes, y Les paysan de Languedoc (1966), de Emanuel Le Roy Ladurie, son algunas de las obras más emblemáticas de las orientaciones historiográficas inspiradas por la segunda generación de Annales. Entre fines de la década del 60 y comienzos de los 70 se va a producir un nuevo giro en la revista, esta vez comandado por la generación que se formó en la posguerra junto a Braudel y Labrousse: G. Duby, F. Furet, P. Nora, M. Aghulon, J. Le Goff, E. Le Roy Ladurie y Marc Ferro. Estos tres últimos asumieron la dirección de la revista. Sin abandonar plenamente el análisis cuantitativo, se van a abocar a los problemas culturales y la historia de las mentalidades, retomando el camino de Bloch y Febvre. Asimismo, inician un diálogo con la antropología por la vía de Levi-Strauss y Cliford Geertz y valoran la obra inclasificable de Foucault junto a la de un historiador ajeno a los medios académicos, Philippe Ariés, que en 1960 había publicado La infancia y la vida en el antiguo régimen. Un muestrario de la diversidad de temas, problemas, métodos y enfoques que caracterizan esta nueva historia lo ofrecen los tres volúmenes que conforman la obra dirigida por Jacques Le Goff y Pierre Nora, Hacer la Historia (1974) y el libro que coordinan el propio Le Goff junto a Revel y Chartier, La Nouvelle histoire (1978). Multitud de campos de estudios que contrastan con el programa más orgánico que habían esbozado Labrousse y Braudel: las mentalidades, el imaginario colectivo, las actitudes frente a la vida y la muerte, la brujería, el cuerpo y la enfermedad, la sociabilidad. Pero además retornos: la historia política, el acontecimiento, lo singular. Esta diversidad promovió, sino un abandono, sí un desplazamiento, no siempre explicitado, del proyecto de elaborar una historia total, lo que llevó a F. Dossé a definirla, de un modo excesivo, como historia en migajas. Paralelamente, en Italia se estaba produciendo el nacimiento de la microhistoria, cuyas influencias y los debates que provoca siguen teniendo peso hasta nuestros días. Surge de un grupo reducido de historiadores que se habían integrado a la revista Quaderni Storici, fundada en 1966: Eduardo Grendi, Carlo Poni, Giovani Levi y Carlo Ginzburg. Precisamente Guinzburg logra con el El queso y los gusanos (1976) un producto renovador tanto de la historia social como de la historia cultural, además de ser un ejemplo de los aportes que el diálogo con la antropología podía ofrecer a la historia. Fundamentalmente cuando se adentraba en los problemas de la cultura popular. Así, el método de la reducción de escalas permitía atender a las historias individuales, las subjetividades y las prácticas culturales, reconstruir redes de relaciones sociales concretas, cuestionar los métodos macrohistóricos y volver a redefinir la relación entre lo singular y lo general.