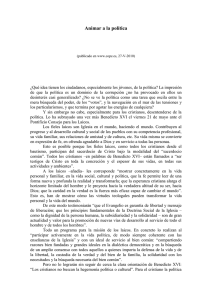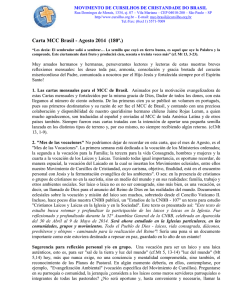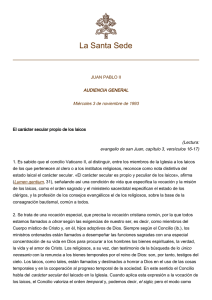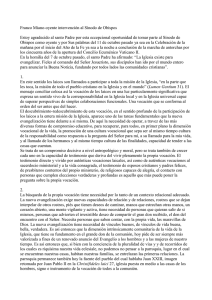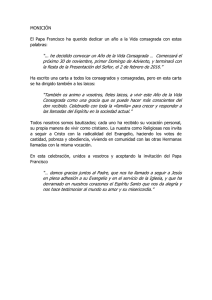El Apostolado Seglar a los veinte años de Christifideles Laici
Anuncio

El Apostolado Seglar a los veinte años de Christifideles Laici Mons. Atilano Rodríguez Obispo de Ciudad Rodrigo, miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y Obispo Consiliario de la Acción Católica Española Valladolid, 8 de julio de 2008 El Papa Juan Pablo II decía que el Concilio Vaticano II había sido «la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX» y «la brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza». Cuando nos acercamos a los documentos conciliares, pensando en la vocación y misión de los fieles laicos, nos encontramos con espléndidas reflexiones sobre la naturaleza, dignidad, espiritualidad, misión y responsabilidad de los mismos. Los textos del Concilio, como todos sabemos muy bien, además de afirmar con rotundidad la común dignidad de todos los miembros del pueblo de Dios en virtud del sacramento del bautismo, invitan a todos los cristianos laicos, especialmente a los jóvenes, a responder con ánimo generoso a la voz de Cristo y a progresar en el camino de la santidad desde la íntima comunión de amor y de vida con Él. De este modo los cristianos laicos podrán ser testigos de su amor y de su salvación hasta los confines de la tierra. El año 1987 tiene lugar en Roma la VII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Este Sínodo, cuya celebración estaba prevista para el año 1986, se celebra un año más tarde por expreso deseo del Santo Padre. La razón fundamental de este aplazamiento viene marcada por la proximidad de la celebración de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo, que había tenido lugar el año 1985, para conmemorar los veinte años de la clausura del Concilio Vaticano II. Según los estudiosos, este retraso vino muy bien para prolongar la reflexión en las Conferencias Episcopales de cada país sobre «la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, a los veinte años del Concilio Vaticano II», que fue el tema central del Sínodo. En este Sínodo tiene lugar una manifestación de auténtica sinodalidad y corresponsabilidad eclesial, ya que en el mismo participan un buen grupo de cristianos laicos. Concretamente, además de los 234 padres sinodales, asisten 55 laicos y varios peritos. El Papa, ante esta experiencia sin precedentes en los sínodos anteriores, señala que debe ser «un modelo para el futuro». Los Obispos y laicos participantes en el Sínodo hacen una relectura del Concilio sobre la vocación y misión del laico y enriquecen las enseñanzas conciliares sobre la vocación y misión del cristiano laico en la Iglesia y en el mundo con las reflexiones de las distintas conferencias episcopales, con las aportaciones de los sínodos precedentes y con las experiencias personales y comunitarias de las respectivas Iglesias particulares. Los trabajos sinodales concluyen el 30 de octubre de 1987. El año siguiente se dedica a la preparación del trabajo postsinodal. El resultado de este trabajo se concreta en la publicación por parte del Santo Padre, el día 30 de diciembre de 1988, de la exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici. Refiriéndose al contenido del Sínodo, el Papa Juan Pablo II señala que «el objetivo que esta Exhortación quiere alcanzar es el de suscitar y alimentar una más decidida toma de conciencia del don y de la responsabilidad que todos los fieles laicos y cada uno de ellos en particular- tienen en la comunión y en la misión de la Iglesia» [n 2]. Por su parte, el secretario general del sínodo dirá que el sínodo había sido una sustancial confirmación del Concilio, de modo especial en lo que se refiere a la atribución al fiel laico de la secularidad. La Exhortación adopta como punto de partida de las reflexiones posteriores, la imagen joánica de la “Vid y los sarmientos” [Jn 16, 1-5]. Desde esta imagen va desarrollando el discurso sobre la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, urgida por la misión y teniendo en cuenta la variedad de vocaciones y la exigencia de una formación cristiana integral. En palabras del Papa, el fruto más valioso que el sínodo espera «es la acogida por parte de los fieles laicos del llamamiento de Cristo a trabajar en su viña, a tomar parte activa, consciente y responsable en la misión de la Iglesia en esta magnífica y dramática hora de la historia, ante la llegada inminente del tercer milenio» [ChL 3]. 1 Las nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso, pues es ingente el trabajo espera a todos en la viña del Señor. En la exhortación, además, se ofrecen algunos criterios para discernir la eclesialidad de los movimientos apostólicos. Se hace una llamada a la movilización y participación responsable en la nueva evangelización, se presenta el compromiso político de los laicos en clave de solidaridad, paz y desarrollo y se hace una profunda reflexión sobre el ser y misión de la parroquia y sobre la nuevas realidades asociativas surgidas en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. También resulta muy importante el reconocimiento y agradecimiento a la labor impagable de la mujer en la misión de la Iglesia y la insistencia en la evangelización de la cultura. En mi exposición voy a fijarme muy de pasada en cuatro retos que, en su día, planteaba la Exhortación postsinodal Christifideles laici y que, a mi modo de ver, siguen siendo retos para la Iglesia y para los cristianos en nuestros días. Concretamente voy a fijarme en la vocación a la santidad de todos los miembros del pueblo de Dios, en la concepción de la Iglesia como misterio, en la necesidad de impulsar el asociacionismo laical y en la necesaria formación cristiana integral de todos los cristianos para responder a estos retos. I. Vocación a la santidad El Concilio Vaticano II dedica todo el capítulo V de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium a reflexionar sobre la «vocación universal a la santidad» de todos los miembros del pueblo de Dios. La concepción de la Iglesia como misterio, es decir, como pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lleva consigo la exigencia de la santidad, entendida en el sentido fundamental de pertenencia a Aquel, que es el tres veces Santo [Is 6, 3], y a quien todos hemos sido consagrados en virtud del sacramento del bautismo. En este sacramento se concede a cada bautizado el don de la santidad objetiva. Ahora bien, este don, como cualquier otro, exige la respuesta positiva, la acogida generosa y el compromiso decidido de plasmar y hacer realidad esa santidad en cada momento de la existencia. El apóstol Pablo ya les recordaba a los cristianos de Tesalónica que «la voluntad de Dios es vuestra santificación» [I Tes 4, 3]. Por lo tanto esta vocación de todos los bautizados a la santidad, los fieles laicos deben verla, «antes que como una obligación exigente e irrenunciable, como un signo luminoso del infinito amor del Padre que les ha regenerado a su vida de santidad». Este compromiso y respuesta a la santidad de Dios, que se ofrece sin mérito alguno a cada bautizado, no afecta solo a algunos cristianos, sino a todos los bautizados. Antes de la celebración del Concilio, la llamada a la santidad parecía reservada únicamente a los presbíteros, a los religiosos y a los miembros de los institutos seculares. El Concilio, tomando buena nota de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, no excluye a nadie de la vocación a la perfección. Teniendo en cuenta la inserción en Cristo por el sacramento del bautismo y la común dignidad de todos los bautizados, ya sean luego presbíteros, religiosos o laicos, el Concilio no dudó en afirmar que «todos los fieles de cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad» [LG 40]. La santidad es la primera y fundamental vocación que el Padre confía a todos los cristianos, puesto que, si somos constituidos miembros del Cuerpo de Cristo por el bautismo, participamos de la misma vida de santidad que la Cabeza de este Cuerpo. Por lo tanto, la llamada a la santidad debe ser asumida de forma urgente y consecuente por parte de todos los bautizados, pues forma parte esencial de su dignidad bautismal. La santidad es la obra del Espíritu de Dios que vive y actúa en la Iglesia con el fin de comunicarle la santidad del Hijo de Dios hecho hombre. Juan Pablo II llega a decir, al comienzo del nuevo milenio, que «hacer hincapié en la santidad es más que nunca una urgencia pastoral» y que es necesario «poner la aspiración a la santidad como fundamento de la programación pastoral». «Poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción llena de consecuencias» [NMI 30-31]. El mismo Juan Pablo II sacará posteriormente las consecuencias de esta participación objetiva del cristiano en la santidad de Dios como consecuencia del bautismo. En la Carta Apostólica Novo millennio ineunte, el Papa afirma que si el bautismo supone una verdadera entrada en la santidad de Dios por la inserción en Cristo y la inhabitación de su 2 Espíritu Santo, los cristianos no pueden contentarse con una vida mediocre, vivida desde una ética minimalista o una religiosidad superficial. Cada bautizado es llamado por el Señor a ser perfecto como el Padre celestial es perfecto [Mt 5, 48]. Introducidos en la santidad de Dios, estamos capacitados para manifestar la santidad en nuestra vida y debemos asumir el compromiso mostrar la santidad de los que somos en la santidad de lo que hacemos. Pero, en ocasiones, muchos cristianos piensan que la santidad es inalcanzable o no saben cómo vivirla. En determinados casos, algunos caen en falsos espiritualismos, pensando que ese es el camino de la verdadera santidad. Por ello debemos preguntarnos: ¿dónde ha de vivirse esta santidad? El Papa dirá en Christifideles laici que los cristianos laicos deben vivir y crecer en la santidad en la vida ordinaria, en el mundo. Por eso, en otro momento señala que «los caminos de la santidad son personales y exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona» [NMI 31]. La vida en el Espíritu deben expresarla fundamentalmente en la inserción en las realidades temporales y en su participación en las realidades terrenas. Partiendo de esta necesidad de vivir la presencia de Dios en la oración y en la vida, el Sínodo, como ya lo había hecho el Concilio, vuelve a poner el dedo en la llaga, al señalar que existen dos problemas fundamentales, que no han sido asumidos responsablemente por parte de los laicos, durante los veinte años posteriores a la celebración del mismo. Por una parte está la poca presencia de los católicos en la vida pública con una clara identidad creyente y, por otra, la persistente separación entre la fe y la vida de muchos bautizados. Con el paso de los años, estos dos problemas, que son expresión de una deficiente vivencia de la santidad, a mi modo de ver, no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. La generación de católicos, que tenía que haber dado respuesta a estos problemas ha envejecido. Y el porcentaje de jóvenes creyentes, que podrían dar una respuesta positiva a los mismos, ha descendido de forma alarmante durante los últimos años en todas las diócesis españolas. Como todos conocemos muy bien por los resultados de los estudios sociológicos, cada día son más los jóvenes que viven como si Dios no existiese y los que consideran a la Iglesia como una institución caduca y trasnochada. Con frecuencia estos jóvenes, afectados por el relativismo y subjetivismo de la cultura actual, viven y actúan desde los criterios del mundo y eligen del Evangelio aquellos aspectos que más les interesan en cada momento para justificar sus comportamientos y decisiones. Si nos fijamos en este segundo aspecto, es decir, en la disociación entre la fe y la vida, podemos constatar que muchos cristianos confiesan públicamente su fe en Jesucristo e incluso pueden participar en las celebraciones litúrgicas, pero luego se observa que sus compromisos en la vida familiar, laboral o política van en otra dirección. Así mismo, también podemos constatar que no se ha superado aún la concepción de la vida cristiana como pura acción o como puro compromiso. Se olvida que la evangelización no es nunca puro voluntarismo y que cualquier acción, si no nace del encuentro con Dios en la oración y en la celebración de la fe, no puede ser nunca acción evangelizadora. En nuestros días, muchos cristianos siguen pensando inconscientemente que son ellos los que van a cambiar el mundo y los que tienen que transformar las realidades temporales. Olvidan o no tienen suficientemente en cuenta que solamente será posible trabajar con esperanza en la evangelización, poner los medios para que los demás puedan convertirse a Jesucristo y progresar en el seguimiento, si se acepta y acoge la actuación del Espíritu en nosotros y en el mundo. El apóstol Pablo, refiriéndose a la necesidad de vivir conscientemente la presencia y la actuación del Señor en la vida cristiana por parte de los creyentes, dirá: «Todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre» [Col 3, 17]. De la conciencia de estar en el Señor, brota la necesidad de la unión entre la fe y la vida por parte de todos los cristianos, de tal forma que todas las actividades deben verlas como una ocasión para la unión con Dios y para el cumplimiento de su voluntad, así como de servicio a los hombres, llevándoles a la comunión con Dios en Cristo. Mirando a la historia de la Iglesia, descubrimos que, en los momentos de crisis y de especial dificultad para la evangelización, los santos, los que han sabido unir a la perfección la fe y la vida, han sido siempre origen y fuente de renovación para la comunidad cristiana y para la regeneración de la sociedad. No perdamos, por lo tanto de vista, que una verdadera renovación de la vida y de la misión de la Iglesia pasa siempre por la conversión, por la renovación espiritual y por el testimonio de santidad de todos los miembros del Pueblo de Dios. De este modo brillará a los ojos de los hombres la santidad de la 3 Iglesia de tal forma que ésta podrá realizar más perfectamente su vocación salvífica: «Solo en la medida en que la Iglesia, esposa de Cristo, se deja amar por él y le corresponde llega a ser una madre llena de fecundidad en el Espíritu» [ChL 17]. II. Profundización en el misterio de la Iglesia La Iglesia para cumplir su misión necesita una organización y unas estructuras que le permitan la coordinación y la animación de los proyectos pastorales. Todos tenemos esta experiencia en nuestras propias iglesias particulares. Sin embargo, la excesiva fijación en lo organizativo, puede inducir a muchos cristianos a la confusión. Cuando nos fijamos demasiado en la organización, en la programación y en la revisión de las actividades pastorales que, dicho sea de paso, es necesario y conveniente hacerlo, podemos quedarnos en una visión exterior o extrínseca de la Iglesia y podemos llegar a equipararla, como sucede hoy por parte de muchos bautizados, a cualquier otra organización social. Esta visión sociológica de la Iglesia subyace, con cierta frecuencia, en las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación social y en los planteamientos de ciertos grupos cristianos que, de acuerdo con sus criterios, pretenden llevar a cabo una renovación y transformación de la Iglesia, olvidando la Palabra de Dios, la Tradición de la Iglesia y las enseñanzas del Papa y de los obispos. En sus reflexiones piden una Iglesia más democrática, sin darse cuenta que la Iglesia no depende de las decisiones humanas, asumidas democráticamente. Estas decisiones, como bien sabemos, podrían no ajustarse a la verdad y podrían cambiar en cada momento de la historia. Como consecuencia de ello, podríamos llegar a tener sucesivamente distintas realidades eclesiales, que responderían a las decisiones democráticas de las mayorías. Por otra parte, las verdades de fe tampoco serían inmutables, porque dependerían de las decisiones democráticas adoptadas en cada momento histórico. Estas afirmaciones, en principio descabelladas y contrarías a la voluntad del Señor sobre la Iglesia, calan, sin embargo, en la conciencia y en la forma de pensar de muchos cristianos y son aceptadas por ellos sin una actitud crítica, porque les falta la formación y la experiencia eclesial necesarias para hacer esta crítica. A la luz de la Palabra de Dios y de las enseñanzas del Magisterio, la Iglesia es ante todo un misterio del amor de Dios, un regalo de su infinita bondad a la humanidad. Como nos recuerda el Concilio, sirviéndose para ello de las enseñanzas de San Cipriano, «toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» [LG 4]. Esta concepción trinitaria de la Iglesia nos permite descubrirla, entenderla y vivirla, como icono de la Trinidad, nación santa, pueblo elegido y adquirido mediante la sangre de Cristo [Act 20, 28]. Christifideles laici dirá que esta comunión de los cristianos con la Trinidad Santa es el mismo misterio de la Iglesia. Las mismas palabras de saludo, que el sacerdote pronuncia al comienzo de la celebración eucarística, tomadas de las enseñanzas paulinas, nos recuerdan precisamente este misterio de la Iglesia-comunión: «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros [II Cor 13, 13]» [ChL 18]. Teniendo en cuenta estas enseñanzas de la Sagrada Escritura y de los documentos del Magisterio, la Iglesia no nace de la voluntad humana sino de la voluntad de Dios. No puede actuar desde criterios humanos, sino desde los criterios y comportamientos de Dios. Ella tiene que ser para todos los pueblos de la tierra signo e instrumento de la unidad y del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy hemos de profundizar mucho más en el misterio de la Iglesia y expresar con nuestras obras y palabras este misterio, porque, como decía antes, hoy la Iglesia es concebida por muchos como una institución social más, en la que están los de arriba y los de abajo, los que mandan y los que obedecen, los de derechas y los de izquierdas. Esta visión llega a mucha gente sencilla y con poca formación religiosa. Como consecuencia de la aceptación de estos criterios pueden llegar a una desafección hacia la Iglesia y a una división entre laicos y presbíteros y entre laicos, religiosos y obispos. Por otra parte, en nuestros días, existen muchos cristianos que experimentan un profundo confusionismo en la concepción de la Iglesia y en su misión. Hoy podemos encontrarnos con cristianos que se han alejado de la Iglesia silenciosamente o que mantienen con ella una relación nominal, cultural, institucional, esporádica, y sin embargo continúan confesándose “creyentes pero no practicantes”. Otros no solo se han alejado de las prácticas cultuales sino de las enseñanzas y de las pautas de conducta moral de la Igle- 4 sia. Suelen justificarse diciendo: “Yo soy católico, pero no voy mucho a misa”. Estos grupos de bautizados están en los pasos previos a la indiferencia religiosa o a la increencia y podríamos definirlos como cristianos sin Iglesia o que practican un cristianismo posteclesial. Por supuesto este cristianismo resulta inaceptable pues está fundamentado en el individualismo, en el relativismo y en criterios puramente subjetivos. Niega el carácter comunitario del anuncio de Cristo y la dimensión eclesial con la que ha de vivirse y celebrarse la fe. Dios puede salvar a todos y quiere que todos se salven, pero quiere hacerlo a través de la Iglesia. ¿Cómo podrán salvarse quienes no participan de la santidad de Dios a través de los sacramentos si no vienen por la Iglesia? ¿Cómo pueden permanecer en la fe, la esperanza y el amor, que nace y se alimentan de la vida de Dios ofrecida a través de la Iglesia? [LG 8]. Esta realidad está reclamando de quienes hemos descubierto el misterio de la Iglesia profundizar en este misterio y ser testigos del mismo, puesto que quienes ven en ella solo una organización social más nunca podrán considerarse piedras vivas de la misma, ni podrán participar nunca en su misión evangelizadora. De muchos bautizados, podríamos decir que están en la Iglesia por el sacramento del bautismo, pero que no asumen la pertenencia como miembros vivos de la misma. Por otra parte, como nos recuerda el Sínodo de los obispos, hemos de progresar en la renovación y transformación de la Iglesia para superar aquella concepción de la misma como modelo de sociedad perfecta y pasar así a una vivencia más profunda de la fraternidad, de la corresponsabilidad y de la participación, como consecuencia de la común dignidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Para todo esto, una tarea de presente y de futuro, que reclama nuestra participación es la creación de comunidades vivas y evangelizadoras, que puedan ser referencia para quienes no creen o para quienes se han alejado de la Iglesia. III. Enviados al mundo Todos los cristianos somos enviados al mun- do por el único Señor: Padre, «no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal». Como el Padre me envió, así os envío yo: «Id al mundo ente- ro y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado». Estas enseñanzas del Evangelio contrastan con la denuncia que formula el sínodo y que ya había sido formulada por el Concilio sobre «la tentación de reservar un interés tan marcado por los servicios y las tareas eclesiales, de tal modo que frecuentemente se ha llegado a una práctica dejación de sus responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político» [ChL 2]. Ciertamente han sido bastantes las responsabilidades evangelizadoras asumidas por muchos fieles laicos a partir del Concilio. Conscientes de su vocación y misión, bastantes bautizados han respondido a la llamada de Dios y han tomado parte activa y consciente en la actividad misionera de la Iglesia desde una experiencia gozosa de comunión y corresponsabilidad con los sacerdotes y religiosos. Ahora bien, este compromiso evangelizador, como señala el sínodo, se ha centrado demasiado en los servicios y tareas intraeclesiales, olvidando la responsabilidad evangelizadora en medio del mundo. El Sínodo, como el Concilio, bendice la misión evangelizadora del laico en la parroquia, pero ambos señalan que la vocación propia y peculiar de la vocación laical está marcada por su “índole secular”. El mundo es el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos porque él mismo está destinado a dar gloria a Dios Padre en Cristo. «Llamados por Dios para contribuir desde dentro, a modo de fermento, a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su esperanza y caridad» [LG 31]. Las dificultades para evangelizar el mundo no son nuevas. Siempre han existido. Además, el mundo de hoy, como indica el sínodo, presenta especiales dificultades, si lo comparamos con la realidad descrita por el Concilio Vaticano II. En este sentido, el sínodo afirma que «Es necesario mirar cara a cara este mundo nuestro con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas; un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquel que describía el concilio en la constitución pastoral Gaudium et spes. Entre estas dificultades nuevas, el síno- 5 do señala el crecimiento del hambre, de la injusticia, la opresión, la guerra, los sufrimientos, el terrorismo y otras formas de violencia de todo género» [Relación final]. Pero no basta mirar cara a cara esta nueva realidad, es necesario verla como la viña a la que el Señor nos envía a todos. Esta, y no otra, es la viña, este, y no otro deseable, es el campo en el que los fieles laicos están llamados a vivir su misión. Aquí el Señor quiere que los laicos, como los demás cristianos, sean sal de la tierra y luz del mundo [Mt 5]. Hoy percibimos contrastes entre el secularismo, la indiferencia religiosa, y la necesidad de lo religioso, el desprecio y la exaltación de la dignidad humana, el aumento de la conflictividad y de la violencia y el deseo de paz En los tiempos, en los que todo el mundo tenía fe, aunque esta fuese una fe puramente sociológica, la gente llenaba nuestras iglesias, tenían una inquietud por lo religioso y unas prácticas cultuales que lo atestiguaban. En la actualidad, esto no es así. Aunque son muchos lo que aún viven y celebran la fe en nuestra tierra, sin embargo otros muchos se han alejado de la Iglesia, viven una fe sin prácticas o no han descubierto el don de la fe. Además, ante las invitaciones que se hacen desde distintas instancias a los cristianos para que vivan su fe en el interior de su conciencia, pero sin una presencia en el mundo, muchos pueden sentirse confirmados en el miedo y en el respeto humano para no dar testimonio de Jesucristo en el mundo. Esta nueva realidad nos obliga a salir, a estar en medio de la gente. No es posible anunciar el Evangelio, si no estamos con las personas y nos relacionamos con ellas, si no las conocemos y las amamos, si no nos preocupamos de sus problemas y estamos dispuestos a ayudarles a la solución de los mismos. Esta fue la actitud de Jesús durante los años de su vida pública. El evangelio nos dice que recorría los pueblos y ciudades anunciando a todos el Evangelio del Reino. Si es necesario por encargo del Señor llevar el evangelio a todos los hombres, debemos hacerlo desde la compasión y desde la presencia cercana y amorosa a cada uno. Jesús compadecido de las gentes que le seguían, porque estaban como ovejas sin pastor, al desembarcar se puso a instruirlos largamente [Mc 6, 34]. Esta presencia entre la gente es misión de toda la Iglesia, pero de un modo especial os corresponde a los laicos. Además de vuestra colaboración en la construcción de la comunidad cristiana, tenéis por vocación una especial presencia en el mundo para llevar la Buena Noticia a todos los ambientes de la sociedad. Ante las dificultades para evangelizar, los laicos, al igual que los sacerdotes, corréis el peligro de refugiarse en un falso espiritualismo, celebrando la fe con los restantes miembros de la comunidad, pero olvidando que deben dar testimonio de ella en el mundo. La falta de frutos pastorales puede llevarnos a todos a cerrarnos sobre nosotros mismos o puede impulsarnos a la realización de un conjunto de actividades pastorales al interior de la parroquia, olvidando que la vocación laical fundamentalmente debe concretarse en el mundo. Los laicos, si se refugian en el interior de la parroquia, pueden sentirse bien y felices con el trabajo que realizan pero olvidan que la Iglesia fundamentalmente es misionera y que debe salir al mundo para estar con los alejados, para hacer proyectos con ellos a favor de todos los miembros de la sociedad y llegar así algún día a poder anunciarles el Evangelio. En ocasiones, muchos cristianos y sacerdotes continuamos actuando con los mismos métodos como si fuese una sociedad cristiana, olvidando el cambio de la realidad. Ante este cambio de la realidad no podemos seguir repitiendo las mismas cosas y del mismo modo que lo hacíamos cuando todos eran creyentes. El Papa Juan Pablo II, consciente de estos cambios, llamó insistentemente a toda la Iglesia a emprender una nueva evangelización con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevas expresiones. A pesar de esta llamada del Papa, en muchos casos seguimos empreñados en hacer las cosas como si todos fuesen verdaderamente creyentes. Debemos ponernos en camino, pues conocemos la meta del camino, aunque no tengamos muy claros los pasos que debemos dar. Como Jesús tenemos que fiarnos sobre todo y ante todo de Dios y de sus promesas. Los tiempos, que nos toca vivir, son apasionantes para la evangelización, porque el ser humano tiene necesidad de Dios, aunque no lo manifieste aparentemente. Ahora bien, para evangelizar y para salir al mundo con ciertas garantías, es preciso que renovemos nuestra fe y esperanza en el Resucitado o, mejor dicho, que le pidamos al Señor que nos aumente la fe y fortalezca la esperanza. Como creyentes nos apoyamos en Él y no en nuestros criterios y esfuerzos. Como peregrinos y caminantes, debemos permitir que sea la Palabra de Dios la que nos guíe y juzgue nuestras actuaciones. Solamente desde esta luz podremos contemplar el mundo y la realidad de forma distinta a quienes todo lo ven oscuro y problemático. 6 En el recorrido del camino, aunque existan dudas y oscuridades, también existen certezas y claridades. Desde mis limitaciones, me atrevo a compartir con vosotros alguna de estas certezas. En primer lugar, existe una certeza que no debemos olvidar nunca: Cristo vive y es Él quien nos llama y envía a todos a trabajar a su viña. No actuamos nunca por cuenta propia, sino en nombre de quien nos llama y nos envía constantemente para colaborar con Él en la extensión del Reino. Esto quiere decir que Él camina con nosotros y nos lleva de la mano. Es más, Él envía siempre su Espíritu Santo sobre nosotros y sobre el corazón del mundo para purificar y sanar nuestras heridas y nuestros cansancios. El Espíritu es siempre el primer evangelizador. Él nos precede y acompaña siempre, iluminando la mente y purificando el corazón de cada hermano, aunque no sea creyente. En segundo lugar, tampoco debemos perder de vista en la acción evangelizadora que somos discípulos de un Maestro que ha pasado por el mundo haciendo el bien, curando las dolencias de sus hermanos y realizando funciones de esclavo. Precisamente por esto, no dudó en lavar los pies a sus discípulos para indicarles la necesidad del servicio, y no se echó atrás cuando llegó el momento de entregar su vida por la salvación de la humanidad, cumpliendo en todo momento la voluntad del Padre. Si el discípulo no es más que su Maestro, todos los cristianos debemos asumir con convicción que la cruz debe formar parte esencial del apostolado. No hay verdadero amor, sin sufrimiento y compasión. El amor verdadero nos impulsa siempre a cargar con las propias cruces y a acompañar también a todos aquellos que, por las circunstancias de la vida, tienen especiales dificultades para llevar las suyas. IV. Un nuevo impulso al asociacionismo laical La misión de la Iglesia es la misma para todas las vocaciones eclesiales: la evangelización. Ahora bien, cada vocación debe realizar esta misión según sus características específicas, pero sin aislarse de las demás vocaciones, sino complementándose mutuamente. La comunión hace que las distintas vocaciones cristianas converjan en la realización de la misma y única misión desde la peculiar y específica aportación de cada uno. Por lo tanto hemos de valorar especialmente la vocación laical puesto que sin cristianos laicos no hay Iglesia. Es más, Christifideles laici, citando al Concilio, señala que, además de la misión de cada laico, es necesario fomentar y favorecer el desarrollo de un laicado maduro y corresponsable: «La Iglesia no está verdaderamente fundada, ni vive plenamente, ni es signo perfecto de Cristo entre los hombres, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el evangelio no puede quedar profundamente grabado en las mentes, la vida y el trabajo de un pueblo sin la presencia activa de los laicos. Por eso, ya desde la fundación de la Iglesia se ha de atender sobre todo a la construcción de un laicado cristiano maduro» [AG 21]. Cuando contemplamos los comportamientos del hombre de hoy, tanto en el ámbito social como eclesial, observamos que existe un profundo y creciente individualismo. Aunque el ser humano, por naturaleza, es un ser social y se realiza y madura como persona en la medida en que se abre a los demás y establece relaciones de colaboración con ellos, sin embargo observamos que la búsqueda de los intereses personales y la disminución de la generosidad en las relaciones sociales están provocando un creciente enfriamiento y una permanente desconfianza hacia todas las formas asociadas. Creo que la contemplación de esta realidad no debe dejarnos tranquilos ni indiferentes. Hemos de tener claro que el asociacionismo es muy importante para el crecimiento de la persona en todos los órdenes de la vida; en la actualidad, tal vez es más necesario que en otros tiempos para que muchos bautizados mantengan viva su fe y no se vean arrastrados por las corrientes de la secularización y del relativismo. Además, los laicos no solo tienen derecho a asociarse en virtud del bautismo, sino que deben hacerlo por razones teológicas y eclesiológicas: para expresar y concretar la comunión y la unidad de la Iglesia. Estas razones deben animarnos a poner todos los medios a nuestro alcance para favorecer y procurar el asociacionismo en la Iglesia. Ciertamente, cada bautizado tiene que dar testimonio de su fe en Jesucristo de una forma personal, pero también debe hacerlo asociándose con otros. En tiempos de secularización y de indiferencia religiosa, las formas asociadas de apostolado seglar y la participación en asociaciones civiles o eclesiales, implicadas en la defensa de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, pueden ser una ayuda valiosa para que muchos cristianos laicos vivan con más coherencia las exigencias evangélicas y se comprometan de 7 forma consciente en una acción misionera y apostólica. Por lo tanto, los laicos, los presbíteros y los obispos deberíamos apoyar con mucha más decisión y convicción el asociacionismo y la constitución de los movimientos apostólicos en las diócesis y en las parroquias. Deberíamos ser capaces de superar tensiones y enfrentamientos provenientes del pasado, provocadas en ocasiones, por la actitud de los movimientos. También tendríamos que superar, sobre todo, los sacerdotes y los obispos viejos clichés sobre la actividad y la realidad de algunos movimientos, que obedecen a situaciones o actuaciones del pasado, pero que no reflejan la realidad actual. Antes de cerrarse a la presencia de los movimientos en la diócesis, deberíamos hacer un gran esfuerzo para conocerlos mejor y para acogerlos con más caridad, teniendo en cuenta que nada en la Iglesia es perfecto, aunque debiera serlo. En ocasiones no será posible llegar a la constitución de un movimiento apostólico por falta de respuesta o por falta de gente, pero el Señor no nos pide que lo consigamos, sino que pongamos los medios para hacerlo posible. En cualquier caso, hemos de actuar movidos por la Palabra del Señor, por el bien de la Iglesia y de la evangelización, así como por el bien de la sociedad. De este modo, las comunidades parroquiales, con el paso del tiempo, podrán llegar a ser comunidades vivas y bien cohesionadas con laicos maduros en la fe y responsables de la misión de la Iglesia. Si dedicamos tiempo a la formación integral de estos grupos de bautizados y les ofrecemos espacios de participación, será posible la aparición de parroquias o comunidades vivas en la fe y comprometidas en la evangelización. Por otra parte, observamos que en España existen actualmente muchas asociaciones eclesiales y movimientos apostólicos, que están impulsando distintas actividades caritativas, educativas o sociales, pero actúan desde un gran desconocimiento y desde una falta de coordinación entre ellos. Esto hace muy difícil la corresponsabilidad entre los movimientos, con las parroquias y con los restantes miembros de la comunidad cristiana. En muchos casos, los miembros de estas asociaciones o movimientos muestran una fe muy débil y una formación cristiana con grandes lagunas doctrinales. Bastantes bautizados están en estas asociaciones como un número más, pero no tienen una verdadera inquietud religiosa ni una preocupación por vivir los compromisos cristianos aprobados y asumidos en sus idearios o estatutos. A ve- ces no resulta difícil percibir envidias, divisiones, rencillas en el seno de los movimientos o en las relaciones de unas asociaciones con otras. Si somos un poco observadores, podremos descubrir que existen asociaciones o movimientos eclesiales, a los que les sucede algo similar a lo que ocurría a los cristianos de Corinto. Unos son de Pablo, otros de Apolo, pero ninguno es de Cristo. Confunden la Iglesia de Jesucristo con un club o con un grupo de amigos, en los que se vive y se actúa de acuerdo con intereses personales o grupales. Es más, en determinados momentos, los miembros de estas asociaciones anteponen su personal visión de la religión a las enseñanzas y comportamientos de Jesucristo. Con esta crítica no pretendo culpar a nadie, pues en muchos casos no nos hemos preocupado de ofrecerles una formación cristiana y un acompañamiento espiritual. Después del Concilio han surgido distintos movimientos eclesiales o nuevas realidades asociativas. Estos nuevos movimientos han sido reconocidos por la Iglesia y son valorados por parte de los últimos Papas «como una verdadera primavera del Espíritu» o como «un regalo del Espíritu a la Iglesia». Muchos bautizados han encontrado en ellos un espacio para recuperar la fe, para madurar en ella, para descubrir su vocación y para vivirla conscientemente en medio del mundo. Estos grupos y movimientos, que se presentan con gran vigor espiritual y con una clara vocación de crecimiento, a veces encuentran problemas por falta de comunicación y comprensión, les resulta difícil vivir en la comunión de la única Iglesia. En ocasiones, estos movimientos han encontrado buena acogida en algunas diócesis y parroquias por parte de obispos y sacerdotes. En otros casos, al constatar su forma de hacer y al escuchar sus manifestaciones públicas, han sido rechazados y no acompañados debidamente. Ciertamente existen fallos en los nuevos movimientos de tipo eclesiológico, formativo y litúrgico, pero estos fallos no son exclusivos de los nuevos movimientos. También se dan en otras organizaciones eclesiales. En medio de los fallos, tenemos que reconocer que los nuevos movimientos se han convertido para millones de bautizados, en todos los rincones del planeta, en verdaderos “laboratorios de la fe”, auténticas escuelas de santidad y de misión. A pesar de todo, no son suficientemente conocidos y valorados. Pero, además de estos nuevos movimientos, yo quisiera hacer una referencia especial a 8 los Movimientos de Acción Católica. En algunos países están implantados desde hace más de cien años. En otros, como África y América, están naciendo con una importante participación de jóvenes. Son movimientos que no tienen fundador. El único fundador de los mismos es el Espíritu Santo. Asumen el fin apostólico de la Iglesia, es decir, la evangelización, la celebración de la fe y la plantación de la Iglesia más allá de sus fronteras. Desean en virtud de la cuarta nota una especial comunión con el ministerio pastoral y, en medio de sus crisis, han ofrecido a la Iglesia grandes militantes cristianos. Algunos han sido beatificados y otros están en proceso de beatificación. El Concilio dedica una atención especial a los movimientos de Acción Católica en el decreto sobre Apostolado Seglar y en el de Misiones. El Papa Juan Pablo II, en Christifideles laici, vuelve a citar expresamente, entre las asociaciones eclesiales, a la Acción Católica, en cuyos movimientos «los laicos se asocian libremente de modo orgánico y estable, bajo el impulso del Espíritu Santo, en comunión con el obispo y los sacerdotes, para poder servir, con fidelidad y laboriosidad, según el modo que es propio a su vocación y con un método particular, al incremento de toda la comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y a la animación evangélica de todos los ámbitos de la vida» [ChL 31]. Los obispos españoles, teniendo en cuenta las orientaciones del Sínodo sobre la misión de los laicos y la realidad social y religiosa de nuestras diócesis, han señalado que «la evangelización en el futuro se hará con la colaboración de los laicos o no se hará». Además han propuesto un conjunto de líneas de acción, en el documento Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, orientando hacia el asociacionismo laical y proponiendo una atención y apoyo especiales a los movimientos de Acción Católica. El reciente encuentro entre obispos y responsables de movimientos apostólicos, convocado por el Consejo Pontificio para los laicos en Roma y el saludo del Papa a los participantes al final del encuentro nos debe ayuda a todos a dar pasos en la mutua comprensión y colaboración. Entre los pasos a dar, según las reflexiones del Papa, podríamos señalar: la necesidad de salir al encuentro de los movimientos con mucho amor porque son un don del Espíritu a la Iglesia y al mundo. En este encuentro con los movimientos, acogida cordial, amor a cada uno, diálogo para el conocimiento mutuo, paciencia ante las dificultades, integración en las parroquias y corrección, cuando sea necesario, pero con mucho amor. V. Fomentar la formación integral La contemplación de la incultura y la confusión religiosa, en las que viven tantos hermanos no puede dejarnos indiferentes. Esta incultura solo puede ser superada mediante una adecuada formación. Por eso deberíamos asumir con entusiasmo y como una prioridad de nuestra acción pastoral la formación cristiana de todos los miembros del pueblo de Dios y la de aquellos, que se han alejado de la Iglesia. El Sínodo sobre los laicos dedica un espacio importante a plantear la necesidad de la formación cristiana integral, que ayude a la transformación de la mente, del corazón y de los sentimientos de cada ser humano y que abarque los aspectos humanos, espirituales, pastorales e intelectuales de la persona, poniendo siempre a Cristo como centro y fundamento de la existencia. De este modo, podremos ayudar a los miembros de nuestras comunidades o movimientos a vivir con gozo su presencia en el mundo y a unir la fe y la vida, para no tener que lamentar la existencia de dobles personalidades. Durante los últimos años en todas las diócesis españolas se han hecho muchos esfuerzos por impulsar una formación cristiana de los bautizados, teniendo en cuenta la realidad de indiferencia y de alejamiento de Dios de bastantes miembros de la comunidad cristiana. Pero, tal vez, esa formación no ha dado los resultados apetecidos, porque no tenía un objetivo bien definido. En muchos casos, se ha formado para ser catequistas, para preparar las celebraciones litúrgicas, para impulsar la actividad caritativa y social, pero no se ha formado para hacer cristianos adultos en la fe, seguidores de Jesucristo, amantes de la Iglesia y constructores del Reino. Como consecuencia de ello, se dio prioridad “al hacer” sobre “el ser” y, consecuentemente, se formaron cristianos que saben hacer cosas, pero que no tienen sólidamente afirmadas las motivaciones cristianas por las que han de realizar estas actividades. Por otra parte, la catequesis y la formación, impartidas en el pasado, se centraban casi de forma unilateral en la transmisión de contenidos doctrinales, pero pocas veces se planteaba una invitación a la conversión, a la celebración de la fe, a la vivencia de la comunión eclesial y al compromiso creyente en la vida ordinaria. De este modo, en bastantes ocasiones nos encontramos con creyentes que han participado o participan en activida- 9 des pastorales en la parroquia pero que no han descubierto aún la dimensión secular de su vocación. Como consecuencia de ello, un aspecto esencial de la vocación cristiana, de la espiritualidad laical y de la vivencia de la fe ha quedado relegado a un segundo plano. Al analizar los posibles fallos que hayamos podido cometer en la transmisión de la fe y en la formación cristiana de los miembros de nuestras comunidades, tendríamos que preguntarnos: ¿vale cualquier tipo de formación o de catequesis para transmitir la fe? ¿Podemos seguir ofreciendo una formación cristiana en la que solo se tiene en cuenta la transmisión de contenidos? ¿Qué aspectos de la formación debemos cuidar o tener especialmente presentes en el futuro? Considero que, en el momento actual, todos aquellos procesos de formación que no tengan en cuenta la construcción progresiva de un cristiano profundamente identificado con Jesucristo, amante de la Iglesia, adulto en la fe, creador de comunión y de comunidad, corresponsable en la misión evangelizadora de la Iglesia y comprometido en la construcción del Reino de Dios en el mundo, deberían ser rechazados. Si no tenemos esto claro, podemos estar utilizando materiales de formación o métodos formativos de modo indiscriminado, pero sin llegar a conseguir nunca los objetivos deseados. Por supuesto, en cualquier proceso formativo, nunca deberán faltar los espacios para la oración sosegada y para la celebración de la fe a lo largo del itinerario. Todos hemos leído y escuchado durante estos últimos años que era necesario proponer una formación cristiana integral a todos los bautizados. Ahora bien, ¿en qué consiste este tipo de formación? En principio, como señala Christifideles laici, debería unir a lo largo del proceso formativo o catequético los aspectos humanos, espirituales, doctrinales, pastorales y los contenidos de la doctrina social de la Iglesia. Pero, además, al hablar de formación cristiana integral, también se quiere decir que la formación debe integrar o ir orientada a todas las facultades de la persona: mente, corazón, palabra y testimonio. Para ser cristiano no basta conocer las verdades de fe o saber los contenidos de la catequesis; es necesario que las verdades de fe y la escucha meditada de la Palabra de Dios lleguen al corazón de cada bautizado y transformen sus sentimientos, actitudes y comportamientos de acuerdo con los sentimientos y actitudes de Cristo. Así, cada cristiano podrá llegar a pensar, sentir, hablar y actuar en todos los momentos de la vida, según el deseo del Señor y de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios. La catequesis para adultos o la formación cristiana integral han de cuidarla especialmente aquellos cristianos que tienen responsabilidades parroquiales y ponen todos los medios a su alcance para hacer presente a Jesucristo en los ambientes culturales, laborales, políticos, etc. Con ello podríamos conseguir que se multiplicase el número de evangelizadores y testigos de la fe. Pero, esta formación integral, acomodada a sus circunstancias, también hemos de ofrecerla a quienes viven con una fe débil o han caído en la indiferencia religiosa. Si les ayudamos a integrarse en estos procesos de formación, estaremos poniendo los medios para que recuperen la identidad cristiana y no se vean arrastrados por los criterios de la secularización. Todo bautizado, con una formación cristiana integral y con el auxilio de la gracia de Dios, que nunca le faltará, estará capacitado para dar razón de su fe y de su esperanza a quien se la pida y podrá lograr en su persona la unidad entre fe y vida, entre compromiso evangelizador en la parroquia y en el mundo. En este sentido, decía Juan Pablo II: «Los fieles laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de miembros de la sociedad humana» [ChL 59]. No hay dos personas. Es la misma persona la que es llamada al seguimiento de Jesucristo y la que está invitada a dar testimonio público de la fe en la Iglesia y en el mundo. Pero, además, la formación cristina integral, teniendo en cuenta las distintas etapas del proceso formativo, como pueden ser la etapa de iniciación, la sistemática o de profundización y la de militancia o formación permanente, podrá ayudarnos a todos a descubrir las exigencias de la vocación de cada uno para ponernos al servicio de la misión de la Iglesia. La formación no solo debe ayudar a unificar fe y vida, sino a descubrir la propia vocación para vivirla en la misión. Este tipo de formación no se posee o consigue de una vez para siempre, sino que nos ayuda a desarrollar progresivamente lo que estamos llamados a ser como personas y como hijos de Dios. Por lo tanto debe abarcar toda la vida del creyente. Como consecuencia de este desarrollo del proceso formativo, cada cristiano podrá formar su conciencia de un modo armónico y unitario, evitando por una parte el espiritualismo y el intimismo que nos puede aislar del compromiso social y, por otra, luchando contra la tentación del activismo irreflexivo que puede llevarnos al olvido de la necesidad de la oración y del encuentro permanente con Jesucristo. 10 Por supuesto, esta formación integral debe cuidar mucho la metodología y la pedagogía. Estas deben estar siempre al servicio de los objetivos que pretendemos conseguir. En este sentido, el Concilio Vaticano II señala que «la formación no puede consistir en la mera instrucción teórica», sino que ha de ayudar a que «los laicos aprendan poco a poco y con prudencia, desde el principio de la formación, a verlo, juzgarlo y a hacerlo todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismos por medio de la acción, unidos a otros e ingresar así en el servicio activo de la Iglesia» [AA 29]. El Directorio General de Catequesis, cuando plantea la pedagogía a utilizar en la catequesis, habla siempre de la pedagogía de Dios, que sale al encuentro de su pueblo, actúa con paciencia infinita, se adapta a cada situación concreta y ayuda a cada persona a asumir sus responsabilidades, desde una actitud de conversión y cambio de comportamientos. La Iglesia debe acoger esta pedagogía divina para hacer posible en cada bautizado el encuentro con el Padre por medio de Jesucristo. Desde el respeto absoluto a cada persona y teniendo en cuenta sus capacidades, su situación, el ritmo de crecimiento espiritual, la Iglesia invita a dar respuesta consecuentes con el don recibido de Dios. Para ello se sirve también de palabras, gestos y del lenguaje de los signos. El educador creyente debe tener siempre presente que Dios, por medio de su Espíritu, acompaña siempre con su gracia la actividad formativa. Él es el primer formador de cada cristiano. Esto nos obliga a utilizar siempre un lenguaje claro y concreto al proponer la fe y al invitar a la conversión. Por otra parte, la metodología que utilicemos debe ayudar a que cada persona, de acuerdo con su edad, aprenda a contemplar la propia vida y la realidad con los ojos de Dios, para juzgarlo todo según sus criterios y para actuar en los distintos momentos de la existencia con planteamientos evangélicos. Por lo tanto, ha de ser un método dinámico, activo y participativo, procurando una completa y sistemática asimilación de las distintas dimensiones de la identidad cristiana y buscando siempre la adhesión a Jesucristo en la comunión eclesial. El Directorio General de la Catequesis señala que las personas que han sido iniciadas en esta metodología durante su formación no andarán luego improvisando otras metodologías a la hora de impartir la catequesis. Con la utilización de este método formativo y teniendo en cuenta la existencia de una fe inicial, se puede conseguir la confrontación constante entre la fe y la vida para conseguir la unidad de este binomio en cada momento de la existencia. CONCLUSIÓN El Sínodo sobre Europa decía que «el alma europea ya no es naturalmente cristiana» y K. Rhaner señalaba a comienzos de los setenta, refiriéndose a la realidad de la Iglesia y a los necesarios cambios de la misma, pensando en estos años pasados: «Nuestra actual situación representa la transmisión de una Iglesia apoyada en una sociedad cristiana homogénea y casi idéntica a ella -de una Iglesia de masasa una Iglesia constituida por quienes, en contradicción con su entorno, se han abierto paso hasta una opción de fe personal, clara y consciente. Así será la Iglesia del futuro, o bien dejará de ser». Creo que este apunte de Rhaner es profético. Lo importante es que tomemos conciencia de la nueva realidad eclesial que él plantea. El Concilio y el Sínodo nos han hablado de estos cambios profundos en la sociedad y en la Iglesia y nos han pedido una nueva evangelización, realizada con nuevo ardor, con nuevos métodos y con nuevas expresiones. En ocasiones, por los comportamientos rutinarios en la actividad pastoral, parece que aún estemos viviendo en una Iglesia y una sociedad formadas en su mayoría por cristianos. No podemos fiarnos de los resultados de las encuestas en cuanto al número de creyentes, pues la experiencia nos demuestra que estos creyentes en la realidad no existen o se quedan solo en un asentimiento religioso, pero sin prácticas. Para seguir avanzando en el camino de la evangelización, deberíamos preguntarnos a dónde vamos, a dónde queremos ir y qué es lo que nos pide el Señor en este momento de la historia. En medio de todo, deberemos seguir ejercitando la paciencia pues aún debe pasar más tiempo para que la Iglesia, agraciada por Dios por las reflexiones conciliares y de los sínodos, llegue a ser la Iglesia del Concilio. Entre tanto, sigamos trabajando con esperanza, pues Dios sigue siendo el Dios de la esperanza. 11